
Las alas del arcángel
—¡Voy contigo! —Dejo la taza de mi desayuno en el fregadero, agarro una camiseta por el camino y corro detrás de mi padre.
A mamá no se le da bien la diplomacia, mucho menos si consiste en hablar con gente trajeada en despachos elegantes. Por eso, papá se encarga de las presentaciones oficiales. No es ni de lejos como ir a cazar monstruos, pero como a mí lo que no se me da bien es estarme quietecito metido en casa, me ofrezco a acompañarlo.
Lleva una carpeta con documentos de esos superserios para las autoridades locales, exhortándolas a que hagan oídos sordos cuando a la gente le dé por decir que nos han visto por ahí acarreando cadáveres y esas cosas. Es básicamente un «No os metáis en nuestros asuntos» firmado por papá Estado.
La verdad es que mola ser un asesino a sueldo con licencia para pasarte por el forro la legalidad. Si un zombi no devora tu cerebro, claro, como le ocurrió al tío Jack. O una mantícora se come tu pierna, como la del abuelo Hudson. Sin olvidar el ojo que perdió la tía abuela Rosita por el zarpazo de un hombre lobo. No os fieis del diminutivo. Esa mujer podría tumbaros en cuestión de segundos. Tanto en una ronda de chupitos de tequila como en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo.
Como veis, cachitos de mis ancestros se esparcen con orgullo por los Estados Unidos y parte de América Central. Pero si consigues mantenerte entero y no se te lleva Pateco 5, la verdad es que mi trabajo me flipa.
Papá se gira en la puerta y le dedica un vistazo severo a Postre, que ya corre tras de mí. Después me mira.
—El propósito de este encuentro es encauzar nuestra relación con las autoridades del lugar de la forma más cordial posible. No empezar montando un espectáculo.
—Lo que no va a ocurrir —aseguro.
Pero él apenas me deja acabar:
—Lo que va a ocurrir cuando te empeñes en entrar con la perra en brazos porque no la dejan pasar.
Bufo. De acuerdo, a mí tampoco me gusta la gente trajeada que prohíbe el paso a los perros a sus despachos elegantes, pero le hago un gesto a Postre con la cabeza para indicarle que esta vez se queda. Papá asiente.
—Ya tenemos bastante contigo —murmura dándose la vuelta para ponerse en marcha, tras echarle un vistazo a mi atuendo de vaqueros rasgados y camiseta gris oscuro abierta por los laterales que deja al descubierto mi torso tatuado. No es la que llevaba ayer; es que todas son del mismo estilo—. Podrías comprarte ropa que no haya servido de desayuno a un vermis.
Traducción: un gusano enorme y voraz que se alimenta de carroña. En realidad los vermis son bien majotes porque se dejan matar sin excesivo esfuerzo y suelen indicar que hay presencia de no muertos en los cementerios donde aparecen, dado que las larvas nacen en su carne. Ya veis, la higiene no es una virtud entre los no-mu.
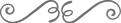
La oficina del fiscal se encuentra en un inmueble señorial con el suelo y las paredes de mármol brillante y unos cómodos sillones de piel en los que una amable mujer rubia y bajita de unos cincuenta años nos invita a sentarnos.
—Enseguida les atenderá.
Mi padre se coloca con su robusta espalda bien erguida. Yo intento imitarlo. De verdad que lo hago. Demostrándole que puedo ser un chico formal.
Tengo éxito durante… unos diez parpadeos. Después, mi ser se deja escurrir, hundiéndose en el sillón hasta su postura natural en lo que mi padre denomina «usar la espalda de trasero».
Medio minuto después, él continúa tan tranquilo, mientras que yo estoy meneando los pies y silbando al tiempo que miro al techo y me crujo los nudillos.
Hasta que mis oídos registran el sonido de unos tacones acercándose con esa cadencia lenta y segura que indica contoneo de caderas. Me enderezo en una microdécima de segundo. Soy un cazador bien entrenado. Mis armas: una sonrisa canalla y el toque mágico de echarme el pelo hacia un lado.
La dueña de los tacones aparece con un andar firme, un moño del que escapa un único mechón oscuro y ondulado que se retira con inocencia y los labios rojos, ligeramente entreabiertos, pidiendo ser mordidos.
Oh, joder. Me lamo la sonrisa hambrienta. Es la pijilla de ayer, con su ropita de secretaria sexi, y mirarla es una delicia.
Se detiene para cruzar unas palabras con un hombre trajeado que le entrega unos papeles y continúa su camino mientras los ojea.
Me inclino hacia delante con los codos sobre las rodillas para llamar su atención cuando pasa frente a mí.
—Conejita. —La saludo con mi mejor sonrisa de medio lado y repaso ocular de arriba abajo.
Ella no lo sabe, pero ayer hicimos de todo en mi cama, así que las confianzas están justificadas. Además, aunque mi padre me dé una sutil patadita, lo he dicho en español. No puede ofenderse si no me entiende.
Se detiene y ahora son sus ojos los que me escanean: las pulseras de cuero trenzado, los anillos de plata en ambas manos, el aro de la oreja izquierda y los tatuajes, de un negro tan oscuro que parecen brillar sobre mi piel clara. Uno de mis favoritos es el del arcángel Miguel, que, según mi madre, nos guía en nuestra lucha contra las criaturas de la oscuridad. Situado entre mis omóplatos, sus alas extendidas —que parecen más de demonio que de ángel, la verdad— me abrazan los laterales del cuello; sus puntas tan solo separadas por la nuez desnuda. Un collar incompleto que suele llamar la atención.
A ella tampoco le pasa desapercibido. Le sonrío y mira a mi padre como la gente mira a los dueños que no recogen los ñordos de sus perros.
—Las vistas de criminales son mañana.
Le habla a él, pero su mueca de «hasta tu mera existencia me molesta y no voy a ocultarlo» es solo para mí.
La tengo en el bote.
—Hemos venido a hablar con tu jefe —intervengo, remarcando la palabra «jefe» para rebajarle un poquito esos aires de superioridad—. Pero si nos trajeras un café sería todo un detalle, encanto.
Mmm, huele a cereza negra; nuevo dato registrado para mis fantasías. Ya veis, me tomo muy en serio la verosimilitud de mis recreaciones. Soy un artista entregado a su obra.
Tensa los labios en un «Voy a fingir que me ha hecho gracia mientras te dejo claro que no» y abre la puerta que queda frente a nosotros para meterse dentro y volver a cerrárnosla.
Lo dicho: en el bote.
La mujer rubia reaparece.
—Ya pueden pasar.
Así que entramos en el despacho del fiscal. Alargado, de iluminación tenue y forrado de madera. Y quien está sentada tras el escritorio es… ella.
Acepto su sonrisa triunfal ante mi sorpresa. Me la he ganado por machista.
Mi padre se aclara la garganta y toma asiento, aparentando que la incomodidad no es tan palpable que podría clavarle la estaca de emergencia que llevo oculta.
Me crujo los nudillos y ocupo el otro sitio disponible.
—Buenos días. Es para nosotros un placer que nos conceda parte de su tiempo.
Papá le tiende la carpeta y ella nos estudia con desconfianza antes de tomarla. No puedo evitarlo y una sonrisita canalla marca de la casa se me escapa. Porque la situación me divierte. Y porque está cañón y su rollito altivo me pone que flipas y me encantaría follármela sobre este mismo escritorio. En este preciso instante.
El ligero alzamiento de ceja que me dedica en respuesta sin alterar su gesto serio no me quita precisamente las ganas.
Pasa las hojas con rapidez sin molestarse siquiera en fingir leerlas.
Creo que no ayudo al mirarla como si fuese mi dulce favorito, con los codos apoyados sobre las rodillas para quedar inclinado hacia ella.
Cierra la carpeta.
—Sus servicios no son requeridos aquí.
Hasta donde yo sé, no se especifican «nuestros servicios». Allí tan solo se indica que somos un grupo de operaciones especiales y tenemos vía libre. Pero este es un sitio pequeño y no estimará necesaria la ayuda de forasteros para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y, si vio la oveja putrefacta sobre mi Jeepito, pensará que se trataba de una res vieja para el crematorio…
—Me temo que decidir eso no le compete a usted. —Papá habla con firmeza, sin perder la compostura y descubro en la seguridad de su voz el secreto de que le pusiese a mamá lo suficiente como para elegirlo.
Ella le sostiene la mirada.
—Este pueblo ha estado libre de altercados desde mi llegada. Cotejen los registros. Aquí no hay nada que pueda ser de su interés. —Empuja sobre la mesa la carpeta hacia nosotros, invitándonos a irnos con ella al infierno.
Papá no acepta la invitación. En vez de ello, relaja la postura, abre las manos y le sonríe con amabilidad.
—Mire, no queremos causar problemas. —Está usando su tono de coleguilla de cuando Dome y yo íbamos al instituto e intentaba hacernos entrar en razón por las buenas con mucho más tiento que las guantás que nos soltaba mamá—. No dudo de que tanto usted como los agentes de la zona sepan hacer su trabajo con sobrada eficacia, pero todo será mucho más cómodo para ambos si…
Al parecer, la fiscal pasa de hacer coleguillas nuevos y lo interrumpe:
—Aquello que sea que vienen buscando no lo encontrarán aquí. —Se pone en pie, se alisa la falda y nos vuelve a invitar a irnos al infierno con un gesto de la mano en dirección a la puerta—. Hemos terminado.
Papá también se levanta y le dedica un asentimiento de cabeza como el caballero educado que es.
—Claro.
Su predisposición para colaborar parece ablandarla porque destensa los hombros y habla con una cierta cordialidad teñida de cansancio:
—Les aconsejo probar en otro lugar que satisfaga mejor sus necesidades.
Papá asiente de nuevo, aunque no dice nada, y entonces ambos me miran. Porque sigo aquí con mi culo pegado a la silla.
Me apresuro a incorporarme, golpeo con las rodillas el escritorio —¿he mencionado ya que mido uno noventa y dos?— y el portalápices desparrama su contenido.
Intento atrapar los bolis fugitivos que ruedan sobre la mesa y nuestras manos se encuentran. No me da tiempo a apreciar si su piel es suave porque tenía tantas ganas de rozarla que la descarga de adrenalina es inmediata. La entrepierna se me encabrita cual salvaje pequeño poni porque también quiere rozarla. Esperad; quiero retirar la palabra «pequeño» referida a cualquier parte de mi anatomía, especialmente a esa.
Sí me fijo en que lleva las uñas pintadas del color de las cerezas en su punto justo de maduración para ser mordidas. Haced caso al experto: una mujer con las uñas rojo oscuro es material altamente inflamable.
Cuando levanto la mirada, su cara está muy cerca de la mía y no me molesto en disimular ni un poquito mientras observo cada uno de sus rasgos con deleite y detenimiento. Es preciosa. No en plan dulce niña bonita, sino con los rasgos duros y afilados por el rencor. Tiene un lunar bajo el ojo izquierdo, como una lágrima que mi pulgar se muere por secar. Y otro cerca de los labios. Los labios en los que mis ojos se quedan clavados mientras me muerdo los míos. Hay tantas cosas que podría hacer con esa boquita…
Su mirada reclama la mía al entornar los párpados para hacerme saber cuánto disfrutaría echándole mi cadáver a una jauría de mantícoras. Le sonrío sin apartarme y, lejos de retirar la mano, acaricio sus dedos con el dorso de los míos como si ni siquiera me diese cuenta.
¿Es un mal momento para pedirle que me haga un hueco en su apretada agenda de señorita importante para un revolcón?
—Ya me encargo yo —asevera cortante, alejando mis dedos como si espantase una mosca. Y entonces me sonríe. Con filo—. Pero si me trajeras un café sería todo un detalle, encanto.
5. Expresión puertorriqueña para decir «morirse».