—Lanza otra, imbécil, lánzalas todas, y ahora mismo si es necesario —increpó Laurence sin misericordia al pobre Calloway, aun cuando este no se merecía el exabrupto para nada. El artillero disparaba las bengalas tan deprisa que se le había agrietado la piel chamuscada y renegrida de las manos y tenía en carne viva los dedos allí donde se los había manchado de pólvora, pues no se había detenido a limpiárselos antes de acercar otro fósforo a la mecha.
Uno de los dragones ligeros franceses volvió a lanzarse como una flecha contra Temerario: esta vez le tajeó en el costado y cinco hombres se precipitaron al vacío entre gritos cuando se desanudó un trapo del improvisado arnés; todos ellos se vieron arrastrados más allá de la zona iluminada por la luz de la linterna y la negrura los devoró de inmediato mientras se desplegaba la larga baga de seda, hecha con una cortina requisada, que se había rasgado, y los hilachos del desgarrón flamearon en alas del viento. La desgracia provocó un gemido entre los restantes soldados prusianos que aún se aferraban como lapas al aparejo del dragón, seguido poco después de unos airados murmullos en alemán.
Había desaparecido hacía mucho todo indicio de gratitud que los soldados hubieran podido sentir hacia los artífices de su fuga en la asediada ciudad de Danzig tras tres días de vuelo bajo una lluvia gélida, sin otra comida que la que habían logrado meterse rápidamente en los bolsillos durante los instantes postreros ni más descanso que una cabezadita en una franja fría y pantanosa de la costa holandesa, y ahora se sumaba a todo ello una interminable noche de acoso por parte de la patrulla nocturna francesa. Aquellos hombres aterrorizados eran capaces de cualquier cosa en un arrebato de pánico; muchos de ellos conservaban sables y pistolas, y a bordo se arracimaban más de un centenar de prusianos frente a la dotación del dragón, una treintena escasa de tripulantes.
Laurence escrutó los cielos con el catalejo una vez más, aguzando la vista en un intento de atisbar unas alas o una señal de respuesta. Resultaban perfectamente visibles desde la costa en una noche tan clara. Gracias a la lente distinguió el centelleo de puntitos luminosos correspondientes a pequeños puertos dispersos a lo largo del litoral escocés mientras debajo, al fondo, se escuchaba el rugido in crescendo del oleaje. No había acudido en su ayuda refuerzo alguno, ni un simple dragón mensajero, a pesar de que las bengalas lanzadas debían haber sido claramente observables en todo el trayecto del camino a Edimburgo.
—Esa era la última, señor —repuso entre toses Calloway; la nube de humo gris le desdibujó el perfil mientras la sibilante luminaria ascendía en el firmamento para luego desaparecer.
El fogonazo de la pólvora se alejó por encima de sus cabezas, proyectando su luz fulgente sobre las nubes pasajeras y haciendo titilar las escamas de dragón se mirase por donde se mirase: las de Temerario eran completamente negras y el resto de los colores chillones estaban velados por las sombras grises provocadas por la refulgente luz azul. La noche era un hervidero de alas. Una docena de dragones de centelleantes ojos entrecerrados ladeó la cabeza para volver la vista atrás, y aún venían más, todos ellos abarrotados de hombres, y el puñado de pequeños alados galos de patrulla pasaban entre ellos a velocidad de vértigo.
La escena resultó visible durante un fugaz instante, luego se produjo un estallido y un estruendo atronadores y la bengala se dirigió sin rumbo fijo hacia la negrura. Laurence contó hasta diez, y luego hasta veinte, pero seguía sin haber reacción alguna desde la costa.
El alado enemigo se envalentonó y se aproximó una vez. El golpe de Temerario habría noqueado al pequeño Pou-de-Ciel, pero realizó el movimiento con lentitud por temor a perder a algún pasajero más: su minúsculo adversario lo eludió con desdeñosa facilidad y se alejó volando en círculos a la espera de la próxima oportunidad.
—¿Dónde se han metido todos, Laurence? —preguntó el Celestial mientras miraba a su alrededor—. Victoriatus se encuentra en Edimburgo y al menos él debería haber venido; al fin y al cabo, nosotros le ayudamos cuando estuvo herido. No es que yo necesite refuerzos contra estos dragoncitos, pero parece poco conveniente quedarse a demostrarlo y pelear cuando llevamos tanta gente a bordo.
Eso era poner al mal tiempo algo más que buena cara, no se hallaban en condiciones de defenderse, en absoluto, y Temerario estaba echando el resto: sangraba ya por decenas de pequeños cortes profundos en los costados sin que la tripulación estuviera en condiciones de aplicarle alguna venda de tan apretujados como iban a bordo del dragón.
—Tú solo mantente rumbo a la costa —contestó Laurence. El capitán no tenía otra respuesta mejor, y luego, aunque lleno de dudas, agregó—: Dudo mucho que los gabachos vayan a perseguirnos tierra adentro.
En la vida se le habría pasado por la imaginación que una patrulla napoleónica se hubiera aproximado tanto al litoral inglés, como tampoco que no le hubieran dado el alto. No le hacía la menor gracia la perspectiva de verse obligado a desembarcar un millar de hombres aterrados y exhaustos en medio de un bombardeo.
—Eso pretendo, pero ellos van a seguir deteniéndose para pelear —replicó con hartazgo el Celestial y retornó a su tarea.
Los ataques fulgurantes enloquecían a Arkady y a su zafia banda de montaraces, que intentaban revolverse en el aire e ir a por los dragones de patrulla galos. Sus contorsiones lanzaban por los aires a más desventurados soldados prusianos de los que podía haber abatido el enemigo. No había malicia alguna en esa falta de cuidado: los dragones salvajes no estaban acostumbrados al contacto con el hombre, excepto con los suspicaces guardianes de vacadas y rebaños de ovejas, y no pensaban en sus pasajeros más que como una carga fuera de lo normal. Sin embargo, con o sin artería, los prusianos morían de igual modo. Temerario solo podía impedírselo mediante una vigilancia constante, como ahora, suspendido en el aire sobre la línea de vuelo, a veces engatusando y otras siseando, y en todo momento animando a los demás a continuar.
—No, no, Gherni —bramó el Celestial y se precipitó hacia delante con el fin de propinarle un aletazo a la dragoncilla blanquiazul, que se había dejado caer sobre el espinazo de un estupefacto dragón galo, un Chasseur-Vocifère, un alado de apenas cuatro toneladas incapaz de soportar el peso de la montaraz, por eso se precipitaba en picado a pesar de su frenético batir de alas. La dragona había hundido los dientes en el cuello del enemigo para enzarzarse a continuación en dar tirones adelante y atrás con ímpetu feroz y entretanto los prusianos colgados de su arnés golpeteaban con los pies las cabezas de los tripulantes franceses. Estos los tenían tan cerca que era imposible abrir fuego y no abatir a un enemigo.
Temerario dejó un flanco abierto en su afán por apartarla de ahí y el Pou-de-Ciel aprovechó la oportunidad en cuanto se le presentó. Esta vez tuvo la osadía suficiente como para probar suerte a fondo y se precipitó contra el lomo del Celestial. Las garras impactaron tan cerca de Laurence que este vio los regueros relucientes de la sangre negra de Temerario resbalar hacia los costados cuando el dragón francés levantó vuelo otra vez. Cerró la mano en torno a la culata de su pistola con impotencia.
—Soltadme, soltadme. —Iskierka se removía con furia para zafarse de las sogas que la retenían en el lomo de Temerario. La cría de Kazilik sería pronto una rival a tener muy en cuenta, pero sin embargo, por ahora, había salido del huevo hacía apenas un mes. Era demasiado joven e inexperta como para suponer un peligro serio para nadie, salvo para sí misma.
Habían hecho cuanto estaba a su alcance para sujetarla: habían usado cinchas, cadenas y sermones, a los cuales había hecho oídos sordos, y aunque habían podido alimentarla con poca frecuencia en los últimos días, en un abrir y cerrar de ojos había crecido otro metro y medio, de modo que tampoco cinchas y cadenas habían servido de mucho a la hora de refrenarla.
—¿Quieres estarte quieta, por el amor de Dios? —le pidió Granby con desesperación mientras proyectaba todo el peso de su cuerpo contra las correas con el fin de mantenerla sujeta. Allen y Harley, los jóvenes vigías apostados en la espaldilla de Temerario, debieron subir y quitarse de en medio con el fin de no llevarse algún que otro golpe cuando Granby fue zarandeado de mala manera de un sitio para otro a causa de los intentos de soltarse por parte de Kazilik.
Laurence se soltó las hebillas, se puso en pie, apoyó los talones sobre el caballón de músculos situado en la base de la nuca del Celestial y sujetó a Granby por el cinto del arnés cuando Iskierka le zarandeó una vez más, y logró sujetarle con firmeza, aunque los arreos de cuero se tensaron tanto como las cuerdas de un violín y quedaron tirantes y temblorosos a causa de la tirantez.
—¡Pero yo puedo detenerlo! —insistió ella, y ladeó la cabeza mientras intentaba liberarse.
Se le escaparon llamaradas de impaciencia por las comisuras de la boca cuando volvió a intentar un ataque contra el dragón enemigo, pero a pesar de las reducidas dimensiones del atacante, este la aventajaba muchas veces en tamaño y tenía demasiadas tablas como para dejarse amilanar por un poquito de pirotecnia. Se limitó a burlarse y aleteó hacia atrás con el fin de exponer todo su vientre cobrizo moteado, ofreciéndolo como blanco en un gesto de insultante indiferencia.
—¡Vaya!
La dragoneta se enroscó sobre sí misma con fuerza a causa de la rabia, echando vapor por todas las picudas protuberancias de su cuerpo sinuoso, y luego se puso de pie sobre los cuartos traseros con un impulso violentísimo que arrancó las correas de la mano de Laurence de forma tan lacerante que reaccionó involuntariamente y se llevó al pecho la mano con el dorso dolorido y los dedos engarfiados y entumecidos. Granby salió disparado por los aires y se quedó colgando del collar de la dragona, inerme, mientras ella soltaba un fino chorro de fuego blanco azafranado tan caliente que el aire de las inmediaciones pareció consumirse hasta evaporarse. Parecía un estandarte flameante en el cielo de la noche.
Empero, el dragón galo había tenido la astucia de situarse de espaldas al viento, que soplaba con fuerza del este, y ahora se limitó a plegar las alas y a dejarse caer en picado; al desaparecer su corpachón, el aire echó hacia atrás las abrasadoras llamas, que acabaron por alcanzar en el costado a Temerario, todavía ocupado en reñir a Gherni para que volviera a la línea de vuelo. El Celestial profirió un grito agudo de sobresalto y dio una violenta sacudida mientras las chispas se desparramaban sobre su lustrosa piel negra, peligrosamente cerca del arnés de transporte, hecho de seda, lino y cuerdas.
—Verfluchtes Untier! Wir werden noch alle verbrennen1 —bramó con voz ronca uno de los oficiales prusianos al tiempo que encañonaba a Iskierka y con mano temblorosa palpaba a tientas la bandolera en busca de un cartucho.
—Ya basta. Suelte esa pistola
El teniente Ferris y un par de lomeros quitaron los seguros de los mosquetones a toda prisa y se abalanzaron contra el oficial prusiano con el fin de inmovilizarle las manos, pero para llegar hasta él debían pasar por encima de otros soldados germanos y no lo lograrían mientras tuvieran tanto miedo a soltarse del arnés, pues la tropa de infantería, rebosante de hostilidad y resentimiento, les cortaba el paso por todos los demás sitios, sacando a relucir los codos y propinando golpes de cadera.
Ajeno a todo eso, el teniente Riggs impartía órdenes en la retaguardia a todo pulmón:
—¡Fuego!
Su voz se oyó por encima del creciente murmullo de los prusianos. Un puñado de fusiles disparó sus cargas de pólvora, azufre y pimienta. El dragón galo profirió un pequeño alarido y se dio media vuelta, volando con cierta torpeza. Una bala disparada a bulto había tenido la buena fortuna de acertar en el patagio, una de las partes con piel menos gruesa, y había agujereado la dura y elástica epidermis del pliegue del ala, causando un desgarro por el cual brotó un manantial de sangre y trazó sobre las escamas un entramado de riachuelos similar a la urdimbre de una telaraña.
El respiro llegó tarde. Algunos hombres ya habían iniciado la escalada hacia el lomo de Temerario en busca de la mayor seguridad brindada por el arnés de cuero al cual estaban sujetos los aviadores gracias a mosquetones de cuero, mas los arreos del Celestial no podían soportar tanto peso, no el de todos, y si cedían algunas cinchas o las hebillas se daban de sí y acababan por abrirse, se vendría abajo todo el arnés, que se enredaría en torno a las alas del Celestial, y entonces todos juntos caerían a plomo en el océano.
Laurence recargó las pistolas y las sujetó en la pretina para luego liberar el sable y ponerse de pie una vez más. Había arriesgado de buen grado la vida de todos para sacar a esos hombres de una ratonera y albergaba el propósito de verlos a todos sanos y salvos en la costa si eso estaba en su mano, pero no iba a poner en peligro a su dragón por culpa del pavor e histeria de los prusianos.
—Allen, Harley, vayan corriendo a la posición de los fusileros y díganle al señor Riggs que si no es posible contenerlos, habrá que cortar el arnés de transporte entero. Y vosotros, aseguraos de manteneros bien sujetos al ir hasta allí. Tal vez convendría que te quedaras aquí con ella, John —agregó cuando vio que Granby hacía ademán de acompañarlo. Iskierka se había callado por una vez y su enemigo había abandonado el campo de batalla, pero ella seguía enroscándose y desenroscándose, descontenta y malhumorada, y no dejaba de murmurar con decepción.
—Oh, sin duda, pero me encantaría ver con mis propios ojos si hay algo que yo pueda hacer —replicó Granby mientras desenfundaba el sable: había dejado de usar pistolas desde que se convirtió en el capitán de Iskierka con el fin de no manipular pólvora en las inmediaciones de la dragoneta.
El capitán no estaba muy seguro del suelo que pisaba con Granby como para ponerse a discutir. Este había dejado de ser su subordinado en el sentido estricto del término y era el más experimentado de los dos, y eso aun contando todos los años que había pasado subido a las jarcias en los barcos de la Armada.
Granby encabezó el grupo mientras cruzaban el lomo del Celestial, moviéndose con la seguridad de quien se ha entrenado para ello desde los siete años. Laurence adelantaba su traílla a cada paso que daba y dejaba que Granby la enganchase al arnés en vez de hacerlo él, pues aquel era capaz de realizar el movimiento con una sola mano y eso les permitía avanzar más deprisa.
Ferris y los lomeros continuaban forcejeando con el oficial prusiano en medio de una creciente melé de hombres; de hecho, habían desaparecido de la vista en medio del intenso agolpamiento y solo resultaban visibles los cabellos trigueños de Martin. Los soldados se hallaban al borde de un motín en toda regla. Los hombres se propinaban puñetazos y patadas unos a otros, sin pensar en otra cosa que una escapatoria imposible. Los nudos del arnés del pasaje se estiraron, perdieron firmeza y cedieron a causa de los forcejeos y las peleas entre los hombres.
Laurence se plantó junto a uno de los soldados. El joven de rostro enrojecido por el viento y poblado mostacho con las puntas humedecidas por el sudor clavó en él sus enormes ojos. Pretendía meter a tientas el brazo debajo del arnés principal a pesar de que su sujeción estaba cediendo e iba a deshacerse del todo enseguida.
—¡Vuelva a su sitio! —bramó Laurence al tiempo que señalaba la lazada del arnés de transporte más próxima y apartaba del arnés principal la mano del hombre.
Entonces le zumbaron los oídos y percibió un intenso hedor a almendras podridas al tiempo que se le doblaban las rodillas. Se llevó la mano a la frente con lentitud y torpor. La tenía húmeda. Sus propias correas lo mantuvieron de pie, a pesar de que le apretaban en las costillas al tener que soportar todo el peso de su cuerpo. El prusiano le había golpeado con una botella, el cristal se había hecho añicos y el licor le corría libremente mejilla abajo.
Lo salvó el instinto: antepuso el brazo para frenar el siguiente golpe y empujó el vidrio roto hacia el rostro de su agresor. El soldado farfulló algo en alemán y soltó el frasco. La disputa se prolongó durante unos instantes más, hasta que Laurence agarró al hombre por el cinto, lo levantó y lo empujó lejos del costado del Celestial. El alemán extendió los brazos sin lograr aferrarse a nada; el capitán inglés se quedó mirándolo durante unos instantes antes de recobrar la cordura y se lanzó hacia delante con los brazos extendidos todo lo posible para sujetar al prusiano, pero ya era tarde, este resbaló sobre el lomo y acabó llevándose un buen golpazo contra el costado del Celestial con las manos vacías.
Apenas le dolía la cabeza, pero experimentaba una debilidad y una indisposición de lo más extrañas. La fuerza del viento era cada vez mayor y Temerario, tras reunir por fin a su alrededor a los demás montaraces, había reanudado su vuelo en dirección a la costa. Laurence pendió del arnés durante unos instantes, hasta que se le pasó el acceso de tos y recuperó la movilidad de las manos.
Más efectivos de la infantería prusiana se abrieron paso hacia lo alto. Granby hacía lo posible por contenerlos, pero le sobrepasaron por la abrumadora fuerza del número, y eso que forcejeaban entre ellos tanto como con él. Uno de los soldados involucrado en la refriega por conseguir un asidero en el arnés principal se aupó demasiado lejos de cualquier agarradero y se vino abajo, chocando pesadamente contra los compañeros de debajo a los que arrastró en su caída. Se despeñaron todos como un revoltijo de extremidades y se engancharon en las lazadas sueltas del arnés de pasajeros. El amortiguado y acuoso chasquear de huesos recordaba al de un pollo asado cuando unos comensales hambrientos le arrancaban las extremidades.
Granby, sujeto solo por las cinchas de su arnés, se esforzaba por volver a ponerse su aparejo. Laurence se acercó a él andando hacia atrás como los cangrejos y le ofreció su firme brazo para que pudiera agarrarse. Al fondo solo podía distinguirse la aguachinada espuma marina, cuya blancura se recortaba contra la oscuridad del mar.
Temerario volaba cada vez a menor altura conforme se acercaban a la costa.
—Ahí viene otra vez ese maldito Pou-de-Ciel —anunció Granby con voz jadeante mientras recuperaba el equilibrio.
El dragón galo llevaba una especie de apósito sobre la herida del ala, aunque el enorme vendaje blanco estaba colocado con torpeza y cubría bastante más superficie de la necesaria. Parecía un tanto incómodo en el aire, pero volvía animosamente a la carga, eso estaba claro. Seguramente, los franceses habían advertido la vulnerabilidad del Celestial.
Si el Pou-de-Ciel y su dotación habían logrado llegar al arnés y hacer buenos cortes, habían llegado a la conclusión de que había un estallido de pánico entre la tropa, y la ocasión de derribar un peso pesado, y más aún uno tan valioso como Temerario, seguramente iba a tentarles lo bastante como para correr el riesgo.
—Vamos a tener que dejar caer a los soldados —musitó Laurence con desconsuelo.
Y dirigió la mirada hacia los lazos que sujetaban el arnés de pasajeros al de cuero, no muy seguro de tener estómago para soportar la responsabilidad de enviar a la muerte a un centenar de hombres a escasos minutos de la salvación ni mantener luego un encuentro con el general Kalkreuth después de haberlo hecho: algunos de los jóvenes ayudantes del general se hallaban a bordo y hacían cuanto estaba en su mano para calmar a sus hombres.
Los fusileros de Riggs disparaban ráfagas breves y veloces, mas el dragón galo se mantenía fuera de su alcance a la espera del momento propicio para atacar. Entonces fue cuando la dragoneta se irguió y soltó otra llamarada. Esta vez el Celestial volaba por delante del viento, así que las llamas no se volvieron contra él, pero todos los lomeros situados en sus cuartos traseros debieron tirarse de bruces para evitar el chorro ígneo, que, por otra parte, se consumió demasiado deprisa como para poder alcanzar al dragón francés.
El Pou-de-Ciel se lanzó como una flecha en cuanto vio distraída a la tripulación. La dragoncilla se preparaba para soltar otra llama y los fusileros aún no habían logrado incorporarse.
—Por Dios —exclamó Granby, e hizo ademán de ir a por ella, pero antes de lograrlo se produjo un ruido sordo, como el de un trueno, y debajo de ellos se abrieron muchas bocas redondas en medio de nubes de humo y los destellos de la pólvora.
Las baterías costeras abrían fuego desde abajo. El fulgor amarillo de la llamarada de Iskierka iluminó el vuelo de una palanqueta de veinticuatro libras al pasar antes de acertar de lleno en el pecho al dragón galo, que cedió en la zona del impacto como si fuera simple papel mientras el proyectil le atravesaba el costillar y lo dejaba sin aire, lo cual le hizo precipitarse contra las rocas del suelo, pues habían llegado a la orilla, volaban sobre tierra, y las ovejas lanudas huían de ellos en estampida sobre la hierba alfombrada de nieve.
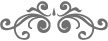
Los lugareños del pequeño puerto de Dunbar se hallaban al mismo tiempo aterrados por el descenso en su pacífica aldea de una compañía entera de dragones y eufóricos por el éxito de su nueva batería costera, nunca puesta a prueba desde que la emplazaron allí hacía apenas dos meses.
Media docena de dragones mensajeros repelidos, un Pou-de-Ciel abatido, que luego resultó ser un Grand Chevalier, y varios Flammes-de-Gloire muertos de forma espantosa. No se hablaba de otra cosa en la localidad y la milicia local recorría las calles dándose aires en medio de una satisfacción generalizada.
Sin embargo, los aldeanos se sintieron bastante menos entusiasmados después de que Arkady se zampase cuatro ovejas, los demás dragones salvajes cometieran varios actos de rapiña no menos exagerados el propio Temerario se apoderase de un par de vacas, dos ejemplares de raza Highland, de largo pelaje azafranado, tristemente destinadas a ser convertidas en presas, y las devoró de cabo a rabo.
—Estaban de lo más sabroso —se disculpó el Celestial, y ladeó la cabeza para escupir algunos pelos.
Laurence se decantó por no escatimarles absolutamente nada a los dragones después del arduo e interminable vuelo y en esa ocasión se mostró perfectamente predispuesto a pasar por alto su habitual respeto a la propiedad privada en aras de la comodidad de los alados. Algunos granjeros le montaron un buen número con el propósito de obtener un pago, pero el capitán no estaba dispuesto a sufragar de su propio bolsillo el apetito sin límites de los montaraces. El Almirantazgo podía rascarse el bolsillo, si no tenían nada mejor que hacer que sentarse junto al fuego y silbar mientras la batalla se desarrollaba al otro lado de la ventana y los hombres perecían por falta de una pequeña ayuda.
—No seremos una carga para ustedes por mucho tiempo. Tan pronto como recibamos noticias de Edimburgo esperamos ser destinados a los barracones de la ciudad —contestó a las protestas sin una nota de emoción en la voz.
El mensajero salió al galope de inmediato.
La gente del lugar se mostró más hospitalaria con los prusianos, en su mayoría jóvenes de rostro pálido y desencajado después de semejante vuelo. El general Kalkreuth figuraba entre esos últimos refugiados. Necesitaron una eslinga para bajarlo del lomo de Arkady. Tras la barba ocultaba un rostro blanco y descompuesto. El médico local pareció dubitativo, pero tras practicarle una sangría, lo envió a la granja más próxima para que entrase en calor a base de brandy y bolsas de agua caliente.
Otros militares habían corrido peor fortuna. Los arneses desgarrados habían terminado por convertirse en rimeros anárquicos y repulsivos de cadáveres que ya estaban poniéndose verdosos: unos habían sucumbido a los ataques franceses; otros a causa de la asfixia, aplastados por sus compañeros en uno de los ataques de pánico, de sed o de puro pavor. Esa misma tarde enterraron a sesenta y tres hombres de los mil fugitivos, algunos de ellos sin identificación alguna, en cárcavas alargadas y poco profundas cuya abertura a golpe de pico en aquel suelo helado había sido de lo más laboriosa. Los supervivientes eran una tropa harapienta de semblantes todavía sucios, vestida con ropas y uniformes bastante mal cepillados para la ceremonia a la cual asistieron en silencio. Incluso los dragones silvestres, incapaces de entender ni una palabra de la ceremonia, percibieron la naturaleza de la solemnidad y se sentaron respetuosamente sobre los cuartos traseros para contemplarla desde lejos.
Les llegaron órdenes de Edimburgo al cabo de unas horas, pero eran tan extrañas como incomprensibles, aun cuando empezaban de un modo lógico: los prusianos debían quedar acuartelados en Dunbar y los dragones, tal y como se esperaba, eran llamados a la capital, pero no había invitación alguna para el general Kalkreuth ni sus oficiales; pues todo lo contrario, Laurence recibía la indicación estricta de no llevar con él a ningún oficial prusiano, y en cuanto a los dragones, no se les permitía entrar en ninguno de los grandes y cómodos cobertizos, ni siquiera a Temerario; en vez de eso, se le ordenó dejarlos dormir en las calles, cerca del castillo, y acudir a informar al almirante al mando por la mañana.
Laurence reprimió su primera reacción e informó de los planes con la mayor amabilidad posible al mayor Seiberling, el oficial de mayor rango en ese momento, dando a entender lo mejor que supo, y sin soltar ninguna mentira flagrante, que el Almirantazgo tenía la intención de esperar a la recuperación del general Kalkreuth antes de realizar ninguna recepción oficial.
—Ah, ¿debemos volar otra vez? —preguntó Temerario mientras se levantaba del suelo haciendo un gran esfuerzo y se dirigió hacia donde estaban los amodorrados montaraces para despertarlos a golpe de hocico, pues todos se habían quedado dormidos después de la comida.
Los días eran cada vez más cortos, y por ello era prácticamente de noche cuando llegaron a Edimburgo. Eso le hizo caer en la cuenta a Laurence de que solo faltaba una semana para la Navidad. No obstante, resultó fácil orientarse: las ventanas iluminadas y los muros llenos de antorchas del castillo venían a ser como un faro erigido en lo alto de una elevada roca de origen volcánico desde donde se dominaba la gran extensión destinada a cobertizo, ahora en sombras, con los estrechos edificios de la parte medieval de la ciudad arracimándose en torno a él.
Temerario permaneció inmóvil en el aire sobre las calles apretujadas y sinuosas. Debía evitar muchos chapiteles y tejados puntiagudos sin apenas espacio entre ellos, lo cual convertía a la ciudad en una suerte de foso lleno de lanzas.
—No veo dónde voy a tomar tierra —admitió el Celestial, dubitativo—. Voy a romper alguno de esos edificios, estoy seguro. ¿Por qué tienen que construir calles tan angostas? Todo era mucho más práctico en Pekín.
—Si no puedes aterrizar sin hacerte daño, nos alejaremos otra vez y al infierno con las órdenes —respondió Laurence, cuya paciencia era cada vez menor.
Al final, el Celestial se las arregló para dejarse caer en la plaza de la antigua catedral, tirando solo cuatro trozos de la decoración de mampostería. Los dragones salvajes tuvieron menos dificultades al ser considerablemente más pequeños, sin embargo, andaban todos bastante nerviosos al haber sido alejados de los campos llenos de vacas y ovejas y recelaban de los nuevos alrededores. Arkady se inclinó, pegó un ojo a una ventana abierta para espiar en el interior de un dormitorio vacío y, en medio de un gran escepticismo, se puso a formular preguntas al Celestial cuando este lo imitó.
—Ahí es donde duermen los humanos, ¿a que sí, Laurence? Es como un pabellón —repuso Temerario mientras movía la cola con suma cautela en un intento de hallar una posición más cómoda—. Y a veces ahí también venden joyas y otros objetos preciosos, pero ¿dónde están todos?
Laurence estaba convencido de que todos habían salido pitando. El comerciante más adinerado de la ciudad iba a pasar la noche en las cloacas si ese era el único dormitorio disponible en la parte nueva de la ciudad, lejos y a salvo de la manada de dragones que había invadido sus calles.
Al final, los montaraces hallaron un acomodo razonable e incluso encontraron de su gusto los redondos y suaves adoquines, acostumbrados como estaban a dormir en cuevas de piedra áspera.
—No me importa dormir en la calle, Laurence, de veras. El piso está bastante seco y estoy seguro de que por la mañana esta ciudad va a ser muy interesante de ver —observó Temerario con talante consolador, incluso aunque tenía la cabeza empotrada en un callejón y la cola en otro.
Pero el capitán se preocupaba por él. No era la clase de bienvenida que se merecían después de haberse pasado un largo año lejos de casa, después de que los hubieran mandado al otro lado del globo y haber vuelto. Una cosa era soportar campamentos incómodos en campaña, donde nadie esperaba nada mejor y cualquiera se daba con un canto en los dientes por disponer de un establo de vacas donde dar una cabezada, y otra muy distinta era acabar tirados como fardos sobre las piedras frías e insanas de las calles, con oscuras manchas de excrementos que ya estaban allí en tiempos de Maricastaña. Al menos, podrían haber concedido a los alados el uso de las tierras de granjas a las afueras de la ciudad.
Y tampoco era una malicia hecha a propósito. El hecho solo lo explicaba el extendido e irreflexivo supuesto según el cual los hombres consideraban a los dragones un problema en lo concerniente a su manejo y dirección si el número era elevado, lo cual mostraba una consideración nula a los sentimientos de los alados. Laurence se había visto obligado a admitir la atrocidad de tan arraigada suposición solo cuando no le quedó otro remedio ante el vívido contraste con las condiciones observadas en China, donde los dragones eran considerados miembros de pleno derecho de la sociedad.
—Bueno, tampoco debemos sorprendernos: ya sabemos cómo son las cosas aquí, Laurence —comentó Temerario con actitud razonable—. Además, no he venido hasta aquí para estar cómodo, me habría quedado en China para eso. Debemos mejorar las condiciones de todos nuestros amigos. No, no me gustaría tener un pabellón propio —agregó—, pero me encantaría ser libre. Dyer, ¿tendría la amabilidad de extraerme un cartílago de entre los dientes? No logro sacármelo con las uñas.
El interpelado despertó sobresaltado de su duermevela sobre el lomo del Celestial, recogió un piolet de su equipaje y enseguida gateó hasta las fauces abiertas de Temerario para hurgarle entre los dientes.
—Te resultaría más fácil obtener lo segundo si hubiera más hombres dispuestos a concederte lo primero —respondió Laurence—. No pretendo inducirte a la desesperación, no debemos caer en ella, desde luego, pero yo había esperado encontrar algo más de respeto que a nuestra idea, y no menos, lo cual habría supuesto una ventaja material para nuestra causa.
El Celestial no respondió hasta que Dyer hubo regresado a su puesto en el lomo.
—Estoy convencido de que van a escucharnos en función de los méritos —continuó; Laurence no era lo bastante optimista como para compartir esa suposición—, y más todavía cuando haya visto a Maximus y a Lily, y ellos se pongan de mi lado, y tal vez incluso Excidium, ya que él ha tomado parte en tantas batallas e impresiona mucho, nadie puede evitarlo. Comprenderán la sabiduría de mis razonamientos, estoy seguro. No van a ser tan bobos como Eroica y los otros —agregó Temerario con una nota de resentimiento. El Celestial había intentado convencer a los dragones prusianos del valor de una mejor educación y una mayor libertad, pero aquellos habían acogido semejante idea con desdén, encariñados a la rígida disciplina militar tanto o más que sus cuidadores, y en vez de prestar atención a esas ideas las habían ridiculizado, considerándolas como un amaneramiento adquirido en China.
—Perdona la franqueza, pero me temo que no va a haber mucha diferencia aunque todos los dragones se pongan de tu parte en cuerpo y alma —replicó Laurence—. No tenéis mucha influencia como grupo.
—Tal vez no la tengamos, pero imagino que si nos presentamos en el Parlamento deberán escucharnos —repuso el dragón.
Sería una imagen de lo más convincente, mas no iba a causar la clase de atención deseada por el Celestial. El capitán le explicó todo eso y más, y luego agregó:
—Debemos hallar mejores medios de concitar las simpatías de quienes tienen la influencia para propiciar los cambios políticos. Solo lamento no poder contar con el asesoramiento de mi padre, tal y como andan las cosas entre nosotros.
—Pues yo no lo lamento para nada —espetó Temerario, echando hacia atrás la gorguera—. Estoy completamente seguro de que no iba a ayudarnos y de que podemos hacerlo perfectamente sin su ayuda.
Dejando a un lado la lealtad filial, lo cual le había valido a Laurence una fría recepción en determinados círculos, este no consideraba extensibles a su persona las objeciones de lord Allendale hacia el Cuerpo y reaccionaba con virulencia ante cualquier parecer que insinuara la menor divergencia de opinión a pesar de que ellos dos nunca habían coincidido.
—Mi padre lleva media vida metido en política —terció Laurence, y esa actividad se centraba en especial en el movimiento abolicionista de la esclavitud, recibido con un profundo desdén en sus comienzos, tal y como él imaginaba que iba a ser acogido el de Temerario—. Te aseguro que su consejo sería de gran ayuda y tengo intención de llegar a un arreglo, si me resulta posible, lo cual nos permitiría contar con su asesoría.
—Yo lo aceptaría en cuanto lo recibiera —murmuró el dragón, refiriéndose a la fina pieza de cerámica adquirida en China por Laurence como regalo de reconciliación. Temerario había llegado a considerarlo como uno de sus propios tesoros después de haberlo llevado a cuestas durante más de ocho mil kilómetros y ahora suspiró apesadumbrado al ver, por último, cómo se alejaba junto a una breve nota de disculpa.
Pero Laurence era muy consciente de las dificultades que debían encarar y de lo inadecuado de su persona para llevar a cabo una causa tan vasta y compleja. Era un niño la primera vez que había acudido a su casa el filántropo William Wilberforce, invitado por uno de los amigos metidos en política de lord Allendale, que recientemente había abrazado con fervor el abolicionismo y el inicio de la campaña parlamentaria para la supresión de la esclavitud. Habían transcurrido veinte años y a pesar de los esfuerzos titánicos de hombres con más aptitud, riqueza e influencia que las suyas, en esas dos décadas, algo más de un millón de almas se habían visto raptadas en sus costas natales y sometidas a cautiverio.
Temerario había eclosionado en enero de 1805, pero a pesar de toda su inteligencia no había sido capaz de comprender el lento y fatigoso camino necesario para conducir a los hombres hasta una determinada posición política, por muy moral, justa e incluso necesaria que esta pudiera ser, si contrariaba de algún modo sus intereses personales. Laurence le dio las buenas noches sin añadir ningún otro comentario descorazonador, pero mientras cerraba las ventanas, que empezaron a golpetear enseguida a consecuencia de la pesada respiración del Celestial, la distancia entre el cobertizo y los muros del castillo situado al fondo de todo se le antojó más difícil de salvar que los miles de kilómetros que se habían visto obligados a recorrer para volver al hogar desde China.
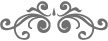
A primera hora de la mañana, las calles de Edimburgo permanecían sumidas en un silencio antinatural y completamente desiertas, a excepción de los dragones, que dormían repantigados sobre los viejos adoquines grises. El enorme corpachón de Temerario se desparramaba de forma poco elegante delante de la catedral manchada de humo mientras la cola descansaba en una callejuela sin apenas espacio para que cupiera. El cielo del gélido día había amanecido de un azul intenso y despejado, salvo por un puñado de nubes procedentes del mar dispuestas en bancales, y la temprana luz matinal se insinuaba en las piedras coloreadas de rosa y naranja cuando salió Laurence.
Tharkay estaba despierto y solo él se removió. Se hallaba sentado en cuclillas con la espalda apoyada contra la hoja de una de las estrechas entradas a una elegante casa. La pesada puerta permanecía abierta tras él, dejando entrever los tapices del vacío hall de la entrada. El mestizo sostenía una humeante taza de té.
—¿Puedo ofrecerle una? —preguntó—. Dudo que a los propietarios les moleste.
—No, debo irme ya —contestó Laurence, a quien un mensajero del castillo había despertado para convocarlo de inmediato a una reunión. Era otra muestra de descortesía, máxime cuando había llegado a una hora tan avanzada, y para empeorar las cosas, el muchacho había sido incapaz de hablarle sobre las previsiones tomadas para alimentar a los dragones hambrientos. La perspectiva de la posible reacción de los montaraces cuando despertasen resultaba cualquier cosa menos halagüeña.
—No hay de qué preocuparse. Se las arreglarán por sí solos, estoy seguro —comentó Tharkay, adivinando el motivo por el que estaba preocupado.
No era una perspectiva alentadora así que le ofreció su propia taza a modo de consolación. Laurence suspiró y la bebió de un trago, agradeciendo el calor del fuerte brebaje. Devolvió la taza a Tharkay y vaciló, pues su interlocutor mantenía fija la mirada más allá de la plaza catedralicia con una expresión peculiar y una sonrisa esquinada.
—¿Se encuentra bien? —inquirió Laurence, consciente de que su ansiedad por el bienestar de Temerario le había impedido pensar en sus hombres, y el mestizo era a quien menos caso había hecho.
—Sí, genial. Estoy casi en casa —respondió Tharkay—. Ha llovido mucho desde la última vez que estuve en Inglaterra, pero bueno, estoy familiarizado con el Court of Session.
Tharkay cabeceó hacia el edificio del parlamento, donde tenía su sede el Court of Session, la más alta instancia civil escocesa, un célebre cementerio de esperanzas rotas, pleitos sin resolver desde la invención de la rueda y disputas sin fin sobre tecnicismos y tierras. En ese momento no había procuradores, abogados, jueces ni litigantes, solo un montón de legajos, reliquias de antiguos acuerdos extrajudiciales, acumulados sobre el costado de Temerario como si fueran apósitos.
El padre de Tharkay había sido un hombre de propiedades y él no tenía nada, Laurence estaba al corriente de ambas cosas. El hijo de una mujer nepalí tal vez tenía algunas desventajas a la hora de litigar en los tribunales británicos y la menor irregularidad en sus reivindicaciones sería explotada con facilidad, supuso el aviador.
Por lo menos, miraba todo aquello sin el menor entusiasmo para ser su hogar, si es que lo tenía por tal.
—Supongo —repuso Laurence con cautela, y luego, con una oratoria un tanto torpe, pasó a sugerirle la posibilidad de prolongar su contrato una vez que hubieran cerrado asuntos tan delicados como el pago por los servicios prestados hasta ese momento. El mestizo había recibido unos emolumentos por guiarles desde China a Estambul a través de la antigua ruta de la seda, pero había reclutado a los dragones salvajes para la causa inglesa, lo cual requería una recompensa superior, y a eso se refería Laurence. Y ahora menos que nunca podía prescindirse de sus servicios; al menos, hasta que los montaraces se hubieran integrado de algún modo en el Cuerpo Aéreo. Por ahora, el mestizo era, junto a Temerario, el único capaz de pronunciar más de un puñado de palabras de una lengua tan flexiva como lo era la dragontina—. Me gustaría hablarlo con el almirante Lenton en Dover si usted no tiene inconveniente —agregó el capitán, que no tenía la menor intención de tratar un asunto tan irregular con ninguno de los capitostes allí destacados, no después del recibimiento dispensado hasta ese momento.
Tharkay se limitó a encogerse de hombros, sin comprometerse a nada.
—El mensajero ya se está impacientando demasiado —contestó, y señaló con un gesto de cabeza al joven que se movía inquieto y descontento en un rincón de la plaza, a la espera de que Laurence lo acompañara.
El muchacho le guio colina arriba hasta culminar el breve repecho que lo dejaba en las puertas del castillo, desde donde un infante de marina uniformado con una casaca roja lo guio por un camino que culebreaba entre los edificios del cuartel general: la escasa luz del alba los revelaba vacíos y sin muestra alguna de las típicas prisas matinales.
Las puertas estaban abiertas y él las cruzó envarado y erguido, con la desaprobación escrita en las facciones del semblante distante y rígido.
—Señor —saludó con la vista fija en lo alto de la pared, y solo después miró hacia abajo, momento en que añadió sorprendido—: ¿Almirante Lenton?
El almirante despidió al guardia y las puertas se cerraron, dejándolos en aquella cámara llena de libros alineados que olían a papel viejo. La mesa de Lenton estaba totalmente despejada, salvo por un mapa y un legajo de documentos. Él permaneció sentado en silencio durante un rato, al cabo del cual contestó:
—Me alegra mucho verlo, pero mucho, mucho de verdad.
La apariencia de Lenton dejó atónito al capitán. Había pasado un año desde su último encuentro, pero para aquel hombre parecían haber transcurrido diez: el pelo había encanecido del todo, un velo empañaba la mirada de sus ojos legañosos y la parte inferior de los carrillos le colgaba flácida.
—Confío en que se encuentre usted bien, señor —dijo Laurence, profundamente apenado.
Ya no hacía falta preguntarse las razones del traslado de Lenton a Edimburgo, el enclave más tranquilo. ¿Qué enfermedad podía haber causado semejantes estragos? ¿Quién lo habría sustituido como comandante en Dover?
—Ya… —Lenton hizo un ademán y enmudeció; al cabo de unos instantes agregó—: Nadie le ha dicho nada, supongo. No, eso está bien, acordamos que no podíamos arriesgarnos a que trascendiera la noticia.
—No, señor, no he sabido nada ni nada se me ha dicho —respondió Laurence, en cuyo pecho volvió a inflamarse la llama de la ira—. Nuestros aliados me preguntaban a diario si tenía noticias del Cuerpo Aéreo, hasta que hacerlo dejó de servir para algo.
Laurence había dado garantías personales a los comandantes prusianos, había prometido que el Cuerpo Aéreo no les fallaría y que la compañía dragontina estipulada, capaz de cambiar el curso de la guerra contra Napoleón, haría su aparición en aquella última campaña tan desastrosa. Él y Temerario se habían quedado a luchar en lugar de ellos cuando los alados británicos no llegaron, jugándose la vida y la de la tripulación en una causa cada vez más perdida, y los dragones jamás aparecieron.
Lenton no replicó de inmediato, sino que permaneció allí sentado, asintiendo para él.
—Sí, eso es cierto, desde luego —murmuró, y se puso a tabalear los dedos sobre la mesa mientras miraba sin leer unos papeles, siendo la viva imagen del desconsuelo.
—Señor, apenas soy capaz de concebir que se haya prestado usted a un juego tan alevoso y corto de miras —añadió el capitán de Temerario con mayor acritud—. Napoleón no habría tenido asegurada la victoria, ni mucho menos, si los prusianos hubieran recibido el refuerzo prometido de veinte dragones.
—¿Qué…? —Lenton alzó los ojos—. Oh, Laurence, esa no es la cuestión, para nada. Lamento mucho el secretismo, pero en lo referido a no enviar los dragones, eso no puede llamársele decisión. No había dragones que enviar.
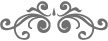
El pecho de Victoriatus subía y bajaba a un ritmo suave y acompasado. Tenía las fosas nasales dilatadas y enrojecidas, cuyos bordes estaban aureolados por una gruesa costra de escamas, y manchas de espuma rosácea en la comisura de la boca. Mantenía cerrados los ojos, pero los entreabría al cabo de unas pocas respiraciones, dejándolos entrever apagados por el agotamiento y mirando sin ver. Tosió de forma áspera y ahogada, lanzando al suelo un esputo sanguinolento, y de nuevo se sumió en ese duermevela, el único estado en que era capaz de manejarse. Su capitán, Richard Clark, yacía en un catre junto a él: sin afeitar, cubierto por una tela de lino, mantenía una mano alzada para cubrirse los ojos y apoyaba la otra sobre la pata delantera del dragón. Ni siquiera se movió cuando se aproximaron.
Lenton tocó el brazo de Laurence al cabo de unos instantes.
—Venga, vámonos.
El veterano se dio la vuelta muy despacio y con la ayuda de un bastón guio a Laurence colina arriba, caminando sobre la hierba en dirección al castillo. Una vez que hubieron regresado a las oficinas de Lenton, los pasillos ya no parecían pacíficos, sino silenciosos y sumidos en un pesimismo irreparable.
Laurence rechazó la oferta de un vaso de vino, demasiado atontado como para pensar en un refrigerio.
—Es una especie de consumición —explicó Lenton, contemplando por el cristal de la ventana que daba al patio del cobertizo donde Victoriatus y otros doce grandes alados yacían separados unos de otros por esos antiguos biombos usados para protegerse del viento en la playa, ramas apiladas y piedras cubiertas por hiedra.
—¿Hasta dónde se ha propagado…? —quiso saber Laurence.
—Por todas partes —contestó el almirante—. Dover, Portsmouth, Middlesbrough, las zonas de cría de Gales y Halifax, Gibraltar… Por todas partes donde hayan ido los dragones mensajeros, por todas partes. —Se alejó de los ventanales y regresó a su silla—. Hemos sido manifiestamente estúpidos: pensamos que era un resfriado, ya ve.
—Pero nosotros nos enteramos antes incluso de doblar el cabo de Buena Esperanza durante nuestra singladura hacia oriente —repuso el capitán, consternado—. ¿Tanto ha durado?
—En Halifax comenzó en septiembre de 1805 —replicó Lenton—. Los cirujanos creen ahora que fue cosa del dragón americano, aquel enorme alado amarillo, se hallaba allí, y luego los primeros dragones en enfermar fueron quienes habían compartido transporte con él hasta Dover. Entonces, hubo un brote en Gales, cuando se lo envío a los campos de apareamiento. Él está como una rosa, ni una tos ni un estornudo, probablemente es el único dragón de Inglaterra en esas condiciones, a excepción de unas cuantas eclosiones que hemos mantenido aisladas en Irlanda.
—Como sabe, le hemos traído otros veinte —terció Laurence, que logró una breve tregua mientras refería su informe.
—Sí, ¿y de dónde vienen? ¿De Turkestán? —repuso Lenton, dispuesto a seguir por ese camino—. ¿Comprendí bien su carta? ¿Son salteadores?
—Me atrevería a calificarlos como… celosos de su territorio —precisó el capitán—. No son agradables, pero tampoco maliciosos, aunque lo que puedan hacer para proteger a toda Inglaterra… —Laurence se detuvo—. Lenton, seguramente algo ha de poder hacerse, y debe hacerse.
El interpelado negó con un ligero movimiento de cabeza.
—Los remedios habituales surtieron algún efecto positivo al principio: calmaron la tos, y tal y tal. Aún podían volar, si bien no tenían demasiado apetito, pero los resfriados son cosas insignificantes para ellos y duraban demasiado, al cabo de un tiempo los remedios parecieron perder todo su efecto y algunos ejemplares empezaron a empeorar. —Lenton calló durante unos instantes y luego, haciendo de tripas corazón, agregó—: Obversaria ha muerto.
—Cielo Santo —clamó Laurence—. No tengo palabras, señor… Lo siento mucho.
Era una pérdida terrible. Había volado con Lenton cerca de cuarenta años y había sido dragona insignia en Dover durante la última década, y a pesar de ser relativamente joven, ya había producido cuatro huevos. Era tal vez el mejor alado de toda Inglaterra, y muy pocos estaban en condiciones de disputarle siquiera el título.
—Eso debió ocurrir, déjeme recordar, en agosto —prosiguió Lenton con si no lo hubiera oído—. Después de Inlacrimas y antes de Minacitus. Unos sobrellevan la enfermedad mejor que otros. Los jóvenes la sueltan antes y en los mayores persiste más, estos son los que están muriendo antes, pero en todo caso, supongo que al final perecerán todos.
1 N. del T.: «¡Bestia del demonio, todavía vas a quemarnos a todos!», en alemán.