Estudio de la calle Ámsterdam, Ciudad de México
Enrique, yo te propuse escribir tu biografía intelectual, tú preferiste contármela como te contaban la suya los personajes que entrevistaste para tus libros. Y elegiste hacerlo aquí, en tu estudio en la calle de Ámsterdam, una peculiar avenida de la Ciudad de México que entiendo ha sido un lugar entrañable en tu vida. ¿Por dónde empezamos?
Por la significación que tiene para mí vivir acá, José María, tan cerca del Parque México. Hace unos años me mudé al escenario de mi infancia. La primera década de mi vida transcurrió aquí, en el perímetro de unas cuantas cuadras en cuyo centro está el Parque México. Abro la ventana, y veo el edificio frente al parque, donde vivían Dora y Abraham, mis bisabuelos maternos. A unos cien metros, en esta misma avenida Ámsterdam, está el modesto departamento que habitaron mis abuelos Eugenia y José Kleinbort. Poco más allá, en la calle Chilpancingo, se encuentra la casa de mis abuelos Clara y Saúl.
Un barrio judío…
Desde finales de los treinta hubo un éxodo de muchos judíos del Centro Histórico a esta colonia. Aquí construyeron sinagogas, centros sociales, escuelas religiosas y, no muy lejos, el cementerio. Yo nací y crecí aquí, con mis padres y mis hermanos. En los años cincuenta, cada domingo, toda la familia, incluidos tíos y primos, se congregaba en el Parque México.
Ahora esta zona es como un barrio hipster, con bares, restaurantes, cafés.
Y, sin embargo, el Parque México es todavía uno de los espacios tradicionales de asueto en la ciudad. Es mucho menos antiguo que la Alameda y otras plazas del Centro Histórico, que datan de tiempos virreinales. No se diga el prehispánico Bosque de Chapultepec. Nuestro parque es pequeño y no tiene tanta alcurnia, pero ya va a ser centenario y, como tantos sitios en México, está lleno de historia. En tiempos de Porfirio Díaz esta zona fue un hipódromo. Un «Auteuil mexicano», en el que paseaba la exigua aristocracia de entonces. El parque era el centro y esta calle de Ámsterdam era la pista de carreras que lo rodeaba, por eso es la única avenida elíptica de la ciudad. El hipódromo dejó de operar y, después de la Revolución, la zona comenzó a urbanizarse. En el parque se construyó un paraninfo que aún se conserva, con pinturas del muralista Roberto Montenegro. En los senderos de tierra se colocaron fuentes rocosas, bancas arboriformes, unos curiosos letreros de concreto con mensajes ecológicos y un gran estanque de patos. Cuando yo era niño este barrio era como un pequeño pueblo típico de México, con tiendas de abarrotes, papelerías, tintorerías, boticas, heladerías, peluquerías. Mi propia historia no se entiende sin este escenario. Te propongo que más tarde recorramos el parque. En esas bancas, mi abuelo Saúl Krauze predicaba a sus amigos el evangelio según Spinoza.
¿Por qué Spinoza?
Es una larga historia, José María. El spinozismo era para él una especie de religión. Tanto, que hasta pensaba yo en mi abuelo como «el Spinoza del Parque México».
Spinoza, el gran heterodoxo.
Heterodoxo de esa heterodoxia que es el judaísmo. Pero heterodoxo también porque no se entregó a ninguna ortodoxia. Quedó en los márgenes donde podía pensar en libertad, donde podía pensar la libertad.
¿Te sientes un heterodoxo?
La heterodoxia es una categoría histórica del ámbito religioso. En ese sentido no soy ni puedo ser ni me siento heterodoxo. Pero ser judío es ya una forma histórica de heterodoxia. Al menos desde hace dos milenios.
Publicaste hace décadas un libro de ensayos titulado Textos heréticos, con imágenes extraídas de una obra sobre la Inquisición en México. En la portada un reo con un sambenito escucha el sermón que lo exhorta al arrepentimiento. Y un epígrafe que no olvido: «Debe haber herejes». No siempre un heterodoxo es un hereje, pero a veces sí.
Estábamos en medio de una de las batallas de ideas que sostuvimos en la revista Vuelta donde defendíamos la libertad y la democracia contra la ideología hegemónica que era una mezcla de estatismo nacionalista y marxismo. Y como era yo un blanco de ataques, se me ocurrió el título. La cita en latín es oportet et haereses esse: es necesario que haya herejes. Mi amigo Fernando García Ramírez hizo el índice con la retórica del Santo Oficio. Y sugirió las imágenes que provienen de un famoso «Libro rojo» publicado en el siglo XIX sobre los procesos de la Inquisición.
Pero aludía a tu condición judía.
Era un juego literario, y no lo era. Nadie me atacaba por ser judío, pero supongo que esa andanada (una de muchas) me remitió vagamente a la historia de los judíos en España, que tuvo su dramática secuela en México. Este país es una zona arqueológica del judaísmo. En la era virreinal hubo aquí una nutrida comunidad de judíos cuyos padres o abuelos habían sido expulsados de España en 1492 y se habían refugiado en Portugal, donde debido a la conversión forzosa, a la prohibición de emigrar y a la Inquisición, la condición de los judíos fue aún más angustiosa que en su natal España. Desde el siglo XVI y a lo largo del XVII, algunos lograron salir de Portugal y refugiarse en ciudades italianas como Ferrara, Livorno, Venecia, o en Holanda y sus dominios de América (las Antillas, Nueva Ámsterdam), donde podían ejercer su religión con libertad. Pero no pocos se arriesgaron a llegar a Nueva España, donde practicaban en secreto la herejía mayor, «la ley de Moissen», como se decía entonces. El Archivo General de la Nación contiene tesoros documentales de esa colonia criptojudía. Yo he consultado las conversaciones que mantenían los presos en las mazmorras de la Inquisición, transcritas literalmente por los escuchas. Esa comunidad fue extinguida en varios autos de fe, sobre todo en el más famoso de 1649.
Los muchos éxodos de Sefarad.
Como el éxodo de la familia de Baruch Spinoza expulsada de España, que vivió en Portugal, y finalmente, tras más de un siglo, se estableció en Holanda. A veces pienso que los Spinoza pudieron haber arribado a Nueva España en vez de a Ámsterdam, en cuyo caso la historia de la filosofía en Occidente habría sido distinta. Imagínate, Baruch Spinoza quemado vivo en 1649, a sus diecisiete años, en la hoguera que se encontraba cerca del centro de la Ciudad de México.
Y pasó mucho tiempo para que los judíos volvieran a México.
Tres siglos. Al arranque del siglo XX los judíos comenzaron a llegar, primero de Levante1 y después de Europa del Este2 y Rusia. En una de esas olas tardías, a principio de los años treinta llegaron de Polonia mis bisabuelos maternos, mis cuatro abuelos y mis padres. Ya no los expulsó solo la intolerancia religiosa, como en España en 1492, sino la persecución integral: histórica, racial, nacional y religiosa. Los expulsó el antisemitismo. Después de la Primera Guerra Mundial se recrudeció en Polonia ese antiguo prejuicio de origen medieval y decidieron emigrar. Y en toda Europa, en especial en Alemania, había signos ominosos. Sabían que la cuota de inmigración en Estados Unidos había llegado al límite en 1924. Entonces optaron por México, donde tenían ya algunos amigos. Al llegar, se dispersaron por el país, pero la mayoría se estableció en el sitio exacto donde vivieron hacía tres siglos los criptojudíos portugueses, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, alrededor de la Plaza Mayor, la Catedral y el Palacio Nacional. A ese barrio llegaron las dos ramas de mi familia. Mi padre me contaba que su lugar preferido para jugar era la hermosa Plaza de Santo Domingo, que es el antiguo atrio de ese convento. Bajo sus arcadas se instalaban pequeñas prensas de imprenta para que la gente encargara sus invitaciones de bodas, tarjetas, cartas de amor… Bueno, pues en esa misma plaza, en el costado norte, está el edificio que albergaba el tribunal de la Santa Inquisición. Ahí estaban las celdas y mazmorras donde se confinaba a los herejes. Y de ahí salían las procesiones cruzando la ciudad hasta las afueras, donde los quemaban. Hay crónicas puntuales de esos hechos. Son escalofriantes. 
Me pregunto si los inmigrantes judíos de Europa, como tus padres y abuelos, tenían conciencia de esas capas históricas que habitaban.
No creo. Quizá sabían vagamente que en España, hacía muchos siglos, los judíos habían debido convertirse al catolicismo o abandonar su hogar centenario. Quienes permanecían en una posición ambigua, ocultando su fe –los criptojudíos, llamados «marranos»–, lo hacían a riesgo de ser descubiertos y morir. Toda su vida, desde el nacimiento hasta la muerte, era un acto forzado de disimulo. Solo en el hogar eran libres, y ni ahí, porque las paredes oyen. Una vida insostenible. En Polonia, mis abuelos y sus pequeños hijos no ocultaban su fe, pero eran objeto de un hostigamiento físico y verbal continuo. «Judío, lárgate a Palestina.» Hasta mi madre, de niña, escuchó esa frase, y no la olvidó. También esa vida era insostenible. Por eso bendijeron siempre a México, la tierra donde podían vivir y ser en libertad.
Hace unos días estuve en Matajudaica, pueblecito del Bajo Ampurdán, en Gerona. La herencia sefardí se palpa en el horrible topónimo, pero también en la abundancia de granados, que florecen en los jardines de muchas casas. Una herencia secreta, escondida, de aquellos judíos que los cultivaron para disfrutar de las granadas que acompañaban muchas de sus celebraciones. Todavía se ven. Especialmente en Matajudaica, como si fuera un testimonio cabalístico, oculto a la mirada de quien no ve porque no puede descodificar una herencia que sigue viva, alojada en los 613 granos de la granada: el símbolo de los 613 mitzvot o preceptos de la Torá.3 ¿Hay pueblos con granadas en México?
No que yo sepa. Hay diversas huellas físicas y culturales de esas comunidades criptojudías en el Occidente de México y en el remoto septentrión novohispano. La ciudad de Monterrey, se sabe de cierto, fue fundada por judíos. Pero ese pasado se desvaneció, no forma parte de la cultura mexicana.
La nueva oleada europea, a la que pertenecía tu familia, sí tuvo la oportunidad de echar raíces.
Y de vivir en libertad. Esa palabra lo resume todo, José María: libertad. En una conversación que Helen, mi madre, grabó con mi abuelo Saúl, este le dijo, con su español quebrado: «¡Yo busqué la libertad! ¡Yo estaba amante de la libertad! ¡Yo quería vivir libre, aunque coma una vez al día, pero que sea libre!». Y México le dio la libertad. Aquí los judíos podían moverse con libertad, pensar con libertad, hablar con libertad, profesar su religión con libertad. México fue un puerto de abrigo para los judíos hasta mediados de los años treinta, cuando el país se cerró para ellos. Pero los que tuvieron la suerte de entrar echaron raíces muy pronto. Comenzaron a ejercer libremente sus oficios y profesiones, y a enviar a sus hijos a la escuela. Bendecían el clima natural, pero más el clima humano. Casi no podían creer la calidez, la hospitalidad y la cortesía del mexicano común. En México podían respirar sin sentir el odio milenario contra ellos. Hubo, es verdad, episodios antisemitas en los años treinta, pero azuzados por un sector germanófilo de la clase media, no por el pueblo. La educación sentimental de la familia me dejó una huella profunda, pero no me he detenido a escribir sobre ella. He escrito sobre el tema judío: ensayos sobre la historia del antisemitismo en el orbe hispano, un texto sobre las claves bíblicas con las que los primeros cronistas dominicos y franciscanos leyeron al México indígena, y varios otros más. Pero no los he reunido en un libro. El motivo es claro: soy un historiador mexicano y mi tema es México. Ahora podemos evocar esa otra historia.
¿No habrás tenido tú mismo un síndrome de ocultamiento de esa educación sentimental?
De ningún modo. Nunca he ocultado ser judío. Pero el vínculo con mi pueblo milenario está en los libros. Es el humanismo judío lo que me interesa, su historia y su literatura, no tanto sus ritos, su ortodoxia, menos aún sus pasiones mesiánicas o nacionalistas. Guardo lealtad a mis antepasados, pero socialmente preferí habitar las orillas del mundo judío. Estando en la periferia puedes encontrar un margen mayor de libertad. Puedes mirar mejor el centro. Y sin embargo, a estas alturas de mi vida me he mudado aquí, a mi escenario de origen, a la calle de Ámsterdam. Acá tengo mi biblioteca de temas judíos y junto a ella la biblioteca literaria e histórica de mi abuelo en idioma ídish. Yo les puse casa a esos libros aquí, en este estudio.

Ámsterdam, ya veo, es tu recinto judío.
Mi vuelta al origen.
Entonces tus abuelos y tus padres descubrieron en México una vida en libertad…
Para los abuelos, no se diga para mis bisabuelos, todo debió ser nuevo. El cielo soleado, el clima templado, el lujurioso paisaje, la variedad de flores, las frutas, los sitios de recreación y las aguas termales, el horizonte volcánico, las estaciones suavemente marcadas, la ausencia de nieve, el colorido de la ropa típica. Lo que pudieron adoptar lo adoptaron: las fiestas del Día de las Madres, los rebozos y hasta las celebraciones patrióticas. Mis padres llegaron siendo muy niños, y casi de inmediato hablaron la nueva lengua, hicieron amigos, fueron a escuelas públicas, jugaban a la lotería y se adiestraron en juguetes mexicanos como el balero o el trompo. Yo ya no tuve que aprender todo aquello porque nací en ese nuevo mundo. Cuando yo era niño habían transcurrido apenas dos décadas desde el arribo de mi familia a Veracruz, pero mi impresión, basada en mis recuerdos y los documentos que fui recolectando desde joven, es que fueron dichosos. La sombra mayor que los perseguía –sombra no exenta de culpa– era la conciencia de haber dejado a tantos miembros de sus respectivas familias en Polonia, donde con certeza habían sido exterminados. Pero yo apenas la percibía.
Y tu vida en el México de los cincuenta, ¿cómo la recuerdas?
Una vida mexicana, como tantas. Mi sueño era vestirme de charro, y mi padre me lo cumplió a los cinco años. Un traje café muy claro, con botonaduras de plata y sombrero, como Jorge Negrete. Era mi ídolo. Recuerdo que lloré cuando murió súbitamente en 1953. Y comencé a ver las películas de lo que se llamó la «Época de Oro» del cine mexicano en las que salía Jorge Negrete con María Félix y Gloria Marín. El cine mexicano consagró a figuras que todos en México seguimos amando: Pedro Infante, Joaquín Pardavé, los hermanos Soler. Historias de galanes y villanos, pobres y ricos, figuras del campo y la ciudad. Fue un buen cine el de esos tiempos. No inferior, creo yo, al neorrealismo italiano. Con un fondo de inocencia pero también de drama auténtico. En esta inmersión natural en la cultura popular y, en tantas cosas, fue importante la presencia de Petra Carreto, la «nana» de Jaime y Perla, mis hermanos menores. Nana es una palabra clave en el vocabulario mexicano: es la que cría a los niños. Petra provenía de Atlixco, Puebla. Era nuestro tenue vínculo cotidiano con el México indígena: mascullaba palabras en náhuatl (sobre todo insultos o maldiciones), era un refranero andante, a la menor provocación le brotaban expresiones que con frecuencia me asaltan y hacen sonreír. Cantábamos boleros de moda y canciones de Agustín Lara. Visto a la distancia, la radio, más que el cine, fue mi bautizo cultural mexicano. Y fue el gran crisol cultural de México. La estación radiofónica XEW, «la voz de la América Latina desde México», unió musicalmente la variada geografía de México. Y, en efecto, llegaba a toda América Latina. El radio era el personaje central de la casa. Ni siquiera la televisión lo desplazó. En casa estábamos a la escucha, por ejemplo, de las canciones de Gabilondo Soler, apodado «Cri-Cri, el Grillito Cantor», que fue un genio literario y musical de una imaginación mayor que la de Disney. Imagínate El carnaval de los animales de Saint-Saëns o Pedro y el lobo de Prokófiev, pero multiplicado en cientos de canciones, géneros, ritmos y tonadas. Un zoológico humano no inferior a las Fábulas de Esopo, y musical por añadidura, en el que cada cuento era una historia con moraleja. Mis padres me cantaban las canciones de Cri-Cri, yo se las canté a mis hijos y ahora ellos a mis nietos. Y luego, ya cerca de la adolescencia, escuchaba por radio las canciones románticas de María Grever, compositora mexicana que conquistó Broadway en tiempos de Cole Porter e Irving Berlin.
Pero había una zona intraspasable, ¿no es cierto? La religión católica.
Intraspasable. Inescrutable. Vagamente temible. Sobre todo ajena. Nadie en mi familia o mi escuela hablaba de ella ni podía hablar. Solo la religión y sus rituales nos separaban del resto de los mexicanos: bautizos, comuniones, matrimonios, plegarias, muertes. Pero la fe y sus expresiones estaban en todas partes: en las iglesias y procesiones, la imagen de Jesús y los santos, la Semana Santa y el Miércoles de Ceniza, el Día de Muertos, la veneración por la Virgen de Guadalupe. En la Navidad, todas las casas se iluminaban con foquitos, y adentro, en la sala, brillaba el árbol. En la nuestra no. Yo no lo resentía, lo aceptaba, aunque era la muestra inequívoca de que éramos diferentes. Ni inferiores ni superiores, solo diferentes. Cuando acudí a una posada en mi adolescencia, no entendí su significado. Y cuando, a mis diez años, un amigo de mis padres me felicitó por el día de «San Enrique» (que era el 15 de julio), les reclamé: ¿por qué no me habían dicho que yo tenía un «santo»? Al mismo tiempo, a mis viejos les conmovía la índole espiritual del pueblo mexicano. Mi bisabuela me señaló una vez con respeto el modo en que un humilde campesino se quitaba el sombrero y se postraba a la entrada de una iglesia.
Les estaba vedada, o se vedaban, una parte central de la cultura mexicana, pero era natural. Tan natural como una separación o una confrontación milenaria.
Pero en México existía una convivencia respetuosa y pacífica. Mis abuelos no se cansaban de resaltar esa convivencia como algo que apenas podían creer. Convivencia humana y convergencia cultural iban de la mano. México era un crisol. México estaba presente en varias otras dimensiones de la cultura. La comida mexicana, con sus chiles y sus moles, sus dulces y guisados, tan distinta a la magra comida judía, era la habitual en casa. México era obviamente la lengua en la que hablábamos con sus dichos y refranes que llegaría a leer pronto en un libro que me encantaba: Picardía mexicana. México era un valor tan inmediato y omnipresente que no nos preguntábamos por él. Y si no participábamos en la religión católica de México, sí en su religión cívica, que es su historia. Transmitir ese catecismo era obra de la escuela: las estampitas de los héroes que comprábamos en la tienda para llenar nuestros álbumes o para hacer la tarea, y las fiestas cívicas: el natalicio de Benito Juárez; la batalla del 5 de mayo; el 16 de septiembre, Día de la Independencia (incidentalmente, mi cumpleaños). Eso y tanto más era México, tal como lo recuerdo y lo viví.
No sé si con colores románticos, me estás delineando una infancia nacionalista.
Más que nacionalismo, participábamos de una forma inocente de mexicanismo cultural, de patriotismo. El país miraba hacia dentro y hacia atrás. Hacía apenas treinta años que había concluido la Revolución. Sus mitos y personajes seguían vivos en la memoria colectiva y el cine nacional los recreaba. Me atraía mucho la «historia patria», así se decía. Quizá te hará gracia, pero lo que despertó de niño mi curiosidad por la historia mexicana fue un programa de radio: La Hora Nacional. Se transmitía todos los domingos a las diez de la noche. Incluía canciones, dramatizaciones y anécdotas sobre personajes de la Independencia, la Reforma y la Revolución. Ese programa me inspiró en la infancia amor por los personajes históricos. Un poco después tomaba el tranvía que llevaba al Centro Histórico para deambular libremente por sus calles.
Ese lugar es historia viva a cada paso. Los españoles que han olvidado la dimensión americana de su historia no entienden a qué grado España está presente en América, sobre todo en México, sobre todo en el Centro Histórico de México.
El Centro Histórico ocultaba entonces los vestigios de la gran civilización mexica, pero la presencia virreinal y la del México independiente te salía a cada paso, a pesar de muchos adefesios arquitectónicos de la modernidad, de la destrucción del tiempo y la incuria. Era la Ciudad de los Palacios. «La muy noble y leal ciudad de México», como aún se decía. De joven leía las placas conmemorativas de personajes o hechos memorables: «aquí vivió Lucas Alamán», «aquí estuvo la primera imprenta de Juan Pablos». Y entraba en las iglesias, en particular en San Francisco o la Enseñanza. No conocía la historia sagrada ni sabía interpretar los retablos, pero amaba su atmósfera de recogimiento. Mucho tiempo después comprendí la nostalgia que desde su exilio sintió Alfonso Reyes al recordar la piedra rojinegra de tezontle en los viejos edificios coloniales de la ciudad. ¿A qué atribuía ese gusto por la historia mexicana? No me hacía esa pregunta. Estaba inmerso en él. No sé si tenía algo particular, pero sé que mis amigos de la escuela no lo compartían. Ahora veo a ese hijo y nieto de inmigrantes y me doy cuenta de que quería, sencillamente, integrarse, ser igual que los demás, ser mexicano como los demás. En una palabra, pertenecer. Y para eso, antes que los valores, el arte o la arquitectura, lo mejor era convivir con la gente. Yo tuve la fortuna de tener ese contacto, quizá no íntimo, pero sí real y continuo por muchos años, trabajando junto con los obreros de la imprenta de mi padre.
Nunca, que yo recuerde, has escrito de esa experiencia.
No he tenido ocasión de contarla. Esa imprenta, José María, fue el escenario favorito de mi infancia y temprana juventud. Mi abuelo tenía su sastrería y enseñó el oficio a su hijo Moisés, mi padre. Trabajaron juntos varios años mientras mi padre estudiaba. Terminó la carrera de ciencias químicas y quiso ser empresario. Hacia 1944, él y su amigo Alfonso Mann compraron una pequeña prensa y poco a poco el negocio comenzó a prosperar, hasta convertirse en una litografía de cierta importancia. Estaba en el sur de la ciudad, en el viejo barrio de Coyoacán. Se llamaba Etiquetas e Impresos. Mi padre había trabajado desde niño en la sastrería y me indujo esa devoción por el trabajo. Guiado por don Ismael Ramírez (el maestro de producción de la imprenta) aprendí las distintas fases del proceso. Tenía una relación de gran afecto con los trabajadores. Desde los siete años dedicaba las vacaciones a trabajar en la imprenta. Era mi vínculo principal con mi papá, un vínculo que duraría toda su vida activa. Yo admiré y quise mucho a mi padre. Trabajé junto a él hasta los años noventa. Murió en 2007.
¿Cómo era ese trabajo?
Llegábamos antes de las ocho. Siempre me quedaba viendo un ratito el mural de la entrada, al aire libre. Era muy raro que una fábrica tuviera uno, como los de Diego Rivera. Mi papá pasaba a su oficina, y yo iba a «checar tarjeta» y a comenzar mi jornada. Recuerdo todo el proceso: la bodega de papeles, tintas y cartones; el fotolito, donde se revelaban negativos y hacían las placas; las prensas offset, las suajadoras, las guillotinas, las pegadoras, las grabadoras. Pero sobre todo recuerdo a cada uno de los obreros en sus máquinas. Recuerdo sus nombres y apodos («el Mamut», «el Burro», «el Chupiro»), en qué máquina trabajaba cada uno, su humor, su carácter, sus historias personales, sus dichos, sus «chanzas». Me gustaba particularmente montar tipografías, labor que me enseñó Chucho García, a quien aún veo. Muchos venían de la provincia y me contaban sus historias. Con ellos iba a comer a las fondas cercanas y en las noches me llevaban al box, a la lucha libre y al futbol. Me enseñaron a «alburear». Lo idealizo, seguramente, pero sentía que no me trataban como al hijo del dueño (al que llamaban «el ogro») sino como su compañero.
¿Por qué se le ocurrió a tu padre encargar un mural? ¿Qué representaba?
Mi padre estudió en la Escuela Nacional Preparatoria que en tiempos virreinales fue el antiguo colegio jesuita de San Ildefonso. Uno de los edificios más bellos de la ciudad. En 1922 el ministro de Educación José Vasconcelos encomendó a los muralistas José Clemente Orozco y Jean Charlot pintar los muros de la escuela con su visión sobre la Revolución y la historia mexicana. En un edificio muy cercano, Vasconcelos hizo un encargo similar a Diego Rivera: pintar su versión de la epopeya revolucionaria. Mi padre, como toda su generación preparatoriana, creció contemplando esos murales. Además, era amigo de Guadalupe Rivera, la hija de Diego. Me contó que iban juntos a visitar a Diego que pintaba entonces los murales en el Palacio Nacional. En un viaje a Guadalajara, Lupe le presentó a Orozco, que pintaba los murales del Hospicio Cabañas. Me contó que Orozco era difícil y algo hosco, mientras que Diego era expansivo y afable. Ese es el antecedente. En 1952 mi padre encomendó el mural de su fábrica a la pintora Fanny Rabel. Proveniente de Polonia, como mis padres, Fanny era una militante de izquierda, muy amiga de Frida Kahlo y discípula directa de Diego Rivera. El mural representaba una variación de La maestra rural, el famoso fresco en la Secretaría de Educación Pública: en un árido paraje del campo mexicano, como en una misa cívica, un público respetuoso y atento escucha a la maestra: un viejo campesino con su sombrero en mano, una mujer con su bebé bajo el rebozo, hombres circunspectos, mujeres descalzas, un niño con una hoja de maíz. Era la imagen del pueblo. Pero al lado, en vez del guardia rural de la escena original, destacaban las prensas de pie y las máquinas offset en plena producción de unas publicaciones. Mi padre y su socio Alfonso aparecían también, trabajando con los obreros. En el extremo inferior un humilde niño vestido de overol y con cachucha voceaba los impresos que llevaba en sus manos. Podrían ser periódicos o revistas. En uno de ellos se leía: «La imprenta al servicio de la cultura». Yo sueño con esa imprenta. Han pasado casi setenta años desde que comencé a trabajar ahí, y nunca dejé de frecuentar a los obreros. Aún veo a los pocos sobrevivientes.

¿Qué ocurrió con el mural?
Hace unos años lo recobré. Está en mis oficinas de la revista Letras Libres y la editorial Clío. Ahí me saluda cada mañana, como entonces.
¿Tuviste una educación laica o religiosa? ¿Dónde estudiaste?
Estudié desde el kínder hasta la preparatoria, de 1952 a 1964, en el Colegio Israelita de México. Ocho horas diarias de lunes a viernes, toda la infancia y adolescencia. Fue fundado en 1924. Pertenecía a la vertiente ashkenazí de la comunidad judía mexicana, es decir, la proveniente de Rusia, Polonia, Lituania, Ucrania y, en general, la Europa del Este. Había otros colegios de la vertiente sefardí que había llegado de Grecia y Turquía, y otros más, de una anterior, originaria de Alepo o Damasco. Había también colegios que impartían clases en hebreo (no en ídish, como el nuestro) y varias escuelas religiosas. Nuestro colegio era el más antiguo. Era un trasplante de escuelas similares que habían existido en Polonia o Lituania en el período de entreguerras, en las que se enseñaba la cultura nacional y universal junto con los temas judíos. Era laico y de vocación humanista. Originalmente estuvo en varias sedes del centro pero finalmente, en 1938, se mudó al edificio donde yo estudié (y mi padre también), en el sur de la ciudad. Hoy es la sede de la Universidad de la Ciudad de México. A los profesores de temas judíos (lengua y literatura ídish, e historia judía [Idishe Geschijte]) los recuerdo ya viejos, algunos paternales y pacientes, otros muy amargados. Eran inmigrantes recientes y ve tú a saber las penas que escondían. La inmensa mayoría de los alumnos era judía, chicas y chicos de clase media, hijos de pequeños comerciantes, unos cuantos profesionistas y pocos industriales.
Pero la escuela, me dices, impartía cursos generales, no solo de temas judíos.
El ochenta por ciento del currículo era idéntico al de las escuelas oficiales: materias universales y nacionales. Había maestras de los tiempos de Porfirio Díaz, como la estrictísima Amalia Corona, que nos daba pellizcos y reglazos y nos ponía orejas de burro, pero vaya que nos enseñó bien a leer y contar. Otras maestras eran de la época dorada del secretario de Educación José Vasconcelos en los años veinte, como Rosario María Gutiérrez Eskildsen, profesora tabasqueña que nos enseñó a redactar correctamente y nos dio a leer Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes, María de Jorge Isaacs, La vorágine de José Eustasio Rivera y la poesía de Rubén Darío. Muchos de mis profesores en los años cincuenta lo habían sido de mi padre. El maestro Piña, por ejemplo, nos ponía a cantar canciones mexicanas del siglo XIX. O el octogenario Daniel Huacuja, académico de la lengua. Llegaba al salón con su pijama de franela roja visible bajo la valenciana de su pantalón. La suya era una cátedra fascinante de literatura española, desde Gonzalo de Berceo hasta Calderón de la Barca. Me acuerdo de que actuaba los personajes de Los siete infantes de Lara. También nos recitaba el poema del Cid. Huacuja había sido discípulo de Guillermo Prieto, el gran cronista liberal del siglo XIX, amigo cercano de Benito Juárez. Tan cercano que en alguna ocasión le salvó la vida. Imagínate la emoción que sentí. Mi maestro era una conexión con Juárez. Así que la historia era, por ambas vertientes, una presencia viva en mi escuela.
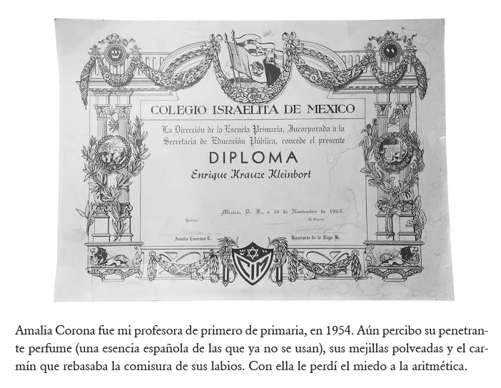
¿Y la enseñanza de la historia mexicana en ese colegio? ¿Cómo la asimilaste tú?
Ligada a los héroes y las batallas. Con el tiempo caí en la cuenta de que los profesores de historia mexicana nos transmitían la versión oficial (liberal y revolucionaria), pero lo hacían con pasión y convencimiento. El maestro Roa nos dio un paseo rápido y superficial por la época colonial para luego concentrarse con brío y emoción en la gloria de los insurgentes, el heroísmo de los liberales, la traición de los conservadores, la dictadura de Porfirio Díaz. Tuvimos una excelente maestra del pasado indígena, apellidada Monroy. Como notaba mi afición por el tema, mi padre (que era amigo de Jorge L. Tamayo, el editor de la correspondencia de Benito Juárez) me regaló una hermosa edición de la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo y ya en la adolescencia nos llevó a mi hermano Jaime y a mí a un viaje por la Ruta de la Independencia. Para mí fue memorable: Querétaro, San Miguel de Allende, Guanajuato, Dolores. Fue mi primer «descubrimiento» del México de 1810: las callejuelas, los monumentos y casas históricos, las placas conmemorativas, la emoción de visitar el lugar donde nació la patria mexicana. Y en los trayectos, descubrir los cascos de viejas haciendas y el paisaje mexicano, «no desprovisto de cierta aristocrática esterilidad», como escribió Alfonso Reyes.
¿Y la historia universal?
Soñaba con ser arqueólogo. Pero gracias a una profesora adelanté unos milenios el reloj. Se llamaba Alicia Huerta. Daba un curso de historia europea en la secundaria. Manejaba esquemas temporales ricos y complejos. Recreaba y explicaba los hechos y períodos con gran viveza. Era notable su recreación de la era napoleónica, por ejemplo. O de la unidad italiana y alemana. Hace algunos años me localizó por azar y me contó una anécdota que me conmovió. Cuando daba clases en el Colegio Israelita, era simultáneamente maestra en el Colegio Alemán, donde tuvo mentores que la formaron en la gran historiografía alemana: Ranke, Burckhardt, Mommsen, etcétera. De ahí provenía su rigor. En algún momento le ofrecieron un aumento sustancial de sueldo y hasta una dirección, a condición de que abandonara sus clases en el Israelita. No aceptó y renunció.
En suma, era una escuela binacional.
Más bien bicultural, mexicana y judía. Intensamente mexicana por el conocimiento de su geografía, su literatura, su lengua, su arte y su historia. Y judía, pero de un judaísmo secular y tradicional ligado a la Europa perdida.
Según un pasaje del Antiguo Testamento, somos hijos de los abuelos, más que de los padres. Muchas veces son ellos quienes nos educan.
Nos criaron. En mi caso, esa crianza estaba impregnada de respeto a las tradiciones judías, a las costumbres y al pasado judío, al idioma ídish y a su literatura, pero no tanto a la religión.
¿No te hablaban de Polonia, del país de nacimiento que dejaron atrás? Es curioso, porque mi familia paterna y materna, que eran republicanas y sufrieron duramente la represión y el dolor de la Guerra Civil, apenas recordaban conscientemente aquella experiencia. Es como si hubieran querido rehacer su vida desde el olvido.
Les ocurrió algo similar. No hablaban casi de Polonia porque ese hogar suyo, milenario (al que llamaban precisamente der alte Heim, que en ídish significa «el viejo hogar»), se había convertido en un vasto cementerio judío, un cementerio no de lápidas sino de cenizas. Las cenizas de sus padres, hermanos, familiares. Pero el interior de sus hogares era un museo de vida cotidiana en Polonia. Parece que lo estoy viendo. Un mobiliario afrancesado, profusión de miniaturas de porcelana y cristal, objetos simbólicos (los candelabros sabatinos, la Mezuzah4 resguardando el umbral, la Menorah5 en los estantes, la alcancía de color azul cielo con el mapa de Israel), una atmósfera grave y un olor penetrante a comida del Báltico: sopas de betabel, arenques, papas y coles, panes de trenza y el inevitable vaso de té. El trasplante seguía puertas afuera de la casa. Sus hábitos sociales, sus rituales en las fechas clave (el nacimiento, el matrimonio, los partos, la muerte), sus costumbres e instituciones (los casamenteros, los tribunales internos de la comunidad, las cajas de caridad y asistencia), sus recetas de cocina, los oficios que practicaban, sus dolores íntimos y sus pesadillas, su sentido del humor y, desde luego, el ídish, la lengua en la que hablaban, escribían y leían, todo ello los remitía a la vida judía en las ciudades y pueblos de Polonia. Mis abuelos paternos provenían de Wyszków, un pueblo cercano a Varsovia; los maternos de Białystok, una dinámica ciudad textil en la frontera con Rusia. 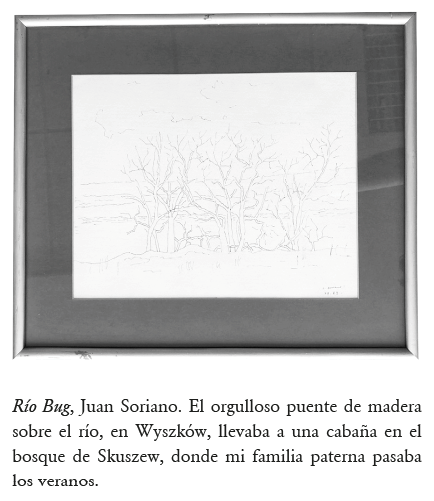
Volviendo al precedente colonial y español del que hemos hablado, noto quizá una diferencia marcada con lo que estás diciendo. Dices que tus abuelos no hablaban de Polonia. En cambio los judíos sefardíes siempre añoraron España. La conservaron en la memoria, en la poesía, en la lengua, el ladino, que es un español del siglo XV…
La comparación viene al caso. No, mi familia nunca añoró Polonia, ni quiso volver a Polonia. Pero no olvidemos que por casi diez siglos los judíos en Polonia habían vivido pacíficamente, aislados en el espacio y el tiempo, anclados en su fe, hablando ídish. Por algo Polonia tenía la mayor concentración de judíos en Europa. Y por eso sí existió una vasta literatura nostálgica de la vida de los pueblitos y las ciudades habitadas por los judíos. Después del Holocausto, los sobrevivientes editaron libros conmemorativos de cada pueblo o ciudad, con imágenes y testimonios. Yo conservo, por ejemplo, el de Białystok. Y se escribieron novelas, historias, poemas. Pero casi todos están en ídish. Solo unos cuantos escritores como Isaac Bashevis Singer lograron que su testimonio llegara a otras lenguas. Así que en ese sentido no hay gran diferencia entre la nostalgia por la Sefarad perdida y la nostalgia por la Polonia judía, no perdida sino desaparecida. Buena parte de la biblioteca de mi abuelo la constituyen esos libros de remembranza doliente, ecos de Jeremías ante la Jerusalén destruida. Libros sin lectores. Al menos la poesía nostálgica en ladino ha llegado a nuestros días, cinco siglos después.
La vida tradicional que me describes muestra una fuerte carga religiosa. ¿Estoy en lo cierto? ¿Hay diferencia entre tradición y religión?
Diferencia importante. Una vida de un judío religioso rige cada día y casi cada hora. Hay 613 preceptos que el judío religioso debe cumplir. Yo casi los desconozco. En mi caso, el cumplimiento religioso se limitaba a asistir a la sinagoga con mi familia materna en ocasión de las fiestas mayores de fin de año (Rosh Hashaná, Yom Kippur). Había varias sinagogas cercanas. Una de ellas, muy humilde, llamada Etz Haim («El árbol de la vida»), aún está de pie, a unos pasos, en esta calle de Ámsterdam. La frecuentaban judíos sumamente ortodoxos, principalmente de origen húngaro. Me sentaba con mi abuelo José Kleinbort y me impresionaba escuchar la melodía del Kol Nidré, plegaria que abre la noche del Yom Kippur, el Día del Perdón. Hay una hermosa suite para chelo y orquesta de Max Bruch basada en ella. Pero sobre todo me impresionaba la dramática concentración de los ancianos envueltos en su talit (el chal litúrgico), leyendo los rollos del libro sagrado, la Torá. Era como una estampa medieval. Esa es la religión. La tradición es otra cosa. La tradición es el cumplimiento, en el ámbito familiar, de ciertas fechas míticas y algunas históricas de las que da cuenta la Biblia. Su contenido es más cultural que religioso. Una rutina histórica, genuina y gozosa. Lo que subyacía en ella no eran los ritos y los dogmas religiosos sino el espíritu de pertenencia a un pueblo milenario que había resistido las mayores pruebas y seguía en pie. Déjame ponerte el ejemplo de mi abuelo Saúl, el spinozista. Celebraba aquellas fechas con una cena regia preparada por su esposa Clara en la que toleraba que se dijeran rápidamente dos o tres plegarias. Nada más. Que yo recuerde, únicamente pisó una sinagoga el día de mi Bar Mitzvá. Ese día Saúl me dijo: «Solo vine por tratarse de ti. Yo no creo en estas cosas». Simplemente no creía en el Dios de los ejércitos sino en el Dios de la naturaleza, en el Dios de Spinoza. En cambio mi bisabuela Dora, ya muy viejita, que estaba entre el público, me dijo: «Quiero que seas rabino». Cariñosamente, me negué. Ahí tienes la distinción entre religión y tradición. 
¿Qué papel jugaban las abuelas? ¿Eran las guardianas de la fe y la tradición?
De la fe, no tanto. De la tradición, sin duda. Eugenia (Gueña), mi abuela materna, fue una mujer bella y refinada, con un aire de aristócrata polaca. Gueña solo iba a la sinagoga en las fiestas religiosas mayores, pero no cocinaba Kosher. Había sido ávida lectora de literatura rusa y era lo suficientemente abierta como para inscribir a mi madre, su única hija, en la Academia Maddox, no en el Colegio Israelita. Ahí aprendió su excelente inglés y estudió letras inglesas. Eso sí, para guardar la tradición, cada viernes en la noche Gueña cumplía puntualmente con la ceremonia de Shabat. Tras encender las velas y pronunciar sus rezos con las manos cubriendo sus ojos, nos hablaba por teléfono para desearnos en ídish A gut Shabes, «Buen Shabat». Clara, mi abuela paterna, no respetaba ni el Shabat, pero paradójicamente era más tradicionalista. Aplicaba su genio culinario a preparar manjares judíos típicos en dos fiestas significativas consignadas en la Biblia: el Purim y el Pésaj. Cuando recuerdo los banquetes de mi abuela Clara me asalta una nostalgia. Un festival de patos, gansos, pollos, corderos, pescados, compotas, galletas, pasteles. 
¿Tus padres guardaban la tradición?
Solo para acompañar a los abuelos. Mis padres estaban plenamente integrados a la vida mexicana en todos los ámbitos (sociales, culturales, materiales), salvo en el credo religioso. Ya hablamos de Moisés, mi padre. Helen, mi madre, trabajó por un tiempo en el Comité Central Israelita, pero desde los años cincuenta comenzó una carrera de periodista de páginas sociales, haciendo entrevistas con un enfoque biográfico y cultural a protagonistas del contexto político, artístico y empresarial. Ejercería esa profesión por más de medio siglo. Y entrevistó a personajes en muchas partes del mundo. Esa curiosidad por el otro, por los otros, me la heredó. No tanto la condición de judía errante. Judío sí, errante no.
Has escrito tantas biografías, pero no la de tus abuelas y abuelos. ¿Escribiste sobre ellos alguna vez?
Yo fui formando un archivo familiar que no es solo un álbum de fotos y recuerdos color de rosa sino de aspectos y episodios dolorosos, conflictivos, en la vida personal de mis abuelos y abuelas. Muchas de esas historias no corresponden a nuestro tema porque lo que trato de darte es una imagen de su influencia en mi vida tal como ahora, honestamente, la veo. Al evocar esa influencia es probable que los esté idealizando, pero genuinamente recuerdo esos tiempos como una edad dorada junto con mis abuelas y abuelos. Me nubla la vista el amor que les tenía y que me tenían. Por otro lado, me ha sido difícil escribir sobre ellos, sobre todo de mis abuelas. Me refiero a perfilar sus vidas reales, no cómo yo las veía o cómo creo que me marcaron. Quizá algún día lo haré. Pero ahora que recuerdo, hace muchos años publiqué un pequeño texto en Vuelta, al que titulé «México en dos abuelos» porque refería el distinto modo en que arraigaron en el país que les dio refugio. Ambos apreciaban cada segundo y cada espacio de libertad. Saúl podía darse el lujo de leer y opinar a sus anchas, de no ir a la sinagoga, de ser vagamente herético. José, melancólico y solitario, vivió otro tipo de libertad, la libertad de movimiento. Con un asombro permanente viajó en tren por el país vendiendo prendas de su pequeña bonetería. También en Polonia solía viajar, pero, de haberse quedado, los trenes lo habrían conducido a un destino distinto y final. En ese pequeño ensayo quise sugerir el modo en que mis abuelos Saúl y José representaban la memoria. A Saúl lo veía cada viernes por la tarde en su casa, salíamos a veces al Parque México (que él llamaba «mi jardín») y yo lo escuchaba hablar de Spinoza y recordar su pasado socialista. Esos eran sus dos temas preferidos. Saúl era la memoria viva. Pero José era la memoria evanescente. Permíteme leerte este fragmento de aquel texto:

A fines de los cincuenta empezó a olvidar nombres de personas cercanas. Siempre creíamos, equivocadamente, que lo aquejaba una prematura arteriosclerosis cerebral. Algo involucionaba en él, retrayéndolo siglos. Al acercarse sus sesenta años optó por volverse –como su padre– un hombre profundamente religioso: se dejó crecer una brevísima barba y cambió su manera de vestir para asemejarla a la del rabino Avigdor al que admiraba. Asistía dos veces al día a la vieja sinagoga de la calle Yucatán, donde oficiaba Avigdor, pero esa frecuencia le parecía insuficiente. Entonces comenzó a llegar en la madrugada y de noche pretendía quedarse a dormir en las bancas. Leía continuamente libros de plegarias, confundía todos los libros con devocionarios, recitaba versículos frente a las ventanas y dio en un hábito que nos conmovía: hablaba cantando, rezando. 
El mundo apagaba su sentido. ¿Él lo sabía, lo entendía? Cuando las voces cesaron de comunicarle, cuando él mismo entró en una campana definitiva de silencio, lo rescató, de nueva cuenta, la provincia y la naturaleza del país. En un asilo de ancianos de Cuernavaca, pasaba las horas bebiendo con placidez el verde de los árboles, inmenso como los laureles de Oaxaca. Para devolverle en algo su identidad, quise enseñarle de nuevo a leer y comenzamos por su nombre. En súbitas oleadas de lucidez lo escribía sin reconocerse, solo para admirar los rasgos caligráficos. Su mayor placer terminó por ser oral: la lenta masticación de las prodigiosas frutas mexicanas.
Tenía Alzheimer.
Sí. Bueno, pues yo atribuyo un poco mi vocación por el pasado a mi vínculo con mis abuelos: Saúl, que era la memoria viva; José, el que perdió la memoria.
Me gustaría seguir examinando las diferencias entre religión y tradición, ahora enfocadas en tu educación en aquel colegio bicultural. ¿Leían la Biblia?
No rezábamos con la Biblia, leíamos la Biblia, que es muy distinto. No entrábamos, como en las escuelas religiosas, a examinar, interpretar, discutir cada versículo y cada comentario de cada versículo acumulado a través de los siglos, que es el contenido casi infinito del Talmud. El Talmud busca desentrañar cada pasaje de la Torá, el libro escrito por Dios, para encontrar y regir el sentido de la vida. Nosotros en la escuela no nos asomamos siquiera al Talmud. Leíamos la Biblia hebrea, que se denomina Tanaj. Es decir, el Pentateuco, los Nevi’im (que incluye Jueces, Reyes y profetas mayores y menores) y los Ketuvim (los libros de Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías). A lo largo de los años estudiamos varios de estos libros traducidos al ídish. Ya en la secundaria y la preparatoria, leímos en hebreo el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares y algunos profetas. Fue una experiencia inolvidable, por los matices y significados que uno descubre en las palabras y aun en las letras y signos arcaicos. Leer la Biblia en ídish es como leerla en español, inglés o alemán. Leerla en el hebreo original es como escuchar a Homero en griego antiguo, una sensación sobrecogedora. Te advierto que yo estudié hebreo pero nunca lo practiqué. Lo he perdido casi por completo. En cambio el ídish fue mi segunda lengua materna. En la vieja Europa que mis abuelos dejaron atrás, el hebreo era una lengua sagrada, solo para hablar con Dios; el ídish era el habla de todos los días, para hablar con las personas. Por eso mi abuelo José se disgustaba cuando de pronto le hablaba en hebreo. Lo consideraba una profanación. 
¿Qué recuerdas de esas clases de la Biblia?
Las vidas de personajes. Para mí la Biblia era una serie de biografías memorables: Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob, Leah y Raquel, José y sus hermanos, Moisés y Josué, los jueces (Gedeón, Jefté), el profeta Samuel. Aunque la presencia de Dios es continua, en muchos casos –sobre todo en el libro de los Reyes–6 la humanidad de los personajes se aparta un poco de la divinidad. ¿Qué hay más humano que el rey David, arpista y poeta, guerrero y amante, castigado por sus horribles pecados, redimido de sus pecados? ¿O el drama de Sansón, loco de amor por Dalila, cegado por sus enemigos filisteos? ¿O el idilio de Ruth, la moabita, que se enamoró de Boaz y le dijo: «tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios»? El de ellos fue el primer matrimonio mixto de la historia y de él, según el Evangelio, provenía Jesús. Esas fueron las biografías de la primaria. Más tarde, leí a los profetas. Ezequiel, que predicó ante un osario y presenció el espectáculo pasmoso de la resurrección; Jonás dentro de la ballena, que tiene algo kafkiano: el hombre solitario engullido por el animal; Daniel, que leyó la escritura en la pared sobre la destrucción de los imperios. Los leía como en un trance.
Es interesante. Tu primer acercamiento al pasado fue biográfico a través de la Biblia.
Así lo recuerdo. Aunque nunca puse en duda al protagonista mayor, a Dios. No por nada comenzábamos por el Génesis, y sus primeras palabras: Bereshit bará Elohim et hashamaim ve’et haaretz. Dios era omnipresente, y yo no necesitaba practicar la religión asiduamente para participar de esa fe.
En algún momento dudaste, me imagino, de la verdad de la Biblia.
No en mi niñez. Menos cuando mis padres compraron un libro que se titulaba Y la Biblia tenía razón. Por eso quise volverme arqueólogo, para encontrar el Arca Perdida al pie del Sinaí. Sueños de niño. Con el tiempo –y unas frases sutiles de mi abuelo Saúl– comencé a dudar. La Biblia no es historia propiamente dicha, es decir, científicamente comprobada. Antes del siglo X a. C. todo es bruma. Hasta la existencia del rey David sigue siendo materia de disputa. Mucho tiempo después, cuando leí el Tractatus theologico-politicus de Spinoza (la primera crítica histórica a la Biblia, publicada anónimamente en 1670), entendí que era imposible sostener su estricta historicidad. Spinoza decía que si los historiadores se tomaran las mismas libertades que algunos comentaristas toleran en los autores de la Biblia, provocarían risa. Pero más allá de su veracidad (que no es escasa en algunos libros), hay en esas narraciones gran intensidad literaria. El propio Spinoza dice que tenían valor alegórico o literario, que hay que leerlas como a Orlando furioso. Al final de su vida, mi amigo Alejandro Rossi leía la Biblia. «¡Es la mejor novela!», me decía. Yo siempre la consideré así. Cuando mis hijos León y Daniel eran niños, rumbo a la escuela les narraba pasajes de la Biblia.
Te recuerdo que la biografía tiene un origen helenístico. Arnaldo Momigliano demostró que la biografía tiene origen persa y que el primer biógrafo fue un discípulo de Aristóteles que introdujo un elemento novedoso en la narración de las vidas: no solo la ejemplaridad y las ideas sino la anécdota y el chisme.
Es cierto, pero yo creo ver prefigurado el género biográfico en los relatos de la Biblia. Por cierto, así, Relatos de la Biblia, se titulaba un libro que me regalaron mis padres entonces, cada historia acompañada por los delicados (y a veces estrujantes) grabados de Gustave Doré. Ese interés bíblico perduró. De hecho, los primeros libros que leí fuera de la escuela fueron novelas históricas inspiradas en la historia bíblica. Por ejemplo Mis gloriosos hermanos, de Howard Fast. Recreaba la rebelión de los macabeos contra Antíoco IV Epífanes, rey de Siria, quien quiso imponer oficialmente a los dioses paganos en el mismísimo Templo de Jerusalén. Ese triunfo es el que se conmemora anualmente en la tradicional fiesta de las velas, llamada Janucá.
Te gustaba la novela histórica, ¿por qué no la practicaste?
En esos años me apasionaba, luego no tanto. La novela histórica basada en temas de la historia judía fue importante en los primeros decenios del siglo XX. Pienso en el drama Jeremías de Stefan Zweig o en La judía de Toledo de Lion Feuchtwanger, que recrea la historia de amor entre Alfonso VIII y la fermosa Raquel. Los leí de joven. ¿Por qué no la practiqué? Porque estoy incapacitado para la ficción. Ahora creo que el género ha tomado nuevos vuelos, sobre todo en Inglaterra. Yo soy incapaz de incursionar en él.
Has hablado del Viejo Testamento. ¿Pero conocían la existencia del Nuevo?
Mi ejemplar de Doré omitía el Nuevo Testamento. Era tabú. En la escuela Jesús era considerado un gran profeta de Israel. Era Yeshu Hanotzri, Jesús el Nazareno. Pero no se enseñaban los Evangelios. Yo comencé a leerlos en la juventud.
No hemos hablado de otra cosa que de historia. Historia patria y cívica, historia mexicana y universal. Historia paralela de los criptojudíos portugueses y los inmigrantes de Polonia. Tus abuelos y la memoria, tus abuelas y las tradiciones. Y la historia biográfica de los relatos de la Biblia. ¿Cuál es el peso de la historia en el judaísmo?
Para los judíos recordar es un mandamiento. Yo he procurado cumplirlo. En el pasaje solemne del Día del Perdón llamado Yizkor (que quiere decir «que se recuerde»), los hijos pronuncian la plegaria por el alma de sus padres y ancestros fallecidos. Ningún mandamiento, creo yo, iguala al de «Honrarás a tu padre y a tu madre». Innumerables rezos y pasajes bíblicos ordenan no olvidar los prodigios y los castigos de Dios con el pueblo de Israel. De ahí el deber (no la costumbre: el deber) de recordar. Pero conmemorar es una cosa, historiar es otra. Te sorprenderá quizá saber que después del siglo I hasta el siglo XIX, casi no hubo historiadores judíos que se ocuparan de su propia historia. Solo existía la memoria sagrada. En el siglo I d. C. el historiador Flavio Josefo escribió dos obras fundamentales de historia judía: Antigüedades judías y La guerra de los judíos. Y luego un silencio milenario.
Es casi increíble lo que me dices. No procrearon historiadores, aunque vivieron obsesionados con la historia…
Vivían obsesionados con la huella de Dios en la historia, el pacto con Dios, los actos de Dios. La Biblia no es una historia en la acepción clásica o moderna. Contiene datos, registros, episodios, narraciones de hechos que probablemente ocurrieron, y personajes que acaso existieron, pero la presencia central es la de Dios. Digamos que la Biblia es la biografía de Dios que condesciende a tratar con su pueblo. A veces habla a los elegidos, a menudo se enfurece, en otras se complace, o ejecuta milagros. Y, de pronto, las biografías de personajes bíblicos toman vida propia. Pero las lecturas de la Biblia siempre buscaron la huella de Dios en esas vidas, su sentido trascendente, no inmanente. Tuvo que llegar la crítica histórica de Spinoza a las Escrituras para modificar ese paradigma. No fue sino hasta las primeras décadas del siglo XIX cuando un grupo de intelectuales judíos alemanes se propuso trabajar en la historia secular de los judíos, que ellos llamaron «ciencia del judaísmo». Y el fruto final de ese esfuerzo, en la segunda mitad del siglo XIX, fue la monumental Historia del pueblo de Israel de Heinrich Graetz. Ya en las primeras décadas del siglo XX vino otra gran historia integral, la de Simón Dubnow, oriundo de Bielorrusia. Creo que, de esa dimensión, en el siglo XX, solo hubo una historia más: la de Salo W. Baron. Las tengo en mi biblioteca. Las he consultado con frecuencia.

¿Qué encuentras en ellas o qué tienen en común?
El paso spinoziano de lo trascendente a lo inmanente. La transferencia de la sacralidad de la historia a la práctica profesional de la historia. Esos hombres se hallaron de pronto con un inmenso vacío de conocimiento. ¿Cómo había sido la vida de los judíos a lo largo de dos milenios? No había respuestas. Y se apresuraron a llenar ese vacío. Habían perdido dieciocho siglos obsesionados con la idea de Dios y suspendiendo ese autoconocimiento. La teología había bloqueado a la historiografía. Desde ese momento, la producción historiográfica ha sido gigantesca y constante, en todos los géneros, en todos los temas, en todo el mapa que habitaron los judíos. La historia judía misma, su estudio, su lectura, su investigación, se convirtió en una nueva misión, se diría que sagrada.
El viejo mandamiento religioso de conmemorar se convirtió en el deber humanista de recordar. ¿Son esas historias las que estudiaste en tu colegio?
Un compendio muy simplificado de ellas escrito por Dubnow. Aún lo conservo. Junto con la enseñanza literaria y gramatical del ídish, la historia era la columna vertebral de aquella escuela. Le dedicábamos clases diarias. El acercamiento era progresivo en la primaria, la secundaria y la preparatoria. Una historia nacional, humanista y laica, aunque demasiado autorreferencial. Una historia intelectual y biográfica más que social o económica. Una historia de supervivencia. En lo que se refiere a la historia judía de los últimos dos mil años, el historiador inglés de origen judío Lewis Namier le dijo a Isaiah Berlin: «No hay moderna historia judía, hay martirologio judío». Por eso, decía Namier, se había especializado en la historia inglesa del siglo XVIII. Yo entiendo esa decisión. Yo me eduqué en esa historia de martirologio. Pero no quise ahondar demasiado en el vastísimo catálogo del odio contra los judíos. Me dolían las espantosas masacres durante las cruzadas en Alemania, las expulsiones masivas de Inglaterra, Francia y España, los libelos y las acusaciones de crímenes rituales en toda Europa, en Asia, hasta en Rusia en el siglo XX. Además, en los libros de rezos los días de guardar leía yo las plegarias escritas por mártires de la fe. Me conmovían muchísimo. Ahora lamento no haber profundizado en esos temas. Por instinto de conservación quizá, preferí leer sobre las épocas luminosas. Y entre esas historias me atrajo sobre todo la historia de los judíos en la España musulmana y cristiana, antes de la expulsión de 1492.
La historia de Sefarad.
Que fue la Jerusalén del exilio o, mejor dicho, la tierra de muchas Jerusalenes: Toledo, Córdoba, Málaga, Zaragoza, Gerona. Buena parte de España es, junto con la antigua Judea y quizá con Alejandría, la gran zona arqueológica del judaísmo. «La época de oro en España», así se titulaba el capítulo de esa historia, y así la recordaba Graetz, aquel pionero de la historiografía judía cuya obra consulté en una traducción al español publicada en México que tenían mis dos abuelos. Era emocionante leer cómo, siguiendo el ejemplo de los árabes, los judíos se apasionaron por la poesía y las ciencias, y descubrieron a los filósofos griegos. Tan positivo fue el tratamiento de Graetz a esa época que lo hicieron miembro de la Real Academia de la Historia en Madrid. Esa historia dorada que leía en la escuela evocaba a los poetas, filósofos, estadistas, diplomáticos, astrónomos, médicos, teólogos y científicos que vivieron en España, en Sefarad. Leímos un poco a los grandes poetas y filósofos del amor terrenal y del amor a Dios: Salomón ibn Gabirol, Moses ibn Ezra, Yehudá Ha-Leví. Recuerdo una línea en que este último lamenta la guerra entre cristianos y moros, con los judíos en medio:
Entre los ejércitos de la cruz y del creciente,
mi ejército se perdió, y no queda más guerrero en Israel.
Tal vez idealizándola, esa historia ponía énfasis en la fugaz convivencia de esos hombres con sus pares musulmanes y cristianos, por ejemplo, en la escuela de traductores de Toledo. También estudiamos, muy someramente por supuesto, la filosofía de Maimónides y hasta dimos una ojeada a las disputas teológicas en Tortosa y Barcelona sobre la religión verdadera. Luego, abordamos la gran masacre de Sevilla en 1391 después de la peste negra, las acusaciones de crímenes rituales, la declinación en el siglo XIV y la expulsión de los judíos de España. Pero yo prefería volver a la era dorada.
En tu cercanía con la España actual hay quizá ecos de aquellos estudios.
Desde que visité España por primera vez en 1987 y fui a Toledo, lo viví como un reencuentro con la época de Alfonso X, el Sabio. Me emocionó visitar Santa María la Blanca y ver las inscripciones hebreas de la vieja Sinagoga. Para entonces ya había formado un acervo de historiografía de Sefarad, sobre el cual vuelvo periódicamente. En cuanto al ideal de convivencia y tolerancia, sigue siendo eso, un ideal. Y sin embargo, algo ha avanzado gracias, entre otros, a ese hijo de España (no reconocido) que fue Spinoza. Un hijo que siempre tuvo presente a España, y a los filósofos y poetas de Sefarad.
¿Mencionaban esos libros escolares tuyos a Spinoza?
Dubnow le dedicaba un párrafo brevísimo en el que lo reconocía como un filósofo admirado por la humanidad. Señalaba que, habiendo sido excomulgado, no se había convertido al cristianismo. Y concluía que era considerado un hereje por ambas religiones. Era una visión neutra, reticente. Hablaba de él en paralelo con Menasseh ben Israel, probable maestro de Spinoza, líder de la comunidad judía de Ámsterdam que, en el mismo año de la excomunión de Spinoza (1656), logró el reingreso de los judíos a Inglaterra después de cuatro siglos de haber sido expulsados. Ambos, de diferente manera, habían luchado por la libertad. A mí me intrigaba Baruch Spinoza, porque mi abuelo comenzaba a hablarme de su vida y su obra. Spinoza representaba otro tipo de pertenencia: no al pueblo judío ni al cristiano, sino a la humanidad sin más.
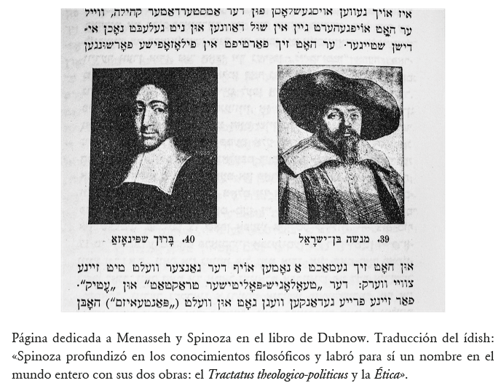
Los siglos XIX y XX ¿cómo aparecían en los libros escolares que comentas?
Como lo que fueron crecientemente. Una vuelta al martirologio. De poco había servido la Ilustración. Los judíos reformistas se habían asimilado a su entorno y hasta renunciado a su fe, muchos de ellos de manera entusiasta, solo para descubrir que no eran aceptados. En el siglo XIX reaparecieron en Europa casos de persecución, libelos y acusaciones de crímenes rituales calcados del medievo. Los estudiamos con detalle, igual que los «pogromos» en Rusia y Ucrania, el caso Dreyfus en Francia, y el corolario de todo ello, el surgimiento del sionismo. Creo que ahí terminaban los cursos.
¿Abordaban el Holocausto?
De otra forma. Recuerdo vivamente la solemnidad con la que año tras año conmemorábamos en el colegio el levantamiento de los judíos en el gueto de Varsovia, del 19 abril al 16 de mayo de 1943. Entre las astabanderas se colocaba una inmensa tela con una pintura imaginaria de Mordechai Anielewicz, el líder de aquella fugaz rebelión. Aparecía desafiante, con una granada en la mano. Los alumnos hacíamos guardia y había un pebetero. 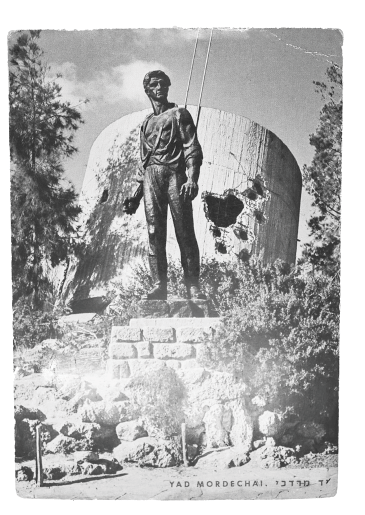 Por cierto, Anielewicz era originario de Wyszków, el pueblo natal de mi padre. A veces pienso que pudo haber sido su compañero de banca en la escuela. Y cantábamos en ídish el himno de los partisanos que eran los pocos judíos que lograron rebelarse durante la guerra, viviendo a salto de mata en los bosques de Polonia. Su autor, el poeta Hirsh Glick, escapó del gueto pero nunca se supo su destino. Seguramente fue ejecutado. Aún puedo recitar ese himno estremecedor. Es largo, pero te traduzco del ídish su primera estrofa:
Por cierto, Anielewicz era originario de Wyszków, el pueblo natal de mi padre. A veces pienso que pudo haber sido su compañero de banca en la escuela. Y cantábamos en ídish el himno de los partisanos que eran los pocos judíos que lograron rebelarse durante la guerra, viviendo a salto de mata en los bosques de Polonia. Su autor, el poeta Hirsh Glick, escapó del gueto pero nunca se supo su destino. Seguramente fue ejecutado. Aún puedo recitar ese himno estremecedor. Es largo, pero te traduzco del ídish su primera estrofa:
Nunca digas que tu camino es el final,
Tras los cielos nublados se esconden días azules.
Por desgracia, fue el camino final para seis millones de personas. Entre ellos un millón de niños. «¿Cómo explicas eso? –me preguntaba mi abuelo Saúl–. ¡Un millón de niños!» Había transcurrido poco más de una década desde aquellos hechos, y sin embargo hablaba poco de ellos. En cambio muchos maestros supervivientes nos transmitían su desolación.
¿Cómo fue en tu caso la memoria del Holocausto?
Yo nací en 1947, apenas dos años después del fin de la guerra. Parte de mi familia fue aniquilada por los nazis, entre ellos una bisabuela materna llamada Perla y mi bisabuelo paterno Miguel. Junto con ellos, varios tíos abuelos. El caso de Perla fue tristísimo porque, habiéndose establecido en Filadelfia con cuatro de sus hijas, en 1939 regresó a su natal Białystok para cuidar a otra hija suya, enferma de parálisis. Madre e hija murieron seguramente en Treblinka. Un tío abuelo, su esposa e hijos sobrevivieron de milagro porque fueron deportados a Siberia. Después de la guerra vivieron refugiados en Alemania y finalmente llegaron a Montreal en 1948, donde desde 1924 vivía Moisés, otro hermano de mi abuelo. Logré entrevistarlos hacia 1963, cuando los visité por primera vez. De todos, los que se salvaron y los que no, conservo los retratos y trozos de sus vidas que he ido reconstruyendo poco a poco, zurciéndolos como haría un sastre con una tela desgarrada de la que solo quedan fragmentos. Te doy solo un dato: soy sobrino de la mujer tatuada en un brazo con el número 74,733. Se llama Dora Reym y comenzó a narrarme su historia ese mismo año de 1963, en Nueva York. Fue una auténtica heroína. Acaba de cumplir los cien años. Ella misma contó su historia en unas memorias inéditas. Su hija Mira, que sobrevivió cobijada dos años por una familia polaca, disfrazada con el pelo teñido de rubio, filmó hace años un documental sobre ella titulado Diamonds in the Snow. ¿Por qué el título? Porque un día en Auschwitz mi tía tuvo que cambiar un diamante por un pedazo de pan.
¿Leías libros sobre el Holocausto?
Mi tío el doctor Luis Kolteniuk, casado con Rosa, la hermana menor de mi padre, guardaba un libro que un día hojeé en secreto y quedé horrorizado. Ese libro contenía las primeras imágenes de los campos de concentración, que difundió la revista Life. Pero no leíamos testimonios o historias del Holocausto, porque entonces casi no existían. Habían pasado apenas diez años. Lo que sí leí entonces fueron poemas en ídish de quienes vivieron –y en algunos casos sobrevivieron– el Holocausto. Y sobre todo aprendí canciones. Hay muchas canciones de los guetos que conozco de memoria. Mi abuelo José cantaba «Belz», la historia de un shtetl, un pueblecillo típico como el suyo, destruido por los nazis.
¿Qué te decía a ti la esvástica?
Me daba terror, espanto. Desde joven fui amigo de José Emilio Pacheco, que vivía a unas cuadras de mi casa. Él en la calle de Choapan, yo en la avenida Benjamín Hill, ambas en la colonia Hipódromo, contigua a la Condesa. En su novela Morirás lejos, José Emilio recrea la tensión entre la población judía y la alemana, que eran vecinas en el extremo sur de nuestra colonia. De hecho, no muy lejos estaba el Colegio Alemán. Pues bien, José Emilio se sorprendió cuando le conté que al lado de mi casa vivía un exmilitar nazi que nunca se quitaba el uniforme color beige. Su hijo, un chico de mi edad, tampoco. Jamás cruzamos palabra.
Perdóname la pregunta brutal, ¿qué despertaba en ti la palabra Hitler?
De niño, un temor infinito. Después, la voluntad de combatir al poder absoluto.
¿Existía antisemitismo en el México de esos años?
Borges decía que el antisemitismo argentino era «facsimilar», porque el original era el alemán. Había un antisemitismo atávico, de origen religioso, pero muy vago y diluido. Yo nunca lo sentí directamente, o solo de paso, cuando alguno de los chicos con quienes jugaba futbol americano en la calle me dijo en tono de increpación: «Tú eres judío». No era el antisemitismo racial típico de Alemania. En Argentina este antisemitismo prendió más, porque Perón dio refugio a muchos nazis. En México los hubo también, pero en menor proporción. A mí no me afectó, pero recuerdo el terror de mi bisabuela Dora al verme llegar una tarde a su departamento vestido con el uniforme azul y blanco de la escuela y una estrella de David en el brazo. Me suplicaba ocultarla. Quizá nunca creyó el milagro de que su nieto y sus amigos caminaran con toda libertad mostrando (no ostentando) públicamente su identidad religiosa, sin temor de ser agredidos. Y sin embargo, cuando alguien nos preguntaba por el apellido, muchos de nosotros nos acostumbramos a responder: somos polacos.
Después del Holocausto, supongo que el nuevo Estado de Israel fue la cara de la esperanza.
El Holocausto tuvo, en casi todo el mundo occidental, el efecto de abrir una tregua, que en su momento pareció definitiva, en la hostilidad histórica contra los judíos. A esa tregua –la más costosa pagada por ningún otro pueblo en la historia universal– se aunaba el prestigio de Israel. Nosotros en el colegio participábamos de esa esperanza. Cada lunes, en la escuela se izaban las banderas de México e Israel. Y después del himno mexicano cantábamos «Hatikvá», el himno de Israel, inspirado en el «Moldavia» de Smetana, que a su vez se basó en una vieja melodía popular italiana: «La Mantovana». Los nuevos maestros israelíes que nos enseñaban hebreo nos hablaron de las técnicas de irrigación que hacían florecer el desierto, la educación de los inmigrantes (incluidos los judíos de vieja estirpe árabe o sefardí venidos de África o el Lejano Oriente), los avances científicos, los hallazgos arqueológicos y, quizá lo más notable, el renacimiento del hebreo como lengua nacional y literaria. En los años sesenta, sobre todo a raíz de la Guerra de los Seis Días en 1967, algunos amigos míos decidieron emigrar a Israel. Sí, Israel significó esperanza, pero éramos inconscientes de que esa esperanza se fincaba en la trágica expulsión del pueblo palestino. Yo comencé a entenderlo poco después.
¿Nunca consideraste emigrar a Israel?
No. Tampoco a Estados Unidos o Canadá, donde teníamos familia. Nunca imaginé la vida fuera de México. Igual que la mayoría de mis compañeros, opté por permanecer en mi patria mexicana.
Tu familia era una Babel de idiomas.
No tanto. Los bisabuelos solo hablaban ídish. Ya siendo adolescente, cuando escuché a Dora decir una frase en español, quedé atónito y le dije: «¿Hablas español?». Los abuelos hablaban con nosotros en ídish pero sobre todo en su peculiar español (lo aprendieron de sus hijos). El polaco no existía, a diferencia del ruso, que estaba presente. Mis abuelos maternos lo hablaban entre ellos. Para mi abuela Gueña, el ruso era su idioma habitual, tanto como el ídish. En su juventud había leído a grandes autores rusos como Pushkin, Lérmontov y, en especial, al elegante y ponderado Turguénev, que le encantaba. Conocía muy bien sus vidas, en particular la del «disoluto y genial conde Tolstói». Tenía un ejemplar del Quijote en ruso, con una portada a colores con el caballero (muy rusificado, de barba rubia) acometiendo resueltamente a los molinos de viento. Me dice mi madre que cuando sus padres querían que no los entendiera, o cuando peleaban, se pasaban al ruso. Gueña tenía en México un círculo de amigas rusas con las que se juntaba a tomar el té. El samovar nunca faltó en su casa. Con sus nietos usaba palabras de cariño provenientes del ruso, como krasavitz, que quiere decir «belleza», «preciosidad». A sus nietos les decía «pupele» o muñequito, que viene de «pupe». Hay muchas palabras en ídish que provienen del ruso.
¿Y en tu casa?
Solo se hablaba español, pero había libros en inglés (novelas de moda) y mis padres escuchaban canciones de Broadway. Mi padre, que llegó a los ocho años a México, no hablaba nunca ídish, solo al final de su vida recurría a ciertas palabras de amor. Helen, mi madre, que vino a los seis, lo hablaba (a sus más de noventa años lo habla aún) con elegancia, casi tan bien como el inglés, aunque obviamente su lengua es el castellano. Yo solo lo hablaba para comunicarme con mis bisabuelos, y un poco con el abuelo José. Con los otros abuelos hablaba castellano.
¿Entonces hablas ídish, lo lees, lo entiendes?
Yo fui perdiendo el ídish. Aunque lo entiendo y escribo (en caracteres hebreos, de derecha a izquierda) y puedo leerlo con dificultad. Aún tarareo las canciones que aprendí de niño, repertorio tristísimo de la Europa del Este, en el que por excepción se cuelan melodías de alegría extática. Solo después comencé a comprender el significado de esa formación. Había estudiado en el idioma entrañable pero moribundo de los judíos de Polonia, Rusia y algunas partes del viejo Imperio austrohúngaro, una lengua milenaria, nacida del alemán, salpicada de palabras rusas, polacas, hebreas. Creíamos que era vigente. Pero el ídish, la lengua de mis abuelos, moría con mi generación. O quizá había muerto antes, sin darnos cuenta.
¿Qué es lo específico del ídish?
Si tuviera que definirlo, te diría que se parece obviamente al alemán, del que proviene. El ídish es un idioma ropavejero que compraba y vendía palabras usadas de todos los idiomas en su modesto saco. Pero un ropavejero con gramática propia y una vasta literatura. Era el idioma de los pequeños pueblos y de los guetos. ¿Lo específico del ídish? Quizá la nostalgia, la capacidad de condolerse. Como todo idioma, el ídish es un precipitado de la vida, por eso contiene palabras que la encarnan, que la expresan. Hay una palabra para el gozo que sienten los padres de sus hijos (najes) y otra para el dolor que les provocan (tsores). El ídish está lleno de sutiles refranes sobre la vida práctica.
¿Por ejemplo?
De mi bisabuela Dora recuerdo este: «Ahí donde dos duermen, un tercero nunca sabe lo que pasa». De mi abuelo Saúl, dos dichos de sastre sobre los dolores humanos. Uno era: «Ya se planchará». Otro, señalando el corazón, decía, aconsejando cautela y fuerza: «Hasta el ojal». De mi abuela Gueña, una prevención contra la envidia: «Cuando se tienen niños en la cuna, hay que tener a la gente contenta». Y luego las canciones. Muy tristes casi todas. Una muy famosa titulada «En la chimenea», Oifn pripitchik, evoca la escena del profesor (el rebe) enseñando el alfabeto a los pequeños niños. Un día, ya muy viejita, mi abuela Gueña me apuntó en un papel una canción de cuna sobre las penas que esperan al niño cuando crezca. Y ahora mi madre me deja canciones melancólicas en ídish en el teléfono celular. Pero curiosamente el ídish también es una lengua muy dúctil al humor. Freud coleccionaba chistes idiosincráticos en ídish y hasta escribió un libro sobre la relación del chiste con el inconsciente. Hay también muchos apelativos para designar la tontería humana. O la buena y la mala suerte. Y palabras soeces, por supuesto. Debo decirte que me molestaban particularmente las palabras racistas contra los no judíos y las no judías. Nunca las usé y no quiero repetirlas. Crecí y me eduqué a la escucha de una reliquia. A menudo me llegan a la mente sus arrullos, maldiciones y bendiciones, juramentos y muletillas, conjuros y rezos, admoniciones y supersticiones, cosas que decían mis abuelos. Me gusta imitar su entonación lastimera.
Te refieres al ídish coloquial, el del día a día. ¿Pero cuál era su aporte cultural? ¿Lo estudiaste?
Sí, la escuela hacía énfasis en la vocación humanista del ídish. Le rendía homenaje permanente, mantenía su antorcha encendida. Durante la segunda mitad del siglo XIX y las tres primeras décadas del XX, esa cultura tuvo una expansión sorprendente en Europa del Este. Centrado en el culto al ídish (expresado en novelas, cuentos, leyendas, poemas, historias, obras teatrales, crónicas del mundo judío, periódicos, revistas, editoriales), floreció un humanismo respetuoso de las tradiciones, distante de la ortodoxia religiosa, abierto a la civilización occidental. La literatura en ídish reflejaba aquello que estaba más allá de los libros religiosos en hebreo: la vida cotidiana de la gente sencilla: el tendero, el zapatero, el arriero, el sastre, el lechero. Por eso fue tan popular. Además, antes de que lo arrasara la Segunda Guerra Mundial, se tradujo al ídish buena parte del canon literario universal. Ese mundo produjo un teatro legendario (que atrajo a Kafka), a los famosos stand-up comedians que surgieron en Polonia y terminaron en Nueva York, y a tres o cuatro generaciones de escritores notables, ahora olvidados, el último de los cuales fue quizá Isaac Bashevis Singer. Hubo otros escritores de relieve que antes o después de la Segunda Guerra Mundial lograron emigrar a Israel o a Estados Unidos y siguieron escribiendo en ídish. Pero fueron los menos. La mayoría murió en los campos de concentración nazis o en las purgas estalinistas, en particular una dirigida específicamente contra ellos hacia 1950. Creo que el corpus central de esa literatura en ídish está en la biblioteca de mi abuelo, que conservo acá, en mi estudio.
¿Había una actividad editorial en ídish en México?
Por supuesto, muy intensa. A estas alturas ya nadie la recuperará. Hubo novelistas, poetas y ensayistas de la generación de mis abuelos, algunos meritorios, todos olvidados. Uno de ellos fue Leo Katz. Este hombre, contemporáneo y amigo de mi abuelo, tuvo una vida de novela. Fue un activo comunista en su natal Bukovina, sufrió persecuciones, introdujo armas para el ejército republicano en España, se estableció en México donde fundó a principio de los cuarenta la Liga Antifascista y dirigió algunas publicaciones como Freiewelt («Mundo libre») y Tribuna Israelita. Su idioma era el ídish y su religión el comunismo. Es el traductor de Espartaco de Howard Fast al ídish. Aquí publicó su primera novela. La tengo, autografiada para mi abuelo. Fue el padre de Friedrich Katz, el gran historiador de la Revolución mexicana y biógrafo de Pancho Villa. Katz fue el primer historiador de estirpe judía ocupado de temas mexicanos. Y hubo varios periódicos en ídish que duraron una o dos generaciones, pero que luego desaparecieron por falta de lectores. José, hermano mayor de mi padre, publicaba en esos órganos artículos en ídish o español sobre temas de la comunidad. Compiló un libro con esos textos. El hijo mayor de don Saúl tenía que ser escritor y la hija menor, Rosa, fue filósofa. Solo mi padre fue empresario. Debo decirte que José, el periodista, era él mismo un personaje de una novela judía, un soñador de tiempo completo que diseñaba planes para mejorar el mundo, el Medio Oriente, México, la Ciudad de México, la colonia Acacias (donde vivía) y la comunidad judía. Yo lo quería mucho, pero desde niño lo escuché con displicencia, porque sus proyectos me parecían absurdos o utópicos. Era un quijote ciudadano. Te doy solo un ejemplo: propuso en los años setenta instaurar al policía de la cuadra en México, el policía de confianza de la gente. Era una buena idea, pero nadie le hizo caso. Estas ideas las publicaba en la sección de cartas de los periódicos principales de México. 
Tu contacto con el ídish ¿fue también literario?
Gracias a un profesor llamado Saúl Ferdman (que había huido de los nazis, pasado la guerra en Kazajistán y era autor de una gramática del ídish), leí en ese idioma algunas obras de Sholem Aleijem, I. L. Peretz, Sholem Asch, Israel Yehoshua Singer. Kafka decía que todos esos autores en ídish escribían historias folclóricas y a él –el menos folclórico de los escritores– le parecía muy bien porque definía al judaísmo no solo como una cuestión de fe sino, sobre todo, como una forma de vida comunitaria condicionada por la fe. A mí me atrajo de joven esa literatura costumbrista, anclada en el pasado. Los personajes de Sholem Aleijem enfrentaban la desdicha milenaria con humor. Personajes inolvidables: el condenado al infortunio, el bobo del pueblo, el atolondrado. La fama de esas novelas murió con el idioma en que estaban escritas. Ferdman decía que el ídish fue la víctima lingüística y cultural del genocidio nazi pero también del estalinista, que lo erradicó en todos los confines de la URSS. En los anuarios del colegio hay textos míos en ídish. Por ejemplo, un perfil biográfico de mi abuelo Saúl basado en las conversaciones que teníamos en su casa. Ferdman trabajó conmigo el texto en su cubículo. Fue la primera vez que vi a un editor en acción, marcando y corrigiendo un manuscrito.
¿Mantenías una conversación literaria con tu abuelo en torno a esos autores?
Claro, sobre muchos de ellos. Recuerdo una novela en particular, de Sholem Asch, que fue tema de conversación. Se titulaba Kiddush HaShem, que quiere decir «En el nombre de Dios». Cuenta el pogromo perpetrado por los cosacos de Bogdán Jmelnitski sobre una población judía en Ucrania, en 1648, a través de una historia de amor conmovedora y trágica. La heroína muere por propia mano en un acto de doble comunión: con Dios y con su esposo muerto. Mi abuelo nunca olvidó a los autores en ídish que escribieron en el siglo XIX y las primeras décadas del XX. Tampoco a los que murieron en el Holocausto y después, en las purgas soviéticas de los años cincuenta. Estaba suscrito a editoriales y a un periódico en ídish de Nueva York: el Forverts. También mi abuelo José recibía ese diario. Forverts cerró hace algunos años. Aunque algunos grupos académicos o fundaciones quieren revivirlo, y han hecho esfuerzos admirables, como idioma vivo el ídish casi no existe salvo en enclaves ultrarreligiosos de Nueva York o Jerusalén.
El único autor que conozco de esa tradición es Isaac Bashevis Singer.
A mi abuelo no le gustaban sus cuentos, cargados de sexo, magia, demonios, hechizos. Singer abrió la puerta al lado irracional de la vida, rasgo no muy frecuente en la literatura en ídish, más bien naturalista, realista, costumbrista y al final expresionista, y esa apertura le incomodaba. Prefería a su hermano mayor, el novelista Israel Yehoshua Singer, autor de dos novelas sobre derrumbes familiares: Los hermanos Ashkenazi y La familia Karnowsky. Ambas tienen ecos evidentes de Los Buddenbrook.
La aventura de un idioma y una cultura. Parece mentira que se haya desvanecido.
Es significativo que ese humanismo arraigado en el ídish tuviese un nombre derivado del idioma, no de la religión, la raza o la tierra: Idishkeit. Algo casi intraducible: idishidad. Mis abuelos la encarnaban. Te la he delineado en el aspecto de la cultura intelectual, su devoción por la historia y la literatura, pero me faltaron dimensiones clave, como la comida. Quizá la comida es lo último que muere en una cultura. Y en ese sentido mi abuela Clara era la guardiana de la cultura. El ídish no tuvo esa suerte.
Muerte y resurrección. Un idioma murió, otro renació.
Uno nunca sabe. En su discurso del Nobel, Singer explicó por qué escribía en una lengua moribunda: «Primero, me gusta escribir historias de fantasmas y nada se acomoda mejor a un fantasma que un idioma moribundo. Mientras más muerto esté el lenguaje, más vivo estará el fantasma. Los fantasmas aman el ídish, y hasta donde yo sé, lo hablan. Segundo, no solo creo en fantasmas, también admiro la resurrección. Estoy seguro de que millones de espectros de habla ídish se levantarán algún día de sus tumbas y su primera pregunta será: ¿Hay algún nuevo libro en ídish para leer?».
¿Qué libro suyo prefieres?
Sus memorias. Pero también sus cuentos, incluso sus cuentos para niños. Ahora recuerdo un cuento titulado «The Spinoza of the Market Street», traducido del ídish. Trata de un viejo y solitario erudito spinoziano educado en Europa Central que vive en Varsovia. Su vida consiste en leer la Ética. Es un ser que se guía solo por la razón. Conoce de memoria cada proposición, demostración y escolio. Por las mañanas se asoma a la ventana para contemplar el absurdo ajetreo del mundo. Por las noches mira el firmamento, confirmación del infinito Dios spinoziano. Pero de pronto estalla la guerra mundial, la vida se vuelve azarosa y cruel, el hombre enferma y aparece una vecina estrafalaria y particularmente desagraciada (el malévolo Singer nota que tenía un bigote). La mujer lo cuida. Se acercan, se procuran, se casan. Y la noche de bodas ocurre el milagro de la resurrección del amor. El spinozista pide perdón a Spinoza. Me gusta, aunque la historia que narra Singer no se asemeja a la de don Saúl y tampoco es muy fiel a la filosofía de Spinoza. En la Ética, Spinoza alienta la alegría amorosa, no la renunciación ni el ascetismo ni el apartamiento del mundo. En eso mi abuelo Saúl lo conocía mejor. La regla de su vida era la alegría vital. En ídish se dice Gliecklejkeit. Siempre sonreía.
Es tan extraño. Spinoza, el heterodoxo sefardí, reivindicado por los ashkenazíes seculares. ¿Leía tu abuelo a Spinoza en ídish?
Sí. Ya lo veremos en su biblioteca.
Tengo la impresión de que tu abuelo Saúl terminó por ser tu principal eslabón con el pasado judío y sus generaciones. No con su religión, pero sí con su historia, su literatura, el ídish. Tu eslabón de identidad con el mundo judío y con la heterodoxia del mundo judío que representó Spinoza.
Quizá. Pero sobre todo en el tema de Spinoza. Mi abuelo ejerció sobre mí una modesta pedagogía spinoziana. Me enseñó que Spinoza representaba una pertenencia más amplia. No a una nación ni a una religión ni a una tribu: a la humanidad. Me habló del primer precursor de Spinoza, un personaje del siglo I llamado Elisha ben Abuyah. Se refería a él con tal vehemencia que una de las primeras novelas históricas que leí estaba basada en su vida: Como una hoja al viento, de Milton Steinberg. No sé cómo llegó a mis manos. El drama de Elisha ocurrió en medio de la destrucción del Segundo Templo, en el año 70 d. C. Había sido uno de los grandes sabios de su época, y era muy respetado, hasta que dio la espalda a su religión. Atraído por la cultura helenística, se volvió un hereje.
Un Spinoza en el siglo I. ¿Cómo se dice hereje en hebreo?
Hay varios vocablos que designan la herejía. La que se aplicó a él fue apikoros, que proviene de la palabra griega para «epicúreo». Déjame enseñarte a propósito de Spinoza y otros herejes unas viejas tarjetas postales que don Saúl conservaba en su biblioteca. Ahí encontrarás una respuesta. Como ves, están inscritas en ídish e impresas en Polonia. Son copias de óleos que fueron famosos en su tiempo, obra de un pintor judío polaco llamado Samuel Hirszenberg.
Las postales circulaban como ahora el internet. ¿Era popular Spinoza en esos sitios?
Los intelectuales judíos de la generación de mi abuelo que en sus pequeños pueblos de Europa del Este habían sido educados en el mundo ortodoxo, sus escuelas talmúdicas, sus costumbres milenarias, vieron a Spinoza como un símbolo de su propia emancipación: laica, humanista y secular. Lo mismo había ocurrido con muchos intelectuales de Europa central y Alemania desde la Ilustración y a lo largo del siglo XIX. Sus pequeñas bibliotecas contenían sus obras. Martin Buber escribió a principios del siglo XX que «el judío nuevo, el judío de la emancipación, seguía los pasos de Spinoza, sin su genio pero con un arrojo diabólico». No sé por qué lo llamaba «diabólico», pero sí, el spinozismo se volvió un fenómeno extendido y singular. Había clubes spinozistas en Ámsterdam y Nueva York, había traductores y estudiosos de Spinoza en Buenos Aires y Varsovia. En los años veinte se tradujeron al ídish sus obras, en especial la Ética y el Tractatus theologico-politicus, pero su fama era anterior. De ahí las postales.

Veámoslas…
Son muy interesantes porque describen la trayectoria de emancipación del pintor. Las dos primeras son de 1887. Una se titula La escuela talmudista: en una habitación umbrosa unos jóvenes estudian el sagrado libro milenario con un tedio o tristeza que también lo parecen. Uno duerme, otro medita, uno coteja, otro divaga. Por una ventana penetra la luz tenue, y uno de ellos quisiera alzarse para que lo ilumine. Claramente, la postal –basada en un óleo que se conserva en un museo de Cracovia– alude al deseo de los judíos jóvenes a buscar la cultura universal. Mira esta otra: ocurre en el estudio de Uriel da Costa, un atormentado filósofo judío portugués de origen español y emigrado a Ámsterdam cuya trayectoria fue similar a la de Spinoza aunque su destino fue muy distinto. Da Costa fue un antecesor de Spinoza que, como él, fue excomulgado por sus ideas heréticas. En la postal (que parte de un óleo que se ha perdido) el niño Spinoza (con caireles y extrañamente rubio, cuando era de tez morena) está sentado en el regazo de aquel personaje que se aferra ya sin esperanza a la vida. El niño tiene en sus manos unas flores marchitas, símbolos de la naturaleza que será un tema central en su filosofía. Es una escena idealizada, aunque pudo haber ocurrido, porque Spinoza nació en Ámsterdam en 1632 y Da Costa murió en esa misma ciudad en 1640. Su biografía fue dramática. Se escribieron y representaron obras de teatro sobre Da Costa. Lector de Epicuro, formado en el cristianismo, converso al judaísmo, renegó de ambas creencias y volvió a ellas, pagando un costo íntimo y social altísimo, porque fue excomulgado repetidas veces. Incapaz de tolerar el ostracismo, finalmente se suicidó.

¿Qué sabes del pintor Hirszenberg?
Investigué un poco su trayectoria. Me conmueven mucho sus óleos realistas y simbolistas. Fue famoso en su tiempo en medios judíos y polacos. Vivió entre 1865 y 1908. Nacido y formado como artista en Lodz, Polonia, siguió su formación en capitales europeas como Múnich y París, donde pintó paisajes y retratos impresionistas con cierto éxito, pero volvió al origen, a Lodz (donde pintó un palacio aristocrático) y a Cracovia, donde retomó el tema judío y recreó cementerios, lápidas, lamentaciones. Una postal que trajo mi abuelo representa la diáspora judía, el éxodo eterno: una caravana de gente vencida, hambrienta, sufriente, que atraviesa la tundra de la historia. Siendo spinozista, Hirszenberg nunca dejó de ser y sentirse judío. Un judío por la historia, por la lengua, por la conciencia aguda del sufrimiento milenario. Como mi abuelo.

Esta postal me llama la atención…
Es muy impresionante. Es de 1907, casi al final de su vida. El joven Spinoza camina sereno frente a la sinagoga de Ámsterdam con un libro profano bajo un brazo y leyendo con atención otro similar, mientras nueve de sus antiguos correligionarios lo ven con recelo: uno le cierra la puerta del templo, otros murmuran a su espalda, otro toma un guijarro para arrojárselo. Spinoza, el hijo pródigo de la Sinagoga, hubiese podido completar el Minyán (los diez hombres necesarios para hacer posible el rezo), pero él, que viste ropas mundanas y tiene un aspecto claramente holandés, no se da por enterado. Nada lo perturba. Ha elegido su propio camino de soledad. Algo así debe de haber ocurrido. El cuadro original está en un museo ruso.
Es muy famoso el episodio de la excomunión de Spinoza. Fue excomulgado por expresar la crítica de las Escrituras.
Que años más tarde vertería en su Tractatus theologico-politicus. También fue expulsado por divulgar la embrionaria idea de Dios como una substancia única, idéntica a la naturaleza, inabarcable e infinita, que formularía finalmente en su Ética. Esa idea suplantaba al Dios personal. Era una idea intolerable, una herejía. La excomunión –llamada herem– fue al parecer menos aparatosa que la de Uriel da Costa. La comunidad lo instó a disimular sus ideas y él sencillamente se negó. Está publicado el decreto de excomunión. Spinoza escribió su propia defensa en español (que se ha perdido), pero no parece haberse inmutado mayormente, porque nunca se refirió a ella en sus cartas. Hacia 1660 se fue de Ámsterdam, quizá por precaución, porque afuera de un teatro un fanático había querido apuñalarlo (guardaba el saco rasgado). Pero su verdadera razón para refugiarse primero en Rijnsburg, luego en Voorburg y al final en La Haya, fue disponer de todo su tiempo para escribir sus libros. Contra lo que se cree, no fue un anacoreta. En los lugares donde vivió estuvo rodeado de amigos, científicos, teólogos disidentes y políticos liberales.
¿Por qué, piensas tú, ha sido tan significativa esa excomunión?
Por el sitio espiritual inédito en que se colocó. Hay que subrayar que Spinoza salió del judaísmo, pero no se convirtió al cristianismo, y creo que su caso no tiene precedentes. Tuvo la fuerza interna para quedarse en los márgenes de ambos mundos, instalado en una crítica de la religión monoteísta, cristiana y judía, pero sin desembocar en el escepticismo filosófico o en el ateísmo (él, te repito, nunca se consideró ateo, le ofendía que lo consideraran ateo). Fue un Da Costa dichoso, lúcido, sereno, valiente. De su crítica a las Escrituras se desprende la crítica a la autoridad religiosa sobre la vida civil, las conciencias y los individuos. Nada menos. Y de esa crítica se desprende, a su vez, una radical defensa de la libertad de creencia y de pensamiento.
El spinozismo es para algunos una especie de religión laica. ¿Así lo vivió tu abuelo? ¿Así lo has vivido tú?
Para mi abuelo sí lo fue. No tengo duda. Y para generaciones de judíos seculares, desde el siglo XIX, lo fue también. Yo no lo veo ni lo vivo así, pero conforme han avanzado las décadas encuentro más que leer y aprender en Spinoza. Ante todo, he hurgado en su misteriosa biografía. Casi no hay datos, nunca reveló nada de sí mismo, se ocultó tras su obra. Quiso ser su obra. Pero se han ido revelando detalles significativos sobre su vida y su familia. Luego, a pesar de la dificultad de su lectura, me ha interesado mucho la Ética: no tanto sus discusiones teológicas sino sus observaciones sobre las pasiones humanas y sobre el margen de libertad que nos es dado o que podemos conquistar a través del entendimiento «claro y distinto» de las cosas, sin lamentaciones ni entusiasmos inútiles. Pero lo que más me ha importado no está en la Ética sino en su Tractatus theologico-politicus y en su Tratado político, este último inconcluso. Su lugar en el canon liberal es no menos importante que el de Locke, a quien tú has estudiado tanto.
Me importa que hablemos alguna vez largamente de Spinoza, pero más del Spinoza de don Saúl, que te marcó. ¿Tu abuelo había estudiado seriamente a Spinoza?
Realmente no. Su Spinoza estaba obviamente diluido o simplificado. También el mío, porque a pesar de haber acompañado mi vida de lector por tanto tiempo no soy filósofo ni especialista en el tema. Mi abuelo sabía de memoria algunas proposiciones, escolios, frases sobre el amor, las pasiones, la naturaleza y Dios o, más bien, la naturaleza como el único Dios. Conocimiento convencional, pero tomaba en serio ciertas ideas de Spinoza. Me decía cosas curiosas, por ejemplo, que como Spinoza él también había vivido de un oficio independiente: Spinoza era pulidor de lentes para microscopios y telescopios, y mi abuelo hacía trajes. «Tengo mis diez dedos, y eso me basta», era su frase. No había estudiado en ninguna universidad salvo en la «universidad de la vida». Se ganaba la vida con su oficio y gozaba la vida contemplativa de su biblioteca. No fue rico ni le importaba el dinero. En la sastrería había tenido un asistente a quien, al retirarse, le regaló todo; un puñado de ayudantes, y nada más.
¿Aplicaba la Ética de Spinoza?
Yo creo que sí, su actitud racional, su paciencia ante las locuras humanas, su disposición a entender. Transmitió a sus hijos y nietos la devoción por ese filósofo y por la filosofía. A mi padre, que era un hombre práctico, no le interesó, pero alguna vez descubrí el elogioso y sustancial artículo sobre Spinoza en la Enciclopedia Judaica Castellana que tenía mi tío José, subrayado y anotado con pluma roja y expresiones de euforia. Y mi tía Rosa no tuvo duda en matricularse en la escuela de Mascarones para estudiar filosofía. Mi abuelo apoyó a su hija en su emancipación intelectual. También él de joven se había emancipado: había dejado de niño la escuela religiosa y había escapado a Varsovia a aprender un oficio y a sumergirse libremente en la cultura europea. Esa atmósfera había sido su «universidad». Mi tía se apartó del mundo social judío para incorporarse de lleno en la cultura mexicana, para estudiar en la UNAM. Él la había alentado. También a mí me alentó. 
Pero eso ocurrió con muchos jóvenes judíos.
Lo que no era nada frecuente en México es que los jóvenes judíos se casaran con no judíos. Yo traspasé ese límite y la tolerancia de mi abuelo me ayudó. Cuando le conté que me había enamorado de Isabel Turrent, una chica católica, comprendió, respetó y celebró mi amor. En cambio mis padres se resistieron por largo tiempo. Ese fue un buen momento spinoziano de mi abuelo (que, por cierto, compartió con Clara su mujer). Lo veían como algo natural. Y como es natural, Isabel y yo nos casamos solo por lo civil, spinozianamente.
En tu libro Travesía liberal abordaste el socialismo de tu abuelo. Me di cuenta de que era el tema predominante entre ustedes.
Así es. El socialismo sí era lo más cercano a una religión. Era el ideal de fraternidad universal. Por eso no solo Saúl y su familia fueron socialistas, también Gueña y José, mis abuelos maternos, fueron socialistas convencidos, partidarios de la Revolución, simpatizantes de la URSS y hasta leninistas. Puedes decir que tres cuartas partes de mi abolengo son socialistas. Y quizá más, porque con mi abuela Clara nunca hablé de temas políticos. El socialismo ha sido un tema permanente de mi familia y lo sería en mi vida.
Un abolengo socialista, mayor del que imaginé.
Un abolengo que reconozco y guardo con orgullo. Un socialismo que entiendo y justifico. Te pongo el ejemplo de mi abuela Gueña. Cuando nació, en 1902, y hasta el final de la Primera Guerra Mundial, buena parte de Polonia, y desde luego su ciudad natal, Białystok, vivía bajo el imperio zarista. Por eso Rusia era una realidad tangible en su vida. Mi abuela conservó siempre el gusto por la cultura rusa, sobre todo su literatura y su música. Yo creo que me lo heredó, porque la música clásica que recuerdo de niño era toda rusa: cuartetos, conciertos, sinfonías, ballets de Borodin, Rimski-Kórsakov y Músorgski, Chaikovski. Culturalmente, muchos judíos admiraban a Rusia, pero políticamente detestaban el zarismo, y con razón. Por Gueña supe del pogromo de 1906 en Białystok, provocado –como todos– por las autoridades rusas bajo la orden directa de Nicolás II. La población polaca no intervino, y hubo casi cien muertos, fotos de cuyos cuerpos hacinados junto al cementerio pude ver años más tarde publicadas en libros y en la red. El testimonio de Gueña era vívido pero heredado de sus padres y tíos, y de su esposo José, que vivía en Kuznitza, pueblo vecino de Białystok, y tenía doce años cuando ocurrió. Años después del pogromo, en un asalto perpetrado por cosacos, Gueña protegió a sus padres anteponiendo su cuerpo al de ellos, abrió los armarios y les dijo: «Llévense todo, pero respeten su vida». Era una mujer valiente.
El antisemitismo en su versión zarista. Los protocolos de los sabios de Sion fueron un invento de la Ojrana, la policía rusa. Esos crímenes del zarismo ¿explican la simpatía de tu familia por la Revolución?
En gran medida. Mi abuela, como la mayoría de sus amigos, se volvió socialista porque igualaba a las personas y podía acabar con las persecuciones. Me narró que Białystok, como otras ciudades rusas, era un hervidero de revolucionarios. No me refiero solo de judíos, por supuesto. Los jóvenes, aristócratas y burgueses, ricos o pobres, sentían el llamado de la historia: dedicar la vida, y entregarla de ser preciso, a redimir la vida miserable del campesino o del obrero, para lo cual no veían más camino que el de la Revolución, mediata o inmediata, pero la Revolución. La literatura rusa los había preparado para esa misión y la Revolución de 1905 había sido solo preámbulo de la venidera, la definitiva. Y en el caso particular de los revolucionarios judíos, hay que subrayar que buscaban la emancipación universal que incluiría la judía. El advenimiento de un mundo en el que no hubiese diferencias de razas ni religiones.

¿Pero querían conservar la religión de sus ancestros?
No. Muchos veían en ella una cárcel mental que les impedía emanciparse. En particular las mujeres, porque la religión judía es muy severa y discriminatoria con ellas. Muchas mujeres contemporáneas a mi abuela o un poco mayores se volvieron no solo revolucionarski sino maximalisti, es decir, participaron desde 1905 en el ala más radical y violenta de la Revolución con un celo y un convencimiento religioso de que matando autoridades o volando estaciones de policía salvaban a la humanidad. La pasión de esos jóvenes tenía un toque mesiánico típicamente judío.
¿Te contó la abuela su reacción al triunfo de Lenin?
Una liberación. Narraba cómo los soldados bolcheviques desfilaron en Białystok, con sus elegantes capas rojas, echándoles flores a ella y a sus amigas. Cuando los bolcheviques salieron de la zona, algunas amigas suyas se fueron con ellos a Moscú o San Petersburgo. Gueña lamentó no haberse ido también. Pertenecía a un club de lectura y amaba los libros y los ideales, pero era la hermana mayor y no podía dejar a sus padres y hermanos pequeños. Te quiero decir que no solo los jóvenes se entusiasmaron con la Revolución. El sociólogo Daniel Bell, cuyos padres provenían de esa misma ciudad, me contaba este chiste: al fin de la Primera Guerra Mundial, los nietos de una anciana de Białystok le dan la buena nueva:
–Bobe, Białystok es libre, hemos vuelto a ser parte de Polonia.
–¡Gracias a Dios! Esos inviernos rusos me estaban matando.
Típico chiste judío de los que le gustaban a Freud, paradójicos.
Pero también por el sentido oculto: no solo «los inviernos rusos» estaban matando a la abuela: también los pogromos, la conscripción forzada de los jóvenes, la prohibición de entrar al servicio público, poseer tierras o ingresar libremente (sin una cuota de número) a las universidades. Había además una delimitación geográfica muy clara para los judíos en la Rusia zarista, llamada «Zona de Asentamiento», que comprendía buena parte de Polonia, Ucrania, Lituania y Bielorrusia. Salvo excepciones contadas, solo podían vivir ahí y en ninguna otra región del norte o este de Rusia. Si a esta situación le sumas el antisemitismo, entiendes por qué dos millones de judíos rusos emigraron a Europa Central y a América en las últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX.
¿Cambió esa condición de los judíos al triunfo de Lenin?
Desde luego, cambió para bien hasta fines de los veinte. Hubo un éxodo de judíos desde aquella «Zona de Asentamiento» a Moscú y San Petersburgo, las grandes ciudades que habían estado vedadas por siglos. Por un tiempo, ese éxodo floreció en términos culturales, en particular el ídish: hubo un famoso teatro judío en Moscú (decorado por Chagall), grupos literarios, escuelas, publicaciones. «La nueva poesía ídish –escribió Peretz Markish, el mayor poeta ídish de aquella época en Rusia– es hija de la Revolución, con todos sus atributos.»
Hablemos ahora del socialismo de don Saúl.
Era nuestro tema favorito. «Fui socialista hecho y derecho», decía. Pertenecía a la generación revolucionaria por excelencia –la nacida en la década final del siglo XIX–, en la que había socialistas, bundistas, anarquistas, mencheviques, bolcheviques, maximalistas, socialrevolucionarios y sionistas (que eran básicamente socialistas orientados a construir su utopía en Palestina). Su ideología lo acercaba al Bund, el socialismo judío. Para el Bund, que fue muy influyente en Polonia y Europa del Este, los judíos no debían adoptar un aislacionismo religioso sino incorporarse a la vida social y política con la sola distinción de conservar el idioma ídish y sus tradiciones culturales. Querían pertenecer a la humanidad, participar en la edificación del progreso y la justicia, borrar fronteras religiosas, mentales, sociales, raciales y morales. Un primo suyo había sido colgado en la revolución de 1905. La familia no recibió su cuerpo sino su retrato. Conservo el testimonio que mi abuelo le dio a mi madre sobre su militancia en mayo de 1910 en Varsovia:
Cuando llegó el primero de mayo de 1910, queríamos ir todos con la bandera roja. Era un sacrificio. En aquel tiempo estaba el gobierno ruso. Nos rodearon los cosacos con los sables y los caballos. ¡Para qué te digo, fue una matanza horrible! Sin embargo, fuimos. En la plaza quedaron muchos heridos […] Pero era un trabajo glorioso, te digo. Era un idealismo muy grande en aquel tiempo, tanto que uno era capaz de sacrificarse por el ideal del socialismo, por mejorar la vida del país y de cada uno. Nunca olvido esos episodios y a esas personas. Muchos amigos míos estaban pudriéndose en las cárceles, en las prisiones. Sufrieron tanto, no te imaginas, ¡por ideales!
Durante la Primera Guerra encontró, como muchos otros en Polonia y Europa del Este, la manera de esquivar el reclutamiento, hiriéndose él mismo en una pierna. No iba a luchar por el zar. El triunfo de Lenin en 1917 fue su momento axial: «el mundo entero temblaba en el puño de los obreros». En los años veinte fue aprehendido por las autoridades polacas suspicaces de su simpatía comunista, y pasó seis meses en un campo de concentración. No parece haber sido un suplicio, porque mi abuela Clara, diligente y amorosa, le llevaba comida. El abuelo me contaba que convivió con grandes oradores y autores, que les daban conferencias. Había bailes ucranianos con acordeones, trajes regionales. Al salir, gozó todavía algunos años de auge en su sastrería en Wyszków, pero entendía que el entorno europeo se complicaba día con día.
Si la Revolución había triunfado, ¿por qué no emigraron a San Petersburgo o Moscú cuando se volvieron ciudades abiertas? Y si la Revolución había triunfado, ¿por qué no se quedó en Polonia, a trabajar por el socialismo del Bund? Dices que era un socialismo arraigado en la patria de origen…
Lo primero, porque no era comunista. Era bundista, como te dije, esa variedad del socialismo que predicaba quedarse en su lugar de origen, servir al país de origen, pero guardar fidelidad a la cultura y el idioma ídish, y aspirar a una representación política. Algo similar cabe decir de Gueña y José, que eran menos militantes que Saúl. En cuanto a quedarse en Polonia, es cierto que los judíos habían vivido ahí por mil años, pero la independencia polaca (producto de la retirada soviética de la guerra en el tratado de Brest-Litovsk en 1918) acrecentó el antiguo antisemitismo. El problema empeoraba con quienes tenían simpatías socialistas. Por eso Saúl, fue enviado por seis meses a ese campo de concentración. En suma: no había lugar ni para los socialistas ni para los judíos, menos para los judíos socialistas sospechosos de comunismo. Ninguna de mis dos ramas era sionista. La alternativa, como vimos, era América. Estados Unidos había cerrado la cuota de inmigrantes en 1924, pero México les abrió los brazos. Así se entiende el sentido de su exilio. Si agregas el ascenso del fascismo italiano y del nazismo alemán en esa misma época, tienes el cuadro completo. Un escritor y periodista llamado Abraham Rubinstein, que dirigía un diario en México llamado Di Shtime («La voz»), decía: «No está en la naturaleza del hombre el emigrar». Pero tuvieron que emigrar. Desgraciadamente tres millones o más se quedaron en Polonia, pensando que era su opción o que no tenían opción. Los más jóvenes se quedaron a cuidar a los más viejos. Fueron exterminados.
¿Te contó don Saúl cómo vino a México?
Muchas veces y en detalle. Fue capaz –como decía– de «ver adelante en su nariz». Según me contó, una noticia aparecida en los diarios de Varsovia hacia 1924 ensanchó su horizonte: el presidente electo Plutarco Elías Calles –de visita en Alemania– invitaba expresamente a la comunidad judía europea a establecerse en México. Hacia 1930, con pocos dólares en la bolsa y la dirección de algún paisano, emprendió la travesía solo, desde el puerto de Danzig. En Hamburgo abordó el barco Río Bravo. Era rubio, casi pelirrojo, algo gordito, risueño. Tengo la foto de ese momento en la que se ve serio, circunspecto ante la incertidumbre. Aunque el viaje se planteó como un ensayo y su mujer lo consideraba una locura, muy pronto se convenció de que no habría retorno y le escribió (literalmente): vende todo y ven a México. Llegaron a Veracruz el 8 de febrero de 1931, mi padre siempre recordó la fecha. Y en México Saúl siguió perteneciendo al Bund. Siguió siendo partidario de la URSS, y socialista en sus lecturas y convicciones. «Cuando terminó la guerra yo seguía siendo un socialista», me decía. Nunca se lo pregunté, pero Saúl parecía haber desconocido los procesos de Moscú o, si los conocía, había minimizado su importancia. Siguió siendo socialista hasta fines de los cuarenta, cuando finalmente se decepcionó.

¿Cómo explicas esa fidelidad de tantas décadas a la Unión Soviética?
No hay misterio alguno. Su caso fue muy común. Te recuerdo el elemento mesiánico del socialismo, muy propio del pueblo judío. Y participaban en una corriente global. El mito y la esperanza de la Revolución socialista fueron creciendo poderosamente en el siglo XIX y mucho más a partir de 1917. Asia, Europa, América toda, vieron nacer células revolucionarias. Otro factor fue el desprestigio de las democracias occidentales antes y después de la Primera Guerra Mundial. Un mundo entero se derrumbaba. La literatura de la época está llena de esa sensación de apocalipsis. Stefan Zweig lo ha retratado en sus memorias. Yo creo que fue más bien un suicidio que una decadencia ineluctable. La democracia liberal se declaró muerta, prematuramente…
Digamos que, después de la guerra, la Revolución rusa tuvo un bono de credibilidad que duró a lo largo de los años veinte. Enseguida sobrevino la crisis en 1929, que renovó el bono. Y, cuatro años después, la llegada de Hitler.
Es verdad. La llegada de Hitler le regaló otros doce años. Entre 1933 y 1945 –quizá los años más sangrientos en toda la historia humana– la prioridad evidente era vencerlo. Con Hitler en el poder, Stalin propuso su política de frentes populares para aliarse con las socialdemocracias y enfrentar juntas al nazifascismo. Occidente tuvo una razón adicional para cerrar los ojos o disimular lo que quizá sabía. Por eso el caso de mi familia no es excepcional y el prestigio de la URSS siguió casi intocado.
¿Ocurrió lo mismo en ambas ramas de tu familia?
Marcadamente. Pero no solo apoyaban a la URSS por el enfrentamiento con Hitler sino porque creían genuinamente en su superioridad histórica frente al capitalismo. Mi abuelo José detestaba a Inglaterra, le decía «nación ladrona». Poco antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, en 1939, cumplió su sueño de viajar a Estados Unidos para ver a las cuatro hermanas que vivían en Pensilvania y a su madre Perla, que había dejado a una hija en Polonia. Aprovechó para visitar la Feria Mundial en Nueva York. En unas hojas sueltas vertió sus impresiones. Guardo una pequeña elegía que escribió sobre la URSS cuando visitó el pabellón soviético. Permíteme mostrarte y leerte unos fragmentos. Te traduzco:
La construcción que más llama la atención, la más hermosa y grande, es la rusa. En la entrada del pabellón hay una figura de bronce que representa a un hombre. En su mano estirada brilla una estrella. La flanquean dos estatuas blancas: una de Lenin y otra de Stalin. Bajo la primera se lee: «Para todos los pueblos el socialismo es solo un sueño, para nosotros es ya una realidad»… Todos los pueblos envidian al país socialista […] Su primer logro es la fuerza de su ejército y su aviación. Lo siguen las fábricas de máquinas eléctricas en el río Dniéper y el Volga. En un tiempo libre hablé con una mujer que me confesó el costo del Pabellón: ocho millones de dólares. Pero esto para su tierra es como una gota en el mar. A tal grado es rica la Rusia actual. En lo fundamental no hay analfabetismo, sobran las bibliotecas, Moscú cuenta con un subterráneo con paredes de mármol. El edificio Lenin que se construye en el Kremlin y estará listo en 1942 tendrá… ¡1 350 pies de altura!
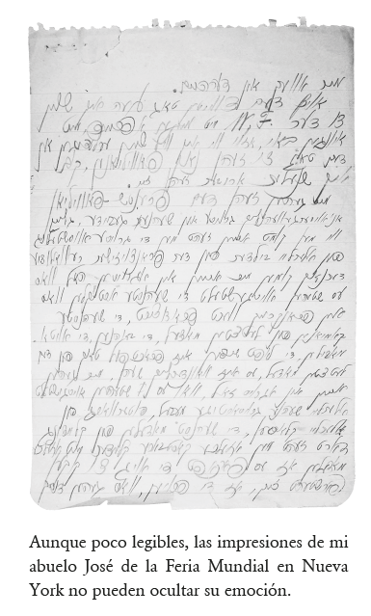 José contempló alucinado las fotografías que daban prueba del progreso ruso –«todos, aun las mujeres, trabajan»–, recorrió la «bien surtida» biblioteca del pabellón, escuchó el coro que interpretaba las «bellas canciones típicas» que tanto conocía. Sintió una nostalgia profunda: «parece que estoy en un pueblo ruso auténtico y no en América», se dijo a sí mismo y concluyó: «La patria de Lenin es el porvenir». Como ves, José permanecía fijo en la aurora rusa. Un día tuvo un breve encuentro con Trotski en Cuautla. Quizá solo un saludo. Esta vez no arengaba a los obreros de la ciudad polaca de Grodno sino a unos cuantos amigos en un balneario. Para mi abuelo José, la Revolución rusa seguía siendo la experiencia límite de su vida y la esperanza de su generación. Desgraciadamente, debido a su enfermedad, a su pérdida de memoria, yo nunca pude hablar de estos temas con él. Y mis conversaciones rusas con la bobe Gueña se quedaron en el pasado remoto que recordaba con nostalgia. Nunca hablamos de Stalin.
José contempló alucinado las fotografías que daban prueba del progreso ruso –«todos, aun las mujeres, trabajan»–, recorrió la «bien surtida» biblioteca del pabellón, escuchó el coro que interpretaba las «bellas canciones típicas» que tanto conocía. Sintió una nostalgia profunda: «parece que estoy en un pueblo ruso auténtico y no en América», se dijo a sí mismo y concluyó: «La patria de Lenin es el porvenir». Como ves, José permanecía fijo en la aurora rusa. Un día tuvo un breve encuentro con Trotski en Cuautla. Quizá solo un saludo. Esta vez no arengaba a los obreros de la ciudad polaca de Grodno sino a unos cuantos amigos en un balneario. Para mi abuelo José, la Revolución rusa seguía siendo la experiencia límite de su vida y la esperanza de su generación. Desgraciadamente, debido a su enfermedad, a su pérdida de memoria, yo nunca pude hablar de estos temas con él. Y mis conversaciones rusas con la bobe Gueña se quedaron en el pasado remoto que recordaba con nostalgia. Nunca hablamos de Stalin.
Es indudable que Rusia contribuyó de manera decisiva a la derrota de Hitler. Eso también debió contar mucho en la actitud de tu familia.
Para mis abuelos era imposible ver o imaginar siquiera la dramática realidad del estalinismo. Rusia parecía un lugar seguro y por varias décadas lo fue. Por lo demás, ¿qué podían saber Saúl, Clara, José y Gueña de lo que ocurría en la URSS? Todos sus pensamientos y oraciones se dirigían a lo que pasaba en Polonia, donde sus familiares estaban siendo exterminados.
¿Cuándo y por qué se desencantó tu abuelo Saúl del socialismo?
Puedo darte la fecha exacta: 1948. Cinco años antes habían visitado México, provenientes de Rusia, dos personajes que admiraba: el actor y director de teatro Solomón Mijoels y el poeta Isaac Fefer. Venían como representantes directos de Stalin, para buscar apoyo a Rusia en la guerra contra el  nazismo. Mi abuelo los trató. Pero en 1948 se enteró del asesinato de Mijoels y, cuatro años después, de que Fefer y otros autores habían sido juzgados y asesinados. Ese fue su límite. «Eran la crema y nata de nuestra literatura en ídish, eran socialistas de verdad, pero Stalin los ejecutó a todos», me decía, abriendo con pesar los libros de aquellos poetas y novelistas que tenía en su biblioteca. Su fe se derrumbó. Muerto el socialismo no había esperanza. Cuando murió mi abuelo, seguí investigando ese episodio de los poetas asesinados. Sentí que me lo había dejado como tarea.
nazismo. Mi abuelo los trató. Pero en 1948 se enteró del asesinato de Mijoels y, cuatro años después, de que Fefer y otros autores habían sido juzgados y asesinados. Ese fue su límite. «Eran la crema y nata de nuestra literatura en ídish, eran socialistas de verdad, pero Stalin los ejecutó a todos», me decía, abriendo con pesar los libros de aquellos poetas y novelistas que tenía en su biblioteca. Su fe se derrumbó. Muerto el socialismo no había esperanza. Cuando murió mi abuelo, seguí investigando ese episodio de los poetas asesinados. Sentí que me lo había dejado como tarea.
Don Saúl era tu interlocutor en esos temas ideológicos.
Él fue mi primer interlocutor. O yo fui su último. Yo iba de ida al socialismo, él venía de vuelta. El mío era un socialismo literario, romántico e idealista, de algunas lecturas y ninguna militancia. En el Colegio Israelita muchos amigos míos pertenecían a organizaciones socialistas ligadas a Israel como Hashomer Hatzair (que quiere decir «La joven guardia»).7 Un primo mío escuchó arrobado a Fidel Castro, exiliado entonces en México, dar una conferencia en alguna de esas organizaciones. Debe de haber sido en 1956. A mí nunca me llamó la atención pertenecer a grupos militantes. No obstante, de joven para mí el socialismo era una convicción sincera. Todo el que leía en ese tiempo la Revista de la Universidad, La Cultura en México (suplemento cultural de la revista Siempre!), o El Gallo Ilustrado en el periódico El Día, era o se sentía de izquierda. No había lugar intelectual fuera de la izquierda. Se era de izquierda o no se era. La fogosa mentalidad de los sesenta era crítica, contestataria, y se inclinaba de manera natural contra el establishment (que definíamos vagamente como la alianza del gobierno y el capital). El autor de moda era Herbert Marcuse, crítico radical de la sociedad contemporánea. En 1968 leí sus libros con exaltación. Me fascinaba la idea de la liberación mundial.
Rebelde más que revolucionario. Así describías a un joven imaginario del 68 en tu libro La presidencia imperial.
Recuerdo en particular mi lectura de El mito de Sísifo. Venía en una misma edición, de 1967, con El hombre rebelde. No alcanzaba a comprenderlo bien, pero leerlo parecía en sí mismo una afirmación de libertad. Así recorrí las páginas sobre la rebelión metafísica, y luego sobre la rebelión histórica, con esos retratos deslumbrantes de los nihilistas reales como Necháyev o literarios como Kirilov. En todo caso, esas lecturas de Camus coinciden con el 68. Desde el primer momento (agosto de 1968) participé con pasión en ese reclamo colectivo de libertad que fue el movimiento estudiantil. Fue el despertar de la conciencia política de mi generación y el mío propio. Muchos lo vivieron como la antesala de la Revolución. A mí no me atraía propiamente la idea de la Revolución, ni como profecía ni como instrumento histórico, menos aún como doctrina armada. Me movía un impulso individual y colectivo de protesta.
¿Cómo reaccionaba tu abuelo ante tus ideas?
Con resignación. Supongo que recordaba aquella manifestación de 1910, sus fervores y sacrificios, y veía con desolación cómo sus sueños se habían esfumado. Se había vuelto un socialista desencantado y esperaba que algún día yo descubriera por qué. Me insistía: abre los ojos, estudia lo que pasó, mira cómo los sueños terminaron en pesadillas. Pero no discutíamos. Las nuestras eran charlas de sobremesa. Él me transmitía su tristeza con el desenlace de la Revolución rusa. Yo comprendía sus razones y tendía a estar cada vez más de acuerdo con él, pero buscaba asideros de la fe socialista. Los encontré sobre todo en la lectura de la trilogía biográfica sobre Trotski, de Isaac Deutscher. Isabel y yo compartimos esa apasionada lectura. Ella mucho más que yo. Dedicó varios años al estudio de la Unión Soviética y publicó libros sobre el tema. La trilogía de Deutscher sobre Trotski se volvió para mí la biblia revolucionaria del siglo XX. Mandé empastar los volúmenes y los conservo. Es notable su aliento épico, su compenetración psicológica, su erudición política e ideológica, su conocimiento del contexto mundial y nacional. Tardé en advertir sus limitaciones, por ejemplo, su condescendencia con la matanza de los marineros de Kronstadt, en 1921. Pero la verdad es que Deutscher reconoce las limitaciones políticas de Trotski y las explica como una consecuencia natural de su estructura intelectual y su dignidad. En esas páginas Trotski brilla como un héroe trágico, un intelectual y un guerrero, un profeta y un ideólogo, un personaje más grande que la historia. Esos libros, espléndidamente traducidos por José Luis González y publicados por Ediciones Era, fueron mi ancla ideológica. Por un tiempo me bastó con creer en la Revolución purificada y encarnada en aquel «profeta desarmado», exiliado y muerto en México.
¿A qué atribuyes, en tu caso, esa fascinación por Trotski? ¿Porque era judío?
Lo judío en Trotski es un dato completamente secundario. Lo importante es que Trotski había sido asesinado en México en 1940 y muchos jóvenes sentíamos que con él la historia hubiera sido distinta. Era el emblema de la Revolución que pudo ser. La verdad es que ese «hubiera» no tenía fundamento, porque con el tiempo supe que Trotski había sido tan implacable como Lenin (aunque nunca como Stalin), pero la tragedia del profeta Trotski me hizo sentir que otra revolución socialista habría sido posible si él hubiera sido más astuto, menos desdeñoso de su gigantesco rival. En otras palabras, me enamoré por un tiempo de la Revolución rusa a través de aquella biografía. No sé cuánto tiempo duró ese trotskismo romántico y libresco. Suficiente como para que en 1975 Isabel y yo le pusiéramos León a nuestro primer hijo, en parte por él.

En los años sesenta, ¿apuntó en ti algún desencanto?
Entonces no sentí desencanto alguno con la Revolución rusa aunque sí, claramente, con la URSS estalinista y postestalinista. Yo no creía en el sistema soviético, pero, por la lectura de Deutscher, pensaba que el proyecto socialista original era todavía redimible. ¿Qué alternativa había? Solo el socialismo. Recuerdo la esperanza que suscitó en nosotros el «socialismo con rostro humano» de Alexander Dubček en 1968. Y la felicidad tras el triunfo democrático de Salvador Allende, en 1970. Aunque estuviéramos decepcionados de la URSS, no solo como socialistas sino como creyentes en la libertad, nos indignó el golpe contra Allende. Tanto que Isabel dedicó años a escribir su tesis sobre la Unidad Popular chilena. Era su manera de protestar, no solo con proclamas y puños cerrados sino con una obra.
Falta una pieza en el cuadro socialista de los sesenta: la Revolución cubana.
Tienes razón. No recuerdo haberlo hablado con mi abuelo. En enero de 1959, siendo un estudiante de once años, me enteré del triunfo de la Revolución cubana por mi amigo Jaime Grabinsky. Era hijo de Nathan Grabinsky, un economista del Banco de México, un genio matemático con formación marxista. Siempre lo vi preocupado por la desigualdad y la pobreza, y lamento hasta hoy no haber hablado más con él. «Por fin se hará justicia: todos pobres, pero todos parejos», nos dijo Ofelia, su esposa, que un par de años después puso en mis manos Escucha, yanqui, donde el sociólogo estadounidense C. Wright Mills exhibía la responsabilidad de Estados Unidos por haber explotado y menospreciado a los cubanos. También en la escuela había cierta simpatía socialista. Jaime y otros amigos de la escuela leían la revista Siempre!, donde escribía el famoso socialista mexicano Vicente Lombardo Toledano. Yo comencé a leerla. Pronto percibí que la mayor parte de los intelectuales mexicanos celebraban a la Revolución cubana no solo por sus reivindicaciones económicas y sociales sino por su oferta cultural. Yo creí comprobar ese despertar cuando leí los relatos de Kafka en una magnífica edición cubana de la Casa de las Américas, que me pareció emblemática del renacimiento que vivía la Isla. No obstante, no me entusiasmaban sus figuras. Yo prefería la figura mítica de Trotski, quizá porque no llegó al poder. Nunca me entusiasmó el Che, y menos aún Castro. Instintivamente, me han repugnado siempre los dictadores. Y no tardé en confirmar mis reservas. Mientras en México nuestro movimiento estudiantil enfrentaba los tanques del ejército, recibimos la noticia de la entrada de los tanques rusos a Praga, que Castro apoyó de manera inmediata e incondicional. Para mí ese fue el fin de la poca y tibia fe que tenía en Cuba (en la URSS nunca la tuve). Que Castro avalara la invasión y hasta dijera que pediría a los rusos invadir Cuba si la Revolución estuviese en peligro, me pareció indignante. Ese fue mi punto de quiebre con Cuba. Con Cuba, no con la idea socialista. Hasta recuerdo la fecha exacta de la invasión: 21 de agosto de 1968. Y, terminado el movimiento estudiantil, publiqué un artículo denunciando esos hechos.
Has dicho que Spinoza es un fundador del liberalismo. ¿Tu abuelo hablaba del liberalismo?
En absoluto. Nada. Mi abuelo era lector de la Ética, no que yo sepa del Tractatus theologico-politicus, que contiene su doctrina sobre la libertad de creencia, pensamiento y expresión. Pero, aun si lo hubiera leído, dudo que eso lo habría inclinado al liberalismo. Para mi abuelo el liberalismo era sinónimo de capitalismo. Supongo que vinculaba el liberalismo a la «pérfida Albión», a la cultura adquisitiva de los estadounidenses, que despreciaba. También mi abuelo José abominaba de la «propaganda» comercial de los americanos, no la soportaba ni en la radio ni en la televisión. Ambos eran anticapitalistas.
¿Con qué fe se quedaron tus abuelos al perder el socialismo?
Nunca supe si José fue consciente de la tragedia en que se convirtió su sueño socialista. En cuanto a Saúl, desencantado del socialismo, se quedó sin fe. Nunca la tuvo religiosa pero sí política. También esa la perdió. Se quedó con una sola fe: el evangelio naturalista de Spinoza.
Tu abuelo José te dejó el deber de la memoria. Tu abuelo Saúl te advirtió sobre la decepción socialista pero sobre todo te encaminó hacia Spinoza, que es un precursor del liberalismo.
Hay dos vertientes en la descendencia política de Spinoza: la socialista y la liberal. Ambas tradiciones lo reclaman como propio. Mi vida fue de una a otra.
Descríbeme un poco el contenido de las bibliotecas, la tuya y la de tu abuelo. ¿Con qué criterio formaste la tuya?
Subamos a verlas. Están, como verás, los dos acervos juntos. El mío es modesto, pero más grande que el suyo. No es la biblioteca de un bibliófilo. Comencé a formarla en los años setenta. Es temática y cronológica. Incluye novelas, poesía, pero sobre todo libros de historia general, enciclopedias, historias temáticas (economía, sociedad, filosofía, religión) e historias de cada época: historias de los judíos en la Antigüedad, los tiempos de los egipcios, asirios, babilonios, persas, la era helenística y romana, Bizancio, el islam, la Edad Media en Europa, los siglos de presencia en España, los mil años de vida en Rusia y Polonia, la Ilustración y la emancipación en Europa Central, el florecimiento cultural de Viena y Berlín desde fines del siglo XIX, la República de Weimar, las comunidades en Europa Occidental, el Holocausto, Israel, Estados Unidos. Están en español e inglés. Tengo también historias sobre los judíos en América y las pocas que hay sobre México, desde los criptojudíos de Nueva España hasta los que llegaron en el siglo XX. El corazón de la biblioteca es Spinoza y sus afluentes. Hijos directos o hijos rebeldes. Junto a los numerosos libros de Spinoza y sobre él, hay varios de Heine y Marx, el libertario y el socialista, ambos clásicos del siglo XIX. Es importante esta bifurcación. Simplificando: los lectores de la Ética son deterministas, los del Tractatus, libertarios. Pero ambos provienen de Spinoza. Cuando el siglo XX parecía haber adoptado el racionalismo spinozista sobrevino la Primera Guerra Mundial, y con ella una reacción romántica y moderna. A partir de ahí, el pensamiento secular judío estalló en varias direcciones de mesianismo laico. Aquí tienes a los representantes de esas corrientes, famosos autores judíos de lengua alemana que vivieron en el dramático período de entreguerras en Alemania y Austria-Hungría, como Martin Buber, Gershom Scholem, Walter Benjamin, Franz Kafka, Jakob Wassermann, Joseph Roth, Stefan Zweig. Están los autores de la Escuela de Frankfurt. Y las obras de Hannah Arendt, desde luego. Aquí los tengo y los he seguido leyendo: heterodoxos, mesiánicos, revolucionarios…
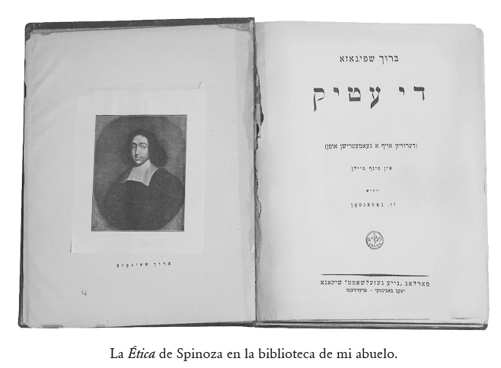
¿Con qué criterio habrá formado tu abuelo su biblioteca?
Su biblioteca es el itinerario intelectual de su vida. Él decía que era «un lector profesional». Son más de un millar de libros, algunos traídos desde Polonia. Ocupan las hileras superiores. Se trata de una buena muestra de libros en esa «lengua de la resurrección», sobre todo poetas, novelistas, historiadores. Y hay traducciones de la literatura clásica. Te muestro algunas. Anna Karénina, Madame Bovary, Bernard Shaw, la obra completa de Knut Hamsun (que adoraba) y libros de Maksim Gorki, entre ellos Mis universidades. Está la obra de Engels sobre Feuerbach. Hay una edición del Quijote. Mira esta joya: es La montaña mágica de Thomas Mann publicada en fascículos semanales y traducida al ídish por Israel Yehoshua Singer. Mi abuelo los trajo a México el año que vino, 1930.
¿Me muestras libros de Spinoza en ídish?
Hay una edición de la Ética en ídish de una casa editorial de Chicago, que parte de una edición polaca de 1923. El Tractatus theologico-politicus no está en esta biblioteca. Lo editó una casa de Nueva York (Farlag Max Jankovitz, 179 East Broadway) de la que mi abuelo era suscriptor. Publicó a Oscar Wilde, Thomas Paine, Victor Hugo, Leonid Andréiev, Anatole France, Romain Rolland. Muchos de esos libros están aquí. Te dan una muestra de su idealismo social. 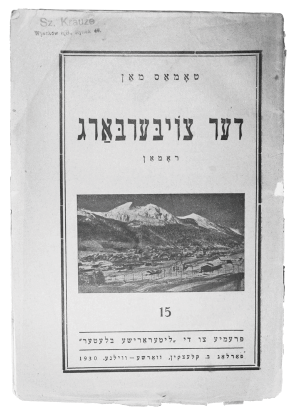
Entonces leyó a Spinoza en ídish, pero hasta los años veinte.
Quizá antes. En Varsovia se inscribió a una biblioteca y me decía que leía dos libros por semana. Además, creo que la vida y enseñanzas de Spinoza se transmitían por vía oral, en clubes literarios.
Yizkor, recordar, el deber de recordar.
Deber que hemos honrado hoy. La dicha de conversar contigo me recuerda la dicha de conversar con mi abuelo. 
Acá veo una foto de don Saúl. Sentado leyendo el periódico. Elegante, risueño, digno. ¿Te parece si damos un paseo por el Parque México?
Su verdadero jardín era su biblioteca. Pero me decía: «Acompáñame a mi jardín».
… está de verdad cerca de tu casa. Ese es el edificio de los bisabuelos, ¿verdad?
Neocolonial. Vivían en el primer piso.
Veo las bancas de las que hablabas, el estanque de patos, el paraninfo. Todavía se respira una atmósfera de paz.
Algo queda. Crucemos al lado opuesto.
Una rotonda con bancas amplias. En el centro está esa fuente con un obelisco art déco y un reloj panóptico.
Aquí les hablaba a sus amigos de Spinoza. Amonestaba la hipocresía de sus rezos, su falsa piedad, su vasta incultura. Y estas son las veredas que recorríamos. «Yo soy spinozista», decía mi zeide. «Yo no creo en un Dios que está allá arriba, que juzga las cosas y que decide sobre el destino de las personas. Yo creo que Dios es la naturaleza. Moriré pronto, y volveré a Dios, volveré a la naturaleza. Seré esas flores, estos árboles, esas nubes.» El día anterior a su muerte lo encontré en su sillón, leyendo un diario en ídish. Lo dobló cuidadosamente, lo dejó en la mesa lateral, y me dijo, con su sonrisa de siempre: «¿Qué me cuentas?». A los pocos días escribí un poema que parafraseaba aquel cuento de Singer. Lo titulé «Spinoza en el Parque México». Lo traje conmigo para mostrártelo. Vale solo como un testimonio de su significación en mi vida. Mira cómo empieza:
Un judío
no judío,
Un hereje
inofensivo,
doméstico,
excomulgado por sí mismo.
Es largo, por lo que veo. ¿Cuentas su biografía?
Su biografía socialista, su repudio de la guerra, su éxodo a México, y esa forma sencilla que tenía de aplicar a su vida la ética spinozista: su amor al oficio manual, las arengas a su séquito de amigos:
¿Qué hiciste tú de tus años?
Yo acumulé vida
tú esperanzas de vida.
[…]
los viejitos regresaban
indigestos
a contar el dinero
a pensar en la muerte.
Aludí también a la casa que construyó alguna vez, lejos de los demás, en su Rijnsburg personal, hecha alrededor de los libros. Y me burlaba del mesianismo, porque sabía que para mi abuelo la redención estaba en la lectura:
¿Quién piensa en el mesías cuando hay libros?
Un mesías lector
un lector mesiánico
El mesías no tiene tiempo de venir
Está leyendo.
¿Cuándo murió?
Murió el 4 de octubre de 1976, justo el día de Yom Kippur, Día del Perdón, que nunca en su edad adulta asumió porque era un alma pura y porque en la ética spinoziana el perdón y el arrepentimiento son inútiles. Murió, ahora lo pienso, serenamente, como Spinoza. Así quisiera yo morir también.

Notas