Aterrizaron en la base de Dover entre el bullicio y el ajetreo de los preparativos: los encargados de arneses daban órdenes a voz en cuello a los equipos de tierra; el tintineo de los mosquetones y el grave sonido metálico de los sacos de bombas que les iban pasando a los ventreros; los fusileros al cargar sus armas; el áspero y agudo chirrido de las amoladeras al afilar las espadas. Una docena de dragones curiosos habían seguido el vuelo de Temerario, y muchos de ellos le saludaron a gritos cuando descendió. Él les respondió lleno de emoción, recuperando el ánimo conforme el de Laurence se iba hundiendo.
Temerario se posó en tierra en el claro de Obversaria. Era uno de los más grandes de la base, como correspondía a su posición de dragona insignia; aunque, siendo una Largaria, su tamaño solo era algo más que mediano y había sitio de sobra para que Temerario se reuniera con ella. La dragona ya tenía los arneses puestos y su tripulación estaba embarcando. El propio almirante Lenton estaba junto a ella con todos los aparejos de volar, y tan solo aguardaba a que sus oficiales embarcaran: en cuestión de minutos emprenderían el vuelo.
—¿Se puede saber qué ha hecho? —preguntó Lenton antes de que Laurence se librara de la zarpa de Temerario—. Roland acaba de hablar conmigo, pero según me ha dicho, le aconsejó que no hiciera nada. ¡Esto va a tener consecuencias muy graves!
—Señor, siento haberle puesto en una situación insostenible —dijo Laurence con embarazo, tratando de pensar en una forma de explicar que Temerario se había negado a volver a Londres sin que pareciera estar buscando disculpas para él mismo.
—No, es culpa mía —añadió Temerario, agachando la cabeza e intentando parecer avergonzado, sin mucho éxito: el brillo de satisfacción de sus ojos era demasiado evidente—. Yo me he llevado a Laurence. Ese hombre iba a arrestarlo.
Sonaba claramente orgulloso de lo que había hecho. De pronto, Obversaria se inclinó sobre él y le golpeó en un lado de la cabeza, lo bastante fuerte para hacer que se tambaleara, aunque él era una vez y media más grande que ella. Temerario dio un respingo y la miró con gesto a la vez sorprendido y ofendido. Ella soltó un bufido y dijo:
—Ya eres mayorcito para volar con los ojos cerrados. Lenton, creo que ya estamos listos.
—Sí —dijo Lenton, bizqueando contra el sol para examinar su arnés—. No tengo tiempo para tratar con usted, Laurence. Esto tendrá que esperar.
—Claro, señor. Le pido perdón —respondió Laurence con voz queda—. Por favor, no se retrase por nosotros. Con su permiso, permaneceremos en el claro de Temerario hasta que vuelva.
Aunque la regañina de Obversaria le había acobardado, Temerario emitió un ruidito de protesta al oír esto.
—No, no, no hable como la gente de tierra —dijo Lenton en tono impaciente—. A menos que esté herido, un macho joven como este no puede quedarse atrás y ver cómo parte su formación. Es el mismo puñetero error que cometen ese Barham y todos los demás del Almirantazgo cada vez que el gobierno nombra a un nuevo responsable. Cuando por fin les metemos en la cabeza que los dragones no son bestias irracionales, empiezan a pensar que son iguales que los humanos y pretenden someterlos a la disciplina militar ordinaria.
Laurence abrió la boca para decir que Temerario no iba a desobedecer, y después de mirar a su alrededor la volvió a cerrar. El dragón estaba abriendo surcos en el suelo sin parar con sus grandes garras, tenía las alas parcialmente despegadas y no le quería mirar a los ojos.
—Sí, así es —dijo Lenton en tono seco cuando vio que Laurence se callaba. Suspiró, se enderezó un poco y se apartó los escasos cabellos grises de la frente—. Si esos chinos quieren que vuelva y Temerario recibe alguna herida por luchar sin armadura ni tripulación, eso solo empeorará las cosas —dijo—. Vamos, prepárele. Hablaremos más tarde.
Laurence apenas podía encontrar palabras para expresar su gratitud, pero en cualquier caso eran innecesarias: Lenton ya había vuelto con Obversaria. Lo cierto era que no había tiempo que perder. Laurence le hizo una señal con la mano a Temerario y corrió a pie a su claro de siempre, sin preocuparse por su dignidad. Le vinieron a la cabeza un montón de pensamientos dispersos y emocionados, y un gran alivio, por supuesto, ya que Temerario jamás habría aceptado quedarse atrás. Habrían dado una impresión espantosa si hubiera irrumpido en una batalla en contra de las órdenes. Estarían volando en un momento, y sin embargo sus circunstancias no habían cambiado en nada: esta podía ser su última vez.
Muchos de sus tripulantes estaban sentados al aire libre, sacando brillo al equipo y engrasando en vano los arneses con aceite mientras fingían no contemplar el cielo. Estaban silenciosos y alicaídos, y al principio, cuando Laurence llegó corriendo al claro, se limitaron a mirarle fijamente.
—¿Dónde está Granby? —preguntó—. Revista completa, caballeros. Equipo de combate pesado, enseguida.
Para entonces Temerario ya estaba sobre sus cabezas y descendiendo hacia el claro, y el resto del equipo llegó en tromba desde los barracones, vitoreando al dragón. A continuación, se produjo una estampida general hacia las armas y los correajes, un ajetreo que en el pasado a Laurence, acostumbrado como estaba al orden de la Armada, se le habría antojado un caos, pero con el que se conseguía llevar a cabo la formidable tarea de tener preparado a un dragón entre prisas frenéticas.
Granby salió de los barracones en medio de aquel zafarrancho. Era un oficial joven y alto, desgarbado y de tez atezada, con el pelo oscuro y una piel blanca que se le solía quemar y pelar después de un día de vuelo, pero que por una vez, gracias a tantas semanas en tierra, estaba intacta. Había nacido y crecido como aviador, al contrario que Laurence, y al principio de conocerse habían tenido más de un roce. Como muchos otros aviadores, a Granby le había ofendido que un dragón de primera como Temerario hubiese sido reclamado por un oficial de la Marina, pero ese resentimiento no había sobrevivido a la primera vez que ambos entraron en acción, y Laurence nunca se había arrepentido de haberle escogido como primer teniente, pese a lo diferentes que eran sus formas de ser. Al principio, por respeto, Granby había intentando imitar los formalismos que para Laurence, criado como un gentilhombre, eran tan naturales como respirar; pero no habían arraigado en él. Como la mayoría de los aviadores, educado desde los siete años lejos de la alta sociedad, era proclive por naturaleza a una especie de cómoda libertad que un observador más severo habría tomado como libertinaje.
—¡Laurence, cuánto me alegro de verle! —dijo ahora, acercándose para estrecharle la mano, sin ser consciente de que dirigirse a su oficial directo de esa forma y sin haber hecho el saludo militar era sumamente impropio. De hecho, estaba intentando a la vez enganchar la espada en el cinturón con una sola mano—. ¿Es que han cambiado de opinión? No me esperaba que entraran en razón, pero seré el primero en pedir perdón a sus señorías si han renunciado a esa idea de enviarlo a China.
—Me temo que no, John, pero ahora no tengo tiempo de explicárselo. Tenemos que poner a Temerario en el aire cuanto antes. La mitad del armamento habitual, y deje las bombas. La Armada no nos dará las gracias por hundir los barcos, y si realmente hace falta, Temerario puede provocar más daños con sus rugidos.
—Tiene usted razón —dijo Granby, y corrió enseguida al otro lado del claro sin dejar de impartir órdenes. En ese momento ya traían el gran arnés de cuero al paso ligero, y Temerario estaba haciendo todo lo posible por ayudar, agachándose para que a los hombres les fuera más fácil ajustar a su espalda las gruesas correas que sustentaban el peso.
Después colocaron los paneles de cota de malla del pecho y el vientre casi con la misma rapidez.
—Sin ceremonias —dijo Laurence, y los tripulantes subieron a bordo en tropel, ocupando los puestos tan pronto como quedaban libres, sin preocuparse por seguir el orden habitual.
—Siento decir que nos faltan diez hombres —dijo Granby, volviendo a su lado—. A petición del almirante, envié a seis con la tripulación de Maximus. Los otros… —Granby vaciló.
—Sí —dijo Laurence, ahorrándole más palabras. Era natural que los hombres no estuvieran contentos por no participar en la acción, y los cuatro que faltaban debían haberse largado para buscar en la botella o en los brazos de una mujer un consuelo mejor, o al menos más completo, del que se podía encontrar haciendo tareas repetitivas. Laurence estaba satisfecho de que hubieran sido tan pocos, y después no tenía la intención de comportarse como un tirano con ellos: en el momento actual, no tenía argumentos morales en los que apoyarse—. Nos las arreglaremos, pero dejemos que se enganchen al arnés si en el equipo de tierra hay voluntarios que sepan manejar la espada o la pistola y que no se mareen con las alturas.
Él mismo se había cambiado la casaca por el largo chaquetón de cuero pesado que se usaba en combate, y ahora se estaba ajustando el arnés de fusilero. Empezó a escucharse un grave clamor formado por muchas voces, no demasiado lejano. Laurence elevó la mirada. Los dragones más pequeños ya habían alzado el vuelo. Reconoció a Dulcia y también el gris azulado de Nitidus, los miembros que ocupaban los extremos de su formación y que ahora estaban volando en círculos mientras esperaban a que despegaran los demás.
—Laurence, ¿no estás listo todavía? Date prisa, por favor. Los demás ya están subiendo —le apremió Temerario, impaciente, estirando el cuello para ver. Sobre sus cabezas, los dragones de medio peso también estaban apareciendo a la vista.
Granby subió a bordo, junto con los encargados de los arneses, Willoughby y Porter, dos hombres altos y jóvenes. Laurence esperó hasta ver que se enganchaban en las anillas del arnés y las aseguraban, y después dijo:
—Todo listo. ¡Comprueba la carga!
Este era un ritual del que no se podía prescindir sin poner en peligro la seguridad. Temerario se alzó sobre sus cuartos traseros y se sacudió para cerciorarse de que el arnés estuviera seguro y todos los hombres convenientemente enganchados.
—Más fuerte —le dijo Laurence en tono severo. Temerario, en su impaciencia por despegar, no estaba siendo especialmente vigoroso.
Temerario soltó un bufido, pero obedeció. Nada se soltó ni cayó.
—Todo está bien. Ahora, por favor, sube a bordo —dijo el dragón, dejándose caer al suelo con un sordo retumbo y extendiendo la pata delantera al momento.
Laurence plantó el pie en la garra y se vio izado con ciertas prisas a su puesto habitual en la base del cuello de Temerario. No le importó en absoluto. Estaba contento y disfrutaba de todo: el satisfactorio chasquido de los mosquetones al cerrarse en su sitio, el tacto mantecoso de las cinchas de cuero aceitadas y con costura doble; y, bajo él, los músculos de Temerario, que ya estaban contrayéndose para el salto hacia las alturas.
De repente, Maximus apareció sobre los árboles, al norte de ellos. Tal como Roland le había informado, su cuerpo rojo y dorado era aún mayor que antes. Seguía siendo el único Cobre Regio destinado en el Canal y empequeñecía a todas las demás criaturas que había a la vista, ensombreciendo con su masa una enorme franja del sol. Temerario rugió de alegría al verlo y saltó tras él, batiendo sus alas negras más rápido de la cuenta por la emoción.
—Con calma —le instó Laurence. Temerario asintió con la cabeza, pero aún así adelantó al otro dragón, que era más lento.
—¡Maximus, Maximus! ¡Mira, he vuelto! —le llamó Temerario al tiempo que trazaba un círculo para ocupar su puesto junto al gran dragón. Después, ambos aletearon juntos hasta llegar a la altura de vuelo de la formación—. Me he llevado a Laurence de Londres —añadió triunfante, en lo que a él debía parecerle un susurro confidencial—. Pretendían arrestarle.
—¿Es que ha matado a alguien? —preguntó Maximus, con una nota de interés en su voz grave y retumbante, y sin asomo de reproche—. Me alegro de que hayas vuelto. Mientras estabas fuera me han hecho volar en el centro, y todas las maniobras son diferentes —añadió.
—No —respondió Temerario—. Solo vino a hablar conmigo cuando un hombre viejo y gordo dijo que no debía hacerlo, lo que a mí no me parece razón suficiente.
—¡Mejor será que hagas callar a ese dragón jacobino que tienes! —gritó Berkley desde la espalda de Maximus, mientras Laurence sacudía la cabeza desesperado, intentando no hacer caso de las miradas inquisitivas de sus jóvenes alféreces.
—Por favor, recuerda que estamos de servicio, Temerario —le dijo Laurence, intentando mostrarse severo, pero, al fin y al cabo, no tenía mucho sentido tratar de guardarlo en secreto. Seguramente las noticias llegarían a todas partes en una semana. Pronto se verían obligados a enfrentarse a la gravedad de su situación. Poco daño podía hacer permitir que Temerario estuviese de buen humor el mayor tiempo posible.
—Laurence —le dijo Granby por encima del hombro—, con las prisas hemos puesto toda la munición en la izquierda, su sitio habitual, aunque no llevamos las bombas para equilibrar el peso. Deberíamos volver a estibar.
—¿Puede usted hacerlo antes de que entremos en combate? ¡Oh, Dios santo! —dijo Laurence al darse cuenta—. Ni siquiera conozco la posición del convoy. ¿Y usted? —Granby negó con la cabeza, avergonzado. Laurence se tragó su orgullo y gritó—: Berkley, ¿a dónde vamos?
Entre los hombres montados en la espalda de Maximus se produjo una explosión de regocijo general. Berkley le contestó:
—¡Derecho al infierno, ja, ja!
Hubo más risas, que casi ahogaron las coordenadas que Berkley le indicó gritando.
—Entonces son quince minutos de vuelo. —Laurence estaba haciendo cálculos mentales en su cabeza—. Y deberíamos guardar al menos cinco de esos minutos por si acaso.
Granby asintió.
—Podemos conseguirlo —dijo, y gateó hacia abajo enseguida para organizar la operación, enganchando y soltando, con la habilidad que da la práctica, los mosquetones en las anillas repartidas a intervalos regulares desde el costado de Temerario hasta las redes de almacenaje que colgaban debajo de su vientre.
El resto de la formación ya estaba en posición cuando Temerario y Maximus subieron a ocupar sus puestos defensivos en la retaguardia. Laurence reparó en que el estandarte de jefe de la formación ondeaba en la espalda de Lily; eso significaba que, durante su ausencia, la capitana Harcourt había recibido al fin el mando. Laurence se alegró de aquel cambio: era difícil para el oficial de banderas tener que vigilar a un dragón en un flanco y a la vez mirar al frente, y los dragones siempre tendían por instinto a seguir al que iba delante sin importarles el orden de preferencia formal. Aun así, no podía dejar de sentirse raro al recibir órdenes de una chica de veinte años. Harcourt era aún una oficial muy joven, que había ascendido a toda prisa porque el huevo de Lily había eclosionado antes de lo esperado. Pero en la Fuerza Aérea la línea de mando tenía que seguir las habilidades de los dragones, y una dragona Largaria que escupía fuego era demasiado rara y valiosa como para colocarla en cualquier otro lugar que no fuese el centro de la formación, aunque aquella variedad solo aceptara mujeres como cuidadoras.
—Señal del almirante: «procedan a la reunión» —leyó Turner, el oficial de banderas. Momentos después apareció la señal «mantener formación unida» y los dragones aceleraron y no tardaron en alcanzar su velocidad de crucero, diecisiete nudos. Para Temerario era un ritmo asequible, pero era lo más que los Tánator Amarillos y el gigantesco Maximus podían mantener con comodidad durante un rato prolongado.
Pero en esa batalla se habían visto obligados a enviar a todos los dragones disponibles, incluso a los pequeños mensajeros, pues la mayoría de los animales de combate estaban en el sur, en Trafalgar. Hoy, la formación de Excidium y la capitana Roland ocupaba de nuevo su puesto a la vanguardia, con diez dragones, el más pequeño de los cuales era un Tánator Amarillo de peso medio, y todos ellos volando en perfecto orden sin un solo aleteo a destiempo, una habilidad desarrollada tras largos años de volar juntos en formación.
La formación de Lily no era tan impresionante por el momento: solo había seis dragones volando detrás de ella. En el flanco y las posiciones de los extremos volaban bestias más pequeñas y maniobrables, con oficiales más veteranos que podían compensar con más facilidad cualquier error que pudiera cometer Lily con su inexperiencia, o Maximus y Temerario en la línea de retaguardia. Mientras se acercaban, Laurence vio a Sutton, el capitán de Messoria, en el centro de la formación, volverse sobre la espalda de su montura para echar una mirada hacia atrás y cerciorarse de que todo iba bien con los dragones más jóvenes. Laurence levantó una mano en señal de reconocimiento y vio que Berkley hacía lo mismo.
Divisaron las velas del convoy francés y de la flota del Canal mucho antes de que los dragones llegaran a su alcance. La escena que se desarrollaba bajo ellos exhibía una especie de cualidad majestuosa: piezas de ajedrez ocupando sus sitios, con las naves inglesas avanzando con gran prisa hacia la gran aglomeración de mercantes franceses, más pequeños. En cada nave se veía un glorioso despliegue de velas blancas, y los colores británicos ondeaban entre ellos. Granby llegó trepando por la cincha del hombro hasta reunirse con Laurence.
—Ahora lo haremos bien, creo.
—Perfecto —respondió Laurence con aire ausente. Tenía la atención puesta en lo que alcanzaba a ver de la flota inglesa, asomándose por encima del hombro de Temerario y a través de su catalejo. La mayoría eran fragatas veloces, con una abigarrada colección de veleros más pequeños y un puñado de buques de sesenta y cuatro y setenta y cuatro cañones. La Armada no iba a arriesgar las naves más grandes de primera y segunda clase contra el dragón de fuego: era demasiado fácil que un solo ataque afortunado contra un navío de tres cubiertas cargado hasta arriba de pólvora lo hiciera estallar, llevándose por delante de paso a media docena de barcos menores.
—Todos a sus puestos, señor Harley —ordenó Laurence al tiempo que se enderezaba.
El joven alférez se apresuró a mover al rojo la correa indicadora unida al arnés. Los fusileros apostados en la espalda de Temerario bajaron parcialmente por los costados de Temerario mientras preparaban sus armas, al tiempo que los demás lomeros se agachaban pistolas en mano.
Excidium y el resto de la formación más numerosa descendieron sobre los barcos británicos para adoptar la posición defensiva, que era más importante, y les dejaron campo abierto a ellos. Cuando Lily incrementó su velocidad, Temerario emitió un sordo gruñido, con un temblor palpable a través de su piel. Laurence dedicó un momento a inclinarse sobre él y apoyó la mano desnuda en el cuello de Temerario. Las palabras no eran necesarias: Laurence sintió que la tensión nerviosa del dragón se aliviaba un poco, y después se enderezó y volvió a ponerse el guante de cuero.
—¡Enemigo a la vista! —El viento les trajo la voz tenue pero aguda y audible del vigía de proa de Lily, y unos segundos después le hizo eco el joven Allen, que estaba apostado cerca de la articulación del ala de Temerario. Un murmullo general corrió entre los hombres y Laurence volvió a usar el catalejo para echar un vistazo.
—La Crabe Grande, creo yo —dijo, y le pasó el telescopio a Granby, con la esperanza interior de no haber pronunciado demasiado mal. Estaba casi seguro de que había identificado correctamente el estilo de la formación, pese a su falta de experiencia en acciones aéreas. Había pocas que estuvieran compuestas por catorce dragones, y la forma era muy característica, con dos tenazas formadas por sendas hileras de dragones más pequeños a ambos lados del grupo de dragones grandes que se apiñaban en el centro.
El Flamme-de-Gloire no era fácil de divisar, ya que había varios dragones de colores parecidos moviéndose como señuelos: un par de Papillon Noirs a los que habían pintado marcas amarillas sobre las franjas verdes y azules de su piel natural para que desde lejos fueran engañosamente parecidos.
—¡Ja, ya la he visto! Es Accendare. Allí está esa criatura diabólica —dijo Granby, devolviéndole el catalejo y señalando con el dedo—. Le falta una garra en la pata trasera izquierda, y es tuerta del ojo derecho: le metimos una buena dosis de pimienta en la batalla del Glorioso Primero.
—La veo. Señor Harley, pase la voz a todos los vigías. Temerario —le llamó, usando la bocina—, ¿ves a la Flamme-de-Gloire? Es la que vuela bajo y a la derecha, a la que le falta una garra. No ve bien por el ojo derecho.
—¡La veo! —respondió Temerario con vehemencia, volviendo la cabeza ligeramente—. ¿Vamos a atacarla?
—Nuestra misión principal es mantener sus llamas lejos de los buques de la Armada. No la pierdas de vista si puedes —dijo Laurence, y Temerario inclinó la cabeza una sola vez en una rápida respuesta y volvió a enderezarla.
Laurence guardó el catalejo en la funda enganchada al arnés. Pronto ya no lo necesitaría más.
—Es mejor que baje, John —dijo Laurence—. Creo que intentarán un abordaje con algunos de los dragones más ligeros que tienen en los bordes.
Mientras tanto, habían estado acortando distancias rápidamente. De repente ya no quedaba más tiempo, y los franceses estaban virando en perfecta armonía sin que ni un solo dragón se saliera de la formación, tan gráciles como una bandada de pájaros. Laurence oyó un silbido bajo detrás de él; había que reconocer que era un espectáculo impresionante, pero frunció el ceño aunque su propio corazón se había acelerado de forma involuntaria.
—No quiero ruidos.
Uno de los Papillon estaba directamente frente a ellos, abriendo las mandíbulas como si fuera a exhalar unas llamaradas que no podía fabricar. Con cierto desapego, Laurence se sintió extrañamente divertido al ver fingir a un dragón. Temerario no podía rugir desde su posición en retaguardia, ya que tenía a Messoria y a Lily delante de él, pero no por eso eludió el ataque. En lugar de ello levantó las garras, y cuando ambas formaciones se encontraron y se entremezclaron, él y el Papillon se pararon y colisionaron con una fuerza que hizo sacudirse y soltarse a toda la tripulación.
Laurence se aferró al arnés y consiguió apoyarse de nuevo sobre los pies.
—Agárrese aquí, Allen —dijo, estirándose. El chico estaba colgado de sus mosquetones y agitaba brazos y piernas sin parar, como una tortuga puesta boca arriba. Allen, con la cara pálida y poniéndose verde, consiguió asegurar su posición; como los demás vigías, solo era un alférez bisoño que apenas tenía doce años, y aún no había aprendido del todo a maniobrar a bordo durante las paradas y sacudidas de la batalla.
Temerario estaba mordiendo y clavando las garras, y batiendo las alas con furor, como si intentara atrapar al Papillon. El dragón francés era más ligero de peso, y resultaba obvio que lo único que quería ahora era liberarse y regresar a su formación.
—¡Mantén la posición! —gritó Laurence. Por el momento, era más importante conservar la formación. De mala gana, Temerario dejó ir al Papillon y enderezó el vuelo.
Abajo, a lo lejos, sonó la primera descarga de los cañones: andanadas de proa de los buques ingleses, que esperaban derribar algunos palos de los mercantes franceses con uno o dos disparos afortunados. No era probable que lo consiguieran, pero pondría a los hombres en la disposición de ánimo adecuada. A sus espaldas sonó un traqueteo y un repiqueteo continuo cuando los fusileros recargaron. Todas las partes del arnés que tenía a la vista parecían en buen estado, no había rastro de sangre goteando y Temerario estaba volando bien. No había tiempo para preguntarle qué tal estaba, pues ya volvían a la carga, con Lily llevándolos de nuevo directos contra la formación enemiga.
Pero esta vez los franceses no ofrecieron resistencia. Por el contrario, los dragones se dispersaron. Al principio Laurence pensó que lo habían hecho a lo loco, pero después percibió lo bien que se habían distribuido. Cuatro de los dragones más pequeños se lanzaron hacia las alturas. El resto se dejó caer unos treinta metros, y de nuevo resultaba difícil distinguir a Accendare de los señuelos.
Ya no había un blanco claro, y con los dragones que tenían encima su propia formación era peligrosamente vulnerable. «Enfrentarse al enemigo más de cerca», flameó la señal en la espalda de Lily, indicándoles que podían dispersarse y combatir por separado. Temerario sabía leer las banderas tan bien como cualquier oficial de señales. Al momento se lanzó en picado contra el señuelo que mostraba arañazos ensangrentados, demasiado ansioso por completar su propio trabajo.
—¡No, Temerario! —le avisó Laurence, que pretendía dirigirlo contra la propia Accendare, pero era demasiado tarde: dos de los dragones menores, ambos de la raza común Pêcheur-Rayé, volaban contra ellos desde ambos lados.
—¡Preparados para repeler el abordaje! —gritó a sus espaldas el teniente Ferris, jefe de los lomeros. Dos de los suboficiales más robustos tomaron posiciones justo detrás de Laurence. Él les miró por encima del hombro y apretó los labios. Aún le dolía estar tan protegido y se sentía como un cobarde escondiéndose detrás de otros, pero ningún dragón estaría dispuesto a combatir con una espada apoyada en la garganta de su capitán, así que tuvo que aguantarse.
Temerario se contentó con un zarpazo más en los hombros del señuelo que huía y se retorció sobre sí mismo, girándose prácticamente en redondo. Sus perseguidores pasaron de largo y tuvieron que dar la vuelta. Con ello ganaron un minuto, más valioso que el oro en aquellos momentos. Laurence echó un vistazo al campo de batalla. Los dragones de combate ligero se movían con rapidez para defenderse de los ingleses, pero los más grandes estaban formando de nuevo en grupo cerrado y se mantenían a la altura del convoy.
Un destello de pólvora bajo ellos le llamó la atención a Laurence; instantes después oyó el fino silbido de una bala de pimienta que subía desde los buques franceses. Uno de los miembros de su formación, Immortalis, había hecho un picado demasiado bajo persiguiendo a uno de los dragones enemigos. Por suerte, la puntería les falló a los franceses y el proyectil golpeó el hombro del dragón en vez de su rostro, y la mayor parte de la pimienta cayó inofensiva hacia el mar. Aún así, incluso el resto fue suficiente para hacer estornudar a la bestia, y con cada estornudo retrocedía diez veces su propia longitud.
—¡Digby, suelte y marque esta altura! —ordenó Laurence. Era misión del vigía delantero de estribor avisar cuándo estaban al alcance de los cañones que había bajo ellos.
Digby tomó la pequeña bala de cañón, que tenía un agujero y estaba atada a la sonda de altura, y la arrojó sobre el hombro de Temerario. La fina cuerda de seda se fue desenrollando de entre sus dedos con las marcas anudadas cada cuarenta y cinco metros.
—Seis hasta la marca, diecisiete hasta el agua —dijo, contando a partir de la altura a la que se hallaba Immortalis, y después cortó la cuerda—. Alcance de los cañones de pólvora, quinientos metros, señor. —Digby se dedicó a atar la cuerda a otra bala, para estar listo cuando le ordenasen tomar la siguiente medición.
Era un alcance más corto de lo habitual. ¿Estaban conteniéndose para tentar a los dragones más peligrosos a que bajaran, o acaso el viento estaba acortando sus disparos?
—Mantente a quinientos cincuenta metros de elevación, Temerario —le avisó Laurence. De momento, era mejor ser prudentes.
—Señor, una señal para nosotros. Debemos bajar hasta el flanco izquierdo de Maximus —le informó Turner.
No había forma inmediata de acercarse a él: los dos Pêcheurs habían vuelto y estaban intentando flanquear a Temerario para abordarlo con sus tripulantes, aunque volaban de una forma un tanto extraña, sin mantener la línea recta.
—¿Qué están tramando? —dijo Martin. La pregunta no tardó en contestarse sola en la mente de Laurence.
—Tienen miedo de ofrecer un blanco para su rugido —dijo Laurence en voz alta, para que Temerario pudiera escucharle. El dragón soltó un bufido de desdén, se detuvo de golpe en pleno vuelo y se revolvió sobre sí mismo, quedándose suspendido en el aire para enfrentarse a la pareja con la gorguera enhiesta. Los dragones más pequeños, claramente alarmados por aquella exhibición, retrocedieron instintivamente y les dejaron sitio libre.
—¡Ja! —Temerario se quedó revoloteando en el sitio, complacido al ver que los otros tenían tanto miedo de su peculiar destreza. Laurence tuvo que dar un tirón del arnés para llamarle la atención sobre la señal, que aún no había visto—. ¡Oh, ya lo veo! —dijo, y se lanzó hacia delante para ocupar su posición a la izquierda de Maximus. Lily ya estaba a la derecha.
La intención de Harcourt era evidente.
—¡Todos abajo! —dijo Laurence, acurrucándose junto al cuello de Temerario al mismo tiempo que daba la orden.
En cuanto estuvieron en posición, Berkley hizo avanzar a Maximus a toda la velocidad que podía alcanzar el gigantesco dragón, directo contra el enjambre de dragones franceses.
Temerario tomó aire y levantó la gorguera. Volaban tan deprisa que el viento arrancaba lágrimas de los ojos de Laurence, pero aun así pudo ver que Lily estaba echando atrás el cuello en un preparativo similar al de Temerario. En cambio, Maximus bajó la cabeza y se abalanzó en línea recta contra los dragones franceses, embistiendo entre sus filas para aprovechar su enorme ventaja en peso. Las bestias enemigas se apartaron a ambos lados, solo para encontrarse con el rugido de Temerario y el chorro de ácido corrosivo de Lily.
A su paso se oyeron chillidos de dolor, y vieron cómo los franceses cortaban los arneses de los primeros tripulantes muertos y los dejaban caer al océano, flácidos como muñecas de trapo. El avance de los dragones franceses prácticamente se había detenido. Muchos de ellos se dispersaron, llevados por el pánico, esta vez sin prestar ninguna atención al diseño de la formación. Entonces, Maximus y ellos consiguieron penetrar. El enjambre se había disgregado y ahora Accendare solo estaba separada de ellos por un Petit Chevalier, ligeramente más grande que Temerario, y por otro de los señuelos.
Refrenaron el vuelo. Maximus luchaba por recobrar el aliento y mantener la elevación. Desde la espalda de Lily, Harcourt le hizo unos gestos aparatosos a Laurence y, aunque ya estaban levantando la señal sobre el lomo de su dragón, le gritó con voz ronca a través de la bocina:
—¡Ve tras ella!
Laurence tocó el costado de Temerario para que volara hacia delante. Lily lanzó otro chorro de ácido y los dos dragones que defendían a Accendare se apartaron lo suficiente para que Temerario los esquivara y pasara entre ellos.
Desde abajo le llegó la voz de Granby, que gritaba:
—¡Cuidado! ¡Nos han abordado!
De modo que algunos franceses habían saltado sobre el lomo de Temerario. Laurence no tenía tiempo para mirar. Justo delante de su cara Accendare estaba retorciéndose en el aire, a menos de diez metros. Su ojo derecho era lechoso, pero el izquierdo tenía un brillo maligno, y su pupila amarillo pálido destacaba sobre la córnea negra. Tenía unos cuernos largos y finos que se curvaban desde su frente hasta llegar al borde de sus mandíbulas, que estaba abriendo en aquel preciso instante. Un ardiente brillo hizo distorsionarse el aire cuando el chorro de llamas se dirigió hacia ellos. Era como estar en la boca del infierno, pensó durante un fugaz instante mientras miraba fijamente aquellas fauces rojas. Después Temerario cerró de golpe las alas y se apartó del camino cayendo como una piedra.
Laurence sintió un vuelco en el estómago. A sus espaldas oyó golpes y gritos de sorpresa, mientras atacantes y defensores por igual perdían pie. Cuando Temerario abrió las alas de nuevo y empezó a batirlas con fuerza pareció que solo había transcurrido un instante, pero habían caído a plomo cierta distancia; Accendare se estaba apartando rápidamente de ellos y volaba de vuelta hacia las naves de abajo.
Los mercantes que navegaban en la retaguardia del convoy francés se hallaban ya dentro de la distancia en que los largos cañones de los buques de guerra ingleses podían disparar con precisión: empezó a sonar el rugido constante de los disparos, mezclado con el olor a humo y azufre. Las fragatas más rápidas ya se habían adelantado y estaban pasando junto a los mercantes sometidos al fuego inglés para alcanzar el botín más rico que les aguardaba al frente de la formación. Pero al actuar así habían abandonado el refugio que les ofrecía la formación de Excidium, y Accendare bajó hacia ellos. Sus tripulantes dejaron caer por los lados bombas incendiarias de hierro, del tamaño de un puño, que ella bañó con sus llamas mientras descendía hacia los vulnerables barcos ingleses.
Más de la mitad de los proyectiles, muchos más, cayeron al mar. Consciente de que Temerario la perseguía, Accendare no había bajado demasiado, y desde tanta altura no se podía apuntar con precisión. Pero Laurence pudo ver cómo un puñado estallaban en llamas bajo él: las finas vainas de metal se rompieron al estrellarse en las cubiertas de los buques, y la nafta del interior entró en ignición en contacto con el metal caliente, esparciendo un mar de llamas.
Temerario emitió un grave gruñido de rabia al ver que las velas de una fragata se inflamaban, y de inmediato dio otro acelerón para perseguir a Accendare. Su huevo había sido incubado en cubierta y había pasado sus primeras tres semanas de vida en alta mar, de ahí le venía el cariño que aún sentía por los barcos. Laurence, poseído por la misma furia, le apremió hablándole y tocándole. Decidido a la persecución, se dedicó a buscar con la vista otros dragones que estuvieran lo bastante cerca para dar apoyo a Accendare, pero algo lo sacó de su concentración de forma muy desagradable: Croyn, uno de los lomeros, cayó sobre él antes de rodar por la espalda de Temerario, con la boca muy abierta y las manos estiradas. Alguien había cortado la cincha de su mosquetón.
Croyn no consiguió asir el arnés y sus manos resbalaron por la lisa piel de Temerario. Laurence trató de agarrarle, pero en vano: el cuerpo cayó agitando los brazos en el vacío durante cuatrocientos metros y se estrelló en el agua. Sonó un pequeño chapoteo, y ya no volvió a emerger. Otro hombre cayó detrás de él, uno de los atacantes, pero ya estaba muerto mientras giraba por los aires con los miembros desmadejados. Laurence se desabrochó sus propias cinchas y se puso en pie, desenfundando las pistolas al mismo tiempo que se giraba. Aún quedaban siete atacantes a bordo y la lucha era encarnizada. Uno que llevaba galones de teniente estaba a unos pocos pasos de él, enzarzado en una pelea cuerpo a cuerpo con Quarle, el segundo de los guardiadragones asignados para proteger a Laurence.
Mientras Laurence se incorporaba, el teniente apartó el brazo de Quarle con la espada y con la izquierda le clavó en el costado un cuchillo largo que tenía un aspecto temible. Quarle dejó caer su propia espada, rodeó con las manos la empuñadura del cuchillo y se desplomó tosiendo sangre. Laurence tenía un disparo perfecto, pero justo detrás del teniente otro de los atacantes había obligado a Martin a ponerse de rodillas, y ahora el cuello del guardiadragón estaba expuesto al machete de su enemigo.
Laurence levantó la pistola y disparó. El francés cayó de espaldas, con un agujero en el pecho del que brotaba un chorro de sangre, y Martin consiguió ponerse en pie. Antes de que Laurence pudiese apuntar de nuevo, el teniente corrió el riesgo de cortar sus propias cinchas, saltó sobre el cuerpo de Quarle y agarró el brazo de Laurence para apoyarse y a la vez apartar la pistola. Fue una maniobra extraordinaria, ya fuese fruto de la valentía o de la insensatez.
—¡Bravo! —se le escapó a Laurence.
El francés le miró perplejo, sonrió en un gesto juvenil que no cuadraba con su cara manchada de sangre y después empuñó la espada.
Laurence jugaba con ventaja, desde luego: muerto era inútil, pues un dragón cuyo capitán era asesinado se volvía contra el enemigo con extrema fiereza: incontrolado, pero aún así muy peligroso. El francés necesitaba hacerle prisionero, no matarle, y eso le hacía actuar con gran cautela, mientras que Laurence podía apuntar sin problemas para hacer un disparo mortal y golpear lo mejor posible.
Pero la situación actual no era tan buena. Se trataba de una batalla extraña: estaban sobre la estrecha base del cuello de Temerario, tan cerca el uno del otro que Laurence no estaba en desventaja ante la mayor envergadura del teniente, que era muy alto; pero esa misma situación permitía al francés seguir agarrando a Laurence, cuando de lo contrario seguramente habría resbalado ya. Estaban empujándose más que peleando en un auténtico combate de esgrima: sus espadas apenas se separaban tres o cuatro centímetros antes de chocar de nuevo, y Laurence empezó a pensar que el duelo solo podía terminar con la caída de uno de los dos.
Laurence se arriesgó a avanzar un paso. Eso hizo que ambos se giraran ligeramente, lo que le permitió ver por encima de los hombros del teniente cómo se estaba desarrollando la lucha. Martin y Ferris seguían en pie, así como varios fusileros, pero les superaban en número, y con que lograran pasar solo dos atacantes más la situación se volvería muy delicada para Laurence. Varios de los ventreros intentaban llegar desde abajo, pero los franceses habían apostado a un par de hombres para contenerlos. Mientras Laurence miraba, Johnson recibió una estocada y cayó.
—Vive l’Empereur! —gritó el teniente para animar a sus hombres, a los que también estaba observando. Después la posición favorable le hizo cobrar ánimos y atacó de nuevo, buscando la pierna de Laurence. Este desvió el golpe. Sin embargo, la espada sonó de una forma extraña al recibir el impacto, y se dio cuenta con desagradable sorpresa de que estaba peleando con su arma de gala, la misma que había llevado al Almirantazgo la víspera: no había tenido tiempo de cambiarla por otra.
Empezó a pelear más de cerca, tratando de evitar que la espada del francés golpeara por debajo de la mitad de su propia hoja: si se rompía, no quería perder la espada entera. Otro golpe directo, a su brazo derecho. También lo bloqueó, pero esta vez diez centímetros de acero se partieron, marcando una fina línea en su mandíbula antes de caer lejos con un brillo entre rojo y dorado por el reflejo de las llamas.
El francés había comprobado ya la debilidad de su hoja y estaba intentando quebrarla en pedazos. Un nuevo golpe envió lejos otra porción de espada: Laurence se estaba batiendo ahora con solo quince centímetros de acero, y los brillantes pegados a la empuñadura recubierta de plata parecían burlarse de él con su ridículo fulgor. Apretó los dientes. No pensaba rendirse y ver cómo llevaban a Temerario a Francia: antes iría al propio infierno. Si saltaba sobre su costado y le avisaba, había alguna posibilidad de que Temerario pudiera atraparlo; si no, al menos no sería responsable de entregar a su dragón en manos de Napoleón.
En ese momento se oyó un grito. Granby estaba subiendo por la cincha de cola sin la ayuda de mosquetones; después se aseguró y arremetió contra el francés que vigilaba el lado derecho de la cincha del vientre. El hombre cayó muerto, y casi al momento seis ventreros subieron a la parte superior del dragón. Los atacantes que aún quedaban cerraron filas en un grupo compacto, pero en cuestión de segundos tendrían que rendirse o morir. Martin se había vuelto y ya estaba trepando por encima del cuerpo de Quarle, liberado por la ayuda de los de abajo, y su espada estaba lista.
—Ah, voici un joli gâchis** —dijo el teniente en tono de desesperación, pues también lo había visto. En un último y valiente intento, enganchó la empuñadura de Laurence con su propia hoja y la utilizó como palanca para tratar de arrancar la espada de las manos de su enemigo con un fuerte tirón. Pero en el mismo momento en que lo hizo se tambaleó, sorprendido, y le brotó sangre de la nariz. El teniente cayó hacia delante y se desplomó en brazos de Laurence, sin sentido. Detrás de él, el joven Digby mantenía el equilibrio a duras penas, sujetando la bola de metal atada a la soga de medición: había venido reptando desde su puesto de vigía en el hombro de Temerario y había golpeado al francés en la cabeza.
—¡Bien hecho! —le felicitó Laurence cuando comprendió lo que había sucedido. El muchacho enrojeció de orgullo—. Señor Martin, lleve a este hombre abajo, a la enfermería, si tiene la bondad. —Laurence le pasó el cuerpo inerte del francés—. Se ha batido como un león.
—Muy bien, señor. —La boca de Martin seguía moviéndose, estaba diciendo algo más, pero un rugido que venía de arriba ahogó su voz. Fue lo último que oyó Laurence.
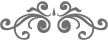
El runrún grave y peligroso del gruñido de Temerario, justo sobre él, penetró a través de su asfixiante inconsciencia. Laurence intentó moverse y mirar a su alrededor, pero la luz le acuchillaba los ojos y la pierna no quería responder en absoluto. Tanteándose a ciegas el muslo, descubrió que lo tenía enredado con las cinchas de cuero de su arnés, y notó un reguero de sangre donde una de las hebillas le había desgarrado los pantalones y la piel.
Por un momento pensó que tal vez los habían capturado. Pero las voces que oía eran inglesas, y después reconoció a Barham gritando y a Granby diciendo en tono feroz:
—No, señor, no dé un solo paso más. Temerario, si esos hombres se acercan puedes derribarlos.
Laurence se esforzó por incorporarse, y de repente aparecieron varias manos ansiosas por ayudarle.
—Tranquilo, señor. ¿Está usted bien?
Era el joven Digby, que le puso en las manos un odre de agua que goteaba. Laurence se humedeció los labios, pero no se atrevió a beber. Tenía el estómago revuelto.
—Ayudadme a ponerme de pie —pidió con voz ronca, mientras intentaba entreabrir los ojos.
—No, señor, no debe hacerlo —susurró Digby en tono apremiante—. Ha recibido usted un fuerte golpe en la cabeza, y esos tipos han venido a arrestarlo. Granby nos ha dicho que tenemos que mantenerlo fuera de la vista y esperar a que llegue el almirante.
Laurence estaba tendido bajo la protectora curva de la pata delantera de Temerario, y lo que había bajo él era la tierra batida del claro. Digby y Allen, los vigías de proa, estaban acurrucados a ambos lados de él. No muy lejos, unos pequeños regueros de sangre corrían por la pata de Temerario y manchaban de negro el suelo.
—¡Está herido! —exclamó Laurence, y trató de levantarse de nuevo.
—El señor Keynes ha ido por vendas, señor. Un Pêcheur nos alcanzó sobre los hombros, pero solo han sido unos rasguños —dijo Digby, obligándole a tumbarse de nuevo, cosa que consiguió fácilmente, pues Laurence no era capaz tan siquiera de doblar la pierna lesionada, y mucho menos de cargar peso con ella—. No se levante, señor. Baylesworth va a traer una camilla.
—Basta ya. Ayudadme a levantarme —dijo Laurence con voz cortante. Era casi imposible que Lenton acudiera con rapidez cuando se acababa de librar la batalla, y Laurence no quería seguir tumbado mientras las cosas empeoraban aún más. Hizo que Digby y Allen le ayudaran a levantarse y salió cojeando de su escondite, mientras los dos alféreces sujetaban su peso con dificultad.
Barham estaba allí con una docena de marinos. Aquellos no eran los jóvenes inexpertos que le habían escoltado en Londres, sino soldados duros y veteranos que habían traído consigo un cañón de pólvora. Era pequeño y corto, pero a esta distancia no necesitaban nada mejor. Barham tenía el rostro púrpura y estaba discutiendo con Granby al lado del claro. Sus ojos se convirtieron en dos ranuras cuando vio a Laurence.
—¡Aquí lo tenemos! ¿Creía que podía esconderse como un cobarde? Haga que ese animal se aparte ahora mismo. Sargento, acérquese y arréstelo.
—No vais a acercaros a Laurence de ninguna manera. —Antes de que Laurence pudiera responder nada, Temerario amenazó a los soldados y levantó las mortíferas garras de su pata delantera, dispuesto a golpear. La sangre que chorreaba por sus hombros y su cuello lo hacía parecer aún más salvaje, y la gran gorguera que rodeaba su cabeza estaba enhiesta.
Los hombres retrocedieron un poco, pero el sargento dijo impertérrito:
—Apunte con el cañón, cabo. —Y después hizo un gesto a los demás para que prepararan los mosquetes.
Alarmado, Laurence gritó con voz ronca:
—¡Detente, Temerario! ¡Por el amor de Dios, contrólate!
Pero era inútil. Temerario tenía los ojos rojos de ira y ni siquiera le escuchó. Aunque los mosquetes no le infligieran heridas serias, el cañón de pimienta seguramente le dejaría ciego y le enfurecería aún más; podía caer fácilmente en un frenesí incontrolado, terrible tanto para él mismo como para los demás.
Los árboles del lado oeste se estremecieron de pronto, y la enorme cabeza y los hombros de Maximus aparecieron de entre la espesura. Estiró la cabeza hacia atrás en un tremendo bostezo, revelando varias hileras de dientes aserrados, y se sacudió todo entero.
—¿Es que no ha terminado la batalla? ¿Qué es todo ese ruido?
—¡Eh, tú! —le gritó Barham al gran Cobre Regio, mientras señalaba a Temerario—. ¡Detén a ese dragón!
Como todos los Cobres Regios, Maximus veía muy mal de cerca. Para ver dentro del claro necesitaba distancia, lo que le obligaba a erguirse sobre los cuartos traseros. Ya doblaba en peso a Temerario y le superaba siete metros en longitud; sus alas, medio desplegadas para mantener el equilibrio, arrojaban una larga sombra ante él, y con el sol a su espalda brillaban rojas, con las venas destacándose bajo la piel traslúcida.
Cerniéndose sobre todos, alejó la cabeza estirando el cuello y se asomó al claro.
—¿Por qué hay que detenerte? —preguntó a Temerario con curiosidad.
—¡No hace ninguna falta que me detengan! —respondió Temerario. Casi escupía de ira y la cresta le temblaba. Ahora los hombros le estaban sangrando más—. Esos hombres quieren quitarme a Laurence, encerrarlo en prisión y ejecutarlo. ¡No voy a permitir que lo hagan, jamás, y no me importa que Laurence me diga que no le aplaste! —añadió con fiereza dirigiéndose a Lord Barham.
—Santo Dios —musitó Laurence, horrorizado. No se le había ocurrido cuál era la auténtica naturaleza del miedo de Temerario. Pero la única vez que Temerario había presenciado cómo arrestaban a un hombre, había resultado ser un traidor y lo habían ejecutado poco después ante la mirada de su propio dragón. La experiencia había hecho sufrir muchísimo a Temerario y a todos los animales jóvenes de la base, que habían pasado varios días deprimidos. No era extraño que ahora sintiera pánico.
Granby se aprovechó de la distracción que Maximus había provocado involuntariamente e hizo un gesto rápido y enérgico a los demás oficiales de la tripulación de Temerario. Ferrys y Evans saltaron junto a él, Riggs y sus fusileros les siguieron, y unos instantes después todos ellos formaban una línea defensiva delante de Temerario, empuñando sus pistolas y sus fusiles. Era una bravata, pues habían gastado la munición en la batalla, pero eso no la hacía menos importante. Laurence cerró los ojos, consternado. Aquella desobediencia directa había hecho que Granby y todos sus hombres se metieran en el mismo lío que él; de hecho, cada vez había más razones para considerar aquello un motín.
Sin embargo, los mosquetes que los apuntaban no titubearon. Los infantes de marina siguieron con su tarea de cargar el cañón, aplastando una de las grandes bolas de pimienta con un taco.
—¡Preparados! —ordenó el cabo.
Laurence no sabía qué hacer. Si ordenaba a Temerario que derribara el cañón, estarían atacando a unos camaradas, soldados que solo estaban cumpliendo con su deber. Era algo imperdonable incluso para él, y solo un poco menos inconcebible que quedarse mirando cómo herían a Temerario o a sus propios hombres.
—¿Qué demonios están haciendo todos ustedes aquí?
Keynes, el cirujano de dragones asignado al cuidado de Temerario, acababa de volver al claro, seguido por dos ayudantes que se tambaleaban cargados de vendajes limpios y blancos y fino hilo de seda para coser. Keynes se abrió camino entre los perplejos infantes de marina. El cabello blanquecino y la casaca salpicada de sangre le conferían una autoridad que nadie se atrevió a desafiar, y el cirujano arrancó la mecha de las manos del hombre que estaba junto al cañón de pimienta. La tiró al suelo y la aplastó con el pie, y después miró a su alrededor, sin perdonar a Barham y sus marineros ni a Granby y sus hombres, furioso con todos de forma imparcial.
—Acaba de llegar del campo de batalla. ¿Es que se han vuelto todos locos? Después de un combate no se puede provocar a los dragones de esta forma. En medio minuto tendremos al resto de la base aquí, y no solo a ese enorme entrometido de ahí —añadió, señalando a Maximus.
De hecho, ya había varios dragones más alzando sus cabezas sobre los árboles, estirando el cuello para ver qué estaba pasando y armando un gran estrépito al tronchar las ramas. El suelo tembló bajo sus pies cuando Maximus, avergonzado, se dejó caer en un intento por disimular un poco su curiosidad. Barham miró con inquietud a los muchos espectadores inquisitivos que le rodeaban. Los dragones solían comer justo después de la batalla: muchos de ellos tenían sangre chorreando por las mandíbulas, y se oía perfectamente el crujido de los huesos al romperse mientras los masticaban.
Keynes no le dio tiempo a recuperarse.
—¡Fuera, fuera de aquí todos ustedes! No puedo trabajar en medio de este circo. Y en cuanto a usted —regañó a Laurence—, túmbese ahora mismo. He dado órdenes para que lo llevaran directamente con los médicos. Solo Dios sabe qué daño debe estar haciéndole a esa pierna dando saltitos sobre ella. ¿Dónde está Baylesworth con la camilla?
Barham, vacilante, se sorprendió al oír aquello.
—¡Laurence está bajo arresto, y pienso poner entre rejas también a todos esos perros amotinados! —empezó, pero solo consiguió que Keynes se volviera contra él.
—Puede arrestarle por la mañana, cuando le hayan examinado esa pierna, y también a su dragón. ¡En mi vida he visto nada más detestable ni menos cristiano que atacar de esta forma a hombres y animales heridos…!
Keynes estaba agitando literalmente el puño frente al rostro de Barham. Una perspectiva alarmante, gracias a las pinzas quirúrgicas en forma de gancho de más de un palmo que sostenía entre los dedos; además, la fuerza moral de su argumento era muy grande. Involuntariamente, Barham retrocedió. De muy buen grado, los infantes de marina se tomaron aquello como una señal y empezaron a retirarse del claro llevándose el cañón. Barham, frustrado y abandonado por sus hombres, no tuvo más remedio que ceder.
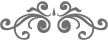
El momento de descanso conseguido de esta forma duró muy poco. Los médicos se rascaron las cabezas al ver la pierna de Laurence. No tenía el hueso roto, pese al insoportable dolor que sintió cuando se la palparon sin ninguna delicadeza, y no había heridas visibles, salvo unas grandes magulladuras moteadas que cubrían casi toda su piel. La cabeza también le dolía una barbaridad, pero había poco que pudieran hacer salvo ofrecerle láudano, que él rechazó, y ordenarle que no apoyara el peso en la pierna. Un consejo tan práctico como innecesario, pues no podía aguantarlo ni un instante sin desplomarse.
Mientras, cosieron las heridas del propio Temerario, que, por suerte, eran leves, y a base de mucha persuasión Laurence consiguió convencerle de que comiera un poco a pesar de los nervios. A la mañana siguiente era obvio que el dragón se estaba curando bien, sin fiebre por infección, y no había excusa ya para más demora. El almirante Lenton había convocado formalmente a Laurence, ordenándole que se presentara a informar en el cuartel general de la base. Tuvieron que llevarlo en una silla de ruedas, y tras él quedó un nervioso e inquieto Temerario.
—Si no vuelves mañana por la mañana, iré a buscarte —prometió, y no hubo forma de disuadirlo.
Honradamente, poco podía hacer Laurence para tranquilizarle. A menos que Lenton hubiera conseguido un milagro de persuasión, tenía todas las probabilidades de ser arrestado, y después de sus múltiples faltas el consejo de guerra bien podía condenarlo a muerte. Lo habitual era que no ahorcaran a un aviador por ningún delito más leve que la traición. Pero seguramente Barham lo llevaría ante un tribunal de oficiales de la Armada, que serían mucho más severos y no tendrían en cuenta para sus deliberaciones que había que conservar al dragón para el servicio: Inglaterra ya había perdido a Temerario como dragón de combate debido a las exigencias de los chinos.
No era en absoluto una situación fácil ni confortable, y saber que había puesto en peligro a sus hombres la empeoraba aún más. Granby tendría que responder por su rebeldía, y también los demás tenientes, Evans, Ferris y Riggs. Podían expulsar del servicio a algunos de ellos o a todos; un destino terrible para aviadores criados desde niños en la Fuerza Aérea. Ni siquiera solía despedirse a los guardiadragones que no llegaban a tenientes: siempre les encontraban algún trabajo en los campos de cría o en las bases, para que pudieran seguir en compañía de sus camaradas.
Aunque su pierna había mejorado un poco durante la noche, Laurence se puso pálido y sudoroso tras el corto paseo que se arriesgó a dar al subir las escaleras principales del edificio. El dolor era cada vez más agudo y le provocaba mareos, por lo que tuvo que detenerse para recuperar el aliento antes de entrar en el pequeño despacho.
—¡Cielo santo, pensé que los cirujanos le habían dado el alta! Siéntese, Laurence, antes de que se caiga. Tenga, tome esto —dijo Lenton, ignorando la mirada ceñuda e impaciente de Barham, y le tendió a Laurence una copa de brandy.
—Gracias, señor. No se equivoca usted, me han soltado —respondió Laurence, y dio un sorbo solo por cortesía, pues ya tenía la cabeza bastante nublada.
—Ya basta, no está aquí para que le den mimos —dijo Barham—. Jamás en mi vida había visto un comportamiento tan intolerable, y menos de un oficial. Por Dios, Laurence, nunca he sentido placer ahorcando a nadie, pero en esta ocasión casi lo estoy deseando. Sin embargo, Lenton me jura y perjura que su bestia será inmanejable si lo hago; aunque, la verdad, no sabría decir cuál es la diferencia.
Su tono desdeñoso hizo que Lenton apretara los labios. Laurence podía imaginar a duras penas a qué alturas de humillación se habría visto obligado para conseguir que Barham entendiera aquello. Aunque Lenton era almirante y acababa de obtener otra gran victoria, eso significaba poco en las más altas esferas. Barham podía insultarle con impunidad, mientras que cualquier almirante de la Armada habría tenido influencia política y amigos de sobra para exigir un trato más respetuoso.
—Se le va a expulsar del servicio, eso ni se cuestiona —prosiguió Barham—. Pero el animal debe ir a China y para eso, siento decirlo, necesitamos su colaboración. Encuentre alguna forma de convencerlo y dejaremos correr el asunto. Si persiste en su actitud recalcitrante, que me aspen si no acabo ahorcándolo después de todo. ¡Sí, y también haré que fusilen a ese animal, y que se vayan al diablo también esos chinos!
Aquello último casi hizo saltar a Laurence de la silla, a pesar de su herida. Solo la mano de Lenton apretando con fuerza su hombro le impidió moverse del sitio.
—Señor, va usted demasiado lejos —dijo Lenton—. En Inglaterra nunca hemos fusilado a dragones a no ser que hayan devorado a seres humanos, y no vamos a empezar ahora. Tendría un motín de verdad entre las manos.
Barham arrugó el entrecejo y masculló algo apenas inteligible sobre la falta de disciplina. Era irónico viniendo de un hombre que, como Laurence sabía de sobra, había servido durante los grandes motines navales del año 97, cuando media flota se había sublevado.
—Bien, esperemos que la cosa no llegue a tanto. Hay un transporte libre de servicio en el puerto de Spithead, el Allegiance. Puede estar listo para hacerse a la mar en una semana. ¿Cómo vamos a conseguir que el animal suba a bordo, puesto que ha decidido ser tan testarudo?
Laurence no fue capaz de contestar. Una semana era un tiempo terriblemente corto, y durante unos instantes sus pensamientos se desataron tanto que incluso se permitió considerar la opción de huir. Temerario podía llegar al continente desde Dover sin ningún problema, y había lugares en los bosques de los estados alemanes donde aún vivían dragones salvajes, aunque solo de razas pequeñas.
—Eso requerirá cierto estudio —dijo Lenton—. No tengo ningún empacho en decir, señor, que todo este asunto se ha llevado mal desde el principio. Ahora el dragón está muy alterado y, para empezar, embaucar a un dragón para que haga algo que no le gusta no es cosa de broma.
—Basta de excusas, Lenton. Ya es suficiente —empezó Barham. En ese momento alguien llamó a la puerta. Todos miraron sorprendidos cuando un guardiadragón más bien pálido la abrió y dijo—: Señor, señor… —solo para apartarse rápidamente. De no hacerlo, era evidente que habría sido pisoteado por los soldados chinos que entraron abriéndole paso entre ellos al príncipe Yongxing.
Todos se quedaron tan asombrados que al principio olvidaron levantarse, y Laurence aún estaba intentando ponerse en pie cuando Yongxing ya había entrado en la estancia. Los asistentes se apresuraron a traer un asiento —el del lord Barham— para el príncipe. Pero Yongxing lo rechazó con un gesto, obligando a los demás a seguir de pie. Lenton agarró discretamente el brazo de Laurence para darle un poco de apoyo, pero el despacho seguía dándole vueltas, y los colores brillantes del traje de Yongxing le hacían daño en los ojos.
—Ya veo la forma en que demuestran su respeto por el Hijo del Cielo —dijo Yongxing, dirigiéndose a Barham—. Una vez más han arrojado a la batalla a Lung Tien Xiang. Ahora mantienen un conciliábulo en secreto, tramando cómo pueden aprovecharse del fruto de su latrocinio.
Aunque Barham había maldecido a los chinos cinco minutos antes, ahora empalideció y se puso a tartamudear:
—Señor, Su Alteza, de ninguna manera…
Pero aquello no apaciguó a Yongxing.
—He recorrido esta base, como llaman ustedes a estos establos para animales —dijo—. Cuando uno tiene en cuenta los métodos bárbaros que usan, no es sorprendente que Lung Tien Xiang haya desarrollado este apego tan equivocado. Es natural que no desee ser separado del compañero que es responsable de los escasos cuidados que recibe. —Se volvió hacia Laurence y le miró de arriba abajo con desprecio—. Usted se ha aprovechado de su juventud y su inexperiencia, pero no toleraremos esto más. No vamos a aceptar más excusas por estas demoras. Una vez que haya vuelto a su hogar y al lugar que le pertenece, pronto dejará de valorar una compañía que está muy por debajo de él.
—Se equivoca, Su Alteza. Nuestra intención es colaborar con ustedes —dijo Lenton sin tapujos, mientras Barham seguía esforzándose por hallar frases más retóricas—. Pero Temerario no abandonará a Laurence, y estoy seguro de que usted sabe bien que a un dragón no se le puede mandar a un sitio sin más, sino que hay que convencerlo.
Yongxing replicó con voz gélida:
—Entonces, es evidente que el capitán Laurence también debe venir. ¿O ahora va a intentar convencernos de que a él tampoco se le puede mandar?
Todos ellos le miraron perplejos. Laurence no se atrevía a creer que lo había entendido bien cuando de repente Barham saltó:
—¡Dios Santo, si quieren a Laurence, llévenselo de una puñetera vez, y de nada!
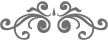
El resto de la reunión pasó entre nieblas para Laurence, pues la mezcla de confusión e inmenso alivio que sentía lo tuvieron distraído todo el rato. La cabeza aún le daba vueltas, y contestó a algunas preguntas más bien al azar hasta que finalmente Lenton intervino una vez más y le envió a la cama. Consiguió mantenerse despierto el tiempo necesario para enviarle una nota a Temerario por medio de la criada, y después se hundió en un sueño profundo y en absoluto reparador.
A la mañana siguiente tuvo que hacer un gran esfuerzo para despertarse, después de haber dormido catorce horas. La capitana Roland estaba dando una cabezada junto a su cama, con la cabeza apoyada en el respaldo de la silla y la boca entreabierta. Cuando Laurence se movió, ella se despertó y se frotó la cara con un bostezo.
—Bueno, Laurence, ¿estás despierto? Nos has dado a todos un buen susto, puedes jurarlo. Emily vino a verme porque el pobre Temerario estaba preocupadísimo por ti. ¿Cómo se te ha ocurrido enviarle una carta como esa?
Laurence trató de recordar qué había escrito. Fue imposible: lo había olvidado por completo, y en general recordaba muy poco del día anterior, salvo el punto más importante y vital, que tenía grabado en la mente.
—Roland, no tengo ni la más remota idea de lo que le dije. ¿Temerario sabe que voy a ir con él?
—Bueno, ahora sí, ya que Lenton me lo contó cuando vine a buscarte, pero desde luego que no se ha enterado por esto —dijo ella, tendiéndole un trozo de papel.
Estaba escrito de su puño y letra y tenía su firma, pero le resultaba completamente desconocido y no tenía lógica:
Temerario:
No tengas miedo. Yo me voy. El Hijo del Cielo no tolera más retrasos, y Barham me ha dado permiso para el largo viaje. ¡La Lealtad*** nos reunirá de nuevo! Por favor, no dejes de comer.
—L.
Laurence se quedó mirándola con cierto desasosiego y preguntándose cómo se le había ocurrido escribir eso.
—No recuerdo ni una sola palabra. ¡Espera, no! Allegiance es el nombre del transporte, y el príncipe Yongxing se refirió al emperador como Hijo del Cielo, aunque no tengo la menor idea de por qué se me ha ocurrido repetir esa blasfemia. —Le devolvió la nota a Roland—. Creo que se me estaba yendo la cabeza. Por favor, tírala al fuego. Ve a decirle a Temerario que ahora estoy bastante bien, y que pronto volveré a estar con él. ¿Puedes tocar la campanilla para que alguien me ayude? Tengo que vestirme.
—Me parece que deberías quedarte justo donde estás —replicó Roland—. En serio: quédate en la cama un rato. De momento, por lo que sé, no hay demasiada prisa, y sé que ese tal Barham quiere hablar contigo; y Lenton también. Voy a decirle a Temerario que no te has muerto ni te ha crecido una segunda cabeza, y haré que Emily os haga de recadera si queréis mandaros mensajes.
Laurence cedió a sus argumentos. Lo cierto era que no se sentía en condiciones de levantarse, y pensó que si Barham quería volver a hablar con él necesitaría ahorrar las escasas fuerzas que le quedaban. Sin embargo, al final esa conversación no tuvo lugar: Lenton vino a verle solo.
—Bien, Laurence, me temo que va a hacer un viaje endiabladamente largo, y espero que no lo pase mal —dijo el almirante, acercando una silla—. Mi transporte sufrió una galerna de tres días cuando se dirigía a la India, allá por los noventa. La lluvia se congelaba al caer, así que los dragones no podían volar sobre las nubes para no mojarse. La pobre Obversaria estuvo enferma todo el tiempo. No hay nada peor para ellos o para uno mismo que un dragón mareado.
Laurence nunca había mandado un transporte de dragones, pero la imagen descrita por Lenton era bastante vívida.
—Me alegra decirle, señor, que Temerario no ha tenido nunca el menor problema, y que de hecho le gusta mucho viajar en barco.
—Veremos cuánto le gusta si se topan con un huracán —repuso Lenton, meneando la cabeza—. Aunque, dadas las circunstancias, supongo que ninguno de los dos pondrá objeciones.
—No, en absoluto —admitió Laurence de corazón. Se suponía que estaban saltando de la sartén al fuego, pero aunque solo se cocieran a fuego más lento lo agradecía. El viaje duraría muchos meses, y había lugar para la esperanza, ya que antes de que llegaran a China podían suceder muchas cosas.
Lenton asintió.
—Bien, tiene usted un aspecto más bien cadavérico, así que permítame que sea breve. He conseguido convencer a Barham de que lo mejor es empaquetarles a la vez con todo su equipaje, en este caso su tripulación. De otro modo, algunos de sus oficiales van a tener ciertos problemas, y lo mejor será que les enviemos a todos de camino antes de que se lo piense mejor.
Otro alivio inesperado.
—Señor —dijo Laurence—, debo decirle hasta qué punto estoy en deuda con…
—Déjese de tonterías, no me dé las gracias. —Lenton se apartó de la frente los escasos cabellos grises y dijo de pronto—: Siento mucho todo esto, Laurence. En su lugar, yo habría perdido los estribos mucho antes que usted. Todo esto ha sido manejado de una forma muy cruel.
Laurence no supo qué decir. No había esperado recibir simpatía, y tenía la impresión de que no la merecía. Pasado un rato, Lenton prosiguió en tono más enérgico:
—Siento no poder darle más tiempo para recuperarse, pero de todos modos cuando esté a bordo de la nave no tendrá mucho que hacer salvo reposar. Barham les ha prometido que la Allegiance zarpará en una semana. Aunque, por lo que tengo entendido, será difícil encontrar un capitán para ella en ese plazo.
—Creía que la iba a capitanear Cartwright —musitó Laurence, recordando algo vagamente. Aún seguía leyendo el Naval Chronicle, y estaba al tanto de los nombramientos para las naves. Tenía el nombre de Cartwright grabado en la cabeza. Muchos años antes, habían servido juntos en el Goliath.
—Sí, cuando se suponía que la Allegiance se dirigía a Halifax. Al parecer, allí están construyendo otro barco para él, pero no pueden esperar a que termine un viaje de ida y vuelta a China de dos años —dijo Lenton—. Sea como fuere, encontrarán a alguien. Debe estar preparado.
—Puede estar seguro de ello, señor —respondió Laurence—. Para entonces estaré bastante bien.
Tal vez su optimismo fuera infundado: cuando Lenton se fue, Laurence intentó escribir una carta y descubrió que no podía hacerlo, pues tenía una fuerte jaqueca. Por suerte, Granby vino a verle una hora después, emocionado ante la perspectiva del viaje y desdeñando el peligro en que había puesto su propia carrera.
—¡Como si eso me importara una cáscara de huevo, cuando esa sabandija estaba intentando arrestarle y apuntando con un cañón a Temerario! —dijo—. No piense más en ello, por favor, y dígame qué quiere que escriba.
Laurence renunció a aconsejarle cautela. La lealtad de Granby era tan obstinada como la antipatía que había sentido al principio, aunque más gratificante.
—Son solo unas líneas, si no le importa. Es para el capitán Thomas Riley. Dígale que zarpamos para China dentro de una semana, y si no le importa mandar un buque de transporte, puede tener el Allegiance siempre que acuda cuanto antes al Almirantazgo. Barham no tiene a nadie para la nave, pero no olvide decirle que no ha de mencionar mi nombre.
—Muy bien —dijo Granby, tomando nota. Su caligrafía no era muy elegante y desparramaba las letras sin reparo, pero al menos era legible—. ¿Le conoce usted bien? Tendremos que soportar al que nos manden una buena temporada.
—Sí, le conozco muy bien —dijo Laurence—. Fue teniente tercero mío en el Belize, y segundo en el Reliant. Estuvo presente cuando Temerario salió del huevo. Es un marino y un oficial excelente. No podríamos encontrar a nadie mejor.
—Yo mismo se lo llevaré al correo, y le diré que se asegure de que la carta llegue a su destino —le prometió Granby—. Sería un gran alivio no tener a uno de esos tipos tan quisquillosos como… —Se interrumpió, azorado. Al fin y al cabo, no hacía tanto tiempo que él mismo había considerado al propio Laurence como «uno de esos tipos quisquillosos».
—Gracias, John —se apresuró a decir Laurence para ahorrarle el bochorno—. Aunque no deberíamos albergar demasiadas esperanzas todavía. Tal vez la Armada prefiera a un hombre más veterano para la misión —añadió, aunque en su interior sabía que había muchas posibilidades. Barham lo iba a pasar mal para encontrar a alguien que aceptara voluntariamente ese puesto.
Aunque a ojos de un hombre de tierra podía parecer algo impresionante, un transporte de dragones era un tipo de navío muy incómodo de comandar. Muy a menudo tenían que permanecer en puerto semanas y semanas esperando a sus pasajeros dragones, mientras la tripulación perdía el tiempo dedicándose a la bebida y a las furcias. O podían pasar meses en mitad del océano, tratando de mantener la posición para servir como punto de descanso para dragones que cruzaban largas distancias: era como llevar a cabo tareas de bloqueo, y aún peor por falta de compañía. Había pocas oportunidades de entrar en combate o conseguir gloria, y mucho menos botín. No era un destino apetecible para cualquiera que pudiera elegir algo mejor.
Pero el Reliant, que después de Trafalgar había quedado muy dañado por una tempestad, iba a estar en dique seco una buena temporada. Seguramente Riley, varado en tierra, sin influencias para conseguir otro barco y prácticamente sin antigüedad, estaría contento de aprovechar la oportunidad que Laurence le brindaba; y lo más probable era que Barham aceptase al primer voluntario que se le presentara.
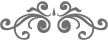
Laurence pasó el resto del día redactando otras cartas que tenía que escribir, aunque con poco más éxito que la anterior. No tenía sus asuntos preparados para un viaje tan largo, y había buena parte que no podría solucionar recurriendo al servicio de correos. Además, durante las últimas semanas, que habían sido terribles, había descuidado por completo su correspondencia personal. A estas alturas tenía pendientes varias respuestas, en particular a su familia. Su padre se había vuelto más tolerante con su nueva profesión tras la batalla de Dover, y aunque aún seguían sin escribirse directamente el uno al otro, al menos Laurence ya no se veía obligado a ocultar que mantenía correspondencia con su madre y llevaba un tiempo dirigiéndole las cartas abiertamente. Después de toda esta historia, su padre quizá decidiría volver a suspenderle ese privilegio, pero Laurence albergaba la esperanza de que no llegara a enterarse de los detalles. Por suerte, Barham no tenía nada que ganar avergonzando a Lord Allendale; y menos aún cuando Wilberforce, su aliado político común, pretendía hacer otra ofensiva por la abolición en la próxima sesión del Parlamento.
Laurence garabateó otra docena de misivas apresuradas en una caligrafía muy distinta de la suya habitual. Iban dirigidas a otras personas, la mayoría de ellos marinos que sabrían comprender la exigencias de un viaje organizado con tanta premura. A pesar de que intentó ser breve, el esfuerzo le pasó factura, y cuando Jane Roland volvió a verle, Laurence estaba prácticamente postrado y tenía los ojos cerrados y la espalda apoyada en los almohadones.
—Sí, las enviaré por ti, pero te estás comportando de una forma absurda, Laurence —le dijo, recogiendo las cartas—. Un golpe en la cabeza puede ser muy malo, aunque no te hayas roto el cráneo. Cuando tuve la fiebre amarilla no me dediqué a presumir de que estaba bien: me tumbé en la cama, me tomé mis gachas y mi ponche, y conseguí recuperarme mucho antes que otros compañeros de las Indias Occidentales que también la habían pillado.
—Gracias, Jane —dijo Laurence, y no discutió más con ella. La verdad era que se encontraba muy mal, y le agradeció que corriera las cortinas y sumiera la alcoba en una reconfortante penumbra.
Pocas horas después despertó por unos instantes del sueño al oír cierto alboroto al otro lado de la puerta de la habitación. Roland estaba diciendo:
—Ahora mismo se van a largar de aquí, o los saco a patadas hasta el recibidor. ¿Qué pretenden colándose para molestarle en el preciso momento en que salgo?
—Pero es que tengo que hablar con el capitán Laurence. La situación es de la máxima urgencia… —La voz que protestaba no le resultaba familiar, y sonaba bastante perpleja—. He cabalgado hasta aquí directo desde Londres…
—Si es tan urgente, puede ir a hablar con el almirante Lenton —dijo Roland—. No, me da igual si viene usted de parte del Ministerio. Tiene pinta de ser lo bastante joven para ser uno de mis guardiadragones, y no me creo ni por un segundo que tenga algo que decir que no pueda aguardar hasta mañana.
Con esto, Roland cerró la puerta detrás de ella, y el resto de la discusión quedó amortiguada. Laurence volvió a adormilarse. Pero a la mañana siguiente no había nadie para defenderle, y apenas la criada hubo traído el desayuno (las gachas y el ponche de leche caliente con que le habían amenazado, y que no abrían precisamente el apetito), se produjo un nuevo intento de invasión, esta vez con más éxito.
—Le pido disculpas, señor, por presentarme ante usted de esta forma tan irregular —dijo el desconocido, mientras rápidamente y sin ser invitado arrastraba una silla junto al lecho de Laurence—. Le ruego que permita que me explique. Me hago cargo de que mi aparición es bastante anómala… —Apoyó en el suelo la pesada silla y se sentó, o más bien se colgó, en el mismísimo borde del asiento—. Me llamo Hammond, Arthur Hammond. El Ministerio me ha nombrado para acompañarle a la corte de China. —Hammond era un hombre sorprendentemente joven, tendría veinte años, de cabello oscuro y alborotado y una expresión tan intensa que parecía iluminar su semblante pálido y fino. Al principio hablaba sin completar las frases, dividido entre las disculpas formales y su evidente impaciencia por entrar en materia—. El hecho de que no haya habido presentación, le ruego que me disculpe, pero nos ha tomado completamente por sorpresa, y Lord Barham ya ha fijado el día 23 como fecha para zarpar. Si usted lo prefiere, por supuesto, podemos presionarle para que extienda un poco ese plazo…
De todas las cosas del mundo, esta última era la que más quería evitar Laurence, aunque el ímpetu de Hammond le tenía un poco desconcertado. Rápidamente, dijo:
—No, señor, estoy enteramente a su disposición. No podemos retrasar la partida para intercambiar formalidades, sobre todo cuando al príncipe Yongxing ya se le ha prometido esa fecha.
—¡Ah! Opino lo mismo que usted —respondió Hammond, muy aliviado.
Al mirarle a la cara y calcular sus años, Laurence sospechó que si había recibido aquel nombramiento era tan solo por falta de tiempo. Pero Hammond no tardó en refutar la idea de su única cualificación: que estaba dispuesto a ir a China en el acto. Tras ponerse algo más cómodo, sacó un grueso fajo de documentos que hasta ese momento habían estado hinchando la parte delantera de su abrigo, y empezó a exponer con gran detalle y velocidad las perspectivas de su misión.
Laurence fue incapaz de seguirle casi desde el principio. De forma inconsciente, Hammond soltaba parrafadas en lengua china, cuando consultaba alguno de sus documentos escrito en ese idioma, y mientras hablaba en inglés se extendió bastante sobre el tema de la embajada de Macartney a China, que había tenido lugar catorce años antes. Laurence, que en aquella época acababa de ascender a teniente y estaba concentrado en cuestiones navales y en su propia carrera, apenas recordaba la existencia de esa legación, y mucho menos los detalles.
Sin embargo, no interrumpió inmediatamente a Hammond: por una parte el torrente de su conversación no dejaba ninguna pausa apropiada para ello, y por otra su monólogo sonaba casi tranquilizador. Hammond hablaba con una autoridad impropia de sus años, un evidente dominio de la materia y, aún más importante, sin el menor asomo de la descortesía que Laurence había llegado a esperar de Barham y del Ministerio. Laurence se sentía tan agradecido ante la posibilidad de tener a un aliado que le escuchó de buen grado, aunque todo lo que sabía de aquella expedición era que el buque de Macartney, el Lion, había sido el primer barco occidental que había trazado un mapa de la bahía de Zhitao.
—¡Oh! —exclamó Hammond, algo decepcionado al darse cuenta finalmente de que se había equivocado de auditorio—. Bueno, supongo que no tiene demasiada importancia. Por decirlo en pocas palabras, la embajada fue un lamentable fracaso. Lord Macartney se negó a realizar el ritual de obediencia ante el emperador, el kowtow, y ellos se ofendieron. Ni siquiera consideraron la propuesta de concedernos una embajada permanente, y Macartney terminó escoltado fuera del Mar de China por una docena de dragones.
—De eso sí me acuerdo —dijo Laurence. De hecho, tenía el vago recuerdo de haber discutido aquel asunto con sus amigos en la sala de suboficiales, con cierto acaloramiento por el insulto contra el enviado inglés—. Pero el kowtow era bastante ofensivo. ¿No pretendían ellos que se arrastrara por el suelo?
—No podemos despreciar las costumbres extranjeras cuando somos nosotros quienes llegamos a su país para solicitar un favor —repuso Hammond en tono serio, inclinándose hacia delante—. Usted mismo puede comprobar qué aciagas consecuencias tuvo. Estoy seguro de que la mala sangre creada por aquel incidente sigue envenenando nuestras actuales relaciones.
Laurence frunció el ceño. Aquel argumento era bastante convincente, y explicaba mejor por qué Yongxing había venido a Inglaterra con tantas ganas de considerarse ofendido.
—¿Cree usted que ese mismo incidente ha sido la razón de que le ofrecieran a Bonaparte un Celestial? ¿Después de tanto tiempo?
—Seré del todo sincero con usted, capitán, no tenemos la menor idea —reconoció Hammond—. Nuestro único consuelo durante estos últimos catorce años, y una auténtica piedra angular de nuestra política exterior, ha sido nuestra certeza, nuestra absoluta certeza, de que los chinos estaban tan interesados en los asuntos de Europa como nosotros en las costumbres de los pingüinos. Ahora, todas nuestras convicciones no hacen más que tambalearse.