Hacía mucho calor para ser noviembre, pero en una desacertada muestra de deferencia para con la embajada china, el fuego de la sala de juntas del Almirantazgo estaba demasiado fuerte, y Laurence se encontraba justo frente a él. Se había vestido con especial esmero, escogiendo su mejor uniforme, y durante toda aquella prolongada e insoportable entrevista notó cómo se iba empapando de sudor el forro de paño de su casaca verde botella.
Sobre la puerta, por detrás de Lord Barham, la flecha del indicador oficial mostraba la dirección del viento sobre el Canal: hoy soplaba nor-nordeste, directo hacia Francia. Probablemente en aquel mismo momento algunas naves de la flota del Canal estaban acercándose a echar un vistazo a los puertos de Napoleón. Con los hombros cuadrados en posición de firmes, Laurence fijó los ojos en el ancho disco de metal y trató de distraerse con tales conjeturas; no sentía suficiente confianza en sí mismo para afrontar la mirada fría y hostil que tenía clavada sobre él.
Barham dejó de hablar y volvió a toserse en el puño. El elaborado discurso que se había preparado no pegaba nada en una boca más acostumbrada al rudo lenguaje del mar, y se interrumpía con torpeza al final de cada frase para dirigir una mirada nerviosa y casi servil al chino. Su actuación no estaba siendo memorable, pero en circunstancias normales Laurence habría experimentado cierto grado de simpatía por la posición de Barham: todos esperaban alguna especie de mensaje formal, quizás incluso a un embajador, pero a nadie se le habría ocurrido imaginar que el emperador de China enviaría a su propio hermanastro a la otra punta del mundo.
Una sola palabra del príncipe Yongxing podía bastar para declarar la guerra entre ambas naciones. Además, había algo intrínsecamente temible en su presencia: el silencio impenetrable con que recibía cada comentario de Barham; el apabullante esplendor de su atavío amarillo oscuro, bordado con un denso entramado de dragones; el lento e inexorable tamborileo de su uña larga y enjoyada sobre el brazo del sillón. Ni siquiera observaba a Barham: con gesto adusto y labios apretados, no dejaba de mirar a Laurence, que estaba al otro lado de la mesa.
El séquito del príncipe era tan numeroso que abarrotaba la sala de juntas. Había una docena de guardias sofocados y aturdidos dentro de sus armaduras acolchadas; y otros tantos sirvientes, la mayoría ociosos, sin nada que hacer, tan solo asistentes diversos que se alineaban contra la pared más alejada de la estancia y trataban de remover el aire con sus anchos abanicos. Detrás del príncipe había un hombre, obviamente un intérprete, que hablaba en murmullos cada vez que Yongxing levantaba la mano, por lo general después de que Barham terminara de articular alguna frase especialmente enrevesada.
A ambos lados de Yongxing se sentaban otros dos embajadores. A Laurence se los habían presentado de forma muy sucinta, y ninguno de ellos había pronunciado una palabra, aunque el más joven, un tal Sun Kai, observaba impasible todo el acto y seguía las palabras del traductor con callada atención. El mayor, un hombre grande y tripudo con mechones grises en la barba, se había dejado derrotar por el calor: tenía la cabeza hundida sobre el pecho y la boca entreabierta para tomar aire, y de vez en cuando movía el abanico que tenía en la mano para refrescarse la cara. Ambos vestían trajes de seda azul, casi tan elaborados como los del propio príncipe, y los tres juntos ofrecían un espectáculo impresionante: jamás se había visto en Occidente una embajada como aquella.
Incluso a un diplomático con más tablas que Barham se le habría podido perdonar cierto grado de servilismo, pero Laurence no se encontraba de humor para ser indulgente. En realidad, estaba casi más furioso consigo mismo por haberse esperado algo mejor: había venido con la intención de defender su caso, y en el fondo de su corazón había albergado la esperanza de un indulto. En vez de eso, le habían abroncado en términos que él mismo no se habría atrevido a utilizar con un simple teniente, y todo ello delante de un príncipe extranjero y de su séquito que se habían reunido como un tribunal para juzgar sus crímenes. Aun así, Laurence refrenó su lengua mientras pudo aguantarlo; pero, al final, a Barham no se le ocurrió otra cosa que decir con aire de condescendencia:
—Como es natural, capitán, tenemos la intención de ofrecerle otro huevo de dragón.
Aquello fue el colmo para Laurence.
—No, señor —interrumpió a Barham—. Lo siento, pero no. No lo haré. Y en cuanto a otro puesto, debo pedir que se me excuse del servicio.
El almirante Powys de la Fuerza Aérea, que estaba sentado junto a Barham, había permanecido en silencio durante toda la reunión. Ahora se limitó a menear la cabeza, sin dar muestras de sorpresa, y a cruzar las manos sobre su abultada tripa. Barham le dirigió una furiosa mirada de reojo y después dijo a Laurence:
—Quizá no he hablado claro, capitán. Esto no es una petición. Se le han dado unas órdenes, y usted las cumplirá.
—Antes tendrán que colgarme —replicó Laurence en tono rotundo, sin que le importara estar hablándole en tales términos al Primer Lord del Almirantazgo. De haber seguido siendo oficial de la Armada, aquello habría supuesto el fin de su carrera, y como aviador no podía acarrearle nada bueno, pero, en cualquier caso, si pretendían enviar a Temerario de vuelta a China, ya no tenía futuro en la Fuerza Aérea: jamás aceptaría servir con otro dragón. Para Laurence, ningún otro podía compararse con Temerario. Se negaba a someterse otra vez al ritual de la rotura de un huevo de dragón para convertirse en un oficial de segunda fila, cuando en la Fuerza Aérea había filas y filas de voluntarios a la espera de esa oportunidad.
Yongxing no dijo nada, pero apretó aún más los labios. Sus asistentes se movieron e intercambiaron murmullos en su propio idioma. Laurence pensó que el atisbo de desdén que se percibía en sus voces, dirigido más a Barham que a él mismo, no era cosa de su imaginación. Era obvio que el Primer Lord compartía esta impresión, y el esfuerzo necesario para conservar una apariencia de calma estaba haciendo que le brotaran arreboles en la cara.
—Por Dios, Laurence, está muy equivocado si cree que puede amotinarse aquí, en pleno Whitehall. Creo que tal vez se está olvidando de que su primer deber es para con su país y para con su rey, no para con ese dragón suyo.
—No, señor. Es usted quien se olvida. Fue por deber por lo que le puse el arnés a Temerario, sacrificando así mi carrera naval cuando aún ignoraba que pertenecía a una raza tan fuera de lo común, y mucho menos que era un Celestial —respondió Laurence—. Y también por deber le sometí a un duro adiestramiento y a un servicio muy peligroso. Por deber le he llevado a la batalla y le he pedido que arriesgase su vida y su felicidad. No pienso corresponder a tanta lealtad con mentiras y engaños.
—¡Menos alharacas! —le atajó Barham—. Cualquiera creería que le estamos pidiendo que renuncie a su hijo primogénito. Siento mucho si ha mimado demasiado a esa mascota y ahora no soporta perderla.
—Temerario no es mi mascota ni mi propiedad, señor —le espetó Laurence—. Ha servido a Inglaterra tan bien como yo o como usted mismo. Ahora, como no quiere volver a China, me piden ustedes que le mienta. No consigo imaginar la forma de decirles que sí y a la vez conservar mi honor. De hecho —añadió, incapaz de contenerse—, me asombra cómo han podido siquiera hacerme semejante propuesta. Sí, de veras que me asombra.
—¡Oh, váyase al infierno, Laurence! —estalló Barham mientras perdía el último barniz de formalidad. Había servido muchos años como oficial en alta mar antes de incorporarse al gobierno, y cuando perdía la paciencia era de todo menos político—. Él es un dragón chino, así que lo más lógico es que prefiera estar en China. En cualquier caso, les pertenece a ellos, y punto final. La acusación de robo es muy desagradable, y el gobierno de Su Majestad no está dispuesto a dar motivo para ella.
—Creo saber cómo debo tomarme ese comentario. —De no haber estado ya bastante acalorado, Laurence se habría puesto rojo—. Y rechazo rotundamente la acusación, señor. Estos caballeros no niegan que le habían entregado el huevo a Francia. Nosotros lo tomamos de un buque de guerra francés. Como usted bien sabe, en los tribunales del Almirantazgo se sentenció que tanto la nave como el huevo eran legítimo botín de guerra. No hay ninguna interpretación posible a la que agarrarse para decir que Temerario les pertenece. Si tanto les inquietaba la posibilidad de perder el control de un Celestial, no deberían haberlo entregado cuando aún estaba dentro del cascarón.
Yongxing soltó un resoplido e interrumpió su duelo verbal.
—Eso es cierto —dijo. Su inglés tenía un fuerte acento y sonaba lento y formal, pero lo pronunciaba con una cadencia muy medida que añadía más solemnidad a sus palabras—. Desde el principio fue una insensatez dejar que el huevo segundogénito de Lung Tien Qian cruzara el mar. Eso nadie lo discute.
Aquella intervención los acalló a ambos y nadie habló durante unos instantes, salvo el intérprete que en voz queda tradujo las palabras de Yongxing para el resto de la comitiva china. Después, Sun Kai dijo en su idioma algo inesperado que hizo que Yongxing le mirara con gesto severo. Sun agachó la cabeza, respetuoso, y no levantó la mirada; pero para Laurence fue el primer indicio de que quizás aquella embajada no hablara con una sola voz. Yongxing respondió a Sun Kai en un tono que no admitía más comentarios, y el joven no se arriesgó a replicarle. Satisfecho de haber sometido a su subordinado, Yongxing se volvió hacia los demás y añadió:
—Aun así, y pese al malhadado azar que le llevó a sus manos, Lung Tien Xiang estaba destinado a llegar al emperador de Francia, y no a convertirse en la bestia de carga de un soldado raso.
Laurence se envaró. Lo de «soldado raso» le había escocido, y por primera vez se atrevió a mirar directamente al príncipe, respondiendo a aquella mirada fría y desdeñosa con otra no menos firme.
—Estamos en guerra con Francia, señor. Si ustedes han elegido aliarse con nuestros enemigos y enviarles ayuda material, no pueden quejarse cuando nos apoderamos de dicha ayuda en justo combate.
—¡Tonterías! —le cortó Barham en voz alta—. China no es aliada de Francia, en absoluto. Desde luego, nosotros no consideramos a China como aliada de los franceses. Usted no ha venido aquí para dirigirse a Su Alteza Imperial, Laurence. ¡Compórtese! —añadió con violencia.
Pero Yongxing hizo caso omiso del intento de interrupción de Barham.
—¿Ahora convierte la piratería en argumento de su defensa? —preguntó, displicente—. A nosotros no nos importan las costumbres de las naciones bárbaras. Al Trono Celestial le es indiferente que mercaderes y ladrones se pongan de acuerdo para robarse unos a otros, excepto cuando deciden insultar al emperador de la forma en que ustedes lo han hecho.
—¡No, Alteza, eso no es así, en absoluto! —se apresuró a decir Barham, mientras dirigía una mirada venenosa a Laurence—. Su Majestad y su gobierno sienten la más profunda estima por el emperador. Le aseguro que jamás le insultarían de forma consciente. Si hubiéramos tenido la menor idea sobre la extraordinaria naturaleza de ese huevo por el que ustedes protestan, esta situación jamás se habría suscitado…
—Ahora, sin embargo, son perfectamente conscientes de ello —prosiguió Yongxing—, y aun así persisten en el insulto. Lung Tien Xiang sigue enjaezado con un arnés, le tratan apenas mejor que a un caballo, le destinan a acarrear cargas y le exponen a todas las brutalidades de la guerra. Y todo ello teniendo como compañero a un vulgar capitán. ¡Mejor habría sido que su huevo se hundiera en el fondo del océano!
Aunque estas palabras le horrorizaron, Laurence se alegró al menos al comprobar que Barham y Powys se habían quedado tan mudos y estupefactos como él ante tamaña crueldad. En el propio séquito de Yongxing, incluso el intérprete dio un respingo y, por una vez, no tradujo al chino las palabras del príncipe.
—Señor, le aseguro que al dragón no se le ha vuelto a poner el arnés desde que tuvimos noticia de sus protestas —contestó Barham, recobrándose—. Nos hemos tomado todas las molestias posibles para asegurarnos de que Temerario… quiero decir, Lung Tien Xiang, se encuentre cómodo, y para desagraviarle por cualquier tratamiento inadecuado que haya podido recibir. Ya no sigue asignado al capitán Laurence, puedo corroborárselo: ni siquiera han hablado en estas dos últimas semanas.
Era cruel recordarle aquello. Laurence perdió el poco control que le quedaba.
—¡Si alguno de ustedes se preocupara realmente por su comodidad, habrían tenido en cuenta sus sentimientos, y no sus propios deseos! —dijo levantando la voz, que había sido adiestrada para rugir órdenes en plena tempestad—. Se quejan de que Temerario lleve arnés, y a la vez me piden que le engañe para que se deje encadenar y se lo puedan llevar de aquí en contra de su voluntad. No pienso hacerlo. ¡Jamás lo haré, y pueden irse todos al infierno!
A juzgar por su expresión, a Barham le habría encantado cargar de cadenas al propio Laurence: los ojos parecían salírsele de las órbitas y tenía las manos apoyadas en la mesa como si estuviera a punto de saltar sobre él. Por primera vez, el almirante Powys habló, y al hacerlo evitó que Barham actuara.
—Basta, Laurence. Refrene su lengua. Barham, ya no sirve de nada retenerlo aquí. Salga, Laurence. Por el momento, eso es todo.
Llevado por el viejo hábito de la disciplina, Laurence salió de la estancia. La intervención de Powys probablemente le había salvado de un arresto por insubordinación, pero Laurence se fue sin ninguna sensación de gratitud: mil palabras se agolpaban en su garganta, y cuando la puerta se cerró tras él con un pesado vaivén, aún se volvió hacia ella. Los marinos apostados a ambos lados le estaban mirando con descarada curiosidad, como si se tratara de un bicho raro exhibido para entretenerles. Bajo sus miradas directas e inquisidoras, Laurence consiguió dominar un poco su temperamento y se alejó de allí antes de traicionarse aún más.
La gruesa madera de las puertas se tragó las palabras de Barham, pero el runrún inarticulado de su voz, todavía exaltada, persiguió a Laurence por el corredor. Se sentía ebrio de ira, respiraba en alientos entrecortados y abruptos y tenía la visión nublada; no por las lágrimas, no podían ser lágrimas, a no ser que fuesen de ira. La antesala del Almirantazgo estaba plagada de oficiales de la Armada, empleados, funcionarios políticos e incluso un aviador vestido con una casaca verde y cargado de despachos que caminaba a toda prisa. Laurence llegó hasta las puertas abriéndose paso con los hombros, ya que había tenido la precaución de enterrar las manos en los bolsillos de la chaqueta para que nadie pudiera ver cómo le temblaban.
Se sumergió de golpe en el estrepitoso barullo de Londres al atardecer. Whitehall estaba abarrotado de trabajadores que volvían a casa para cenar, y los conductores de las calesas y las sillas de mano gritaban «¡Hagan paso!» para abrirse hueco entre la muchedumbre. Los sentimientos de Laurence eran tan caóticos como sus alrededores, y recorrió la calle guiado tan solo por el instinto. Tuvieron que llamarle tres veces hasta que reconoció su propio nombre.
Se dio la vuelta de mala gana; no tenía el menor deseo de verse obligado a devolver gestos ni cumplidos con antiguos colegas de la Armada. Pero, con cierto alivio, comprobó que no se trataba de algún conocido que no sabía nada del asunto, sino de la capitana Roland. Al verla allí se sintió sorprendido; muy sorprendido, de hecho, pues su dragón Excidium era jefe de escuadrilla en la base de Dover. No era fácil para ella quedar franca de servicio, y en cualquier caso no podía acudir abiertamente al Almirantazgo, pues se trataba de una mujer: la existencia de las mujeres oficiales se debía a que los Largarios insistían en que sus capitanas debían ser hembras humanas. Aquel secreto apenas era conocido fuera de las filas de los aviadores, y era guardado celosamente para evitar la desaprobación pública. Al principio, al propio Laurence le había resultado difícil aceptar la idea, pero se había acostumbrado tanto que se le hacía muy raro ver a Roland sin uniforme: la capitana se había puesto una falda y una gruesa capa a guisa de camuflaje, pero no le quedaban nada bien.
—Llevo cinco minutos perdiendo el resuello detrás de ti —dijo Roland, tomándole del brazo en cuanto llegó a su lado—. Estaba dando una vuelta por ese edificio que más parece una cueva gigante mientras esperaba a que salieras, y entonces has pasado a mi lado tan deprisa que a duras penas he conseguido alcanzarte. Estas ropas son un puñetero incordio, así que espero que tengas en cuenta las molestias que me estoy tomando por ti, Laurence. Bueno, no importa —añadió en tono más dulce—. Puedo ver por tu cara que la cosa no ha ido bien. Vamos a cenar algo, y así me lo cuentas todo.
—Gracias, Jane. Me alegro de verte —dijo Laurence, y se dejó llevar hacia la posada donde se alojaba ella, aunque estaba convencido de que no iba a tragar bocado—. ¿Cómo es que estás aquí, por cierto? No le habrá pasado algo malo a Excidium…
—Como no sea una indigestión, no creo que le pase nada —respondió ella—. No, lo que ocurre es que Lily y la capitana Harcourt están dando un resultado magnífico, así que Lenton les ha asignado una patrulla doble y me ha concedido unos días libres. Excidium se lo ha tomado como excusa para zamparse tres vacas gordas de una sentada, el muy tragón. Apenas abrió un párpado cuando le propuse que se quedara con Sanders, es mi nuevo teniente primero, mientras yo venía a Londres a hacerte compañía. Así que me he agenciado un traje de calle y he venido con el correo. ¡Demonios! Espera un momento, si no te importa. —Roland se detuvo y empezó a dar patadas para desenredarse las faldas: eran demasiado largas y se las había pisado con los tacones.
Laurence la sostuvo por el codo para que no se cayera, y después siguieron paseando por las calles de Londres a un ritmo más reposado. Los andares masculinos de la capitana y las cicatrices de su cara le atrajeron bastantes miradas groseras, que Laurence devolvía cuando veía que algún transeúnte clavaba demasiado tiempo los ojos en Roland, aunque ella no les prestaba atención. No obstante, al reparar en la conducta de Laurence, la capitana le dijo:
—Estás de muy malas pulgas. No asustes a esas pobres chicas de ahí. ¿Qué te han dicho esos tipos del Almirantazgo?
—Supongo que ya te habrás enterado de que ha llegado una embajada de China. Pretenden llevarse a Temerario, y el gobierno no se ha molestado en ponerles ninguna pega. Pero evidentemente él no quiere, y les ha dicho que se vayan todos al diablo, aunque ya llevan varias semanas insistiéndole en que se vaya —dijo Laurence. Mientras hablaba notó un intenso dolor, como si algo le oprimiera justo debajo del esternón. Podía imaginarse con bastante nitidez la imagen de Temerario en la vieja base de Londres, que estaba casi en ruinas porque llevaban cien años prácticamente sin usarla: solo, sin la compañía de Laurence ni de su tripulación, sin nadie que le leyera libros. De su propia especie no habría más que unas cuantas bestias pequeñas, correos de paso que iban y venían en misiones de mensajería.
—Claro que no se irá —dijo Roland—. Es inconcebible que hayan llegado a creer que podrían convencerlo para que te abandonara. Deberían tener más idea de esas cosas. Siempre he oído que los chinos presumen de ser el no va más en la cría de dragones.
—Su príncipe no disimula nada que me tiene en muy baja estima, así que probablemente esperaba que Temerario compartiría la misma opinión y estaría encantado de volver a China —dijo Laurence—. En cualquier caso, se han cansado de intentar convencerle. Por eso el miserable de Barham me ha ordenado que engañase a Temerario y le dijese que nos han asignado a Gibraltar: todo para montarle en una nave de transporte, llevarle a alta mar y dejar que se entere de lo que traman cuando ya esté demasiado lejos para volar de vuelta a tierra.
—¡Qué canallada! —Roland le apretó el brazo hasta casi hacerle daño—. ¿Es que Powys no tiene nada que decir? No puedo creer que les haya permitido que te sugirieran algo así. Ya sé que los oficiales de la Marina no entienden esas cosas, pero Powys debería haberles explicado la situación.
—Tengo la impresión de que no puede hacer nada. No es más que un oficial de carrera, mientras que a Barham lo ha nombrado el Ministerio —repuso Laurence—. Al menos, Powys me ha salvado de poner mi propio cuello en la horca: estaba tan furioso que he perdido el control, pero él me ha mandado fuera de la sala.
Habían llegado al Strand*. El aumento del tráfico hacía difícil la conversación, y tenían que prestar atención para evitar que les salpicara la nieve sucia y gris que se acumulaba en las cunetas y que saltaba al pavimento arrojada por las ruedas de las calesas y de los pesados carretones. Conforme amainaba su ira, Laurence se sentía cada vez más deprimido.
Desde el principio se había consolado a diario con la esperanza de que aquella separación terminaría pronto: o bien los chinos se darían cuenta de que Temerario no quería irse, o el Almirantazgo renunciaría a sus intentos por aplacarlos. Aun así le había parecido una sentencia muy cruel. Durante los meses transcurridos desde que Temerario salió del huevo, no habían estado separados ni un día entero, y ahora Laurence no sabía qué hacer con su tiempo ni cómo rellenar las horas. Pero incluso aquellas dos largas semanas no eran nada comparadas con la espantosa certeza de que acababa de perder todas sus opciones. Los chinos no pensaban ceder y el Ministerio acabaría encontrando alguna forma de enviar a Temerario a Oriente: era evidente que no tenían el menor reparo en contarle una sarta de mentiras si con ello conseguían sus propósitos. Lo más probable era que Barham no le permitiera ver más a Temerario, ni siquiera para darle un último adiós.
Laurence no se había atrevido a imaginar cómo sería su propia vida sin Temerario. Le resultaba imposible pensar en otro dragón, desde luego, y ya no le permitirían volver a la Armada. Seguramente podía enrolarse en una nave de la flota mercante o en un buque corsario, pero no se veía con ánimos para intentar algo semejante, y además gracias a los botines de guerra había ahorrado dinero suficiente para vivir. Incluso podía casarse e instalarse como un noble terrateniente; pero esa perspectiva, que en otros tiempos había imaginado tan idílica, ahora se le antojaba gris y monótona.
Peor aún, no podía esperar simpatías entre los demás: todos sus viejos conocidos considerarían que aquella era una vía de escape que le ofrecía la Fortuna, su familia se alegraría, y el resto del mundo ni siquiera pensaría en su pérdida. Desde cualquier punto de vista, era un poco ridículo que se sintiera tan a la deriva: se había convertido en aviador en contra de su voluntad, empujado tan solo por su poderoso sentido del deber, y había pasado menos de un año desde aquel cambio de situación. Sin embargo, ya era prácticamente incapaz de tomar en consideración otras posibilidades. Las únicas personas capaces de entender sus sentimientos eran otros aviadores, y sobre todo otros capitanes, pero, sin Temerario, Laurence estaría tan apartado de su compañía como los propios aviadores lo estaban del resto del mundo.
El salón del Ancla y Corona no era tranquilo, aunque según las costumbres de la ciudad aún era pronto para cenar. No se trataba de un local de moda, ni siquiera era distinguido, y su clientela consistía sobre todo en gente del campo acostumbrada a horas más razonables para comer y beber. No era la clase de lugar al que acudiría una mujer respetable, ni tampoco la clase de lugar que el propio Laurence habría frecuentado en otros tiempos, al menos por propia elección. Roland atrajo algunas miradas insolentes y otras de mera curiosidad, pero nadie se atrevió a tomarse más libertades con ella, pues la acompañaba Laurence, cuya figura, con sus anchos hombros y la espada de gala colgada al cinto, imponía respeto.
Roland subió a Laurence a sus habitaciones, le hizo sentarse en un sillón feísimo y le dio una copa de vino. Laurence dio un largo trago, ocultándose tras el cuenco de la copa para rehuir su mirada de compasión, ya que temía perder la compostura apropiada para un hombre.
—Yo creo que el hambre te ha debilitado —dijo ella—. Esa es la mitad del problema.
Roland hizo sonar la campanilla para llamar a la doncella. Poco después dos criados subieron las escaleras con una cena bien surtida compuesta de platos sencillos: ave asada con verduras y trozos de carne de buey; salsa de carne; pastelillos de queso con mermelada; pastel de pezuña de ternera; un plato de lombarda estofada; y una pequeña tarta de bizcocho de postre. Roland hizo que los camareros pusieran toda la comida junta en la mesa para que luego no tuvieran que andar entrando y saliendo para retirar platos, y después los despachó.
Laurence pensaba que no iba a ser capaz de probar bocado, pero al ver la cena servida descubrió que, a pesar de todo, tenía hambre. Se había estado alimentando sin ganas por comer a horas intempestivas y porque la pensión barata donde se alojaba tenía una cocina muy mediocre; de hecho, la había elegido porque se hallaba cerca de la base donde retenían a Temerario. Ahora comió sin parar, mientras Roland llevaba el peso de la conversación prácticamente sola y le distraía con chismorreos y anécdotas de la Fuerza Aérea.
—Desde luego, he sentido mucho haber perdido a Lloyd. Pretenden asignarlo al huevo de Ninfálida que está endureciéndose en Kinloch Laggan —le contó, refiriéndose a su primer teniente.
—Creo que lo vi allí —dijo Laurence, animándose un poco y levantando la cabeza del plato—. ¿Ese huevo es de Obversaria?
—Sí, y tenemos grandes esperanzas depositadas en él —respondió Roland—. Lloyd estaba encantado, claro, y yo me alegro mucho por él, pero no es fácil acostumbrarse a un teniente primero nuevo después de cinco años, y además la tripulación y el propio Excidium no dejan de murmurar que si Lloyd hacía las cosas así o que si las hacía asá. Pero Sanders es un tipo responsable y tiene buen corazón. Lo trasladaron de Gibraltar cuando Granby rechazó el puesto.
—¿Cómo? ¿Que lo ha rechazado? —exclamó Laurence, consternado. Granby era su teniente primero—. Espero que no haya sido por mi culpa.
—Oh, Dios mío, ¿no lo sabías? —dijo Roland, no menos disgustada—. Granby me lo explicó perfectamente y me dio las gracias, pero dijo que prefería no cambiar de dragón. Yo estaba convencida de que te había consultado, y pensé que a lo mejor le habías dado algún motivo para albergar esperanzas.
—No —respondió Laurence con un hilo de voz—. Es muy probable que Granby acabe sin tener a su cargo a ningún dragón. Lamento mucho enterarme de que ha dejado escapar una oportunidad tan buena.
Aquella negativa no debía de haberle hecho a Granby ningún bien para su carrera en la Fuerza Aérea: un hombre que rechazaba algo así no podía esperar recibir otra oferta a corto plazo, y pronto Laurence no tendría ninguna influencia para ayudarle.
—Vaya, siento mucho haberte dado más motivos para disgustarte —dijo Roland pasado un momento—. El almirante Lenton aún no ha disgregado a tu tripulación, al menos en su mayor parte. Solo le ha dado unos cuantos a Berkley porque ahora anda muy corto de personal. Estábamos todos convencidos de que Maximus había alcanzado su tamaño definitivo, pero poco después de que te llamaran nos demostró que estábamos equivocados. Hasta ahora ha crecido otros cinco metros de largo.
Roland añadió esto último para aligerar de nuevo el tono de la conversación, pero ya era inútil. Laurence descubrió que se le había cerrado el estómago y dejó el cuchillo y el tenedor en el plato, que aún estaba medio lleno.
Roland descorrió las cortinas. En el exterior estaba oscureciendo.
—¿Te apetece ir a un concierto?
—Me encantará acompañarte —respondió él de forma mecánica. Roland meneó la cabeza.
—No, no importa. Ya veo que no es buena idea. Ven a la cama entonces, mi querido camarada. Es absurdo que te quedes ahí sentado masticando tu depresión.
Apagaron las velas y se acostaron juntos.
—No tengo ni idea de qué hacer —dijo Laurence con voz queda. El amparo de la oscuridad hacía que fuera más fácil confesarse—. He llamado «villano» a Barham, y no puedo perdonarle que me haya pedido que engañase a Temerario: eso no es digno de un caballero. Pero la verdad es que él no es así. De haberle quedado otra opción, no me habría pedido eso.
—Me pone enferma que no dejen de hacerle reverencias a ese príncipe extranjero. —Roland se incorporó y apoyó el codo en los almohadones—. Cuando era guardiadragón, estuve una vez en el puerto de Cantón, en un buque de transporte que volvía de la India. Los juncos chinos no parecen capaces de resistir un chaparrón, y mucho menos una galerna. Aunque estuvieran dispuestos a declararnos la guerra, no pueden hacer que sus dragones sobrevuelen el océano sin hacer descansos.
—Eso mismo pensé yo cuando me enteré de toda esta historia —coincidió Laurence—, pero no necesitan sobrevolar el océano para acabar con el comercio con China y, si les apetece, arruinar nuestro tráfico marítimo con la India. Además, los chinos comparten frontera con Rusia. Si atacan la frontera oriental del zar, eso significará el final de la alianza contra Bonaparte.
—Hasta ahora los rusos no han hecho gran cosa por nosotros en la guerra, y el dinero es una excusa lamentable para comportarse como canallas, se trate de hombres o de naciones —dijo Roland—. El Estado ya se ha visto corto de fondos en otras ocasiones, y aún así hemos salido adelante y hasta le hemos puesto un ojo morado a Bonaparte. En cualquier caso, no puedo perdonarles por haberte apartado de Temerario. Supongo que Barham aún no te ha permitido que lo vieras.
—No, y de eso hace ya dos semanas. En la base hay un tipo bastante decente que me manda recados de parte de Temerario y que me ha dicho que está comiendo bien, pero no me atrevo a pedirle que me deje entrar: nos someterían a los dos a un consejo de guerra. Aunque, la verdad, no sé si eso me detendría ahora.
Un año antes no se habría imaginado capaz de decir algo así. Ahora tampoco le gustaba pensarlo, pero la sinceridad había puesto esas palabras en su boca. Roland no levantó el grito al cielo al oírle, pero, al fin y al cabo, ella también era aviadora. La mujer extendió una mano para acariciarle la mejilla y le estrechó contra su cuerpo para ofrecerle todo el consuelo que pudiera hallar entre sus brazos.
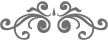
Laurence se incorporó en la habitación a oscuras, desvelado. Roland ya se había levantado de la cama. En la puerta había una criada que, entre bostezos, sostenía una vela cuya luz amarilla se colaba en el cuarto. Le dio a Roland un despacho sellado y se quedó allí, observando a Laurence con una mirada de evidente lujuria; él sintió que la culpabilidad hacía enrojecer sus mejillas y miró hacia abajo para asegurarse de que estuviera bien tapado con la manta.
Roland ya había roto el sello. Después tomó el candelero que sujetaba la chica.
—Esto es para ti. Ahora, vete —dijo entregando un chelín a la doncella. Después, sin más ceremonias, le cerró la puerta en las narices—. Laurence, debo irme enseguida —dijo en voz muy baja, mientras se acercaba a la cama para encender más velas—. Son noticias de Dover: un convoy francés está intentando llegar a Le Havre custodiado por dragones. La flota del Canal va tras ellos, pero hay un Flamme-de-Gloire, y la flota no puede entablar combate si no tiene apoyo aéreo.
—¿De cuántos barcos se compone ese convoy francés? ¿Lo dice? —Laurence ya estaba fuera de la cama poniéndose los pantalones. Un dragón de fuego era uno de los mayores peligros a los que podía enfrentarse un buque, un riesgo terrible aun disponiendo de apoyo aéreo.
—Treinta o más, y sin duda van cargados hasta la cofa con material de guerra —respondió Roland mientras se recogía el pelo en una apretada trenza—. ¿Has visto mi casaca por ahí?
Fuera de la ventana, el cielo empezaba a teñirse de un azul más pálido; pronto las velas no serían necesarias. Laurence encontró la casaca de Roland y la ayudó a ponérsela, mientras parte de su cabeza se dedicaba a calcular qué fuerza tendrían aquellos buques mercantes, qué proporción de la flota habrían asignado para ir en su persecución y cuántos barcos conseguirían eludirla y llegar a puerto seguro: los cañones del Havre eran terribles. Las condiciones eran favorables para la huida si el viento no había cambiado desde ayer. Treinta barcos cargados de hierro, cobre, mercurio, pólvora… Después de Trafalgar, Bonaparte tal vez ya no fuera un peligro por mar, pero en tierra seguía siendo el amo de Europa, y un botín como aquel podía satisfacer sus necesidades de materia prima durante varios meses.
—Dame la capa, ¿quieres? —le pidió Roland, interrumpiendo el hilo de sus pensamientos. Los voluminosos pliegues de la capa ocultaban su traje de hombre y la capucha le tapaba la cabeza—. Con esto servirá.
—Espera un momento. Voy contigo —dijo Laurence, poniéndose su propia casaca a toda prisa—. Creo que puedo seros de ayuda. Si Berkley anda corto de tripulación con Maximus, puedo atarme una correa y ayudar por lo menos a derribar a los atacantes que intenten abordarlo. Deja el equipaje y avisa a la doncella. Haremos que envíen el resto de tus cosas a mi pensión.
Recorrieron las calles, que en su mayor parte aún estaban vacías. Los hombres que se dedicaban a recoger excrementos humanos para abono hacían traquetear sus fétidos carromatos, los peones de día empezaban sus rondas para buscar trabajo, las criadas iban al mercado con sus ruidosos zuecos, y el aliento de las cabezas de ganado dibujaba blancas nubecillas de vaho en el aire. Durante la noche había caído una niebla pegajosa y gélida que se clavaba en la piel como agujas de hielo. Al menos, al no haber tanta muchedumbre, Roland no tenía que prestar demasiada atención a su abrigo, lo que significaba que podían avanzar casi a la carrera.
La base de Londres no estaba muy lejos de las oficinas del Almirantazgo, en la orilla derecha del Támesis. Pese a su situación en un lugar tan estratégico, los árboles que la rodeaban estaban viejos y deteriorados: era donde moraban aquellos que no tenían medios para vivir más lejos de los dragones. Incluso había algunas casas abandonadas, salvo por unos cuantos niños flacuchos que se asomaron con ojos suspicaces al oír pasar a extraños. Por los canalones de las calles corría un río de desperdicios líquidos. Las botas de Laurence y Roland rompieron la delgada capa de hielo que cubría su superficie, y el hedor de la porquería les persiguió. Las calles estaban realmente desiertas en esta zona, pero aun así un pesado carretón les salió al paso de entre la niebla, como si tuviera la perversa intención de arrollarles. Roland tiró del brazo de Laurence y le hizo subir a la acera justo a tiempo de evitar que quedara atrapado bajo las ruedas. El conductor ni siquiera se molestó en frenar su bamboleante avance y desapareció tras la siguiente esquina sin pedir disculpas.
Laurence bajó la vista y contempló desolado sus mejores pantalones, llenos de porquería y salpicaduras negras.
—No importa —le consoló Roland—. En el aire nadie se va a fijar, y a lo mejor el viento arranca la suciedad.
Laurence no se sentía tan optimista, pero ahora mismo no podían hacer nada, así que reanudaron su apresurada caminata.
Las puertas de la base destacaban brillantes sobre el fondo de las calles sórdidas y un cielo matinal no menos deprimente. Eran de hierro forjado, estaban recién pintadas de negro y tenían candados de bronce pulido. Les sorprendió ver allí a dos jóvenes infantes de marina de uniforme rojo que haraganeaban con los mosquetes apoyados en la pared. El centinela que montaba guardia en la puerta se tocó el sombrero para saludar a Roland cuando les dejó pasar, mientras que los infantes la miraron entrecerrando los ojos con cierta perplejidad: la capa había resbalado por sus hombros, descubriendo tanto los triples galones dorados como sus atributos, que no eran en absoluto despreciables.
Con el ceño fruncido, Laurence se interpuso en su línea de visión para bloquearles el panorama.
—Gracias, Patson. ¿Y el correo de Dover? —preguntó al guardia tan pronto como entraron.
—Creo que les está esperando, señor —contestó Patson, apuntando con el pulgar sobre su hombro mientras volvía a cerrar las puertas—. Justo en el primer claro. No les hagan caso —añadió, mirando con gesto severo a los infantes de marina, que parecieron avergonzarse. Eran poco más que unos críos, mientras que Patson era un hombre grande, un antiguo armero cuyo aspecto aún imponía más por el parche del ojo y la quemadura roja que lo rodeaba—. Yo me encargo de ellos, no se preocupen.
—Gracias, Patson. Continúe —dijo Roland, y siguieron su camino—. ¿Qué están haciendo aquí esos dos bogavantes? Al menos, podemos dar gracias de que no sean oficiales. Aún recuerdo lo que pasó hace doce años cuando un oficial de la Armada descubrió a la capitana St. Germain, que había recibido una herida en Toulon. Se organizó un jaleo de mil demonios, y la cosa estuvo a punto de salir en los periódicos. Fue una historia absurda.
Había solo una estrecha franja de árboles y edificios rodeando el perímetro de la base para protegerla del aire y de los ruidos de la ciudad. No tardaron en llegar al primer claro, un espacio reducido en el que un dragón de tamaño medio apenas habría tenido sitio para desplegar las alas. El correo les estaba esperando: era un joven Winchester, cuyas alas púrpuras aún no habían adquirido su color de adulto, más oscuro; pero tenía puesto el arnés completo y parecía impaciente por partir.
—Vaya, Hollin —dijo Laurence con voz alegre, estrechando la mano del capitán. Para él era un placer ver de nuevo al jefe de su equipo de tierra, ahora vestido con uniforme de oficial—. ¿Es ese su dragón?
—Sí, señor. Esta es Elsie —dijo Hollin, con una amplia sonrisa—. Elsie, este es el capitán Laurence. Ya te he hablado de él, fue quien me ayudó a que estuviera contigo.
La Winchester giró la cabeza y miró a Laurence con ojos que brillaban con interés. Aún no llevaba tres meses fuera del cascarón y era pequeña incluso para su raza, pero su piel estaba tan limpia que brillaba: se la veía muy bien cuidada.
—¿Así que usted es el capitán de Temerario? Gracias, me gusta mucho estar con mi Hollin —dijo con un ligero gorjeo, y le dio a Hollin un empujón tan afectuoso que casi lo derribó.
—Me alegro de haber sido útil para que os conocierais —repuso Laurence, recuperando cierto entusiasmo, aunque sintió una punzada en su interior al acordarse de su dragón. Temerario estaba allí, a menos de quinientos metros, y sin embargo ni siquiera podía cruzar un saludo con él. Miró hacia allá, pero los edificios le cortaban la línea de visión: no había ni un centímetro de piel negra a la vista.
Roland le preguntó a Hollin:
—¿Está todo listo? Tenemos que despegar enseguida.
—Sí, señor. Solo estamos esperando los despachos —dijo Hollin—. Cinco minutos, si les apetece estirar las piernas antes del vuelo.
La tentación era muy fuerte. Laurence tragó saliva, pero la disciplina se impuso. Negarse abiertamente a obedecer una orden deshonrosa era una cosa, y otra bien distinta colarse a hurtadillas para desobedecer otra simplemente molesta. Además, si lo hacía ahora podía desacreditar a Hollin y a la propia Roland.
—Voy a entrar solo en este barracón para hablar con Jervis —dijo, y se fue a ver al hombre que supervisaba el cuidado de Temerario.
Jervis era un hombre mayor, que había perdido la mayor parte de la pierna y el brazo izquierdos en una terrible ráfaga de fuego que barrió el costado del dragón en el que servía como encargado del arnés. Tras recuperarse contra toda esperanza, le habían asignado un puesto tranquilo en la base de Londres, que rara vez se usaba. Tenía un aspecto extraño y asimétrico, con la pata de palo y el garfio de metal a un lado, y la inactividad lo había vuelto un tanto perezoso y protestón, pero Laurence sabía escucharle, gracias a lo cual recibió una calurosa bienvenida.
—¿Sería tan amable de llevarle una nota? —preguntó Laurence, tras rechazar una taza de té—. Voy a Dover, a ver si puedo ser de alguna utilidad. No quiero que Temerario se preocupe por no tener noticias mías.
—Lo haré, y también se la leeré. Pobrecillo, le va a hacer falta —dijo Jervis, cojeando sobre su pata de palo para agarrar pluma y tintero con una sola mano. Laurence le dio la vuelta a un trozo de papel para escribir la nota—. Ese tipo gordo del Almirantazgo vino otra vez no hace ni media hora con un montón de infantes de marina y esos chinos tan raros, y aún siguen allí, tratando de convencerle. Si no se van pronto, no respondo de que hoy pruebe bocado, así que no voy a consentirlo. ¡Ese desagradable cabronazo de agua salada! No sé qué demonios pretende, si no tiene ni puñetera idea de dragones. Disculpe lo que he dicho, señor —se apresuró a añadir.
Laurence descubrió que la mano le temblaba sobre el papel, así que emborronó de tinta las primeras líneas y la mesa. Aun así, se esforzó por continuar la carta. Las palabras no acudían. Se quedó atrancado a mitad de una frase, hasta que de repente una sacudida estuvo a punto de derribarle, la mesa se volcó y la tinta se desparramó sobre el suelo. En el exterior se oyó un estrépito terrible y devastador, como una tormenta en su clímax o una galerna invernal en el Mar del Norte.
En un gesto algo ridículo, la pluma seguía en su mano. La soltó y abrió la puerta de golpe. Jervis le siguió a trompicones. Los ecos aún resonaban en el aire, y Elsie estaba sentada sobre sus cuartos traseros, abriendo y cerrando las alas, nerviosa, mientras Hollin y Roland trataban de tranquilizarla. Los pocos dragones que había en la base también habían levantado las cabezas para asomarse sobre los árboles entre silbidos de alarma.
—¡Laurence! —le llamó Roland, pero él no le hizo caso. Ya estaba a medio camino por el sendero, corriendo y llevándose la mano de forma inconsciente a la empuñadura de la espada. Llegó al claro y encontró el camino bloqueado por los escombros de un barracón y varios árboles caídos.
Mil años antes de que los romanos domesticaran a las primeras razas de dragones occidentales, los chinos ya eran maestros en ese arte. Ellos apreciaban la belleza y la inteligencia más que las destrezas marciales, y miraban con cierta desdeñosa superioridad a los dragones que exhalaban fuego y escupían ácido, tan valorados en Occidente. Sus legiones aéreas eran tan numerosas que no necesitaban lo que en su opinión era un aparatoso exhibicionismo, pero eso no quería decir que despreciaran todas las habilidades poco usuales. Con los Celestiales habían alcanzado el culmen de sus logros: la unión de todos los demás dones con el poder sutil y letal al que los chinos llamaban «viento divino», un rugido más poderoso que el fuego de un cañón.
Laurence solo había visto una vez la devastación producida por el viento divino; fue durante la batalla de Dover, cuando Temerario lo utilizó con terribles efectos contra los transportes aéreos de Napoleón. Pero aquí, en la base, los pobres árboles habían sufrido el impacto a bocajarro, y ahora yacían como cerillas desparramadas, con los troncos reducidos a astillas. También se había derrumbado toda la estructura del barracón: el tosco mortero había cedido por completo y los ladrillos estaban rotos y esparcidos por el suelo. Solo un huracán o un terremoto podrían haber causado tanta devastación, y de pronto el apelativo poético de «viento divino» se le antojaba mucho más apropiado.
Casi todos los infantes de marina de la escolta habían retrocedido hacia los arbustos que rodeaban el claro, con los rostros blancos de terror. El único que no se había movido del sitio era Barham. Los chinos tampoco se habían retirado, pero todos ellos estaban postrados en el suelo en una genuflexión ceremonial, excepto el propio príncipe Yongxing, que permanecía impertérrito al frente de la comitiva.
Los restos de un gigantesco roble de cuyas raíces aún colgaban puñados de tierra los mantenían a todos acorralados al borde del claro. Temerario estaba detrás del árbol, con una pata apoyada en el tronco y dominándolos a todos con la longitud de su sinuoso cuerpo.
—¡No volváis a decirme eso! —dijo, bajando la cabeza hacia Barham y enseñándole los dientes. La gorguera espinosa que rodeaba su cabeza estaba erguida y temblaba de ira—. No te creo ni por un instante, y no estoy dispuesto a oír tales mentiras. ¡Laurence jamás elegiría a otro dragón! Si le habéis enviado lejos, iré a buscarle, y como le hayáis hecho daño…
Empezó a tomar aliento para otro rugido y su pecho se hinchó como una vela al viento. Esta vez los infortunados humanos se hallaban directamente en su camino.
—¡Temerario! —gritó Laurence. Trepó torpemente entre la pila de restos y se dejó resbalar hasta el claro a pesar de las astillas que se clavaban en su ropa y en su piel—. ¡Temerario! No me pasa nada, estoy aquí…
Temerario había girado el cuello como un látigo al oír la primera palabra, y un segundo después dio dos pasos que lo llevaron al otro lado del claro. Laurence se quedó quieto mientras el corazón le latía a gran velocidad, y no solo de miedo: las patas provistas de terribles garras aterrizaron a ambos lados de él, y Temerario enroscó su cuerpo grácil y sinuoso para rodearlo en un gesto protector. Los grandes costados escamosos se levantaron sobre Laurence como paredes negras y relucientes, y la angulosa cabeza se apoyó en el suelo junto a él.
Laurence apoyó las manos en el rostro de Temerario y pegó la mejilla unos segundos sobre su suave hocico. El dragón emitió un murmullo inarticulado de tristeza.
—Laurence, Laurence, no vuelvas a dejarme.
Laurence tragó saliva.
—Temerario, mi Temerario… —dijo, y no añadió más. No había respuesta posible.
Siguieron con las cabezas pegadas y en silencio, como si el resto del mundo no existiera. Pero aquello solo duró un instante.
—¡Laurence! —le llamó Roland, al otro lado de la espiral que formaba el cuerpo del dragón. Parecía sin aliento y su voz sonaba urgente.
—Temerario, muévete a un lado. Es una amiga.
Temerario levantó la cabeza y, a regañadientes, se desenroscó un poco para que pudieran hablar. Pero durante todo el rato se interpuso entre Laurence y el grupo de Barham. Roland se agachó para pasar bajo la pata del dragón y se reunió con Laurence.
—Es evidente que tenías que venir con Temerario, pero a la gente que no entiende a los dragones esto le habrá parecido fatal. Por el amor de Dios, no dejes que Barham vuelva a sacarte de tus casillas. Contéstale tan manso como un corderito y haz todo lo que te diga. —Roland meneó la cabeza—. Por Dios, Laurence. Odio dejarte en un apuro como este, pero los despachos ya han llegado, y en esta situación un simple minuto puede marcar la diferencia.
—Claro que no puedes quedarte —respondió él—. Seguro que están esperándote en Dover para lanzar el ataque. No tengas miedo, nos las arreglaremos.
—¿Un ataque? ¿Va a haber una batalla? —dijo Temerario, que había escuchado a hurtadillas la conversación. Flexionó las garras y miró al Este, como si desde allí pudiera ver las escuadrillas de dragones elevándose en el aire.
—Vete enseguida, y ten mucho cuidado —dijo Laurence a toda prisa—. Pídele perdón a Hollin.
Ella asintió.
—Intenta mantener la calma, Laurence. Yo hablaré con Lenton antes del ataque. La Fuerza Aérea no se va a quedar de brazos cruzados. Ya es bastante malo haberos separado, pero presionar y provocar a un dragón de esta forma es ultrajante. No se puede consentir que esto siga así, y no creo que nadie te culpe por ello.
—No te preocupes ni te entretengas un segundo más por mí; el ataque es más importante —repuso Laurence con voz enérgica, tan fingida como el aplomo de ella. Ambos sabían muy bien que la situación era de suma gravedad. Laurence no se arrepentía ni por un segundo de haber acudido junto a Temerario, pero al hacerlo había desobedecido órdenes directas. Ningún consejo de guerra le declararía inocente. Estaba el propio Barham para presentar los cargos, y si le interrogaban Laurence no podría negar lo que había hecho. No creía que fueran a ahorcarle, ya que no se trataba de una falta en pleno campo de batalla, y las circunstancias le disculpaban un poco; pero de haber seguido en la Armada, aquello le habría supuesto la expulsión. No había nada que hacer salvo afrontar las consecuencias. Se obligó a sonreír y le dio a Roland un rápido apretón en el brazo. Un momento después, ella ya se había ido.
Los chinos se habían levantado y recuperado la calma, demostrando más compostura que los infantes de marina, que parecían dispuestos a huir en cualquier momento. Ahora mismo todos juntos se abrían paso trepando sobre el roble derribado. El oficial más joven, Sun Kai, subió con más destreza que los demás y junto a uno de sus ayudantes le ofreció una mano al príncipe para ayudarle a bajar. A Yongxing le entorpecían los pesados bordados de su bata, y estaba dejando jirones de seda como telarañas de vivos colores entre las ramas tronchadas. Si en su fuero interno albergaba el mismo terror pintado en el semblante que los soldados ingleses, no lo demostraba: se le veía impávido.
Temerario los miró con ojos fieros y amenazantes.
—No me importa lo que quiera esta gente: no pienso quedarme aquí sentado mientras todos los demás van a la lucha.
Laurence acarició el cuello de Temerario para calmarle.
—No dejes que te alteren. Por favor, amigo mío, tranquilízate. Perder los estribos no mejorará las cosas.
Temerario se limitó a gruñir. Sus ojos seguían clavados en los demás y echaban chispas. La gorguera se mantenía enhiesta y con las puntas rígidas: no estaba de humor para dejarse calmar.
Barham, que también estaba pálido, no mostró ninguna prisa por acercarse más a Temerario. Pero Yongxing se dirigió al dragón con brusquedad, repitiendo sus exigencias en tono apremiante y a la vez enojado, a juzgar por los gestos que le hacía a Temerario. Sun Kai, por el contrario, se mantenía apartado, mientras contemplaba a Laurence y a Temerario con gesto más pensativo. Al fin, Barham se acercó a ellos con el ceño fruncido. Era obvio que estaba usando la ira para refugiarse del miedo. Laurence había visto a menudo a hombres a los que les sucedía lo mismo en la víspera de la batalla.
—Supongo que esta es la disciplina de la Fuerza Aérea —empezó Barham. Era rencoroso y mezquino por su parte, pues probablemente la desobediencia de Laurence le acababa de salvar la vida. Él mismo debía darse cuenta de ello, y eso le enfurecía aún más—. Bien, Laurence, yo no pienso consentirla ni por un instante. Voy a hundirle por esto. Sargento, arréstelo y…
El final de la frase fue inaudible. Barham empezó a hundirse y a hacerse más y más pequeño; su boca roja se abría y cerraba al gritar como la de un pez boqueando fuera del agua, y sus palabras sonaban cada vez más ininteligibles conforme el suelo se alejaba bajo los pies de Laurence. Temerario le había rodeado entre sus garras con todo cuidado, y las grandes alas negras batían el aire en amplios barridos, arriba, arriba, arriba, a través del sucio aire de Londres, mientras el hollín deslustraba la piel del dragón y salpicaba de manchas las manos de Laurence.
Laurence se acomodó entre las grandes garras y voló en silencio. El daño estaba hecho, así que pensó que de momento era mejor no pedirle a Temerario que volviera al suelo. Percibía una sensación de auténtica violencia en la fuerza con que batía las alas, una rabia apenas contenida. Volaban muy rápido. Laurence se asomó hacia abajo con cierto nerviosismo cuando aceleraron sobre las murallas de la ciudad. Temerario estaba volando sin arnés ni banderas, y Laurence temía que los cañones hicieran fuego contra ellos. Pero las baterías guardaron silencio: Temerario era inconfundible por el negro inmaculado de sus costados y sus alas, roto tan solo por las marcas de gris madreperla y azul oscuro en los bordes, y le habían reconocido.
O tal vez su vuelo fuera demasiado rápido para recibir respuesta: dejaron atrás la ciudad quince minutos después de abandonar el suelo, y pronto se hallaron también fuera del alcance de los largos cañones de pimienta. Bajo ellos los caminos se ramificaban por la campiña, espolvoreados de nieve, y el aire olía a limpio. Temerario se detuvo y durante unos instantes quedó suspendido en las alturas, sacudió la cabeza para quitarse el polvo y soltó un sonoro estornudo que hizo dar un respingo a Laurence. Pero después siguió volando a un ritmo menos frenético, y tras un minuto o dos agachó la cabeza un poco para hablar.
—¿Vas bien, Laurence? ¿Estás incómodo?
Su voz sonaba demasiado nerviosa para una pregunta tan simple. Laurence le dio unas palmaditas en la pata.
—No, estoy muy bien.
—Siento mucho haberte arrebatado de esa manera —dijo Temerario, con algo menos de tensión al captar la calidez de la voz de Laurence—. Por favor, no te enfades. No podía dejar que aquel hombre te llevara.
—No, no estoy enfadado —respondió Laurence. De hecho, en lo que se refería a su corazón solo lo embargaba un enorme gozo por estar una vez más en las alturas y sentir la corriente viva de poder que recorría el cuerpo de Temerario, aunque la parte más racional de su ser sabía que aquello no podía durar—. Y no te culpo en lo más mínimo por haber salido volando, pero me temo que ahora tenemos que volver.
—No. No voy a llevarte de vuelta con ese hombre —se obstinó Temerario, y Laurence comprendió consternado que estaba luchando contra el instinto de protección el dragón—. Él me ha mentido, te ha mantenido alejado de mí y después ha pretendido arrestarte. Tiene suerte de que no le haya aplastado.
—Pero, mi querido amigo, no podemos vivir como salvajes —dijo Laurence—. Si lo hacemos, será una conducta inaceptable. ¿Cómo crees que vamos a alimentarnos, como no sea robando? Además, eso supondría abandonar a todos nuestros amigos.
—Tampoco les sirvo en lo más mínimo en Londres, sentado sin hacer nada en una base secreta —replicó Temerario. Tenía razón, y Laurence no supo qué contestarle—. Pero mi intención no es vivir en estado salvaje. Aunque —añadió en tono melancólico— la verdad es que sería divertido hacer lo que nos diera la gana, y no creo que nadie echara de menos unas cuantas ovejas aquí o allá, pero no vamos a hacerlo cuando hay una batalla inminente.
—Oh, no —dijo Laurence. Entrecerró los ojos para mirar al sol y se dio cuenta de que estaban volando con rumbo sudeste, directos a su antigua base en Dover—. Temerario, no nos van a dejar combatir. Lenton me ordenará que regrese a Londres, y si le desobedezco te aseguro que me arrestará tan rápido como Barham.
—No creo que el almirante de Obversaria te arreste —repuso Temerario—. Ella es muy agradable y siempre me trata de forma amable, y eso que tiene muchos más años que yo y además es la dragona insignia. Aparte, si lo intenta, también están allí Maximus y Lily, y seguro que me ayudarán. Y como ese hombre de Londres intente acercarse a ti y apartarte de mi lado otra vez, le mataré —añadió, con una alarmante sed de sangre.
* [N. del T.] Barrio londinense.