

–Usted, Cochrane, ¿qué ciudad lo mandó buscar?
–Tarento, señor.

–Muy bien. ¿Y después?
–Hubo una batalla, señor.
–Muy bien. ¿Dónde?
El rostro vacío del niño consultó la ventana vacía.
Fábula urdida por las hijas de la memoria. Y sin embargo algo así como si la memoria no lo hubiera transformado en fábula. Frase de impaciencia entonces; batir de alas desmesuradas de Blake. Oigo la ruina de todo espacio, vidrio pulverizado y mampostería en derrumbe, y el tiempo una lívida llama final. ¿Qué nos queda después?
–No me acuerdo del lugar, señor. Doscientos setenta y nueve a.C.
–Asculum –dijo Stephen, echando una mirada al nombre y a la fecha en el libro cebrado de sangre.
–Sí, señor. Y él dijo: Otra victoria como ésa y estamos perdidos.
El mundo ha recordado esa frase. Opaca tranquilidad de la mente. Desde una colina que se levanta sobre una planicie abarrotada de cadáveres, un general, apoyado en su lanza, habla a sus oficiales. Cualquier general, no importa a qué oficiales. Ellos atienden.
–Usted, Armstrong –interrogó Stephen–. ¿Cuál fue el final de Pirro?
–¿El final de Pirro, señor?
–Yo lo sé, señor. Pregúnteme a mí, señor –dijo Comyn.
–Espere. Usted, Armstrong. ¿Sabe algo acerca de Pirro?
Una bolsa de rosquillas de higos yacía cómodamente en la cartera de Armstrong. De tanto en tanto los iba doblando entre sus palmas y los tragaba suavemente. Las migas se quedaban adheridas a la piel de sus labios. Aliento azucarado de un niño. Gente acaudalada, orgullosa de que su hijo mayor estuviera en la marina. Vico Road, Dalkey.
–¿Pirro, señor? Pirro es un muelle.1
Todos se rieron. Sin alegría, con risa maliciosa. Armstrong recorrió a sus compañeros con la mirada, tontamente gozoso de perfil. En un momento reirán más fuerte, advertidos de mi falta de aplomo y del precio que pagan sus padres.
–Dígame ahora –siguió Stephen, golpeando al muchacho en el hombro con el libro–: ¿qué es un muelle?
–Un muelle, señor –dijo Armstrong–, es una cosa que sale de las olas. Una especie de puente, señor. El muelle de Kingstown, señor.
Algunos volvieron a reír: sin alegría pero con intención. Dos cuchichearon en el último banco. Sí. Ellos sabían: nunca habían aprendido ni habían sido nunca inocentes. Todos. Observó sus rostros con envidia. Edith, Ethel, Gerty, Lily. Sus parecidos: sus alientos también, dulcificados por el té y la mermelada, el gracejo de sus pulseras al sacudirse.
–El muelle de Kingstown –dijo Stephen–. Un puente chasqueado.
Las palabras turbaron sus miradas.
–¿Cómo, señor? –preguntó Comyn–. Un puente cruza un río.
Para el libro de dichos de Haines. Nadie está aquí para escuchar. Esta noche, hábilmente, entre bebida salvaje y charla, para perforar la lustrada cota de malla de su mente. ¿Después, qué? Un bufón en la corte de su señor, tratando con indulgencia y sin estima, obteniendo la alabanza de un señor clemente. ¿Por qué habían elegido todos ellos ese papel? No enteramente por la dulzona caricia. Para ellos la historia era también un cuento como cualquier otro, oído con demasiada frecuencia; su patria, una casa de empeño.
Si Pirro no hubiera caído a manos de una bruja en Argos, o si Julio César no hubiera sido acuchillado a muerte. No se podrán borrar del pensamiento. El tiempo los ha marcado y, sujetos con grillos, se aposentan en la sala de las infinitas posibilidades que han desalojado. Pero ¿podría haber sido que ellos estuvieran viendo que nunca habían sido? ¿O era solamente posible lo que pasaba? Teje, tejedor del viento.
–Cuéntenos un cuento, señor.
–¡Oh, cuente, señor! Un cuento de aparecidos.
–¿Dónde estamos en éste? –preguntó Stephen, abriendo otro libro.
–No llores más –dijo Comyn.
–Siga entonces, Talbot.
–¿Y la historia, señor?
–Después –dijo Stephen–. Siga, Talbot.
Un muchacho moreno abrió un libro y lo apoyó ágilmente contra su maletín. Empezó a recitar versos a tirones, lanzando miradas accidentales al texto:
No llores más, adolorido pastor, no llores más,
porque Lycidas, tu pena, no está muerto
a pesar de estar hundido debajo del piso de las aguas.
Debe de ser un movimiento entonces, una actualización de lo posible como posible. La frase de Aristóteles se formó a sí misma dentro de la charla de los versos y flotó hasta el silencio estudioso de la biblioteca de Santa Genoveva, donde él había leído, al abrigo del pecado de París, noche tras noche. Codo con codo, un frágil siamés consultaba con atención un manual de estrategia. Mentes alimentadas y alimentadoras a mi alrededor, bajo las lámparas incandescentes prisioneras, con antenas latiendo apenas, y en la oscuridad de mi mente un perezoso del otro mundo de mala gana, resistiéndose a la claridad, levantando sus pliegues escamados de dragón. El pensamiento es el pensamiento del pensamiento. Claridad tranquila. El alma es en cierta forma todo lo que es: el alma es la forma de las formas. Repentina tranquilidad, vasta, incandescente: forma de formas.
Talbot repetía:
Por la fuerza amada del que anduvo sobre las olas,
por la fuerza amada...
–Vuelva la hoja –dijo Stephen apaciblemente–. No veo nada.
–¿Qué, señor? –preguntó simplemente Talbot, inclinándose hacia delante.
Su mano volvió la página. Se apoyó hacia atrás y siguió, acabando de recordar. Del que anduvo sobre las olas. Aquí también, sobre estos corazones cobardes, se extiende su sombra, y sobre el corazón y los labios del que se burla, y sobre los míos. Se extiende sobre los rostros ansiosos de aquellos que le ofrecían una moneda del tributo. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Una mirada larga de ojos oscuros, una frase enigmática para ser tejida y retejida en los telares de la iglesia. Sí.
Adivina, adivina, adivinador,
mi padre me dio semillas para sembrar.
Talbot deslizó su libro cerrado dentro del maletín.
–¿Han sido todos interrogados? –preguntó Stephen.
–Sí, señor. Hockey a las diez, señor.
–Medio día, señor. Jueves.
–¿Quién puede resolver una adivinanza? –preguntó Stephen.
Liaron y guardaron sus libros, los lápices repiqueteando, las hojas raspando. Apiñándose todos; pasaron las correas de los maletines y cerraron las hebillas, charlando todos alegremente.
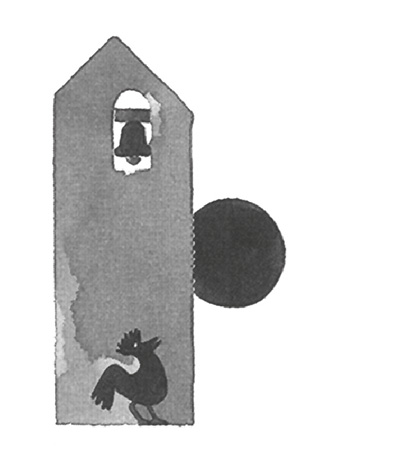
–¿Una adivinanza, señor? Pregúnteme a mí, señor.
–¡Oh, a mí, señor!
–Una difícil, señor.
–Ésta es la adivinanza –dijo Stephen:
El gallo cantó
el cielo estaba azul:
las campanas del cielo
estaban dando las once.
Es tiempo de que esta pobre alma
se vaya al cielo.
»¿Qué es?
–¿Qué, señor?
–Otra vez, señor. No lo oímos.
Los ojos se les agrandaron a medida que se repetían los versos. Después de un silencio, Cochrane dijo:
–¿Qué es, señor? Nos damos por vencidos.
Stephen, con una picazón en la garganta, contestó:

–El zorro enterrando a su abuela debajo del arbusto.
Se puso de pie y rió de golpe, con una risa nerviosa a la que las exclamaciones de los niños respondieron como un eco consternado.
Un bastón golpeó la puerta y una voz llamó en el corredor:
–¡Hockey!
Se dispersaron, deslizándose de sus bancos, saltando sobre ellos. Al instante habían desaparecido, y del cuarto de los trastos llegó el golpeteo de los bastones y el tumulto de sus botas y sus lenguas.
Sargent, el único que se había quedado atrás, se acercó lentamente, mostrando un cuaderno abierto. Sus cabellos enmarañados y el cuello descarnado denotaban confusión y a través de los anteojos empañados sus ojos débiles miraban suplicantes. Sobre su mejilla, triste y sin sangre, había una mancha de tinta en forma de dátil, reciente y húmeda como la baba de un caracol.
Alargó su cuaderno. La palabra Cálculos estaba escrita en el encabezamiento. Abajo zigzagueaban los números y al pie aparecía una firma torcida, con confusos lazos, y una mancha. Cyril Sargent: su nombre y sello.
–El señor Deasy me dijo que los escribiera todos de nuevo –dijo– y que se los mostrara a usted.
Stephen tocó los bordes del libro. Futilidad.
–¿Entiende ahora cómo se hacen? –preguntó.
–Los números del diez al quince –contestó Sargent–. El señor Deasy me dijo que tenía que copiarlos del pizarrón, señor.
–¿Puede hacerlos usted mismo? –preguntó Stephen.
–No, señor.
Feo y fútil: cuello magro y cabello enmarañado, y una mancha de tinta: la baba de un caracol. Sin embargo alguna criatura lo había amado, llevándolo en brazos y en el corazón. Si no hubiera sido por ella, la raza del mundo lo habría aplastado con el pie: un caracol sin huesos aplastado. Ella había amado la débil sangre aguachenta de este niño, extraída de la suya. ¿Era eso real, pues? ¿Lo único cierto de la vida? El cuerpo postrado de su madre montó a horcajadas el ardiente Columbano en santo celo. Ella no fue más: el esqueleto tembloroso de una rama quemada por el fuego, un aroma de palo de rosa y de cenizas húmedas. Lo había salvado de ser pisoteado y desapareció, habiendo sido apenas. Una pobre alma que ascendió al cielo: y en el matorral, bajo las estrellas parpadeantes, un zorro, rojo vaho de rapiña en su piel, con claros ojos inclementes, escarbaba la tierra, escuchaba, levantaba la tierra, escuchaba, escarbaba y escarbaba.
Sentándose a su lado, Stephen resolvió el problema. Demuestra por medio del álgebra que el espectro de Shakespeare es el abuelo de Hamlet. Sargent atisbaba de soslayo a través de sus anteojos oblicuos. Los bastones de hockey golpeteaban en el cuarto de los trastos: el sonido opaco de una pelota y llamados desde la cancha.
A través de la página, los símbolos se movían en grave danza morisca, mascarada de signos llevando raros casquetes de cuadrados y cubos. Dense la mano, giren, saluden al compañero: así, diablillos de la fantasía de los moros. También exiliados del mundo. Averroes y Moisés Maimónides, hombres sombríos en el semblante y el gesto, relampagueando en sus espejos burlones el espíritu oscuro del mundo, una oscuridad brillante en la luz que la luz no podía comprender.
–¿Entiende ahora? ¿Puede hacer solo el segundo?
–Sí, señor.
En largos trazos umbrosos Sargent copió los datos. Esperando siempre una palabra de ayuda, su mano movía fielmente los símbolos inseguros. Un ligero tinte de vergüenza temblaba debajo de su piel opaca. Amor matris, genitivo subjetivo y objetivo. Con su sangre débil y su leche agria de suero lo había alimentado, hurtando sus pañales de la vista de los otros.
Yo era como él, con esos hombros agobiados, esa carencia de gracia. Mi infancia se inclina a mi lado. Demasiado lejos para que yo apoye allí una mano una vez o ligeramente. La mía está lejos y la suya secreta como nuestros ojos. Secretos, silenciosos, petrificados, se sientan en los palacios oscuros de nuestros dos corazones: secretos cansados de su propia tiranía: tiranos deseosos de ser destronados.
La operación quedó hecha.
–Es muy sencillo –dijo Stephen, al par que se ponía de pie.
–Sí, señor. Gracias –contestó Sargent.
Secó la página con una hoja de delgado papel secante y llevó su cuaderno de vuelta a su pupitre.
–Es mejor que tome su bastón y que vaya con los otros –dijo Stephen, mientras seguía la forma sin gracia del muchacho que se dirigía a la puerta.
–Sí, señor.
En el corredor se escuchó su nombre, voceado desde la cancha.
–¡Sargent!
–Corra –le dijo Stephen–. El señor Deasy le llama.
Se quedó en la galería y observó al rezagado que se apresuraba hacia el terreno baldío donde luchaban agudas voces. Eran sorteados en bandos y el señor Deasy venía caminando sobre mechones de pasto con sus pies embotinados. Cuando llegaba al edificio de la escuela, las voces, contendiendo nuevamente, lo llamaron. Volvió su airado bigote blanco.
–¿Qué sucede ahora? –repetía continuamente, sin prestar atención.
–Cochrane y Halliday están en el mismo bando, señor –gritó Stephen.
–Por favor, espéreme en mi estudio un momento –dijo el señor Deasy– hasta que restablezca el orden.
Y mientras volvía a cruzar la cancha con aire importante, su voz de viejo gritó severamente:
–¿Qué pasa? ¿Qué sucede ahora?
Las voces agudas lo asaltaron por todos lados: sus muchas formas se cerraron a su alrededor, mientras la deslumbrante luz del sol blanqueaba la miel de su cabello mal teñido.
Un aire agrio, pringoso de humo, se suspendía en el estudio, junto con el olor del pardo cuero raído de sus sillas. Como el primer día que regateó conmigo aquí. 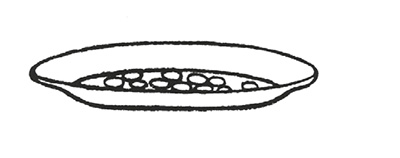 Ahora es lo mismo que al principio. Sobre el aparador, la bandeja con las monedas de los Estuardo, tesoro miserable de un fangal: y estarán siempre. Y parejos en su caja de cucharas de felpa púrpura, descoloridos, los doce apóstoles después de haber predicado a todos los gentiles: mundo sin fin.
Ahora es lo mismo que al principio. Sobre el aparador, la bandeja con las monedas de los Estuardo, tesoro miserable de un fangal: y estarán siempre. Y parejos en su caja de cucharas de felpa púrpura, descoloridos, los doce apóstoles después de haber predicado a todos los gentiles: mundo sin fin.
Un paso apresurado sobre las piedras del pórtico y en el corredor. Soplando su exiguo mostacho el señor Deasy se detuvo junto a la mesa.
–Ante todo ajustaremos nuestras pequeñas cuentas –dijo.
Sacó de su chaqueta un portamonedas atado con una correa de cuero, que se abrió de un golpe; extrajo dos billetes, uno de los cuales estaba formado por dos mitades pegadas, y los colocó cuidadosamente sobre la mesa.
–Dos –dijo, atando y volviendo a guardar su portamonedas.
Ahora, para el oro, a su caja fuerte. Las manos turbadas de Stephen se movieron sobre las conchas amontonadas en el frío mortero de piedra: moluscos y conchillas moneda, y conchas leopardadas: esto, arrollado como el turbante de un emir, y aquello, la conchilla de San Jaime. Colección de un viejo peregrino, tesoro muerto, conchas huecas. Un soberano cayó, brillante y nuevo, sobre el suave espesor del mantel.
–Tres –dijo el señor Deasy, jugando con la pequeña caja de dinero en las manos–. Es muy cómodo tener estas cosas. Mire. Esto es para los soberanos. Esto para los chelines, los seis peniques, las medias coronas. Y aquí las coronas. Mire.
Hizo saltar dos coronas y dos chelines.
–Tres libras doce chelines –dijo–. Creo que estará conforme.
–Gracias, señor –respondió Stephen, recogiendo el dinero con un apresuramiento tímido y poniéndolo todo en un bolsillo de su pantalón.
–No tiene que darme las gracias –dijo el señor Deasy–. Usted se lo ha ganado.
La mano de Stephen, libre de nuevo, volvió a las conchas huecas. Símbolos también de belleza y de poder. Un bulto en mi bolsillo. Símbolos mancillados por la codicia y la miseria.
–No lo lleve así –le previno el señor Deasy–. Lo va a sacar en cualquier parte y lo va a perder. Cómprese uno de estos aparatos. Le resultará muy práctico.
Contestar algo.
–El mío estaría vacío a menudo –afirmó Stephen.
La misma habitación y la misma hora, la misma sabiduría: y yo el mismo. Tres veces ya. Tres lazos a mi alrededor aquí. Bien. Si quiero, puedo romperlos en este instante.
–Porque usted no ahorra –dijo el señor Deasy, señalándolo con su dedo–. Usted todavía no sabe lo que es el dinero. El dinero es poder, cuando usted haya vivido tanto como yo. Yo sé, yo sé. Si la juventud supiera. Pero ¿qué dice Shakespeare? No pongas más que dinero en tu bolsa.
–Yago –murmuró Stephen.
Levantó su mirada de las vanas conchas y la fijó en los ojos del viejo.
–Él sabía lo que era el dinero –dijo el señor Deasy–. Hizo dinero. Un poeta, pero también un inglés. ¿Sabe usted cuál es el orgullo de los ingleses? ¿Sabe usted cuál es la palabra más orgullosa que escuchará jamás en boca de un inglés?
El amo de los mares. Sus ojos fríos como el mar miraron la bahía desierta: la historia tiene la culpa: sobre mí y sobre mis palabras, sin odiar.
–Que sobre su imperio –dijo Stephen– jamás se pone el sol.
–¡Bah! –gritó el señor Deasy–. Eso no es inglés. Un celta francés dijo eso.
Hizo repiquetear su alcancía contra la uña del pulgar.
–Le diré –dijo solemnemente– cuál es su más orgullosa jactancia: Pagué mi precio.
Buen hombre, buen hombre.
–Pagué mi precio. En mi vida pedí un chelín prestado. ¿Comprende usted eso? No debo nada. ¿Comprende?
Mulligan, nueve libras, tres pares de medias, un par de borceguíes, corbatas. Curran, diez guineas; McCann, una guinea; Fred Ryan, dos chelines; Temple, dos almuerzos; Russell, una guinea; Cousins, diez chelines; Bob Reynolds, media guinea; Kohler, tres guineas; la señora McKernan, pensión de cinco semanas. La suma que tengo es inútil.
–Por el momento, no –contestó Stephen.
El señor Deasy, guardando su alcancía, estallaba de contento.
–Yo sabía que usted no comprendería –exclamó alegremente–. Pero un día llegará en que lo comprenda. Somos un pueblo generoso, pero también tenemos que ser justos.
–Tengo miedo de esas grandes palabras –dijo Stephen– que nos hacen tan desgraciados.
El señor Deasy contempló severamente por algunos momentos, por encima de la repisa de la chimenea, la elegante corpulencia de un hombre vestido con falda escocesa de tartán: Alberto Eduardo, príncipe de Gales.
–Usted piensa que yo soy un viejo anticuado, un viejo tory –dijo en tono pensativo–. He visto tres generaciones después de O’Connell. Me acuerdo del hambre. ¿Sabe usted que las logias Orange trabajaron por el separatismo veinte años antes de que lo hiciera O’Connell, o sea antes de que los prelados de la comunión de usted lo hubiesen denunciado como demagogo? Ustedes los fenianos se olvidan de ciertas cosas.
Gloriosa, piadosa e inmortal memoria. La logia de Diamond en Armagh la espléndida empavesada de cadáveres papistas. Los terratenientes ingleses, armados y enmascarados, suministraban semillas. El norte fanático negro y leal a la Biblia. Los rebeldes aplastados, rendidos.
Stephen esbozó un gesto breve.
–Yo también tengo sangre rebelde –afirmó el señor Deasy–. Por el lado de la rueca. Pero desciendo de sir John Blackwood, que votó por la unión. Somos todos irlandeses, todos hijos de reyes.
–¡Ay! –dijo Stephen.
–Per vias rectas –agregó el señor Deasy con firmeza–, tal era su lema. Votó por ella, y para hacerlo calzó sus botas de campaña, cabalgando desde Ards of Down hasta Dublín.
Trota, trota, trota rocín,
el áspero camino a Dublín.
Un tosco escudero a caballo con relucientes botas de campaña. Lindo día, sir John. Lindo día, su señoría... Día... Día... Dos botas de campaña, columpiándose, trotando a Dublín. Trota, trota, trota, trota, rocín.
–Esto me recuerda –dijo el señor Deasy– que usted, señor Dedalus, puede hacerme un favor por medio de alguno de sus amigos literatos. Tengo aquí una carta para la prensa. Siéntese un momento. No tengo más que copiar el final.
Se dirigió hacia su escritorio cerca de la ventana, arrimó su silla dos veces y leyó en voz alta algunas palabras de la hoja colocada en el rodillo de su máquina de escribir.
–Siéntese. Discúlpeme –agregó volviendo la cabeza–. Los dictados del sentido común. Un momento nada más.
Atisbó, por debajo de sus cejas hirsutas, el manuscrito colocado junto a su codo, y murmurando entre dientes comenzó a golpetear lentamente las tiesas teclas de la máquina, resoplando a veces cuando movía el rodillo para borrar un error.
Stephen se sentó sin ruido frente a la presencia principesca. Alrededor de las paredes, dentro de sus marcos, imágenes de caballos desaparecidos rendían homenaje con sus dóciles cabezas levantadas: el Repulse, de lord Hastings; el Shotover, del duque de Westminster; el Ceylon, prix de Paris, 1866, del duque de Beaufort. Jinetes fantasma los montaban esperando una señal. Vio sus velocidades defendiendo los colores del rey, y mezcló sus gritos a los de multitudes desaparecidas.
–Punto –ordenó el señor Deasy a sus teclas–. Pero una rápida dilucidación de este importante asunto...
A donde me llevó Cranly para hacerme rico pronto, cazando sus ganadores entre los frenos embarrados, en medio de los gritos de los boleteros en sus casillas y el vaho de la cantina, sobre el abigarrado fango. Fair Rebel a la par: diez a uno los otros. Jugadores de dados y tahúres corríamos detrás de los cascos, las gorras y las chaquetas rivales, dejando atrás a la mujer con cara de carne, la dama de un carnicero, que hundía el hocico sediento en su ración de naranja.
Del patio de los muchachos salían gritos agudos y un silbido zumbador.
Otra vez: un gol. Estoy entre ellos, entre el encarnizamiento de sus cuerpos trabados en lucha entremezclada, el torneo de la vida. ¿Quieres decir aquel patizambo nene de su mamá que parece estar ligeramente descompuesto? Torneos. Los rebotes sacudidos del tiempo: sacudida por sacudida. Torneos, fango y fragor de batallas, los vómitos helados de los degollados, un grito de alcayatas de lanzas cebándose en los intestinos ensangrentados de los hombres.
–Bueno –dijo el señor Deasy, levantándose.
Vino hacia la mesa, uniendo con un alfiler sus hojas. Stephen se puso de pie.
–He condensado el asunto –prosiguió el señor Deasy–. Se trata de la fiebre aftosa. Dele una ojeada. No puede haber dos opiniones al respecto.
¿Puede invadir su valioso espacio? Esa doctrina del laissez faire tan frecuente en nuestra historia. Nuestro comercio de ganado. Ha seguido el camino de todas nuestras industrias antiguas. El corrillo de Liverpool que saboteó el proyecto del puerto de Galway. La conflagración europea. Abastecimiento de cereales a través de las estrechas aguas del canal. La pluscuamperfecta imperturbabilidad del Ministerio de Agricultura. Perdóneseme una alusión clásica. Casandra. Por una mujer que no fue ni mejor ni peor que tantas otras. Para llegar al punto en litigio.
–No ando rebuscando las palabras, ¿verdad? –dijo el señor Deasy, mientras Stephen leía.
Fiebre aftosa. Conocida bajo el nombre de preparación de Koch. Suero y virus. Porcentaje de caballos inmunizados. Tristeza. Los caballos del emperador de Mürzsteg, Baja Austria. Cirujanos veterinarios. El señor Henry Blackwood Price. Ofrecen cortésmente un juicio justo. Dictados del sentido común. Asunto sumamente importante. Tome el toro por los cuernos, en todos los sentidos de la palabra. Agradeciéndole la hospitalidad de sus columnas.
–Quiero que eso se imprima y se lea –dijo el señor Deasy–. Usted verá cómo al primer disturbio embargan el ganado irlandés. Y es curable. Está curado. Mi primo, Blackwood Price, me escribe que en Austria los especialistas de ganado lo tratan y curan corrientemente. Se ofrecen para venir aquí. Estoy tratando de conseguir influencias en el ministerio. Ahora voy a probar con la publicidad. Estoy rodeado de obstáculos, de... intrigas... de... maniobras subterráneas, de...
Irguió su dedo índice y con un gesto de viejo marcó el compás antes de que hablara su voz.
–Tome nota de lo que le digo, señor Dedalus –agregó–. Inglaterra está en manos de los judíos. En todos los puestos más elevados: su finanza, su prensa. Y ellos son los signos de la decadencia de una nación. Dondequiera que se reúnan consumen la fuerza vital de la nación. Hace años que lo veo venir. Tan cierto como que estamos aquí de pie, los comerciantes judíos están ya ocupados en su obra de destrucción. La vieja Inglaterra se muere.
Dio unos pasos rápidos, volviendo a la vida azul sus ojos al pasar un ancho rayo de sol. Dio media vuelta y volvió otra vez.
–Se muere –agregó– si no está ya muerta.
El grito de la ramera, de calle en calle,
tejerá el sudario de la vieja Inglaterra.
Sus ojos, dilatados por la visión, se fijaron severamente en el rayo de sol en que hizo alto.
–Un comerciante –dijo Stephen– es uno que compra barato y vende caro, judío o gentil, ¿no es así?
–Pecaron contra la luz –exclamó el señor Deasy gravemente–. Y usted puede ver las tinieblas en sus ojos. Y por eso es que andan todavía errantes sobre la tierra.
Sobre los escalones de la Bolsa de París, los hombres de epidermis dorada cotizando precios con sus dedos enjoyados. Parloteo de gansos. Bullían escandalizando groseramente en el templo, con sus cabezas conspirando estúpidamente bajo torpes casquetes de seda. No los de ellos: estos vestidos, este lenguaje, estos gestos. Sus ojos llenos y pesados desmentían las palabras, el ardor de los gestos inofensivos, pero sabían que el rencor se amasaba entre ellos y sabían que su celo era vano. Paciencia vana para amontonar y atesorar. El tiempo seguramente lo dispersaría todo. Un montón acumulado al borde del camino: pisoteado y dispersándose. Sus ojos conocían los años de vagancia y, pacientes, los estigmas de su raza.
–¿Quién no lo ha hecho? –dijo Stephen.
–¿Qué quiere decir usted? –preguntó el señor Deasy.
Adelantó un paso y se encontró al lado de la mesa. Su mandíbula inferior cayó oblicuamente perpleja. ¿Es ésta la sabiduría de los viejos? Espera escucharme a mí.
–La historia –afirmó Stephen– es una pesadilla de la que estoy tratando de despertar.
Un clamor se elevó desde el campo de juego. Un silbato vibrante: gol. ¿Qué pasaría si la pesadilla te diera un alevoso puntapié?
–Los procedimientos del Creador no son los nuestros –dijo el señor Deasy–. Toda la historia avanza hacia una gran meta: la manifestación de Dios.
Con un golpe del pulgar Stephen señaló la ventana, exclamando:
–Eso es Dios.
¡Hurai! ¡Ay! ¡Hurrui!
–¿Qué? –preguntó el señor Deasy.
–Un grito en la calle –contestó Stephen, encogiéndose de hombros.
El señor Deasy miró hacia abajo y mantuvo por un instante las ventanas de la nariz prisioneras entre sus dedos. Levantando otra vez la vista las dejó libres.
–Yo soy más feliz que usted –dijo–. Hemos cometido muchos errores y muchos pecados. Una mujer trajo el pecado al mundo. Por una mujer que no fue ni mejor ni peor que tantas otras, Helena, la esposa fugitiva de Menelao, los griegos guerrearon delante de Troya durante diez años. Una esposa infiel fue la primera en traer extranjeros a nuestras playas, la esposa de MacMurrough y su concubino O’Rourke, príncipe de Breffni. También una mujer hizo caer a Parnell. Muchos errores, muchos fracasos, pero no el pecado mortal. Soy un luchador aún al final de mis días. Pero lucharé por el derecho hasta el final.
Porque el Ulster luchará
y el Ulster prevalecerá.
Stephen levantó las hojas que tenía en su mano.
–Bueno, señor –empezó.
–Yo preveo –dijo el señor Deasy– que usted no permanecerá aquí mucho tiempo en este trabajo. Me parece que usted no nació para maestro. Puede ser que me equivoque.
–Más bien para aprender –exclamó Stephen.
¿Y qué más aprenderá aquí?
El señor Deasy meneó la cabeza.
–¿Quién sabe? –dijo–. Para aprender hay que ser humilde. Pero la vida es la gran maestra.
Stephen hizo crujir las hojas otra vez.
–En lo que concierne a éstas –volvió a empezar.
–Sí –dijo el señor Deasy–. Usted tiene las dos copias. Si puede haga que las publiquen enseguida.
Telegraph. Irish Homestead.
–Haré la prueba –dijo Stephen– y mañana le diré. Conozco un poco a dos editores.
–Perfectamente –dijo el señor Deasy con viveza–. Escribí anoche al señor Field, el diputado. Hoy hay una reunión del sindicato de los comerciantes de ganado en el hotel City Arms. Le pedí que leyera mi carta ante la asamblea. Usted vea si puede hacerla pasar en sus dos periódicos. ¿Cuáles son?
–El Evening Telegraph...
–Es suficiente –dijo el señor Deasy–. No hay tiempo que perder. Ahora tengo que contestar esa carta de mi primo.
–Buenos días, señor –saludó Stephen, metiéndose las hojas en el bolsillo–. Gracias.
–De nada –dijo el señor Deasy, revisando los papeles sobre su escritorio–. Me gusta romper una lanza con usted, viejo como soy.
–Buenos días, señor –repitió Stephen, inclinándose ante su espalda encorvada.
Salió por el pórtico abierto y bajó por el camino de pedregullo debajo de los árboles, acompañado por las voces y el chasquido de los bastones que venían de la cancha. Los leones acostados sobre los pilares, mientras trasponía la entrada: terrores desdentados. Sin embargo lo ayudaré en su lucha. Mulligan me obsequiará otro sobrenombre: el bardo protector de bueyes.
–¡Señor Dedalus!
Corre detrás de mí. No más cartas, espero.
–Un momento nada más.
–Sí, señor –dijo Stephen, volviendo hacia la entrada.
El señor Deasy se detuvo, sofocado y tragándose la respiración.
–Quería decirle sólo lo siguiente –exclamó–. Dicen que Irlanda tiene el honor de ser el único país que no ha perseguido jamás a los judíos. ¿Sabe usted eso? No. ¿Y sabe por qué?
Frunció en la radiante luz su austero entrecejo.
–¿Por qué, señor? –preguntó Stephen, empezando a sonreír.
–Porque nunca los dejó entrar –dijo el señor Deasy solemnemente.
Un acceso de risa saltó de su garganta como una pelota, arrastrando tras de sí una ruidosa cadena de flemas. Se volvió rápidamente tosiendo, riendo, agitando los brazos en el aire.
–Nunca los dejó entrar –gritó otra vez entre su risa, mientras apisonaba con sus pies abotinados el pedregullo del camino–. He ahí por qué.
A través del enrejado de las hojas, el sol sembraba lentejuelas, monedas danzantes, sobre sus hombros sabios.
1. En inglés, pier.