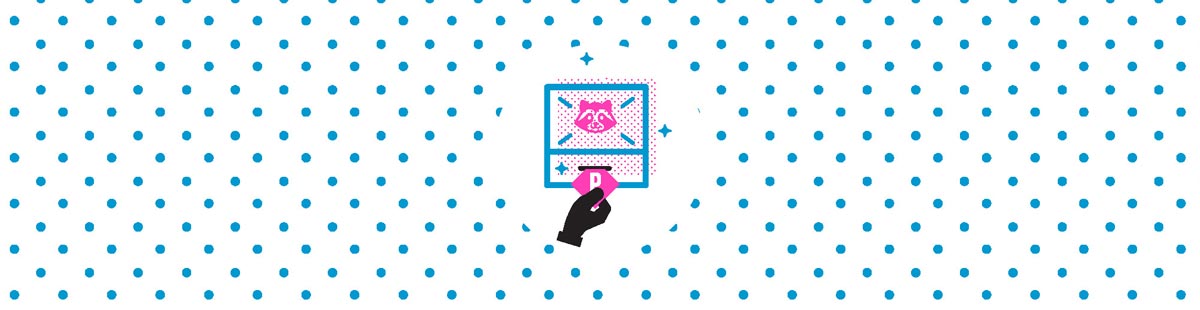
No terminó de hacerla como actriz en cuatro países, todo un récord. Pero triunfó como espía nazi en dos: Estados Unidos y México, donde hizo sucumbir al que sería nuestro primer presidente civil. Merece la fama.
Es cierto: las organizaciones de espionaje, desde siempre y en todas partes, han echado mano de hombres y mujeres atractivos para infiltrar al enemigo y extraer información importante. Al jefe del espionaje de Alemania del Este en la Guerra Fría, Markus Wolf, se le conocía como el Espía sin Rostro, pero también como el Espía Romeo. La razón: mandaba a sus agentes a seducir a las secretarias de embajadores, cónsules o agregados en su país, o a las de funcionarios y espías en otros países. Eran una gran fuente de información. En Cuba lo cuenta nada menos que el jefe de guardaespaldas de Fidel Castro: “Suelen usar mujeres atractivas para seducirte, grabar tus actos sexuales en la habitación del hotel y luego chantajearte con ese material”. Está el caso de Mata Hari, por supuesto. Y el de Hilda Krüger, lo que demuestra que en México no hemos sido inmunes a ese peligro.
Nacida en 1912 en Alemania, Hilda tuvo como primera vocación la de actuar. Y no lo hizo ni poco ni bien, pero se destacó en otros ámbitos. Muy rubia, muy ojiazul, muy curvada y dicen que muy simpática, aunque se casó con un comerciante de origen judío, no hace falta decir que todo un estigma en la Alemania hitleriana, impulsó su carrera gracias a una amistad de verdad cercana con el calenturiento ministro de Propaganda del Tercer Reich, el cinéfilo Joseph Goebbels, quien la ayudó a lanzarse como actriz, no sabemos a qué precio, pero que también sin pretenderlo provocó su salida de Alemania. Su esposa Magda, esa a la que Hitler condecoró como “la mejor madre del Tercer Reich”, la misma que a la muerte del Führer se suicidaría junto a Joseph luego de envenenar a sus seis hijos, ardía en celos. Mejor huir. Con alguien así más vale poner tierra de por medio, sobra decirlo.
Y así, huyendo, fue que Hilda llegó a Los Ángeles. Quería triunfar en Hollywood, pero le faltaban el dominio del inglés y algunos otros talentos de, digamos, su paisana y muy antinazi colega Marlene Dietrich, así que terminó por destacar como socialité. El camino al espionaje quedaba señalado. Logró conquistar al multimillonario Jean Paul Getty, quien le dio acceso al universo de la plutocracia, y lo aprovechó: pronto empezó a filtrar las conversaciones que oía a la Abwehr, el servicio de inteligencia alemán. No tardó en ser considerada insustituible en el espionaje nazi. Hilda se volvió una estrella secreta, valga la contradicción.
Luego de Estados Unidos llegó a México. Tenía que pasar. El régimen hitleriano enfrentaba la Segunda Guerra Mundial, pero, sobre todo, enfrentaba la ingente tarea logística de preparar a su ejército para la más ambiciosa de sus campañas: la Operación Barbarroja, la invasión a la Unión Soviética. Meter 3.8 millones de soldados, tres mil y pico de tanques y casi tres mil aviones a suelo bolchevique exigía mucha gasolina. ¿Dónde conseguirla? En México. El cálculo alemán era que nuestro país, distanciado del vecino yanqui tras la expropiación del petróleo por Lázaro Cárdenas, y bien poblado por simpatizantes del nazismo en todos los ámbitos sociales —una vergüenza de la que hablamos poco, dicho sea de paso—, era una opción propicia. Que les caiga Hildita, pues.
Y cayó, y se adaptó rápidamente: se infiltró sin problemas en el entorno del presidente Manuel Ávila Camacho. El primero en sucumbir a su poderío rubio fue Ramón Beteta, exsecretario de Relaciones Exteriores. El segundo, nada menos que Miguel Alemán, secretario de Gobernación y futuro presidente. Alemán estaba en llamas con ella. En cambio, no parece que a Hilda le gustara realmente su compañía. Pero la joven Krüger no solo tenía talento: tenía convicción. Era una hitleriana a carta cabal, una talibana del nazismo. Una creyente. Todo por el Führer.
El final de su vida como espía en México llegó con la entrada de los norteamericanos a la guerra, luego del bombardeo de Pearl Harbor, en 1941. Puede ser que Ramón Beteta estuviera en lo cierto y Ávila Camacho fuera uno de los muchos mexicanos que admiraban a Hitler. Pero el presidente era, en el peor de los casos, un hombre práctico, y no iba a enfrentar a los vecinos así como así. Numerosos alemanes señalados como espías fueron detenidos a solicitud del Gobierno americano. Los perseguía de tiempo atrás un sabueso que al parecer podía ser un mastín: el coronel Gordon H. McCoy, responsable de asuntos de inteligencia en la embajada norteamericana, aunque nominalmente era solo el agregado militar. Hilda, que estaba en la lista de espías circulada por la inteligencia gringa, la libró por un favor de su amante. Algún amor habría por ahí, piensa uno. Algo más que lujuria. O gratitud por la lujuria disfrutada, de perdida.
No sabemos mucho de su vida interior; a fin de cuentas, era una espía. Pero podemos imaginar que alguna melancolía la invadió cuando tuvo que abandonar esa fuente de adrenalina, esa sensación de causa justa, de ser parte de un destino superior. Derrotado Hitler, en 1942 hacía su primer intento por volver a las raíces: al cine, ahora en México. La película es irrecordable: Casa de mujeres, dirigida por Gabriel Soria. Le siguieron otras cuatro, tres mexicanas, una suiza, la última de 1958.
No le dio para más el histrionismo. Murió libre y discreta en 1991, en su país.