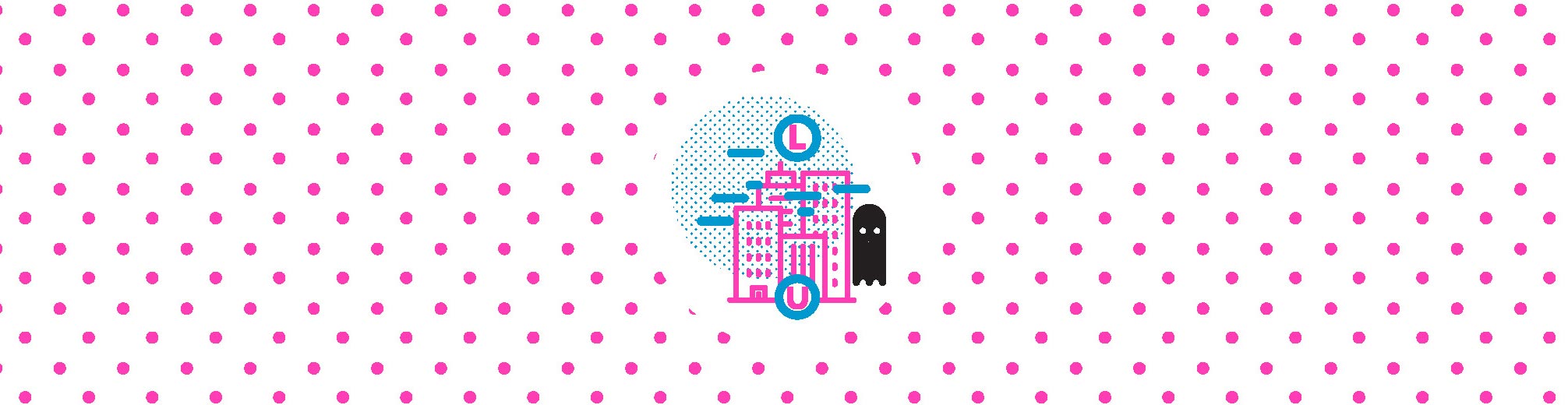
UN SEMBRADÍO DE HUESOS HUMANOS
El México de la década de 1980 no padeció el furor del crimen organizado que sufrimos hoy, con esos espectáculos de crueldad extrema, pero logró anticipar lo que venía. Es el México de los narcosatánicos y sus sacrificios humanos.
Sí, el México de 1989 era muy diferente al de hoy.
Ciertamente, ni con los estándares de medición más flexibles hubiera calificado como un país pacífico o libre del crimen organizado. Pero estábamos lejos todavía del espectáculo habitual de los cuerpos colgados con los genitales en la boca o los amasijos humanos metidos en cajuelas, para no hablar de extremos como el del Pozolero.
Y, sin embargo, ese año, 1989, hubo una excepción a lo dicho; casi un vaticinio.
Lo que pasó se pierde en buena parte entre el mito urbano, el complotismo y la desinformación cínica; pero lo que se conoce es contundente. Una revisión de rutina en la zona fronteriza de Matamoros llevó a la policía a encontrar varios kilos de mariguana en una Silverado. Una sorpresa, sí, aunque probablemente no tan grande como la de escuchar al conductor, un tal David Serna, explicando que era inmune a las balas. Sin abusar de esa inmunidad, Serna acompañó a los policías hasta un rancho llamado Santa Elena, propiedad de otros dos traficantes, Elio y Serafín Hernández, quienes a su vez dijeron estar protegidos por un padrino con amplios y profundos conocimientos religiosos.
En el rancho aparecieron machetes, botellas de aguardiente, velas, ropas teñidas de sangre y huesos de animales. Sobre todo, aparecieron los restos de 14 personas que habían sido descuartizadas, no sin que antes drenaran, literalmente, su sangre. Todo apuntaba a alguna forma de ritual. Lo era. El padrino en cuestión resultó ser un tal Adolfo de Jesús Constanzo. Nacido en Miami de familia cubana, hijastro de un sujeto dedicado al tráfico de drogas y trasladado en 1983 a México, donde se convirtió en un adivinador y curandero de prestigio, su madre y su abuela parecen haber sido practicantes de la santería, es decir, la religión sincrética de los ritos africanos llevados por los esclavos a la isla y el cristianismo. Es sabido que la santería no excluye sacrificios de animales, pero lo de Constanzo y el rancho Santa Elena rebasaba todo límite.
En México, al parecer, Constanzo se hizo de una nutrida clientela entre la que se contaban algunos mandos de la policía. También se hizo de dos lugartenientes que tal vez fueron, además, sus amantes o una especie de esclavos sexuales: Martín Quintana y Omar Orea Ochoa. En torno a ese núcleo se formó un culto que en principio combinaba el tráfico de drogas con ceremonias crecientemente aberrantes que, a partir del año de 1987, incluyeron sacrificios humanos.
Principalmente, Constanzo se hizo de una compañía que terminará por ser la más difícil de comprender de cuantas lo rodearon: la de Sara Aldrete.
Bilingüe, educada en Texas, buena estudiante, altísima, atlética y dotada de una ironía que no desmaya, Aldrete cuenta que se acercó a Constanzo porque estudiaba Antropología y tenía interés en los rituales santeros. Dice que sí, en efecto, Constanzo la inició con un ritual en el que fueron sacrificados un gallo y un cabrito, pero que como mucho se habrán visto diez veces en un año y medio, y que desde luego nunca fueron amantes.
La prensa dijo otra cosa, y la dijo a gritos. Cuando estalló el escándalo de los narcosatánicos, empezó a hablarse reiteradamente de la Madrina o la Concubina del Diablo, una sacerdotisa o bruja que fungía, además, como amante del cubano-americano que dirigía el grupo.
En 1989, en una cacería que duró cuatro semanas, la policía se lanzó tras la banda de Constanzo. No es que el país fuera entonces ajeno a la impunidad, pero los narcosatánicos habían tenido la muy mala idea de asesinar a un estudiante gringo, Mark J. Kilroy, y la presión desde arriba de la frontera norte para que se detuviera a los culpables fue de esas que imposibilitan las simulaciones. La persecución terminó en la Ciudad de México, en la colonia Cuauhtémoc, concretamente en la calle de Río Sena, en el número 19. Sara dice que Constanzo, enamorado de ella, la secuestró. Que esa road movie infernal la vivió contra su voluntad. Que de sacerdotisa, o de concubina, o de narcotraficante, nada. Que, por favor, cuáles sacrificios humanos.
Convencida de que la iban a matar, decidió entonces tirar a la calle, desde el departamento de Sena, poco más que una botella al mar. La nota decía: “Por favor, llamen a la policía judicial y díganles que en este edificio están los que buscan. Díganles que tienen a una mujer como rehén”. De algún modo, resultó. De algún modo. Luego de una balacera que también hizo época por su intensidad y porque Constanzo, en cierto momento, decidió tirar puñados de billetes a la calle, también con un sentido cinematográfico un tanto cliché, el propio Constanzo y Quintana murieron con balas en el cuerpo. Sara fue rescatada (es un decir) por la policía, que la arrastró hasta la Procuraduría del Distrito Federal.
Lo que sigue es al mismo tiempo dudoso y verosímil: nota roja mexicana en pleno. La policía insistió ante los medios en que Sara era parte medular de la banda, en que practicaba con entusiasmo las artes negras. Sara dice que fue torturada para obligarla a aceptar su papel de suprema sacerdotisa. Que la golpearon, la quemaron con cigarros, le arrancaron una uña, le aplicaron el tehuacanazo y toques eléctricos, hasta que fue violada por siete policías.
Terminó purgando condena por más de 600 años.