2
DESVÁN
Un día de tormenta cualquiera, un grupo de niños sube al desván de la casa de uno de ellos para pasar el rato. Entre la multitud de trastos, que pertenecen a la colección del museo marítimo local, y por accidente, encuentran un antiguo mapa del tesoro perteneciente a un pirata.
¿Quién no reconoce esta historia como la que inicia la aventura de Los Goonies, película de Richard Donner? Seguro que muchos de nosotros, si hemos tenido la posibilidad en la infancia, hemos ascendido por los escalones hacia la parte más alta de una casa, un lugar con una atmósfera mística edulcorada por estelas de polvo que flotan por los resquicios de luz diurna que se cuelan por las ventanas —si las hay— y cortinas de telaraña que cubren una infinidad de cajas y objetos que han acabado por alcanzar el olvido. Rebuscar entre éstos durante horas con la esperanza de hallar una pieza única, no importa si una bicicleta, un muñeco o una bolsa de canicas, y, si la imaginación decide ir más allá, un maletín rebosante de joyas o dinero, o el ansiado mapa del tesoro.
La situación cambia al caer la noche, o si la buhardilla es absorbida por la oscuridad imborrable, eterna. La iluminación débil de las bombillas vestidas de polvo no elimina el malestar, porque somos conscientes de que las sombras, y aquellos a quienes pertenecen, acechan tras los objetos allí guardados a la espera de que la luz se corte para arrojarse sobre nosotros. El motivo viene a ser que se trata de un lugar sombrío, dejado de lado por los inquilinos, el hermano siamés del sótano, separado de éste e igualmente repudiado. Incluso esos desvanes que han acabado como dormitorios no terminan de perder ese grado de siniestralidad, tal vez por su posición aislada, sensible a ruidos externos, como el roce de las ramas de un árbol contra la fachada o las escabechinas de gatos, pájaros o ratas sobre el tejado, o el susurro del viento al deslizarse entre las tejas.
Entonces es cuando la máscara cae y descubrimos su verdadero aspecto.
¿Qué es un fantasma?
«Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez, un instante de dolor quizás. Algo muerto que parece, por momentos, vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo, como una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en ámbar.»
Así comienza la maravillosa El espinazo del diablo de Guillermo del Toro. Un reflejo romántico de cómo el imaginario ha descrito a esta entidad, lo que creemos muchos, para bien o para mal, que es un espectro.
Cuando se habla de casas encantadas, directamente acude a la mente la imagen de fallecidos o seres demoníacos, pero como comentaba con anterioridad, las casas recuerdan lo que en ellas ha sucedido, y no tiene que estar la muerte siempre presente. Si la maldad es intensa, puede impregnar aquello que toca y quedar como un eco que se resiste a desaparecer. ¿Es posible que ésta sea la causa de que algunos lugares actúen como imanes y atraigan más tragedias, más violencia? Nada así lo indica, aunque muchos defienden esta teoría, como aquellos que aseguran que zonas como el «edificio maldito» del número 1 de la calle Tres Forques, en Valencia, mancillado con un destacable número de desgracias en unas pocas décadas, son propensas a continuar causando más porque se nutren de éstas como vampiros.
Un ejemplo de esta impregnación se encuentra en una casa cuya historia ensombrece al pueblo de Villisca, en Iowa. La noche del 9 al 10 de junio de 1912, la familia Moore, compuesta por el matrimonio, Josiah y Sarah, y cuatro niños, Herman, Katherine, Boyd y Paul, de entre cinco y once años, y otras dos niñas a las que habían invitado a dormir, Lena e Ina Stillinger, de ocho y once años, son asesinados a hachazos, un crimen que a día de hoy sigue sin resolverse. En su tiempo, seis fueron los presuntos culpables:

Artículo sobre el crimen de Villisca, con fotografías de la casa y del matrimonio Moore y tres de sus hijos (The Day Book, 14 de junio de 1912).
−George Nelly: un reverendo viajero que acudía a diversas parroquias para dar el oficio, el mismo que se hizo la noche del crimen entre las ocho y las once, momento en el que se sospecha que el asesino aprovechó para colarse en la casa a esperar a que los Moore regresaran y se fueran a dormir. Las sospechas vienen por dos motivos: porque dejó apresuradamente Villisca por la mañana antes del descubrimiento de los cadáveres y por su extraño comportamiento, ligado a una posible pedofilia. Éste es el principal punto que también lo relaciona con las muertes, porque una de las niñas Stillinger mostraba heridas defensivas y se encontró el cadáver (el único con estos signos) sin ropa interior y con el camisón levantado.
−Sam Moyer: cuñado del cabeza de familia, Josiah Moore. Tenían problemas entre sí, y muchos habitantes del pueblo habían escuchado a Sam amenazar de muerte a Josiah. Se pensó en él porque el asesino se ensañó principalmente con el hombre. Quedó exonerado al tener coartada.
−Frank F. Jones: senador de Illinois y ciudadano de Villisca, es sospechoso por venganza. Josiah Moore le arrebató la empresa y se insinuaba que mantenía una relación con su nuera.
−William Mansfield: condenado posteriormente por matar, en Blue Island, Illinois, a sus suegros, esposa e hijo a hachazos, y posible sospechoso de unos asesinatos similares a los de Villisca en Colorado y Paola, Kansas. Se baraja la posibilidad de que Frank F. Jones lo contratara como sicario.

Henry Lee Moore.
−Henry Lee Moore: como Mansfield, fue detenido posteriormente tras asesinar a su madre y a su abuelo a hachazos, aunque no se le pudo relacionar con el crimen de Villisca.
−Andrew Sawyer: empleado del ferrocarril de Burlington, fue acusado por un falso testigo. Pero en la noche del crimen estaba encarcelado en la ciudad de Osceola por vagabundo.
Hoy en día, la casa se ha convertido en el Villisca Ax Murder House, un museo sobre los atroces crímenes acaecidos en ese emplazamiento. Además de las visitas frecuentes, se permite el acceso nocturno a todo aquel que se atreva a investigar los supuestos fenómenos que allí suceden: risas infantiles y lamentos, objetos que se mueven, cambios de temperatura en puntos concretos… Pero donde las manifestaciones son más fuertes es en el piso superior, donde murió la familia Moore al completo, y en el desván. Es en esta zona donde el asesino pudo estar escondido. Durante tantas horas, la furia contenida ejerció como generador y dejó un eco residual que los que allí acuden aseguran percibir, que causa un fuerte malestar, y a menudo viene acompañado de golpes, empujones y arañazos.
Hechos como éste son los que despiertan una duda en especial: si consideramos que los fantasmas y/o fuerzas sobrenaturales como los de Villisca existen, ¿de qué están compuestos? Basándonos en la física, y en los testimonios de fenómenos paranormales, estas entidades son capaces de atravesar cuerpos sólidos, como paredes, puertas y suelos, y a su vez mover objetos o golpearlos, y esto provoca una contradicción. Si un fantasma estuviese compuesto por átomos, sería imposible que pudiera atravesar un cuerpo sólido, porque los átomos chocarían y se repelerían, por lo que, para que fuera intangible debería estar formado por neutrinos, que al carecer de neutrones alrededor de cada partícula, quedan exentos de carga eléctrica y pueden atravesar la materia, pero entonces no podría tocar ni mover objeto alguno, y ningún equipo de los que se emplean para las investigaciones paranormales sería capaz de detectarlos. Entonces, ¿tienen capacidad de modificar su estructura a voluntad? Según la ciencia, no. Aunque, si se ha demostrado científicamente la telequinesis, la facultad de mover objetos con la mente, ¿no podría ser que esta capacidad se mantuviera, se desarrollase o se potenciara?
A partir de este punto, si se desconoce la estructura de los espectros, es fácil decir, sin fundamento que lo refuerce, que no existen. Pero sí que hay una serie de factores que explicarían algunas de las apariciones que muchos aseguran haber presenciado:
−Infrasonidos: en una frecuencia de entre 13 y 19 hercios, los globos oculares pueden verse afectados por una serie de vibraciones que alteraría la visión y podría provocar variaciones luminosas, deformación de las imágenes y producción de visiones, además de distorsionar los sonidos y alterar el equilibrio.
−Campos electromagnéticos: éstos pueden causar alteraciones cerebrales, hasta el punto de producir paranoia y/o alucinaciones en momentos concretos. No es de extrañar que, si hacemos caso de esta teoría, el mayor número de percepciones se produzcan por la noche, hasta el amanecer, pues el viento solar, que actúa como magnetosfera terrestre, está más presente.
−Monóxido de carbono: una leve intoxicación explicaría el entrar en un estado alucinatorio. Chimeneas y estufas antiguas serían las causantes.
El cansancio, la influencia de las drogas y el alcohol, las lesiones cerebrales, entre otros, estarían también presentes, pero la principal estrella, en mayor o menor grado, es la sugestión. Como prueba de su poder y de cómo la mente propia y colectiva es capaz de elaborar sus propios fantasmas, en especial bajo influencias externas, encuentro interesante mencionar un experimento iniciado en 1972 por la Sociedad para la Investigación Psíquica de Toronto, dirigido por el doctor Alan Robert George Owen. Este hombre reúne a ocho sujetos (entre ellos algunos investigadores de la Sociedad y a su esposa), previo análisis para descartar que posean alguna cualidad psíquica. Una vez adaptados a lo que serán las pruebas que se les van a realizar, se les explica una historia, que sólo Owen sabe que es ficticia, sobre un noble británico del siglo XVII, Philip Aylesford, católico y partidario del rey, pero que está casado con una mujer fría y cruel, llamada Dorothea, hija de otro noble vecino. Paseando a caballo Philip llega al límite de sus tierras y conoce a Margo, miembro de un campamento gitano allí instalado, y se enamoran. Él la oculta en la casa del guarda para mantener una relación con ella hasta que Dorothea la descubre y, cegada por los celos, la acusa de brujería. Cuando Margo es juzgada y muere en la hoguera, Philip, arrepentido por no haberse atrevido a defenderla por miedo a perder sus privilegios, se lanza desde una almena.

Retrato de Philip Aylesford, realizado por uno de los participantes.
La atención de todos se centra en esta figura, pero no sucede nada hasta años después, cuando todos han creado una imagen similar de este falso espectro bajo una atmósfera adecuada, sombría, con velas, lo más ajustada posible a la época de su fallecimiento. Es entonces cuando Philip decide entrar en escena con un golpe en la mesa donde se sitúan los participantes para las sesiones espiritistas. A partir de esa «aparición», la presencia responde a sus preguntas con un rap para comunicar sí y dos para decir no, pero sólo para aquellas cuestiones cuyas respuestas conocen los miembros del grupo de Owen; en caso contrario, Philip prefiere no contestar. Tiempo después, los fenómenos aumentan con susurros que sólo algunos escuchan y el movimiento de objetos cercanos, como la mesa desde donde contactan.
Perdiendo el apoyo de la Sociedad, aun habiendo demostrado el doctor Owen el poder de la mente al someterla a una serie de estímulos concretos, éste forma un segundo grupo, pero con un triunfo mucho mayor: en poco más de un mes consigue que se invoquen tres falsos fantasmas con los mismos resultados que con Philip Aylesford.
Piel de porcelana
Apartamos las sombras, incluso las podemos disolver con la luz diurna mientras seguimos rebuscando, y un escalofrío nos recorre el cuerpo cuando unos ojos polvorientos nos devuelven una mirada pétrea, pero extrañamente viva. La ropa ha amarilleado con los años, y las polillas han hecho un buen trabajo con las puntillas, aunque ahora se acumulan en el suelo como un montón de flores muertas. Los tirabuzones han adquirido una solidez cérea, uno de éstos se encuentra a escasos centímetros de rozar la mano regordeta, de dedos encogidos y rígidos. La boca pintada de un rojo lívido nos sonríe, mostrando los dientes pequeños y perfectamente alineados, protegidos por un rostro de mejillas rollizas donde la porcelana ha empezado a agrietarse.
Los muñecos, aun siendo objetos inocentes relacionados con los juegos infantiles, causan una cierta incomodidad, en especial cuando son fieles a un aspecto humano, con muecas imperturbables que parecen burlarse de uno y ojos tan incisivos que en cualquier momento podrían parpadear. Recuerdo cómo una de mis primas, cuando éramos niños, escondía algunas de sus muñecas en un baúl o las cubría con una sábana porque no le gustaba cómo la observaban al acostarse, las mismas con las que jugaba durante el día. Y todo este temor es porque creemos que están vivos, aunque no tengan por qué ser dañinos. Esta convicción surge desde los primeros muñecos que se conocen (mesopotámicos, egipcios, romanos), fabricados con huesos, fango, bambú, etcétera, con la finalidad de crear pequeñas réplicas de nosotros mismos, amigos fieles y sumisos, y, bendecidos con una chispa de inocencia infantil, esperamos darles vida —una ficticia—.
Pero todo esto da un giro de ciento ochenta grados cuando los adultos entran en acción para simular ese aire de realidad que los niños no conseguirían, concediéndoles la posibilidad de imitar movimientos con gestos toscos —como los autómatas, que causan fascinación y hacen que muchos se encojan de miedo— y perfeccionando su imagen hasta asemejarse a niños reales, proporcionándoles el don de hablar, convirtiéndolos en compañeros de féretro o, directamente, moldeándolos para hacer un daño concreto, como en el vudú.
Imagina lo perturbador que puede ser para un grupo de niños encontrar, tras mirar en un agujero, una serie de muñecos encerrados en ataúdes diminutos. Es 1836, en Arthur’s Seat, colina de origen volcánico situada en Edimburgo, Escocia, unos críos pasan el rato intentando cazar conejos. Es el perro que llevan el que descubre la oquedad, pensando que se trata de una madriguera, cubierta por unas losas de pizarra y bajo éstas, se esconden diecisiete cajas, colocadas en una hilera de ocho, otras ocho encima y la última sobre todas las demás. Al principio, los niños juegan con los pequeños cofres —aún cerrados—, pero es un profesor de éstos, miembro de la sociedad de arqueología, al que le llevan los ataúdes de madera, con detalles en metal, quien los abre en su casa, revelando a sus siniestros ocupantes: muñecos con forma humana tallados en madera, con botas, pelo y rasgos faciales pintados, diferentes entre sí, vestidos, algunos con los brazos y las piernas arrancados y recolocados para que encajen bien en el féretro.
El tipo de tela utilizada demuestra que los más antiguos son de pocas décadas antes. Las primeras hipótesis señalan a estos objetos como parte de un ritual de brujería o como homenaje a marineros muertos en alta mar, pero la más atractiva —y más apoyada— tiene relación con dos criminales que han pasado a la historia con gran fama, William Burke y William Hare, ladrones de tumbas que asesinaron a diecisiete personas de clase baja para vender los cadáveres al doctor Robert Knox para utilizarlos en las clases de anatomía del Colegio de Medicina de Edimburgo. Esta última teoría explica que uno de ellos podría haber creado estos muñecos en homenaje a cada uno de los cadáveres, el mismo número que las personas asesinadas. Las herramientas utilizadas cuadran con las de un zapatero, profesión de Burke antes de emprender su carrera criminal.
Ya sea como recuerdo o como un acto de venganza, fabricar un muñeco alejado de la finalidad del juego otorga una sensación próxima a la de una deidad, la del creador sobre su criatura, una muestra de poder sobre lo inerte, un complejo de Prometeo. Y si éste sirve para causar pavor o someter a terceros, el poder es mayor.
Si hablamos de muñecos y brujería pensamos en figuras toscas, hechas con trapo, raíces o paja, perforadas con agujas, pero la magia va mucho más allá, desde manchas de tinta en la zona que se quiera ver afectada —el color tiene gran importancia: si es negra, lo que se busca es una enfermedad; roja, una herida— hasta rituales purificadores con agua y fuego, pero para que existan probabilidades de efectividad, es necesario que al muñeco se le haya añadido algo que pertenezca a la persona hacia la que es dirigido el hechizo —ropa, pelo, etcétera—. Uno de los conjuros más temidos es el capaz de dotar de vida a un objeto inanimado, utilizándolo como vaina para almas perversas o entidades demoníacas.
Conocido es el caso de la muñeca Annabelle, popularizada por la reciente película homónima y su antecesora, Expediente Warren: La conjura, custodiada por el matrimonio Warren, expertos en fenómenos paranormales, pero ésta tiene un serio rival en Key West, Florida. Se trata de Robert, un muñeco de trapo y paja del tamaño de un niño de pocos años, vestido de marinero y con un perrito de peluche sobre el regazo. A primera vista, nadie puede imaginarse que, tras ese rostro sonriente y de ojos negros, hay una amenaza aparentemente real: al Museo Martello, donde se encuentra en la actualidad bajo la protección de una vitrina, llegan infinidad de cartas pidiéndole perdón por haberle hecho fotografías sin su autorización, pues si éste no la concede a través de algún gesto, echa una maldición por tal osadía. ¿Una estrategia de marketing? Si es así, funciona muy bien, porque es la principal atracción.
Robert fue creado por una sirviente haitiana (existe otra versión, en la que se trata de un hombre) de la familia Otto poco después de ser despedida por la dueña de la casa por prácticas de magia negra, y se lo regaló a Robert Eugene Otto, de seis años, al que se había encargado de cuidar. El muñeco enamoró al niño, en especial por el parecido que tenía con él, hasta el mismo tipo de cabello. La relación entre los dos Roberts fue como la de cualquier niño, jugaban juntos, mantenían conversaciones, pero fue a partir de esas conversaciones cuando los padres empezaron a preocuparse, porque escuchaban dos voces diferentes, la del niño y otra desconocida. Decidieron pensar que era su hijo el que hacía esa voz, sin embargo, admitieron que éste estaba vivo cuando los vecinos les explicaron que, estando la casa vacía, veían al muñeco por la ventana, corriendo por el interior de la vivienda. Cuanto mayor era el amor del Robert humano, mayor era el poder del de trapo, que se manifestaba ante los padres con risas macabras, cambiaba de lugar cuando no había nadie cerca, y alteraba el sueño del niño hasta aterrorizarlo, haciendo girar el dormitorio. Muchos más —trabajadores, invitados, vecinos…— confirmaron las conductas extrañas del muñeco, quien les hacía gestos ofensivos, parpadeaba o cambiaba de posición. Hartos, confinaron al muñeco en el desván.
Robert Eugene, ya casado, heredó la casa de sus padres tras la muerte de éstos, y se mudó allí, reencontrándose con su «amigo» de la infancia, a quien colocó en una habitación propia, a pesar de las quejas de la esposa, a la que el muñeco desagradaba. Los fenómenos regresaron, y el hombre no tardó en devolver el juguete al ático, cerrándolo con llave. No sólo ellos, sino también los que habían estado en la casa, escuchaban pasos, risas y más ruidos en la buhardilla, y veían al muñeco a través de la ventana. Aun así, frecuentemente Robert Eugene lo encontraba sentado en una mecedora del piso inferior, aunque lo volviera a encerrar.
Cuando Robert Eugene Otto muere en 1974, unos nuevos inquilinos llegan a la vivienda y hallan al muñeco en un baúl cerrado en el desván, lo último que hizo con él la esposa del difunto. La hija de la familia, de diez años, se encapricha de él. Al poco tiempo, los padres recluyeron de nuevo a Robert en el desván tras acosar en el dormitorio a la cría, mutilar a sus muñecas y atar al perro con cables, aun sin haber presenciado nada de esto, sólo fiándose del testimonio de su hija.
Pero como Robert hay cientos de muñecos, o miles si observamos el número que está en venta en portales como eBay. En los anuncios de la página se dan detalles de los espíritus que los poseen, de las pillerías que llevan a cabo y de las quejas de los propietarios, que, en vez de buscar el modo de eliminarlos o «sanearlos», deciden lucrarse con ellos. Incluso hay quien vende posesión en lugar de buscar una explicación mucho más sencilla, como un defecto de fabricación. Hace unas semanas, consultando una de estas pujas, vi que se ponía a la venta una muñeca que, al comprarla el dueño en una juguetería, tenía los ojos marrones y acabaron por cambiar a violeta, primero uno y después el otro. La respuesta a esto estaba en un aviso de la empresa fabricante sobre una partida defectuosa, en la que el químico colorante de los ojos podía verse alterado, cambiando el tono de éstos. Aun con explicación, las pujas de los compradores llegan a ser escandalosamente altas cuanto más «exóticamente sobrenatural» sea el juguete.
Aún es más sorprendente el número de personas que los coleccionan. Katrin Reedik, además de ser una de las más afamadas, es la experta más prestigiosa de muñecos poseídos del Reino Unido. Tiene cerca de una decena y conoce el nombre y el espíritu de cada uno de ellos, como Iris y Perla, fallecidas a los veinte años, Michael, un bebé de los ochenta que pereció por muerte súbita, Isabelle, muerta por cáncer, o Agatha, el ente maligno de la colección, a la que temen los hijos de Katrin. Mima a cada uno como si estuviesen vivos y tiene contratada a una niñera para que los cuide cuando ella no está en casa.
Pero no todo tiene que ser horrendos muñecos de porcelana o de trapo destripados y remendados. Un tierno osito de peluche puede convertirse en un objeto de pesadilla, como el que tenía en la década de los sesenta Linda de Winter, una joven británica que se marchó a vivir a Londres, llevándose a su juguete de la infancia. Nada más llegar a su nuevo domicilio, el oso empezó a respirar de un modo regular, pero emitiendo un sonido «áspero», según definió ella, confirmándolo Susan Thackeray, con quien compartía piso, y otros testigos que pudieron comprobarlo. ¿Qué había provocado este fenómeno? Rebuscando en su época de niña, recordó que había pasado un tiempo en Ghana y que un nativo que trabajaba para la familia había introducido un espíritu en el oso a través de un agujero realizado en la muñeca izquierda de éste. ¿Tal vez, al abandonar el hogar, se rompió un sello de protección que liberó al espíritu? Aparte de esta molesta respiración, el oso no presentó ningún aspecto anómalo más y dejó de hacerlo tras el exorcismo realizado por un profesional.
Escóndete y busca
¿Es posible que exista un número tan grande de juguetes infantiles poseídos? ¿El hombre es el responsable de esto? En caso de ser cierto, la respuesta a la segunda pregunta es un sí rotundo, no por si dominamos esa capacidad, pero sí por la inconsciencia de realizarlo sin un conocimiento preciso.
Existe un juego japonés con el que, si funcionara al cien por cien, se conseguiría una cantidad de juguetes malditos superior a la población mundial. En el Hitori Kakurenbo (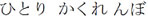 ), la finalidad es conseguir que un espíritu entre en un muñeco de peluche, pero no en uno cualquiera, sino en uno que no tenga apariencia humana, aunque sí extremidades similares. Se le extrae el relleno y se sustituye por granos de arroz blanco y una uña del invocador, y se cose bien con hilo rojo. Se prepara un vaso con agua con sal, a la que se le da un sorbo, una vela que encendemos a las tres de la madrugada y, a esa hora en punto, se lanza el muñeco al interior de una bañera llena. Una vez hecho esto, se abandona la estancia, se cuenta hasta diez con los ojos cerrados y se regresa. De nuevo en el baño, y con las luces apagadas, llenamos la boca con agua salada, conservando un poco en el vaso, que llevaremos con nosotros mientras recorremos la casa para encontrar al muñeco, que se habrá movido de lugar. Una vez atrapado, se le escupe el agua y se le tira el resto por encima, se quema para destruirlo y se purifica la casa con sal.
), la finalidad es conseguir que un espíritu entre en un muñeco de peluche, pero no en uno cualquiera, sino en uno que no tenga apariencia humana, aunque sí extremidades similares. Se le extrae el relleno y se sustituye por granos de arroz blanco y una uña del invocador, y se cose bien con hilo rojo. Se prepara un vaso con agua con sal, a la que se le da un sorbo, una vela que encendemos a las tres de la madrugada y, a esa hora en punto, se lanza el muñeco al interior de una bañera llena. Una vez hecho esto, se abandona la estancia, se cuenta hasta diez con los ojos cerrados y se regresa. De nuevo en el baño, y con las luces apagadas, llenamos la boca con agua salada, conservando un poco en el vaso, que llevaremos con nosotros mientras recorremos la casa para encontrar al muñeco, que se habrá movido de lugar. Una vez atrapado, se le escupe el agua y se le tira el resto por encima, se quema para destruirlo y se purifica la casa con sal.
La finalidad no es otra que invocar por el hecho de hacerlo, sin necesidad de emplearlo como oráculo, como otras experiencias de este estilo. Si te interesa, hay vídeos en YouTube donde se lleva a cabo este ritual, aunque la cuantía es ridícula en comparación con los que hay del tema que trataremos un poco más adelnate.
La novia más hermosa
Pero no todas las posesiones y encantamientos tienen que ser para mal. Si no, que se lo pregunten a los ciudadanos de Chihuahua, en México, que tienen como icono una figura muy especial que, aunque no se puede considerar una muñeca, más de uno la ama como tal.
La Popular es una antigua tienda de vestidos de novia, en la calle Victoria con la avenida Ocampo, en cuyo escaparate se aloja la Pascualita, un maniquí francés de los años treinta adquirido por la dueña de la tienda en aquel entonces, Pascualita Esparza Perales de Pérez. El cabello es natural, humano, insertado uno a uno, tiene unos ojos de cristal grandes, con una mirada vivaz, y unas manos tan detalladas que las crestas papilares son perceptibles. Tal es el detalle, que se creía que en realidad se trataba del cadáver embalsamado, preservado en cera, de la hija de Pascualita, que murió antes de su boda por la picadura de un escorpión, y que el vestido que iba a llevar para ese día es el que luce siempre el maniquí.
Una historia tan macabra como falsa. Pascualita no tuvo nunca una hija, sólo un hijo.
Pero otra teoría, que no está tan claro que no pueda ser real, es que sea el alma de la propia mujer, la de Pascualita, la que reside en el cuerpo de cera y plástico.
Son muchos los testimonios que afirman haberla visto sonreír, llorar o sudar, o incluso pasear por el interior del establecimiento. Otros, que adoran a la figura, han llegado a contratar músicos para que le canten al anochecer o le han puesto velas porque la consideran portadora de milagros. Y puede que lo sea, porque se cuenta que salvó la vida de una chica que fue tiroteada frente a ella, o por los beneficios que reporta a sus dueños, pues copias de su vestido son las más vendidas, consideradas portadoras de buena suerte para la futura pareja.
No por nada la Pascualita es para todos la novia más hermosa de Chihuahua.
¿Hay alguien ahí?
Escribo estas páginas desde un pequeño bar de la calle de la Luna, en pleno Raval de Barcelona. Quería dedicarle un apartado especial a uno de los métodos de invocación de espíritus más populares, pero evitando casos mediáticos, como el sucedido en Vallecas en 1992, con la muerte de una adolescente por la práctica de éste. Así que recurrí a las redes sociales y pregunté abiertamente si alguien había practicado la invocación y si me daría su opinión. Recibí respuestas de todo tipo, incluida una amenaza insistente —aunque poco convincente— para que no tratara este tema, pero fue un amigo quien me habló de una persona muy cercana a él que había tenido una mala experiencia. Es ésta, una chica de veinticuatro años, la que me ha citado aquí, y es tal la casualidad que me sorprende cuando me doy cuenta de que en 2010 acudí, junto al entonces redactor de «Cuarto Milenio» Luis Álvarez, a escasos metros de este lugar, a un edificio donde ocurrió un fenómeno poltergeist en 1979.
No lo he mencionado, pero seguro que imaginas que me he reunido para hablar de la ouija, y es correcto. La practiqué en el colegio, con doce años, y en el instituto, con quince. La primera la realizamos en un polideportivo que había entonces en mi barrio, escondidos en una gradería que siempre estaba vacía y que daba a una pista de frontón aún más desolada. No sabría decir con certeza si éramos cinco o seis los que rodeamos la tabla, comprada por uno de ellos en una juguetería de una popular marca, iluminados con linternas de latón de esas cuyas asas servían de pie. No conseguimos nada: la tabla salió volando de una patada antes de empezar y se partió la planchette, por lo que nos quedamos sin hacer nada.
La segunda fue en la casa de una chica, en la celebración de su cumpleaños. Nos juntamos cerca de una veintena de chavales, demasiado revolucionados por las hormonas, en la buhardilla, y sacó el tablero. Participamos más o menos la mitad, mientras el resto miraba y se burlaba tratando de imitar voces fantasmales. No obtuvimos ninguna respuesta: los dedos peleaban por empujar el vaso y, al final, cada uno ponía una respuesta, cada cual más tonta.
Por eso, mi propio testimonio carece de valor, porque no mostramos el interés necesario, ni correcto, para la experiencia.
Lucía —no quiere que aparezca su nombre completo— llega a la hora acordada al bar. A primera vista, parece más joven de lo que me había comentado mi amigo y es bastante atractiva. Me saluda, toma asiento y pide disculpas por haber quedado allí, pero trabaja en una oficina a pocas calles y no quiere encontrarse con ningún conocido. En poco más de un minuto, consigo deducir que no duerme demasiado bien por las ojeras que no consigue camuflar con el maquillaje y por la mirada fatigada.
Cuando empezamos a hablar, me explica a qué se dedica, cuáles son sus aficiones, cosas típicas para romper el hielo. Luego, le cuento de qué trata el libro y cómo está enfocado. Entonces, sin más dilación, dice:
—Nunca había practicado la ouija. No era algo que me llamara la atención. Más bien trataba de evitar esos temas porque no me gustaban. Ni siquiera era de ver películas de miedo —sonríe con desgana—, y ahora menos.
—Está claro que practicarla no fue cosa tuya —señalo, conectando la grabadora a toda prisa.
—Por supuesto que no. Fue cosa de una compañera del instituto —confirma—. En el último curso, nos fuimos de viaje la clase entera a un albergue en Francia, cerca de la frontera con España. Parecía sacado de una película de miedo: medio destartalado, con más cucarachas que clientes, perdido en el bosque. Y el personal no es que lo mejorara mucho.
»Nos juntamos unas cuantas amigas en uno de los dormitorios (tenían seis literas cada uno) para fumar, beber y hablar sobre qué haríamos en verano, de chicos, de sexo. Entonces Pili, esta compañera, propuso que contáramos historias de miedo. Debería haberme marchado, pero no quería quedar como una cobarde y que me criticaran al día siguiente. Apagó la luz y prendió unas velas que llevaba en la mochila. Lo traía todo bien pensado de casa. Tres o cuatro historias más tarde y, como si no estuviese ya bastante incómoda, su oferta fue más allá: «¿Por qué no hablamos con un espíritu?». «Aquí tienen que hablar unos cuantos», se burló otra de las chicas, pero ahora no recuerdo bien quién fue. Pero a todas nos cambió la cara cuando, también de la bolsa, sacó un tablero de ouija. No era más que una hoja con letras, números y dibujos hechos a mano, plastificada, pero me puso los pelos de punta tan sólo verla.
—Y ¿aun así continuaste allí?
Lucía asiente, con un gesto de arrepentimiento. Le aclaro que mi comentario no es una crítica, pero afirma que eso no le preocupa, sólo el no poder rectificar en su momento y haberse ido desde un principio.
—Unas chicas se pusieron como locas por las ganas de probarlo; las otras protestaron, y yo me callé, con la esperanza de que las quejas de éstas tuvieran más fuerza, pero allí quien mandaba era Pili, así que se hizo. Pensaba que para estas cosas se utilizaría un vaso, pero en su lugar se usó la anilla de sujeción de una cortina. Así de cutres éramos —bromea, pero está bastante seria—. Teníamos que dejar todas el dedo sobre el círculo, y si no cabían, alguna de nosotras no podría jugar. No tuve tanta suerte.
Se detiene unos instantes, rascando el esmalte de una uña.
—¿No te parece gracioso que se llame «jugar» a algo como eso? —me pregunta pensativa—. Es siniestro.

Le explico que se considera así porque un juez fue el que lo dictaminó tras las superventas del producto, pues si era un juego oficialmente, se debían cobrar unos impuestos concretos; que quien tiene la patente es la popular Hasbro (anteriormente, Parker Brothers), creadores del Monopoly, entre otros famosos juegos y juguetes; y que es normal encontrar en jugueterías de Estados Unidos este objeto, desde réplicas de las que comercializaba William Blund, anterior propietario de la patente, hasta tableros que brillan en la oscuridad, incluso para niñas, en color rosa y con la planchette a juego. Después de soltar unos cuantos improperios, continúa:
—Empezamos la sesión. El aro respondió «Sí» cuando Pili preguntó si había alguien con nosotras. Ahí quise retirar el dedo, pero ella ordenó que nadie podía largarse si no se finalizaba la sesión con un «Adiós» y el espíritu correspondía con otro, y que había que esperar, que sólo acabábamos de empezar. Se hicieron varias preguntas, todas a través de Pili.
—¿Qué tipo de preguntas? —quiero saber.
—Chorradas. «¿Cómo me va a ir en la vida?», «¿Me casaré pronto?», y esa clase de tonterías.
—¿Qué tal fueron las respuestas?
—Normales, nada retorcido si no contamos que era un círculo de madera lo que las daba.
—Y ¿se cumplieron?
—En unos casos sí, pero por estadística no es tan raro. Tampoco puedo concretarte gran cosa porque, una vez que salimos del instituto, no nos hemos vuelto a ver. Con el Facebook hemos retomado el contacto, pero lo justo: mensajes, «me gusta» en los estados y en las fotos, y pocos comentarios. —Continúa rascando la pintura de la misma uña—. Pili hizo una pregunta más: «¿Quieres que continuemos?», y me llevé un susto terrible cuando formó mi nombre.
—¿Sabes qué quería?
—Que le hiciera una pregunta. Era la única que se había mantenido callada y me negaba a hacerla, pero si no la planteaba, no terminaríamos. Estaba tan nerviosa que los oídos me palpitaban al ritmo del corazón, y una sensación helada se instaló en mi pecho, así que le solté lo único que realmente me interesaba saber: «¿Puedo irme?». Las llamas de las velas parpadearon, como si hubiesen caminado a escasos centímetros con paso rápido, logrando que se nos escaparan gritos y bastantes insultos, pero no respondió. «No nos dejará terminar si no responde», dijo Pili con tanta seriedad que me puse aún más nerviosa. «¿Me dejas marchar, por favor?», insistí. Las velas volvieron a parpadear, a punto de apagarse, y el aro se deslizó hasta el «Sí». Pili lo movió hasta la palabra «Adiós» y puso bocabajo el tablero. Me quedé aliviada cuando lo dejó sobre la cama.
»«Te has pasado un poco al poner el nombre de Lucía», dijo Ana, y Pili se ofendió porque ella no era una mentirosa. La discusión se alargó un poco, hasta que Pili se ofreció a realizar una nueva sesión, pero ella sola. Con los ojos vendados.
»Así se hizo. Se sentó en el suelo, permitió que le cubrieran la cara con dos pañuelos, y le dieron el tablero, pero al revés, con las letras en contra. No quise mirar, pero empezó el alboroto cuando la anilla, guiada por los dedos de Pili, al pronunciar «¿Te gusta hablar con nosotras?», se movió, contestando: «Divertido». Me tapé los oídos y no escuché más hasta que encendieron la luz y todo terminó.
»Pero ojalá hubiera sido así.
Discúlpame porque corte la entrevista de Lucía aquí, pero lo que le sucedió después de aquella sesión lo relataré un poco más adelante, en el capítulo cuatro.
La ouija es uno de esos elementos dentro de la parapsicología que está envuelto en un halo constante de misterio, pero sin una respuesta clara y conclusiva: ni cuál es su uso correcto, ni qué la impulsa, ni si es tan peligrosa como se cree. Lo que se puede afirmar es que se trata de un gran negocio, con millones de ventas de tableros desde su invención comercial.
En pleno apogeo del movimiento espiritista de finales del XIX, se habían popularizado unas planchettes con un sistema de ruedas para que pudieran deslizarse y con un agujero en el extremo delantero para insertar un lápiz. Los participantes colocaban ambas manos encima de esta herramienta y el espíritu con el que se comunicaban respondía moviéndola, escribiendo en una hoja colocada debajo. El problema de esta práctica era la dificultad de interpretar lo que allí ponía, pues las palabras llegaban a ser incomprensibles por el mal trazo.
De ahí que el estadounidense Elijah Jefferson Bond concibiera, en 1890, un tablero, cuyo método era parecido al de las planchettes de escritura automática, pero con una serie de letras y números para que el diálogo con los entes paranormales fuese más sencillo. Los titulares de la patente fueron William H. A. Maupin y Charles W. Kennard, siendo este último el que le dio el nombre de ouija, inventándose que se trataba de una palabra egipcia que significaba «buena suerte» y que la tabla estaba inspirada en una de la época faraónica, cosa que no demostró. La empresa de Kennard, la Kennard Novelty Co., empezó la comercialización de la ouija hasta que, en 1892, debido a problemas económicos, la patente y la empresa, que cambió de nombre unos años más tarde por el de Ouija Novelty Co., pasó a manos de William Fuld, antiguo capataz de la misma. En épocas de mayor dificultad y sufrimiento para la población, como durante las guerras mundiales, el número de ventas ascendía vertiginosamente. Tras la muerte accidental de Fuld el 24 de febrero de 1927, al caer desde el techo de su fábrica cuando ayudaba en la instalación de una viga —se dice que fue un castigo por lucrarse con la ouija—, sus hijos heredaron la empresa, hasta la ya mencionada compra por parte de Parker Brothers en 1966.

William Fuld, junto a uno de sus tableros.
Lo interesante es la dificultad de encontrar, entre las miles de historias que pueden escucharse o leerse, una positiva y con un final feliz. Todo son experiencias negativas, llenas de dolor, espíritus malignos, y muchos finales mortales. La ouija no ejerce únicamente como herramienta de comunicación, sino también como portal. Cada vez que se realiza una sesión, las almas son atraídas como polillas a la luz, aunque hay tradiciones que establecen que en cada tabla existe un espíritu dominante —los perversos serían los más poderosos—, así que sería como una carrera de fondo para alcanzar el primer puesto. Tan interesante como éstas es la visión por parte de la ciencia, centrada en los efectos de la sugestión y una respuesta ideomotora, que haría que la planchette se moviera por microimpulsos neuromusculares, voluntarios o involuntarios, como sucedería en el uso de los péndulos; y los planteamientos con los que ponen en duda la existencia de estas comunicaciones, como lo raro que es que la entidad siempre conteste en el idioma empleado durante la sesión, sea cual sea, o que las respuestas sean a preguntas sencillas —como sucedía en el experimento de Philip Aylesford—. Vicente Fuster, doctor en psicología, comenta que «la sugestión es una pieza importante en este tipo de prácticas; es un veneno que actúa contra nuestra psique. Si estás convencido de que el contacto será real, verás, oirás y sentirás a los fantasmas como si realmente estuviesen allí. Es similar a lo que sucede con las enfermedades psicosomáticas: si estás seguro de que acabarás enfermando, la mente colabora para que esto suceda. Esto no quiere decir que el sugestionado sea alguien débil, pero sí más sensitivo», y añade: «No es estar destinado a que las cosas sucedan, sino predispuesto a ello». En el caso de Lucía, la sugestión podría haber sido un gran desencadenante, aumentando su percepción hacia elementos externos ya existentes, pero que había pasado por alto —movimientos de las llamas de las velas, cambio de temperatura brusca, etcétera—. En cuanto a las compañeras que dijeron leer «Divertido» en la tabla, sólo con que coincidiesen las primeras letras, inconscientemente, su cerebro habría formado —que no plasmado sobre la ouija— una palabra que tuviese sentido, aunque se escribiera incorrectamente, a no ser que se tratara de una broma; Lucía no estaba mirando en ese instante. Por eso se pide a las personas con facilidad de sugestión que eviten su práctica, así como es sabido que en los escépticos rara vez funciona, como si tuviesen un escudo contra estas experiencias.
En las décadas de los ochenta y de los noventa era habitual encontrar a más de un alumno por escuela e instituto que hubiera experimentado con la ouija. Por este motivo, le pregunté a mi sobrina, de quince años, si la había utilizado alguna vez o si tenía amigos que la hubiesen usado. Su respuesta me dejó perplejo: «¡Qué va! Eso se llevaba antes», como si estos temas no despertasen la curiosidad en las nuevas generaciones, a pesar de que ahora el tablero es más accesible gracias a las diversas aplicaciones descargables disponibles para dispositivos móviles, aunque la funcionalidad de estas ouijas virtuales, según los comentarios dejados por los usuarios, es bastante nula.
Liza 666
Con las nuevas tecnologías, se han ido creando nuevos métodos de comunicación, en especial gracias a internet. Antes de la llegada de la adsl, en los noventa, un joven mexicano, Omar Tovar, hizo una demostración de cómo podía contactar con un espíritu llamado Liza, quien respondía a cualquier pregunta que se le realizara a través del emulador MS-DOS. Un buen truco que atrajo la atención de otros jóvenes y de investigadores.
El modo de utilizarlo era, tras introducir el símbolo de sistema, escribir en la unidad correspondiente «liza 666».
En este momento, Liza se presentaba, dando la posibilidad de hacer una pregunta. Aquí es donde llega la trampa: aquel al que se le quería engañar debía pronunciar la pregunta en voz alta mientras el «bromista» la tecleaba, pero siguiendo unos parámetros antes: marcar un punto (.) mientras se escribía la respuesta que se quería dar —quedaba invisible, siendo sustituida por «Liza, favor de responder»—, y al terminar, otro punto y dos puntos (:). Entonces era el momento de escribir la pregunta y, al finalizar con el signo de interrogación, aparecía la respuesta, dejando con la boca abierta a todos los presentes.
Hoy existe una web con la misma utilidad, pero más sencilla de utilizar. Te invito a que la pruebes. Es bastante divertido, hasta que encuentran la trampa. Se trata de Pedro responde.
Juegos peligrosos
En la película Paranormal activity: Los señalados, los jóvenes protagonistas pueden comunicarse con un espíritu —uno de origen diabólico, en este caso— utilizando el juego de memoria Simon. Para respuestas positivas, se enciende la luz verde; para negativas, la luz roja.
Basándonos en esto, cualquier instrumento puede ser bueno para entrar en contacto. Se trata de mostrar predisposición y hallar el canal correcto para cada caso, como sucede con el inquietante Satoru-kun, un juego de origen japonés en el que necesitaremos sólo una cabina telefónica y un teléfono móvil. A través de la primera, se llama al móvil, recitando al descolgar: «Satoru-kun, Satoru-kun, por favor, acude a mí. Satoru-kun, Satoru-kun, por favor, muéstrate. Satoru-kun, Satoru-kun, por favor, si estás ahí, respóndeme».
Tras colgar el teléfono de la cabina, se desconecta el móvil. Si sale bien, a las veinticuatro horas, este último se encenderá solo, recibiendo una llamada desconocida. La voz sepulcral que hay al otro lado es la de Satoru-kun, quien informa de en qué lugar se encuentra, para colgar inmediatamente. Recibirás más llamadas de Satoru-kun, indicando dónde está, cada vez más cerca, hasta anunciar en la última llamada: «Estoy detrás de ti». En ese instante, sólo se disponen de unos segundos para plantear una pregunta, que responda y desaparezca. Si se tarda demasiado o se le intenta ver, aunque sea con un espejo, te matará.
Otro «juego» que alimenta a las leyendas urbanas niponas es el Hyakumonogatari Kaidankai (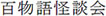 ), en el que un grupo de personas cuenta una serie de relatos de fantasmas alrededor de un círculo de cien velas encendidas, apagando una cuando se finaliza cada relato. Con la última luz extinguida, se abre un portal donde los espectros acceden a nuestro plano, haciendo que los participantes sufran toda variedad de experiencias sobrenaturales.
), en el que un grupo de personas cuenta una serie de relatos de fantasmas alrededor de un círculo de cien velas encendidas, apagando una cuando se finaliza cada relato. Con la última luz extinguida, se abre un portal donde los espectros acceden a nuestro plano, haciendo que los participantes sufran toda variedad de experiencias sobrenaturales.
Aunque si queremos un juego parecido a la ouija, está el de la copa (o el vaso, como había dicho Lucía), en el que las letras y los números se colocan en círculo. En éste hay quien introduce en la copa, que se utiliza como máster, símbolos religiosos a modo de protección o elementos biológicos, como la sangre, para potenciar el poder sobre la sesión.
Con tantos métodos es difícil no obtener la tan ansiada conexión. ¿O no?