
Introducción
Piensa en grande y tus hechos crecerán.
Piensa en pequeño y quedarás atrás.
Piensa que puedes y podrás.
Todo está en el estado mental.
Rudyard Kipling
Todo lo que cuento a continuación es mi historia. Un hombre con espíritu de niño que sufrió mucho en su infancia, pero que con el esfuerzo y su capacidad de resiliencia, de superarse y de levantarse, consiguió casi todo lo que se propuso. De niño perdido a medalla de oro al mejor competidor del mundo.
En este capítulo os muestro la historia de mi vida tal y como fue. Con sus partes duras, que he intentado mostrar con humor, y también con todas aquellas cosas positivas que consiguieron hacer de mí el hombre que soy. Este es el resultado de mi paso por el mundo. Gracias a mi esfuerzo conseguí lograr alcanzar muchas de las metas que me propuse. Pasé de tenerlo todo a perderlo, pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida, pero, gracias a mi trabajo diario y mi capacidad para resurgir de las cenizas como un ave fénix, estoy aquí ahora, cumpliendo otro de mis sueños; escribir mi propio libro.
Cuando empecé con la práctica del Método Silva en el año 1985, nunca imaginé cómo iba a cambiar tanto mi vida. Desde aquel entonces comenzó mi andadura con los libros de control mental, psicología y demás técnicas de muchos de mis grandes maestros que narro en este libro.
Esto es el trabajo de toda una vida dedicada a la superación personal, de tantas horas de esfuerzo y aprendizaje, de lecturas y cursos realizados. He querido recopilar en este libro todas aquellas lecciones que la vida me ha ido enseñando y que han hecho la persona que soy hoy.
Este libro es para ti, como un cultivo de los mejores frutos de diferentes árboles para mostrártelos, para lograr que juntos te sientas capaz de alcanzar todo aquello que te propongas. Es un mapa para que encuentres tu poder, tu talento y saques lo mejor que hay en ti.
La finalidad de este libro es guiarte a través de las técnicas que han cambiado mi vida mostrándome como vivo ejemplo de ello. Es un pedacito de mí, que espero que también pueda convertirse en un gran pedacito de ti, un aprendizaje que te dure para siempre y te acompañe a lo largo de tu trayectoria.
A lo largo de todos los capítulos del libro expondré y os facilitaré todos los ejercicios y prácticas útiles que se convertirán en herramientas imprescindibles para poder aplicarlas a tu vida cotidiana.
Esta es mi historia, tal y como os la cuento aquí. Espero que disfrutéis tanto como yo realizando este libro, que tanto esfuerzo me ha llevado y os resulte útil para conocer un poco mejor a Luis Pérez, instructor del Método Silva de Control mental, Coach, padre, deportista y luchador.
LUCHANDO POR LA VIDA DESDE EL NACIMIENTO
Mi madre era una hermosa mujer de pelo negro larguísimo. Cuando se quedó embarazada de mí, era soltera y mi padre, como dice la canción mexicana: «parrandero, mujeriego y jugador». Me querían llevar a un orfanato, pero mi abuela materna, Engracia, se opuso vehemente:
—¡Antes de que mi nieto vaya a un hospicio yo me meto de puta!
Nací en la casa de mis abuelos en Capiscol, un barrio periférico de la ciudad de Burgos, situada cerca del río Arlanzón. Al principio, cuando mis abuelos construyeron la casa, era un barrio muy tranquilo, pero se convirtió en una barriada para familias gitanas, con un club nocturno a cien metros.
Nací prematuro y a mi madre no le dio tiempo a llegar a la clínica, así que, como antiguamente se hacía, llamaron a Josefa, la comadrona del barrio. El material médico y los utensilios de parto fueron una palancana y unas toallas. Cuando nací, me acomodaron en una caja de cartón de embalaje de la televisión, pues la economía no estaba para comprar cunas, pero sí televisores.
Al poco de nacer, me dio un intento de parálisis, en la época lo llamaban «airada». Aquí comenzó mi lucha por sobrevivir. Cuando mi padre fue a inscribirme en el registro, los funcionarios le pusieron pegas por no estar casados. Él se enfadó mucho y encolerizó, y acabó discutiendo con ellos y sin registrarme. Yo mismo lo hice cuando fui a hacerme el DNI por primera vez con catorce años, pues no figuraba en el libro de familia.
Mis padres se casaron porque sus padres los obligaron. Mi madre, en principio, no quería casarse y sus padres la apoyaban, pues mi padre no les gustaba. Pero en aquella época ser madre soltera era una huella que no muchas mujeres podían soportar, pues era algo que estaba muy mal visto. Para ella, mi padre era muy atractivo; con su moto, la chaqueta de cuero negro con cremalleras y la pinta de chulo al más puro estilo de la película Grease.
Mis abuelos eran unas bellísimas personas que desde el primer momento me adoraron y siento que en los primeros seis años de mi vida su casa fue mi verdadero hogar, donde recibí mucho cariño y atención. Mis padres vivían en la casa anexa, lo cual hizo que mi niñez transcurriera un poco alborotada, pues mi padre era un tipo como los gánster de la época que veíamos en las películas. La situación era realmente tensa: cuando llegaba borracho a casa pegaba a mi madre y a veces a mí también. En una ocasión, cuando tenía cinco años, mi madre me llevó a la feria en las fiestas de Burgos, donde nos encontramos el coche de mi padre, un seiscientos verde oliva, aparcado en la feria y con el faro roto por alguna colisión. Al pensar que podía haber tenido algún problema, mi madre y yo tomamos un taxi, y mi padre al llegar a casa hasta pensaba que mi madre estaba «liada» con el taxista. Por mi corta edad no entendí a qué se refería, y pensé que me preguntaba que si habíamos venido en taxi, a lo que respondí que sí. Seguidamente se quitó el zapato y cogió a mi madre de su preciosa coleta de pelo negro y la metió en una habitación contigua que no tenía puerta. Detrás de la cortina escuchaba los insultos de mi padre y los gemidos y sollozos de dolor de mi madre. No me pude contener y me hice mis necesidades encima del miedo que tenía. Tuve enuresis durante una época, pero a los ocho años lo superé.
En aquella época la violencia familiar era muy habitual y el machismo reinaba en general. Cuando defendía a mi madre, se enfadaba conmigo y me decía que no me metiera. Finalmente, entendí que estaban hechos el uno para el otro: la víctima y el agresor.
La relación con mi madre era rara. Ella era distante y poco comunicadora. No recuerdo muchas muestras de cariño por su parte. Con los años he pensado que tal vez por la relación con mi padre, llegó a odiar a las figuras masculinas, por lo que siempre he sentido cierta indiferencia por su parte. Frente a esto yo sentía evasión y apatía, sumergiéndome en mis sueños, siempre felices mientras me entretenía jugando con cualquier cosa.
Tampoco conseguía tener una buena relación con mi padre, que se metía constantemente conmigo y parecía que me culpaba por todo, en especial por haberse tenido que casar con mi madre y por todo lo que le iba mal, ya que durante esa época había intentado poner en marcha muchos negocios y con todos fracasó. Incluso se dio el caso de que los montaba, vendía todos los productos y no pagaba a los proveedores. Cuando intentaban cobrar, acababan rodando por las escaleras, pues mi padre tenía un carácter muy agresivo. Esto, unido a su poder físico, pues era campeón de boxeo y lucha, lo convertían en un arma muy peligrosa. Estuvo varias veces en el calabozo por episodios violentos.
Un día, alardeando delante de sus amigos del control y el poder que tenía sobre mí, me dijo que me tirase por la ventana. Lo temía tanto, que me acerqué a la ventana dispuesto a tirarme. Otra práctica graciosa para él era atarme debajo de la mesa, recortar conchos de naranja, y tirármelos como si fuera un perro. Me tenía muy confundido, parecía el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. A lo largo de toda mi infancia sentía emociones y sentimientos muy contradictorios y enfrentados. En otras ocasiones mi padre era muy agradable; cuando paseábamos por el río con nuestro pastor alemán, a veces jugaba conmigo y me llevaba en su moto, una Bultaco Metralla, que me encantaba, o en otras ocasiones, cuando estaba sereno íbamos los fines de semana de excursión por algunos pueblos, escuchando a Los Chichos. Lo pasábamos muy bien. Recuerdo una ocasión en la que, luchando en el suelo con él jugando, él se dejó ganar y yo me sentí muy bien y muy feliz.
Jesús Ortega, mi amigo, al que yo le llamaba «El chuchi», estaba en una situación parecida a la mía y me proporcionaba bocadillos y comida cuando me escapaba de casa, y yo hacía lo mismo cuando le sucedía a él. Hacíamos casetas a la orilla del río Arlanzón. Recuerdo una vez en la que mi padre me encontró en una caseta durmiendo, después de haberme escapado de mi casa. Me subió alzándome con sus brazos para llevarme de vuelta. Curiosamente, cuando me escapaba y después me encontraba, le hacía tanta gracia que esa vez no me pegaba. A mí todo eso me tenía muy confundido, y me originaba muchos sentimientos encontrados, ya que cuando hacía las cosas bien no me decía nada y cuando me comportaba mal le hacía gracia y yo me quedaba perplejo, sin ningún tipo de criterio para saber si era la dirección correcta para seguir.
Lo cierto es que yo no sabía a qué atenerme, según cómo tuviera el día, yo recibía castigo o cariño. Viviendo en una dualidad constante con una persona de características bipolares. La sensación con mi padre era extraña, pues había momentos en los que era muy majo, agradable y me lo pasaba bien con él y, sin embargo, otras veces veía la violencia de los castigos psicológicos y físicos que nos propinaba cuando llegaba borracho. Como no sabía a qué atenerme, la angustia era absoluta. Hoy, gracias a conocer los mecanismos del ego y la sombra puedo entender sus reacciones.
Cada vez veía peor. Ahora entiendo que desarrollé mi problema visual, porque no quería ver la realidad en la que vivía.
Cuando mis padres se marcharon a trabajar a Alemania, Suiza y Suecia, yo me quedé con mis queridos abuelos maternos. Era muy feliz en su casa, disfrutando en verano, bañándome en las cristalinas aguas del río, yendo a pescar y a las huertas a coger fruta de los árboles y patatas para asarlas. En una ocasión mis padres regresaron y por alguna razón mis abuelos maternos y ellos se enfadaron y cuando marcharon de nuevo a Suiza, me dejaron con los abuelos paternos.
Con ellos no era feliz, mi abuelo materno iba a visitarme a escondidas y me llevaba chocolate del que me gustaba; me quería y me mimaba mucho. Recuerdo cuando me llevaba a coger setas al campo y cuando regresábamos mi abuelita me tenía preparado un plato gigantesco de patatas fritas y huevos, recuerdo con nostalgia como untaba los huevos con las patatas con un sabor divino. Asábamos castañas en la cocina económica de carbón. Comía sentadito en un taburete y de mesa usaba una silla de madera. También recuerdo ver llorar por primera vez a mi padre en aquella misma cocina el día que murió su padre, de ese día recuerdo todo, incluso cómo salía del colegio y me compraba un muñequito que le ponías un cigarrillo y fumaba.
Cuando regresaron de sus viajes por Europa, compraron un piso en el barrio de Gamonal. Para celebrar la bienvenida a la nueva casa, mi madre me ponía quina para untarla con galletas. Siempre estaba pensando en ir a la casa de mis abuelos y en cuanto podía me marchaba con ellos, pues era donde estaba más feliz.
A los 10 años, como tenía muchas discusiones con mi padre, para que no me pegara, me escapaba de casa y en algunas ocasiones dormía en casetas que me hacía en el río. En una ocasión en que mi hermano rompió un reloj, mi padre me echó la culpa a mí y para que no le hicieran daño yo no delaté a mi hermano. Me escapé a casa de mis abuelos, pero mi padre vino a buscarme. Entonces huí despavorido por el patio trasero, me metí en una huerta y dormí en una esquina acurrucado entre dos muros. Otras veces dormía en locales vacíos y me tapaba con los sacos de esparto que se utilizaban para las patatas. Recuerdo cómo las ratas pasaban por encima de mí.
EL FRACASO ESCOLAR
En clase era un fracaso total; me expulsaban de los colegios por pegarme con los niños y porque no estudiaba. Los profesores, no conocedores de una miopía magna ni de mi disgrafía, me enviaban al fondo del aula, desistiendo del intento de conseguir captar mi atención en clase. Mis horas lectivas transcurrían sentado en el pupitre con la mirada en la ventana mirando al infinito, soñando con viajes increíbles, preciosas historias de amor, conduciendo coches extraordinarios… lo que menos me importaba era lo que pasaba en clase. Me llamaban «el profesor siesta», pues cuando el profesor me preguntaba y me hacía levantarme, yo lo miraba mudo, sin saber qué contestar y con las piernas temblando, pues estaba soñando con aquello que después, con el paso del tiempo, se convertiría en mi realidad.
En segundo de EGB un profesor, Don David, el más majo de todos, descubrió que no veía e hizo que me compraran unas gafas. Yo estaba muy contento con mis gafas nuevas de pasta y con los cristales de culo de botella. Los niños se metían mucho conmigo y no tardaron en rompérmelas, pues era el clásico chiquitín enclenque, que nunca me oponía a nada.
Hubo otros profesores que me humillaron y nunca creyeron en mí. Don Román, por ejemplo, llegó a afirmar cuando hablaba sobre la palabra imposible, que no había nada imposible, y dijo: «Excepto que Luis sea jugador de futbol, tal vez con lentillas» y se carcajeó. Años después, al ganar la medalla de oro al mejor competidor del mundo, me encontré con él y lo llevé a ver mi gimnasio. No le recordé su comentario. No hizo falta. Conseguí que se sintiera orgulloso.
En el colegio era solitario y con mi amigo «Tubilleja», del mismo estilo que yo, nos escondíamos por las esquinas o debajo de las escaleras y apedreábamos a otros niños. Nos defendíamos el uno al otro. También solía ir a descubrir lugares y casas vacías que, con mi mejor amigo, «El Chuchi», ocupábamos y utilizábamos como base para organizar pequeñas «trastadas». Recuerdo cómo hacíamos carritos de madera y ballestas de pinzas y otros elementos creativos. Siempre he sentido que me sentía muy feliz creando cosas. Era una especie de presentimiento o intuición, como si supiera que en el fondo me estaba preparando para algo más grande.
CONSTRUYENDO MI ACTITUD
Practicaba la fuerza de voluntad de forma autodidacta con unos pastelitos que me gustaban mucho: las raquetas. Valían 20 pesetas y cuando tenía 100 pesetas me compraba 5 y me las comía. Sin embargo, de cuando en cuando, llegaba a la pastelería y me decía: «Ummm, qué buena pinta» las miraba y las olía, para luego marcharme sin comprármelas.
Un día que fuimos al campo a comer, paramos en un pueblo, mi familia se quedó en el coche y mi padre me mandó traer casera. Cuando regresé para decirle que en el bar no tenían, me dijo: «Ve a por la dichosa gaseosa casera y si no la traes, no vuelvas». Entonces fui casa por casa para ver si me vendían una casera, hasta que la conseguí. Este hecho me marcó mucho. Con la perspectiva del tiempo aprendí el valor de la perseverancia. Desde este incidente mi padre me encargaba hacer cualquier recado sobre documentos, y siempre le solucioné todo. No regresaba a casa sin tenerlo solucionado. En una ocasión me castigó dos meses sin salir de casa. Lejos de molestarme, me adapté en casa creando maquetas de naves espaciales y batallas intergalácticas. Me gustaba mucho el Mazinger Z y me lo pasaba muy bien jugando con los muñequitos que yo mismo me hacía. Muchas veces me compraba juguetes haciendo ver que eran para mi hermano pequeño.
Estaba tan acostumbrado a que me echaran y a escaparme de casa que en el fondo me sentía bien, porque sentía una especie de liberación.
Aunque muchas veces tenía una sensación de inseguridad y miedo terrible, finalmente desarrollé tal intuición que mientras metía la llave para entrar en casa ya sabía si esa noche dormiría en mi cama o no.
Durante la adolescencia fui un inadaptado, sin dirección en mi vida. A los trece años comencé a trabajar de camarero en unas piscinas, con catorce años vivía en un pueblo a sesenta kilómetros de la ciudad y a veces me escapaba haciendo autostop; fue un año maravilloso para mí, ya que descubrí las verbenas y las fiestas en los pueblos.
Como no me adaptaba al colegio y faltaba constantemente, me internaron y, aunque no conseguí integrarme en el sistema, cogí la costumbre de leer y de esa forma empecé a interesarme por los libros místicos y el desarrollo personal.
A los quince años empecé a trabajar en la construcción con mi padre, combinándolo con el trabajo de cavar tumbas. Él me seguía tratando muy mal y me echaba constantemente de casa, teniendo que dormir muchas veces en la calle o en una buhardilla.
Como físicamente era muy débil, mi padre me llevó al gimnasio y me pagó el primer mes de judo en el gimnasio Escuela, algo que le he agradecido toda la vida, pues significó el comienzo de mi transformación. Crecí y me puse muy fuerte físicamente, y continúe pagando las mensualidades del gimnasio buscando y vendiendo cobre, chatarra y cartones.
Con diecisiete años comencé a salir con mi primera novia, María del Mar, quien me ayudó a ser más tranquilo, pues siendo poderoso físicamente, deseaba darles escarmiento a todos los que habían abusado de mí físicamente.
Las artes marciales se habían convertido en algo esencial en mi vida y comencé a destacar, y hasta conseguí desvincularme de las malas compañías. A pesar de que la mayor parte de mis amigos se drogaban, y aquellos que no morían de sobredosis terminaban en la cárcel, yo nunca llegué a fumar ni a drogarme. Fui como la flor de loto que nace en la basura, pero no se ensucia. Recuerdo que, sentados en una piedra, un gitano me comentaba todo convencido: «Si estás casado, no hay que drogarse, pero si no lo estás, es lo mejor del mundo». Por un lado, veía caer amigo tras amigo, y por otro lado me apasionaba el deporte, especialmente las artes marciales. Estoy muy agradecido a que mi referente estaba cada vez más en los gimnasios y menos en la calle. Me iba haciendo más fuerte cada día, física y mentalmente. Cada vez más me apetecía aprender sobre el crecimiento personal, los viajes y las artes de combate.
Mi padre me puso al mando de un garaje, dejándome la responsabilidad total. Sentía que confiaba en mí y eso me hacía sentir importante. Al comenzar a dirigirlo, un empleado no me hacía caso y lo despedí. Él se rió y me dijo: «Cuando se lo diga a tu padre, ya verás». Mi padre supo defenderme y respetar mi decisión. Todavía recuerdo la sensación de valor que me dio mi padre al refrendar esta decisión. En lo que restó para terminar esa semana, este empleado trabajó muchísimo y hacía lo que yo le ordenaba, por lo que le permití continuar en la empresa. Resultó uno de los mejores trabajadores. Dirigí el garaje durante un año y medio hasta que se vendió.
A los veinte años de edad, mi padre me puso al frente de otro negocio, pero no quería trabajar junto a él; encontré un trabajo de seguridad en una discoteca y como era bajito y peleaba muy bien, acudían luchadores para medirse conmigo. Allí pude aplicar el arsenal de artes marciales que había aprendido. Esta experiencia me curtió muchísimo e incluso me enfrenté a asesinos, que los doblegué gracias a mi seguridad física y mental. Finalmente, aprendí a solucionar todas las situaciones complicadas hablando, sin necesidad de usar las artes marciales. Todo el mundo me respetaba.
La miopía iba en aumento y cuando me quitaba las gafas no veía nada; estaba realmente preocupado, pues perdía mucha vista, llegué hasta las 19 dioptrías.
Arturo Pisa, un pastor evangelista gitano, me enseñó algunas técnicas del Método Silva. Esto supuso un punto de inflexión en mi vida. El 2 de junio de 1985 concluí el curso del Método Silva de Control Mental con el instructor Bernardo Bernal, quien ha sido un gran maestro para mí toda la vida. Desde entonces cada día practico lo que aprendí en el curso y me ha ayudado a crecer de una forma exponencial. Mi vida dio un cambio radical. Comencé a leer un libro de crecimiento personal por semana, entrenaba varias artes marciales: judo, taekwondo, hapkido, kickboxing… Con una voluntad férrea conseguía todo lo que me proponía. Paralelamente, impartía clases de artes marciales mezclando el judo con el taekwondo y el boxeo, siendo pionero en algo que se convertiría en moda como el MMA artes marciales mixtas.
EL SUEÑO DE JAPÓN
Una vez tuve un sueño: no sabía que era premonitorio hasta que lo viví. Mis ganas de superación, mi ilusión y mi intuición me llevaron a vivirlo. Así nació lo que se convirtió en el acierto más importante de mi vida. Entonces fue cuando comenzó el sueño de un hombre con afán de superación, con ganas de aprender y de, por fin, encontrar su destino en la vida. Así comienza mi sueño de Japón.
Estoy en Japón, en un dojo de madera. En lo alto de una balda veo un pequeño templo y un cuadro con una imagen de un maestro japonés. A mano izquierda hay un Makiwara y a la derecha un tambor japonés. El suelo es de tatami antiguo, las puertas correderas de madera y papel. Mientras estoy ejecutando una Kata, siento el poder en mí, puedo sentir el fluir de la sangre por mis venas y cómo la energía llena todos mis músculos. Me desplazo con precisión y conecto golpes y técnicas acompasadamente ante la atenta mirada de un maestro japonés con el ceño fruncido una pequeña sonrisa sale de sus labios, asintiendo con delicadeza. Lleva un clásico kimono de kárate y un cinturón de color rojo.
Huele a madera fresca y a sudor. Suena un gong y, de repente, estoy en un estadio enorme donde miles de personas observan mis movimientos y la furia con la que me muevo. Lo estoy sintiendo de forma vívida. Al concluir la kata, suena un estruendo general de aplausos de personas que han presenciado esta demostración. Están levantadas y aplaudiendo.
Suena de nuevo el gong y veo a mi oponente en el suelo tras haber recibido el impacto de mi pierna. Le había propinado una patada Ushiro Mawashi Geri. Se oye el bullicio y la preocupación, los árbitros japoneses se reúnen y de repente, me despierto. Me levanto, sudado por la intensidad. Todo era un sueño… un intenso sueño.
A partir de mi sueño en Japón aprendí que, a veces, los sueños sí se cumplen y que todos ellos surgen de nuestro subconsciente. Todo aquello que eres capaz de soñar, eres capaz de cumplir. Todo es posible.
EL VIAJE A JAPÓN
Me encontré con Carlos, amigo del gimnasio Discóbolo, donde juntos entrenábamos pesas y taekwondo. Recuerdo que me llamaba «karate kid». Venía muy excitado y me enseñó un billete de 10 yenes. Él se iba a trabajar a Japón, en Tokio, porque una amiga casada con un japonés había montado un restaurante español allí. Yo estaba entusiasmado con la noticia que me había dado, pues desde que tuve el sueño, tenía en la cabeza ir allí para aprender con los grandes maestros. Según me lo contaba, yo ya me veía viajando. Le pregunté si tendrían trabajo para mí y me dijo que lo preguntaría a Marian, su amiga. A los pocos días Carlos me anunció que no necesitaban más personas para trabajar. Aun así, sentí que esa era mi oportunidad de cumplir mi sueño y decidí marcharme sin trabajo, pues sentía una llamada irrefrenable de machar. Aunque no sabía cómo lo haría, pensé que si tenía el «para qué», el «cómo» aparecería solo. Quería cumplir mi sueño de viajar y entrenar con los mejores maestros del mundo en Japón.
Antes de acostarme, me hice mi ejercicio de visualización. Primero, me relajé de cabeza a pies, me fui a mi lugar ideal de descanso y emergió la montaña sagrada del Japón, el Fujiyama. Me visualizaba en lo alto de aquella montaña única y vi con mucha claridad una película mental de cómo marchaba a Japón. Me sentía como poseído por un intenso deseo y una gran seguridad de que conseguiría viajar a ese país y que me iría muy bien.
Al día siguiente, impartiendo la clase de defensa personal de la tarde, me encontré con mi primo Óscar. Yo tenía un Seat 131 1600 blanco muy bonito con llantas deportivas que había restaurado durante meses. Sabía que a mi primo le encantaba mi coche, así que se lo vendí por el precio del billete. Hablé con mis padres y se rieron de mí. Me hicieron bromas de cómo algunas personas de la familia se fueron a Madrid y volvieron a la semana. No me tomaron muy en serio. Lo comenté entre los amigos y me hicieron bromas al respecto. Ante estas actitudes continué con mis planes y no lo comenté con absolutamente nadie.
Me despedí de mis trabajos fijos, tanto de la discoteca como del gimnasio. No todos me animaban, me decían que si estaba loco, que qué iba a hacer un chaval de Burgos en Tokio sin habar idiomas y sin haber salido nunca de España. Pero yo estaba seguro de que todo saldría bien, pues así lo había visualizado y sabía que la Conciencia Universal había puesto en marcha toda la magia necesaria para realizar mi sueño. Como Paulo Coelho dice en El alquimista: «El universo conspira para ti, cuando te dispones a vivir tu leyenda personal».
Apenas pasaron 20 días desde el comentario con mi amigo y el momento en que cogimos el vuelo destino Tokio. En 1987, a los 23 años, consumaría uno de mis sueños más anhelados. En esas casi tres semanas vendí el coche y todo lo que tenía, me despedí de todo el mundo y conseguí el billete y el dinero justo para sobrevivir el primer mes.
Por mi mente pasaban todo tipo de imágenes y por mi cuerpo todo tipo de emociones, pero había una que no tenía: miedo. Por alguna razón que no alcanzo a comprender sabía que todo iba a salir bien. Desde pequeño sabía que me estaba preparando para algo grande y que el viaje era parte del juego.
Unos días antes de partir me dirigí a hablar con mi padre enseñándole el billete. Entonces comprendió que iba en serio. Se me quedó mirando con cara de sorpresa y preocupación al mismo instante: «Es verdad que te vas…», masculló con voz baja. Con seguridad asentí con la cabeza. Entonces, me lanzó la última tentación. Él sabía cuánto me gustaban los coches y me ofreció el suyo: el Lancia Beta 2000, un deportivo rojo italiano que me encantaba. Además, me dejaría dirigir los negocios de la familia a mi antojo. Yo le contesté que no vendía mis sueños por dinero, además los negocios de la familia no estaban en sintonía con mi filosofía de vida. Añadí que cuando regresara de Japón montaría mi propio gimnasio. «Tú y tus fantasías» me contestó. «Tú piensa lo que quieras, pero lo voy a conseguir, pues yo soy el escritor de mi propia vida». Sacó de la cartera 40.000 pesetas y me las dio para el viaje. En ese momento sentí que me quería de verdad. Se dio la vuelta y se marchó hacia la casa mirando al suelo.
Mis hermanos sí creían en mí. Me preocupaba que toda mi familia quedara a merced de la tiranía de mi padre y su exacerbado despotismo, pues yo era el único que le hacía frente, pero, para poder conseguir trascender a mi situación y vivir mi leyenda personal, sabía que tenía que marcharme a Japón.
Llegó el día del viaje. Justo después de mi cumpleaños, mi amigo y yo salimos hacia Tokio. Sentía algo especial, algo muy fuerte en mi interior. Me despedí de todos los amigos y de mi novia de toda la vida, a la que le comenté que era mi momento. El destino quería que fuera así. Si teníamos que volver a vernos, pasaría.
Llegó el día, y por primera vez en mi vida vi un aeropuerto; la Terminal 1 de Barajas, Madrid. Por primera vez en mi vida vi un avión y por primera vez en mi vida me monté en uno. Todo eran emociones y sensaciones indescriptibles.
Comenzó el vuelo y la sensación de despegar fue toda una experiencia. Nada volvería a ser igual. En el avión no lograba conciliar el sueño, pues solo miraba por la ventana y me movía por todo el aparato observando cada detalle del mismo: sus asientos viejos, las alfombras descosidas… era un aparato muy obsoleto, pero a mí me daba la impresión de ir en una nave espacial rusa.
Fue una sensación realmente alucinante el ver la puesta de sol sobre un aparato que no dejaba de moverse, de temblar y vadearse. Llegamos a Moscú. El aeropuerto de Sheremetyevo era lúgubre, oscuro, no se oía nada, aunque estaba lleno de gente. Solo se oían los pasos de las personas.
Tuvimos que hacer noche y un montón de soldados armados hasta los dientes nos metieron en un autobús. Estuvimos viajando durante dos horas a un lugar que no sabíamos. Mi amigo decía que eso era Siberia y que de ahí ya no salíamos. Aquel año Gorbachov intentaba implantar la Perestroika y el ambiente estaba muy tenso. Yo no sentía miedo, era algo distinto, era una especie de excitación y a la vez estaba disfrutando de las experiencias y sensaciones. Llegamos a un edificio sobrio como el aeropuerto, era un hotel de la época del comunismo, donde dormimos.
Al día siguiente regresamos al aeropuerto y disfrutamos nuevamente del despegue y del vuelo hasta llegar al aeropuerto de Narita, Tokio. Cuando bajamos del avión, pasamos por un brazo mecánico que nos llevó hasta un edificio súpermoderno. Me sentía en el futuro. Era increíble, pues parecía que estaba en Star Wars en una base intergaláctica. Todo era automático: las puertas, las escaleras… Ya había visto algo así en un gran almacén de Madrid, pero, desde luego, nada comparado con esto. Los aviones estaban alrededor ensamblados a túneles de paso de este aeropuerto tan increíble.
Teníamos que coger un billete, pero todas las instituciones y leyendas de las máquinas estaban en japonés y no sabíamos si movernos o no del aeropuerto. Mi amigo tenía trabajo y su jefa vendría a por él, pero yo me había lanzado a la aventura y no sabía nada de lo que iba a pasar. Mi sensación era de excitación por todo lo que estaba pasando. Estábamos como Paco Martínez Soria cuando llegó a Madrid en una clásica película de un paleto de pueblo que llega a la gran ciudad, pero maximizado, porque aquello no parecía otro continente, sino otro planeta… Allí no había letras, solo dibujos, personas que parecían clones y muchas máquinas…

En el aeropuerto por primera vez.
De repente, se oyó una voz que sonó a gloria: «¡Eh, chicos!». Giramos la cabeza y era Marian, la jefa de mi amigo. Una inmensa alegría inundó mi corazón, esta chica era de nuestro planeta. Todo el trayecto lo pasé hablando con Marian, gran amante de la filosofía. Practicaba yoga y meditación. Conectamos muy bien. Me invitaron a dormir en su casa. Al día siguiente me comentó que podría alojarme en el Yagriti, un templo hindú con monjes típicos de la India.
Me llevó y me presentó a varios monjes y personas lugareñas que vivían allí y practicaban la meditación, el yoga físico y el yoga devocional. Me dieron un lungota, una especie de calzoncillo que evitaba que tuviese erecciones. Me comentaron que la alimentación sería vegetariana, lo cual me encantó. Iba a ser toda una experiencia vivir en un auténtico templo de meditación y recogimiento. Me asignaron un miniespacio de dos metros de largo por un metro de ancho en el suelo de una habitación con veinte personas más y una manta para dormir. La siguiente tarea a realizar era la limpieza y mantenimiento del lugar.
El coste mensual era de 40.000 yenes, justo el total de dinero que traía. Les pedí que si no les importaba les pagaba al fin de mes (pues necesitaba el dinero para apuntarme al Kodokan Judo Institute, que era el centro mundial del judo, construido por Jigoro Kano, el fundador del judo). Hacer judo en el centro mundial era uno de mis sueños. También apuntarme a otro centro de Karate Kyokushinkai, pues la idea del viaje era entrenar con los grandes del mundo.
Tras un par de días de adaptación al lugar, salí a explorar la ciudad de Tokio. Fue impactante visitar Sinyuku, uno de los barrios más grandes de la capital, con edificios enormes y espectaculares autopistas aéreas. Estaba fascinado por lo que estaba viviendo y viendo. Coger metros, andar kilómetros y kilómetros por la ciudad de Tokio.

Con los monjes del templo Yagriti.
Me sentía pletórico de vida y de emociones observando la grandiosidad de una de las ciudades más impresionantes y ricas del mundo. El primer día en el Kodokan fue fantástico, pues me permitió estar con las figuras del judo. Era un edificio espectacular con tres plantas y un polideportivo de judo para competir en la última.
Pasados quince días de mi llegada a Japón no encontraba trabajo y acompañaba a los monjes a vender cuadros por las calles y parques como Harayuku Park, un parque imponente donde los domingos miles de personas se reunían a bailar y hacer espectáculos callejeros. Sin embargo, tenía un entusiasmo inextinguible, meditaba todos los días y me conectaba con la Consciencia Universal, para que me ayudara en esta situación tan apasionante como inestable.
Los monjes me aconsejaron que hiciese un títere arlequín de madera y me pusiera en las calles para que me dieran algo de dinero. Decían que yo era una persona muy especial, un ser de luz y que debía ir a la India para hacerme monje. Les contesté que no, que sabía que triunfaría en Japón, que solo era cuestión de pasar la prueba y que todo saldría bien. Uno de los monjes me comentó que en el Victoria Station, un restaurante muy grande, necesitaban personal para la cocina. No me lo pensé ni un instante y allí me presenté. Así fue como comenzó la aventura de aprender japonés. Estaba fregando platos cantando y todos los que trabajaban conmigo en la cocina me enseñaban a hablar. Fregaba sin parar y los japoneses se quedaban sorprendidos de la ilusión que tenía por todo. Me lo tomaba como un entrenamiento, como en Karate Kid, pero en vez de «dar cera pulir cera», en mi caso era «quitar arroz, limpiar arroz». En unos meses ya me defendía con el japonés y comencé a dar clases de español a una japonesa millonaria que había sido geisha, Ikuko Izumi, que se había casado con un rico hacendado. La verdad es que sabía escribir en castellano mejor que yo e incluso me corregía las faltas de ortografía, dado que yo tenía ese problema de disgrafía. Pero yo practicaba con ella conversación. A través de sus clases se convirtió en una gran maestra para mí en el arte de la sensualidad.

En Sinyuku.
Cambié a un restaurante donde me pagaban mejor. Allí me tenían como un mono de feria, exhibiéndome, pues en el año 1987 no había muchos extranjeros en Japón y todos me miraban como algo exótico. Pero no dejaba de hacer deporte y entrenar en judo y Karate Kyokushinkai y viviendo en el Yagriti, donde seguía meditando todos los días. Tenía una vida muy intensa. También aprovechaba mi estancia en Japón para visitar los templos, dojos de diferentes estilos para comprender mejor la cultura que allí se vivía. En una ocasión visité la región de los cinco Lagos, muy cercana al monte Fuji, que días después coroné.
Un día en Harayuku Park escuché una palabra en castellano, procedía de un bailarín de break-dance llamado Mega flash Martínez. Comenzamos a hablar, me contaba que practicaba un arte marcial llamado Koshiki Karate y Shorinji ryu kenkokan karate do con el fundador del estilo. Quedamos para entrenar con el gran maestro Masayuki Kukan Hisataka, que era descendiente de una dinastía de emperadores. Su padre era el fundador de esta antigua escuela. Él mismo había creado un sistema provisto de casco y peto protector y que mezclaba el judo y el karate. Me dije: «Este es el sistema que yo estoy buscando», pues desde hacía varios años mezclaba varias artes marciales y tenía mi propio estilo. Con el Koshiki Karate podía poner en acción todo mi potencial.

Trabajando en la cocina.
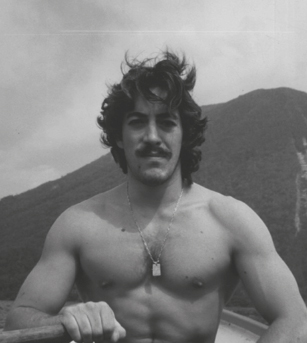
Visitando los cinco lagos.
El dojo era muy clásico al puro estilo del siglo xix, con tatami en el suelo y paredes de madera y papel. A mano izquierda había un makiwara para endurecer los puños y a la derecha un tambor, todo era igual que en mi sueño y sentía que había llegado a casa. A partir de ese momento decidí que ese era el estilo que practicaría junto con el Kickboxing y dejé de practicar el resto de artes marciales.
UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN A TRAVÉS DE LAS ENSEÑANZAS DEL MAESTRO HISATAKA

Día a día iba cogiendo más confianza con este gran maestro de kárate y de la vida. Me adoptó como si fuera su hijo y me transmitió lo importante de la conexión entre el cuerpo, la mente, el espíritu y las emociones y que, cuando hay desequilibrio en una de estas partes del yo, se resiente todo.
Una mañana, mi maestro me levantó de la cama a las 6 de la mañana y sin decir una palabra me llevó en tren a hasta una pequeña aldea fuera del bullicio de Tokio.
Comenzamos a subir por los caminos sinuosos de una pequeña montaña, se percibía mucha paz en el lugar. Allí comenzó a transmitirme los secretos del éxito, tanto físico como mental que expongo en este libro.

Entrenando en el dojo con mi maestro.
Comenzó hablándome del Satori (el despertar). Si quería ser un gran karateka o una gran persona tenía que practicar Kaizen (que significa mejora continua) y primeramente debía conocer el funcionamiento de mi cerebro y la mente.
Este testimonio en primera persona es el ejemplo de que todo es posible, siempre hay posibilidad de cambio, de mejora… Y a veces han de confluir determinados elementos, aunque pasen años. Pero llega el punto de inflexión, de encuentro o de equilibrio para que se produzca el cambio hacia una etapa nueva, un sueño.
El funcionamiento del cerebro y la mente es clave para el camino del control mental y el entrenamiento en la vida, como veremos en el siguiente capítulo y a lo largo del libro.
En Japón me empapé de la filosofía Kaizen, que significa «mejora continua» o «cambio hacia algo mejor». La historia de Japón es un claro reflejo del significado de este término, pues tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó destruido y en ruina absoluta. Tuvo que resurgir de sus cenizas como el ave fénix y reconstruirse poco a poco: «Un largo camino comienza con un pequeño paso».