3

Cabeza de playa
UNA ESPADA EN ARGEL
La incertidumbre de Eisenhower con respecto al progreso de la operación ANTORCHA era compartida por todos los soldados en las cabezas de playa de Marruecos y Argelia. Nadie sabía nada irrefutable salvo lo que había visto. Los marineros en el mar sólo veían fogonazos en tierra. Los soldados en las playas desconocían qué sucedía en el siguiente djebel. Los comandantes recibían informes fragmentarios que resultaban ser incompletos, contradictorios o erróneos. Esto era la guerra, «nuestra condición y nuestra historia, el lugar donde debíamos vivir»,1 escribió un corresponsal, pero para muchos parecía una pelea callejera con artillería. Para las tropas novatas, la experiencia de combate fue reveladora: ejércitos ignorantes llevaban a cabo la guerra en una tierra a oscuras.2
La lucha entre los invasores anglonorteamericanos y los defensores franceses de Vichy sólo duraría tres días; a veces fue cuestión de desganados tiros al aire, pero en aquellos dos países también hubo batallas campales en una decena de ocasiones. La pequeña guerra entre dos viejos amigos (muchos norteamericanos aún no podían creer que combatían contra los franceses) fue complicada por las maniobras diplomáticas concomitantes y los primeros ataques de las fuerzas del Eje. Todo esto sucedió más o menos simultáneamente desde el domingo 8 de noviembre de 1942 por la mañana hasta la noche del martes 10, pero en aras de la simplicidad narrativa la acción puede desplegarse en sentido contrario a las agujas del reloj por el borde noroeste de África, empezando en Argel y acabando en Marruecos.
Al este de la capital argelina, un batallón del 39.o de infantería había aparecido a las puertas del aeropuerto de la Maison Blanche poco antes del alba del 8 de noviembre. Los soldados franceses dispararon algunos tiros al aire para salvar la cara y se rindieron. A las diez de la mañana, los primeros aviones Hurricane, salidos horas antes de Gibraltar sin garantía de que hubiera un aeropuerto, aterrizaron en la pista.
Desde Castiglione en el límite oeste de la cabeza de playa, donde diligentes argelinos destripaban las lanchas de desembarco abandonadas en busca de compases y árboles de hélice, las tropas británicas tomaron otro aeropuerto en Blida y avanzaron hacia Argel desde el sur. Un comandante impaciente capturó a media docena de rehenes, a quienes describió como «muy amistosos y afectuosos»,3 luego se dirigió a los muelles, encañonó en la cabeza al guardia e izó la enseña británica en el puesto de mando francés. «Se produjo una ovación», informó.
El teniente coronel Edward J. Doyle, comandante del 1.er batallón del 168.o de infantería, también se impacientó por el lento avance contra los francotiradores franceses en el suburbio occidental de Lambiridi, los mismos que esa misma mañana habían dado en el casco de Robert Moore. Haciendo caso omiso de las órdenes de mantener la situación, Doyle flanqueó a los francotiradores con una decena de hombres y avanzó hacia Argel. Pronto golpeaba las puertas del Palacio de Verano del gobernador general. Un guardia le negó la entrada. «El gobernador», dijo el francés, «está en la playa.»4 Los norteamericanos contestaron disparando contra los neumáticos del coche de un rico caballero que salía del consulado alemán en la acera de enfrente. La furia del conductor —unos buenos neumáticos eran especialmente caros en esos días— fue interrumpida por el seco disparo de rifle de un francotirador. Doyle cayó al pavimento mortalmente herido por un balazo debajo de su hombro izquierdo. Después del coronel Marshall en la operación RESERVISTA, Doyle fue el segundo comandante norteamericano de batallón que murió esa mañana.
Los pilotos de la Luftwaffe que el domingo por la tarde volaron desde Italia hicieron su primera aparición en el cabo Matifou, donde había un grupo de cargueros anclados. Un Ju-88 enemigo se libró del fuego aliado y lanzó dos torpedos desde una altitud de unos 15 metros. Uno no dio en el blanco. El segundo dio contra el Leedstown en el lado de estribor llevándose por delante el timón. Inmovilizado en las aguas y con 500 hombres aún a bordo, el barco fue presa fácil. Cinco bombardeos en picado le abrieron las soldaduras; luego dos bombas más en medio del barco lo hicieron capotar por la proa. Los hombres saltaron por la borda, pero fueron absorbidos por los boquetes de los torpedos; algunos se volvieron a encaramar y a saltar. Los náufragos remaron en balsas hacia la playa cantando animosamente hasta que vieron las olas del rompiente de Aïn Taya. Los nativos dejaron el saqueo para cortar altos juncos con los que rescatar a los supervivientes de las aguas turbulentas. Conducidos a un lugar de la costa, los hombres ateridos de frío se echaron sobre la paja y se reanimaron con brandy. El Leedstown se hundió a 20 brazas de profundidad.5
Por más que le hubieran satisfecho los ataques de represalia de las fuerzas del Eje, el almirante Darlan reconoció con el discernimiento de un superviviente profesional que la situación no daba para más. El comandante en jefe de Vichy sólo contaba con 7.000 soldados mal armados en Argelia; los dos aeropuertos principales habían sido tomados, la flota se encontraba acorralada por los barcos aliados y la ciudad estaba rodeada por 30.000 soldados. El domingo a las tres de la tarde, Darlan volvió a la Villa des Oliviers, donde Robert Murphy y Kenneth Pendar no habían sido ejecutados gracias a la oportuna clemencia del general Juin. El almirante encontró a ambos diplomáticos norteamericanos almorzando y contemplando el incendio de los almacenes del puerto y las maniobras de los bombarderos sobre la bahía de Argel. Darlan anunció que estaba listo para negociar. ¿Podría encontrar el señor Murphy al comandante norteamericano de quien se sabía que estaba en la playa a 15 kilómetros al oeste de Argel?6
En la limusina de Juin y con una bandera blanca y la tricolor francesa flameando sobre el guardabarros, los diplomáticos se abrieron paso a través de las columnas de soldados aliados que avanzaban por el oeste de Argel. En la playa Beer White encontraron al general de división Charles W. Ryder, jefe de la 34.a división de infantería, sentado sobre una gran roca. Oriundo de Kansas y compañero de clase de Eisenhower en West Point, Ryder, Doc para los amigos, era un soldado alto y anguloso que había sido condecorado en la Gran Guerra. Cuando le preguntaron si querría negociar las condiciones con los franceses, contestó serenamente: «Iré a cualquier sitio para hablar con quien sea que quiera entregarme Argel».7 Y no dijo nada más. Sentado en la roca y quejándose por la falta de un uniforme limpio, redactó un informe de un párrafo para Gibraltar con la velocidad de un hombre dictando a un picapedrero. «Tendrá que perdonarme», dijo a Murphy, «pero hace una semana que no duermo.» Murphy dejó de andar de un sitio para otro, cogió al general del brazo y lo introdujo en la limusina.8
Un corneta de pie sobre el estribo del coche anunciaba «Cese el fuego» mientras avanzaban por Lambiridi hacia la Avenue Maréchal Joffre. Fuera del Fort L’Empereur, el cuartel general de Vichy, el jefe de Estado Mayor de Juin estaba en rígida posición de firme en plena calle. Detrás de él, había seis soldados en formación de V. «No me gusta la sangre»,9 confesó Murphy a Ryder mientras se apeaban del coche. Con los gestos precisos de un hombre experimentado en capitulaciones, el jefe de Estado Mayor francés extendió la espada a Ryder, la empuñadura por delante, «como en un cuadro histórico de algún museo», observó Pendar. Murmurando algunas palabras de rendición, hizo una elegante media vuelta y marchó hacia el fuerte.
Ryder y Murphy lo siguieron. Entraron en un cavernoso vestíbulo donde del revestimiento de madera de las paredes colgaban trofeos de caza y botines de viejas batallas.10 Cincuenta oficiales franceses se alineaban en las paredes mirando a los norteamericanos y al general Juin, quien estaba a la cabecera de una larga mesa cubierta con un paño verde. Juin había cambiado el pijama a rayas de la noche anterior por el esplendor de las condecoraciones y de su mejor uniforme. El sonido distante de las armas ligeras fue acallado por el estruendo de las bombas de la Royal Navy que atacaban objetivos franceses a pocos cientos de metros. «¡Qué maravilla!», dijo Snyder. «Ésta es la primera vez que estoy bajo fuego enemigo desde la primera guerra.» Un gélido silencio siguió a sus palabras.
«¿Es usted el oficial de mayor rango?», preguntó finalmente Juin extendiendo su mano izquierda.11
«Lo soy.»
«¿Se compromete a mantener la ley y el orden en Argel si se rinde a sus fuerzas?»
«Sí», contestó Ryder, «siempre que la gendarmería francesa actúe bajo mis órdenes.»
«¿Cuándo estará preparado para hacerlo?»
«De inmediato.»
«¿Permitirá que las fuerzas francesas conserven sus armas?»
Ryder vaciló un instante.
«Sí, siempre que se concentren en sus barracones.»
Asunto concluido. Las tropas aliadas entrarían en la ciudad a las 20 horas. Los prisioneros quedarían en libertad en el acto, incluidos los supervivientes de la operación TERMINAL. Los oficiales franceses despacharon vehículos por todos los barrios de Argel para anunciar la rendición de la ciudad con toques de corneta.
Argel había caído, pero no el resto del norte de África francés, y ahí estaba el problema. Los aliados pronto supieron que Darlan se había despojado formalmente de todo poder fuera de la ciudad. En un gesto indignante, proclamó carecer de cualquier poder negociador sobre el resto del imperio de Vichy. En otra reunión en Fort L’Empereur, esta vez con la presencia de Darlan, sólo se obtuvo un acuerdo para que los barcos aliados entrasen en el puerto de Argel.12
En la madrugada del lunes, la nave capitana Bulolo avanzó con dignidad imperial hacia el embarcadero sin percatarse de que una bomba de la Luftwaffe había dañado las comunicaciones de la sala de máquinas. Allí no se recibió la orden rutinaria de dar marcha atrás a toda máquina. Con creciente nerviosismo, la comitiva francesa de bienvenida vio cómo el barco se acercaba a casi doce nudos. En el puente de mando, los oficiales discutían si los mástiles se romperían hacia adelante o hacia atrás con el impacto. Los espectadores se dispersaron gritando. El capitán aulló: «¡Todo el mundo cuerpo a tierra!»,13 y la gran proa se elevó sobre un fortuito banco de lodo demoliendo el espigón y haciendo una muesca en un depósito antes de volver intacta a las aguas del puerto. Los espectadores, recuperados del susto, aplaudieron y comentaron que la Royal Navy realmente sabía cómo atracar en un puerto.
También lo sabía hacer el general Giraud. La mañana del lunes 9 de noviembre dejó Gibraltar con rumbo a Argelia en un avión francés con la intención de quitar del medio a Darlan y establecerse como el nuevo jefe aliado en el norte de África. Tal como había anticipado con sagacidad Eisenhower, Giraud había cambiado de opinión después de comprobar el pronto éxito de ANTORCHA; con suspiros histriónicos había aceptado ser el comandante de las fuerzas militares francesas en el norte de África y máximo responsable de la administración local. Eisenhower le despidió, aunque públicamente anunció que «su presencia propiciará un cese de la resistencia esporádica».14 A Marshall le confesó en privado: «Estoy hasta la coronilla y absolutamente furioso con esos estúpidos franceses».15
Ante la proclama de Eisenhower, las autoridades de Vichy reaccionaron denunciando al general francés como «un jefe rebelde y desleal».16 Giraud aterrizó en el aeropuerto de Blida, pero no fue recibido por una guardia de honor y una multitud entusiasta tal como él había imaginado, sino por unos pocos simpatizantes furtivos que le previnieron contra posible asesinos. Aún peor, su equipaje y su uniforme se extraviaron.17 Giraud no podía montar un verdadero golpe de estado con una mera gabardina arrugada. Abatido y sin su indumentaria de rigor, subió a un coche de alquiler y se dirigió a las tortuosas callejuelas del barrio Ruisseau, donde una familia incondicional le había ofrecido hospitalidad.
Tres horas más tarde, Mark Clark llegó en un B-17 al aeropuerto Maison Blanche con órdenes de Eisenhower para ayudar a Giraud a asumir el mando de las tropas francesas y asegurar un armisticio general. En cambio, encontró al presunto virrey escondido, al almirante Darlan en manos de los leales a Vichy y combates en todas partes, con la excepción de Argel. «¡Esto sí que empeora la situación!», le dijo a Murphy.18
Su séquito incluía a Darryl F. Zanuck, ex guionista de Rin Tin Tin y directivo de la 20th. Century Fox; ahora coronel del cuerpo de comunicaciones, Zanuck bajó del avión con una cámara de 16 mm y diez rollos de película para filmar la entrada triunfal de Clark en Argelia. Sin embargo, la secuencia cinematográfica fue interrumpida por la aparición de una docena de aviones de la Luftwaffe. Cuando también hicieron acto de presencia Spitfires y Junkers, la gente se lanzó a las calles a presenciar la batalla aérea. Clark y sus hombres subieron a dos camiones británicos y avanzaron por la ciudad. Vieron que todas las paredes parecían cubiertas por grandes carteles del mariscal Pétain. La invasión del norte de África apenas tenía veinticuatro horas de vida y ya había descendido al nivel de un sainete francés.19
El Hotel St. Georges era una vieja casona llena de recovecos y de un blanco inmaculado en la Rue Michelet, la calle más de moda del barrio más de moda de Argel. En otro tiempo el preferido de las ricas solteronas por su vista maravillosa del mar, el St. Georges ahora servía de cuartel general a la marina francesa.20 Los soldados habían manchado de barro el pulido suelo de mosaico. Allí era donde los norteamericanos habían aceptado reunirse con Darlan y sus subordinados a primera hora de la mañana del martes 10 de noviembre.
Clark encontró a Ryder exhausto tras horas de inútiles regateos. «He intentado hacer el máximo de maniobras dilatorias», dijo Ryder. Una compañía de fusileros estaba apostada afuera entre las palmeras con órdenes de «disparar a matar» a los franceses si había problemas.21 Murphy condujo a Clark por el vestíbulo del hotel a una pequeña sala con ambiente recargado, azulejos marroquíes y una vista del soleado Mediterráneo. Le esperaban cinco almirantes y cuatro generales franceses. Darlan llevaba alzas y una guerrera negra cruzada de almirante que acentuaba su tez pálida. Recibió cordialmente a los norteamericanos, pero los franceses se negaron a estrechar la mano del único oficial británico que había en la delegación de Clark. Clark tomó asiento en la cabecera de la mesa con Darlan a su derecha y Juin a la izquierda mientras Murphy oficiaba de traductor.22
«Tenemos mucho trabajo para hacer frente al enemigo común», dijo Clark.
«Mis camaradas y yo creemos que las hostilidades no llevan a ninguna parte», replicó Darlan,23 pero aparte de entregar Argel, él carecía de autoridad para firmar un armisticio. «Simplemente sólo puedo obedecer las órdenes de Pétain.»
«El problema es mayor que eso», insistió Clark. Hizo un gesto en dirección a Tunicia. «¿Resistirán las tropas francesas al este de Argel si vamos allí a enfrentarnos al enemigo común?»
Los ojos acuosos de Darlan evitaron la mirada de Clark.
«He pedido a Vichy que me conteste lo antes posible sobre los términos de un acuerdo.»
Clark dio un puñetazo sobre la mesa. «Será menester retenerle a usted en custodia para su propia protección. Espero que lo comprenda. Debemos avanzar al este. Hablaré con el general Giraud. Él firmará las condiciones y dará las órdenes necesarias.»
Darlan se pasó una mano por la calva y una remota sonrisa le cruzó los labios. «No estoy seguro de que las tropas le obedezcan.»
«Si usted considera que Pétain estará de acuerdo con usted en que deben cesar las hostilidades, ¿por qué no da esa orden ahora mismo?»
«Porque provocaría», contestó Darlan lentamente, «que los alemanes ocupasen de inmediato el sur de Francia.»
Clark volvió a dar con el puño sobre la mesa.
«Lo que usted está haciendo significa la muerte de más franceses y norteamericanos. Éste es el momento en que debemos seguir nuestras preferencias y olvidarnos de las órdenes. Ésta es la oportunidad para que se unan todos los franceses y ganen la guerra. Es su última oportunidad.»
«Ésa es su opinión», replicó Darlan.24
«Dígale», dijo Clark a Murphy, «que Pétain no significa nada para nosotros.»25 Empujó la silla hacia atrás para retirarse, pero Juin alzó una mano.
«Denos cinco minutos.»
Mientras la delegación aliada abandonaba la sala, Darlan le dijo en voz baja a Murphy: «¿Podrá usted recordarle al general de división Clark que soy un almirante de cinco estrellas? Debiera dejar de hablarme como a un joven teniente».26
Los aliados se retiraron a un corredor en la otra punta del vestíbulo. El sonido de las palabras francesas se deslizaba por debajo de la puerta. Clark caminaba de un lado a otro murmurando THIDP, el casi acrónimo inventado con Eisenhower por «tremendos hijos de puta». La tácita amenaza de Clark de declarar la ley marcial en el norte de África horrorizó a Murphy.27 No podía imaginar la administración de ferrocarriles, correos, aprovisionamiento de agua y otros servicios civiles en un territorio de 2.500.000 kilómetros cuadrados con casi veinte millones de personas, pocas de las cuales compartían el idioma con los norteamericanos. Si los aliados querían avanzar al este sin temer una puñalada por la espalda, necesitaban la ayuda francesa.
Se abrió la puerta. El contraalmirante Raymond Fenard, el orondo confidente y anfitrión de Darlan en Argelia, sonrió e hizo un gesto para que se acercaran. Cuando Clark y los otros se sentaron, Darlan se dirigió a Murphy, y dijo: «J’accepte».28
Puso sobre la mesa el borrador de una orden anunciando a todas las tropas francesas que proseguir las hostilidades era inútil. Un mensaje a Pétain sugería que la continuidad de la lucha costaría a Francia las posesiones africanas. Darlan sacó una estilográfica y escribió sobre el documento «En nombre del mariscal»; a continuación ordenaba que todas las fuerzas de mar, aire y tierra en el norte de África cesaran el fuego, regresaran a sus bases y observaran una estricta neutralidad.29 Darlan volvió a tocarse la cabeza. «Eso es suficiente», declaró Clark.30
De inmediato informó por cable del acuerdo a Gibraltar. «Consideré de la máxima importancia asegurar una orden que sería obedecida para poner fin a las hostilidades en el norte de África.» Giraud reapareció con su quepis, pantalones de montar, galones dorados e impecables botas de montar. «Parecía haber salido directamente de la barbería»,31 comentó el corresponsal Alan Moorehead. «Su cabeza pequeña y como de pájaro estaba perfectamente peinada.» Habiendo recuperado el uniforme y tragado el orgullo, Giraud anunció que por la mayor gloria de Francia serviría bajo el mando de Darlan en la lucha contra los alemanes.
Sin embargo, tan pronto se consiguió el acuerdo, éste fracasó. Al cabo de unas horas llegó la noticia de que el mariscal Pétain había defenestrado a Darlan y repudiado cualquier pacto con los norteamericanos que pudiera causar la ocupación alemana de la Francia de Vichy y la captura de la gran flota francesa anclada en Toulon. «Doy la orden de defender el norte de África»,32 decretó Pétain. Más degradado que nunca, Darlan andaba por la villa del almirante Fenard como alma en pena. «Estoy perdido», dijo. «Lo único que puedo hacer es entregarme.»33
A las tres de la tarde del mismo martes, Clark y Murphy llegaron a la villa alarmados por la noticia de que su nuevo protegido pretendía renegar del armisticio que había firmado seis horas antes.
«Pétain habla por boca de Hitler», insistió Clark.
Darlan se encogió de hombros. «Lo único que puedo hacer es revocar la orden que he firmado esta mañana.»
«¡Ni de broma!» Clark hizo valer su alta estatura. «Considérese mi prisionero.»
«Entonces, me debe hacer prisionero.»
Furioso, Clark ordenó que dos pelotones de infantería acordonaran la finca de Fenard. Un coronel norteamericano, Benjamín A. Dickson, pasó por el lado de los asistentes de Darlan y se dirigió directamente a él. «Mon almirante, por orden del mando supremo queda bajo arresto en estas dependencias. Se apostarán guardias con orden de disparar si usted intenta escapar.»34
Dickson volvió a la puerta de entrada. «Nuestro prisionero en esta casa es el almirante Darlan», le comunicó al capitán de la guardia. «Es de baja estatura, calvo, rubicundo, nariz ganchuda y cara de comadreja. Si intenta salir con ropa militar o civil, hay que dispararle.»
En Gibraltar, Eisenhower leía los despachos de África y trataba de darles sentido. «La guerra suscita situaciones extrañas, a veces ridículas»,35 había escrito en otro extenso memorándum personal el lunes por la tarde. Cada hora que pasaba, esta guerra parecía más extraña y más ridícula. En una nota a mano titulada «Pensamientos inconsecuentes de un comandante durante un período de espera interminable», Eisenhower añadió: «Espero ansiosamente noticias de: operaciones en la costa occidental; operaciones en Orán; actividad e intenciones de Giraud; movimientos aéreos de los italianos; intenciones de España».
Parecía que Darlan había capitulado y renegado dos veces por presiones de Clark y Vichy. La influencia de Giraud en África parecía ser inexistente. Eisenhower había reaccionado ante un cable de Clark exclamando, «¡Dios santo! ¡Lo que aquí necesito es un eficaz asesino!». Se preguntó si funcionaría el soborno. ¿Debieran los aliados, le preguntó a Clark, considerar depositar una gran suma «en un país neutral como Suiza»?36
Como sede de la autoridad francesa en el norte de África y como plataforma de lanzamiento del avance sobre Tunicia, Argelia era decisiva para la causa aliada. En los barcos las tropas británicas esperaban que Clark estuviera seguro de la neutralidad o la colaboración de los franceses. Marruecos también era fundamental como canal del aprovisionamiento y de las tropas provenientes de Estados Unidos. No obstante, Eisenhower prácticamente no sabía nada de Hewitt o Patton.
Pero la principal preocupación del comandante en jefe ese lunes por la tarde era Orán, tal como revelaba en un mensaje a Marshall. Los aeropuertos de Argelia occidental eran básicos para desarrollar el poderío militar aliado y lo mismo sucedía con el puerto de Orán y la cercana base naval de Mers el-Kébir. «Mi mayor dificultad operativa en este momento es la lentitud para controlar la región de Orán», escribió Eisenhower. «Debo conquistarla pronto.»37
UNA BANDERA AZUL SOBRE ORÁN
Eisenhower estaba a punto de obtener su deseo.
Los soldados norteamericanos habían confluido en Orán durante el domingo 8 de noviembre empujando a 9.000 defensores franceses dentro de un sector de unos 30 kilómetros de diámetro. En el oeste, Ted Roosevelt y el 26.o de infantería marchaban por pueblos argelinos cuyos nombres en clave aludían a las poblaciones natales de los soldados, Brooklyn, Brockton, Syracuse, y por caminos que recibían el nombre de su vida anterior: Béisbol, Golf, Lacrosse.38
Terry Allen y una gran parte de su 1.a división descendieron en Orán desde las colinas de piedra arenisca en lo alto de St. Cloud, un cruce vital entre el este de la ciudad y los lagos de sal más al sur. Los chicos vestidos con sucios caftanes les gritaban o hacían el saludo fascista creyendo que eran alemanes. Las mujeres beréberes veladas y con tatuajes color índigo los espiaban por las ventanas; en los cafés, hombres con fez levantaban la mirada de sus tazas de té y aplaudían a las tropas al estilo africano: con los brazos extendidos, pero sin la menor pretensión de sinceridad. Un corresponsal de guerra a la búsqueda de adjetivos para describir a los nativos optó por «escrofulosos, nada pintorescos, oftálmicos, lamentables».39
Los soldados agotados que podían escapar de sus oficiales se echaban entre los matorrales; al rato, hasta las zarzas parecían roncar. El áspero ruido de la artillería a veces los despertaba; a veces, no. Algunos soldados se echaban sobre carros usados para portar municiones. Sudando como bestias bajo un sol abrasador, seguían avanzando hacia la invisible ciudad más allá del horizonte. Cartuchos abandonados y chaquetas de campaña dejaban una triste y ancha estela que finalizaba en Arzew. De vez en cuando, pasaba un autocar a leña llevando prisioneros franceses sin afeitar a las celdas en la playa. Un cocinero del 18.o de infantería llevaba una mula parda atada a un carro de dos ruedas para transportar su cocina de campaña. Cuando la mula pasó una columna de soldados que gritaban a la línea francesa, el cocinero dejó las riendas ya inútiles, mató al animal de un solo tiro y obligó a los hombres, que ya no gritaban, a portar la cocina.40
Un soldado herido tendido en la hierba alta esperaba la ambulancia y rogaba a los que pasaban a su lado: «Por favor, no me pateéis la pierna, no me pateéis la pierna».41 Durante un ataque con morteros, cuatro soldados de la compañía E del 16.o de infantería se guarecieron en un canal de irrigación. Cuando se acabó el fuego, un teniente observó un luminoso resplandor azul y descubrió que una esquirla había cortado un cable de alta tensión. El cable había caído sobre los cuatro soldados electrocutándolos.42
Así pues, esto es la guerra, se decían los soldados. Una desgracia en cada curva del camino. Dolor, mulas sacrificadas y muertes súbitas en un foso.
St. Cloud era una población rural ambarina de 3.500 habitantes, rodeada de viñedos y sólidas casas de piedra. Como las viñas ya habían sido podadas para noviembre, los campos de fuego se extendían un kilómetro en todas direcciones. Posada a ambos lados del camino principal del este hacia Orán, St. Cloud había sido reforzada con el 16.o regimiento tunecino de infantería, el 1.er batallón de la Legión Extranjera y las tropas paramilitares del Service d’Ordre Légionnaire, es decir, los fascistas franceses que seguían el modelo de las SS nazis. La inteligencia estadounidense clasificó a los defensores como «tropas de segunda o tercera clase».43 Pero antes del mediodía del 8 de noviembre, la compañía C del 18.o de infantería de Terry Allen había sufrido una emboscada, se había retirado y luego había sido obligada a retroceder una vez más cuando volvió a St. Cloud con el grueso del 1.er batallón.44
A las 15.30, el batallón volvió a atacar por el camino de Renan junto con el 2.o batallón. Trataron de flanquear a los defensores por el sur. Largas cintas de fuego de las ametralladoras francesas azotaban las viñas. Un sargento primero cayó con un balazo en la frente y el comandante resultó mortalmente herido en la garganta. El reloj de una torre por encima del pueblo dio las cuatro. En el campanario sonaban insolentes los fogonazos de un francotirador. Proyectiles estadounidenses de calibre 50 impactaron en el campanario y acallaron las campanas y los disparos. Los tejados reflejaban discontinuamente el efecto de las balas.
Los hombres de ambos batallones se arrastraron por los viñedos hacia el muro encalado que rodeaba el cementerio a 200 metros al sur del pueblo. Los fusileros franceses y norteamericanos se enfrentaron entre las tumbas y los monolitos como sombras en la luz gris y evanescente. Los proyectiles silbaban entre las fosas y quebraban las alas de mármol de los querubines. Los disparos retumbaban en las criptas.
El teniente Edward McGregor organizó una escaramuza con la compañía C: dio tres pitidos con su silbato, y luego saltó el muro del cementerio para encabezar una carga contra el pueblo. Sólo tres hombres saltaron con él, los demás se quedaron al amparo del muro; McGregor dio media vuelta y amenazó con un tiro por la espalda a todos los cobardes. Esta vez el pelotón le hizo caso y un balazo le destrozó la cara a un comandante de la compañía B. «Sigue adelante, Mac», dijo el oficial antes de caer muerto. McGregor y ocho más fueron capturados, pero St. Cloud no.45
Ahora los artilleros franceses abrieron fuego con artillería de campaña. La descarga hizo huir en desbandada a incontables soldados norteamericanos. Los oficiales los persiguieron gritando: «¡Deteneos! ¡Deteneos!». Un teniente herido a un lado del camino rogaba: «Por favor, no me dejéis». Lo dejaron. Los enfermeros lo hallarían al alba, el rostro blanco, pero aún con vida y con el brazo izquierdo destrozado, imposible de salvar. La artillería francesa acertó con la posición de una batería del 32.o de artillería que se había instalado detrás del límite norte de la población. Los proyectiles sonaban como un rebaño de cabras aterrorizado que se lanzara en estampida por la posición de los obuses y machacara a los artilleros norteamericanos.46
Cayó la noche sobre St. Cloud transformando el pueblo rural en un siniestro y tenebroso reducto. Los cadáveres colgaban como alfombras sanguinolentas de las viñas. Los nerviosos centinelas dejaban escapar disparos, y moverse antes del alba equivalía a jugarse la vida.47
A las 7 horas del 9 de noviembre, el 18.o de infantería volvió a atacar con casi 7.000 soldados. Hacia el mediodía, el ataque había fracasado. Se produjeron numerosas bajas. Para el coronel Frank Greer, el jefe del regimiento, St. Cloud se había convertido en una pesadilla. Todo el avance aliado hacia Orán estaba detenido debido a la férrea resistencia de esta localidad. Greer, en la rampa de carga de una bodega que le servía como puesto de mando, observaba St. Cloud con sus prismáticos. La mitad de la torre de la iglesia había caído y con ella el viejo campanario. Las palmeras estaban destrozadas, con medio tronco arrancado, y se podían ver boquetes como bostezos en varios tejados. Un caballo negro sin jinete portando una montura francesa y arrastrando las riendas pastaba en un extremo del pueblo. Una docena de caballos yacían muertos con las patas hacia arriba como mesas tumbadas.48
«Voy a bombardear sin compasión ese pueblo de punta a punta», dijo Greer. En cada batería se prepararon 200 bombas; las descargas empezarían a las trece horas; media hora después atacarían tres batallones de asalto. Las patrullas de reconocimiento informaron de que en el pueblo había centenares de mujeres y niños escondidos en refugios medio derruidos mientras el mundo explotaba a su alrededor. Algunos ya habían muerto y seguramente muchos más lo harían durante el bombardeo.49
En ese momento, una figura sin casco y con aspecto de agotamiento apareció entre las viñas en un jeep. Terry Allen había pasado la noche en la escuela de Tourville acurrucado en un pupitre escolar estudiando con una linterna de gasóleo las fotos de Pétain y los coloridos mapas del imperio colonial francés. Los informes del campo de batalla informaban que los hombres de Roosevelt ya estaban en Djebel Murdajdj, las tierras altas al oeste de Orán. Se decía que T. R. en persona había perseguido a los húsares franceses con una carabina. El aeropuerto de Tafaraoui había caído en un santiamén, y 5.000 soldados de la 1.a división acorazada, tras evitar una fuerte guarnición francesa en Misseèhin, acababa de tomar el aeropuerto de La Sénia. Poco se sabía de los paracaidistas de VILLANO ni de las fuerzas de RESERVISTA, pero un contraataque de la Legión Extranjera en Sidi Bel Abbès, en el desierto del sur, estaba fracasando. «Muchachos», dijo Allen, «acabo de enviar un mensaje a los franceses para que se vistan de gala y se preparen.» A los exhaustos fusileros amontonados en una zanja, les animó diciéndoles: «En aquella ciudad hay muchas chicas guapas que esperan poder dar la bienvenida a los libertadores norteamericanos». A los demás, simplemente les advirtió: «Ocupad esa ciudad o no comeréis».50
Debajo de una higuera y con un pitillo en los labios, Allen movía la cabeza de un lado a otro para evitar el humo en los ojos. Greer le contó las intenciones que tenía; un débil silbido salió de los labios de Allen mientras contemplaba St. Cloud en la distancia. El jefe de la división se opuso al plan de Greer. No era difícil imaginar a los civiles aterrorizados rezando sus avemarías y con los rosarios en las manos preparándose para ir al otro mundo. Terry Allen había orado esa mañana, tal como hacía antes de cualquier batalla.
Estudió el mapa y echó una última ojeada. Allen había estado en una decena de pueblos de provincia franceses en la Gran Guerra. Era notorio su desdén por todos los nombres extranjeros más complicados que «París» y por costumbre decía «como-mierda-se-llame» a cualquier sitio de nombre polisilábico. Pero en St. Cloud pudo imaginar la verdulería, la sastrería y las viejas tabernas con anuncios de Dubonnet y los aburridos camareros con fajas. Se volvió a Greer.
«No habrá ninguna concentración de fuego», dijo. «Si bombardeamos la población y el ataque fracasa, será un desastre.»51
Arrasar un pueblo francés daría «muy mala imagen política», añadió. Y se gastaría demasiada munición. «De cualquier modo, no necesitamos el maldito pueblo. Podemos evitar St. Cloud y ocupar Orán con una maniobra nocturna.» Allen ordenó dejar un batallón de guardia y que los demás marchasen hacia Orán. Greer saludó con la decepción marcada en el rostro.
Si la orden de pasar St. Cloud por los lados parece obvia en retrospectiva, en aquel momento no lo fue. Al dejar en la retaguardia un numeroso destacamento armado y ahogar la sed de venganza de los hombres y sus deseos de tomar el pueblo, Allen había optado por un riesgo calculado. Había calibrado las variables políticas y militares para tomar la primera decisión táctica realizada por un general norteamericano en la guerra de liberación de Europa.
«No pude hacerlo», diría más tarde Allen. «Simplemente no pude hacerlo. Había civiles en aquel lugar. No los podía hacer saltar por los aires a todos ellos.»52
La circunvalación de St. Cloud y la ocupación de La Sénia desconcertaron a las defensas francesas. Orán estaba sitiado. Para el asalto final, Allen dictó a las 7.15 horas del 10 de noviembre la «orden de batalla n.o 3» que acababa: «Nada puede demorar o detener este ataque».
De hecho, los franceses lo demoraron en Arcole y luego en St. Eugène, pero no por mucho tiempo. Cuando un joven comandante se quejó de que sus hombres estaban agotados, tenían hambre y necesitaban un descanso, el coronel D’Alary Fechet, jefe del 16.o de infantería, le replicó: «Usted no puede hablar de ese modo. Usted atacará».53 A primera hora del 10 de noviembre, tras una noche de mucho viento y aguanieve, la vanguardia de las tropas estadounidenses sólo se enfrentó a disparos esporádicos de los francotiradores. El teniente coronel John Todd, conocido en la 1.a división acorazada como Papá Conejo, recibió la orden de poner en marcha «sus tanques y avanzar». Abriéndose paso entre las barricadas callejeras, los blindados de Todd rodaron por el Boulevard de Mascarad y alcanzaron la azul ensenada de Orán. Llegaron demasiado tarde para impedir el sabotaje al puerto después de RESERVISTA, pero pudieron frustrar el plan francés de inundar el puerto con gasolina y prenderle fuego. El teniente coronel John K. Waters, comandante de otro batallón acorazado (y yerno de Patton), llevó a cabo una amenazadora demostración de fuerza en el Boulevard Paul Doumer, aunque los tanques parecieron menos temibles cuando algunos de ellos se quedaron sin combustible cerca de la catedral.54
Una multitud jubilosa llenó las calles haciendo el signo de la victoria con las manos y estremeciéndose ante los ocasionales disparos de los francotiradores. Las chicas guapas que había prometido Allen lanzaban besos desde los balcones del Boulevard Joffre y dejaban caer guirnaldas de hibiscos sobre las torretas de los tanques. Un burgués gordinflón con un sombrero de fieltro negro y una bandera blanca en el casco de un blindado se presentó como alcalde de la ciudad y ofreció entregar la ciudad. El 1.er batallón del 6.o de infantería acorazada derribó las puertas del Fort St. Philippe para liberar a más de 500 prisioneros aliados: paracaidistas, pilotos, marineros británicos y soldados de infantería norteamericanos del Walney y del Hartland. Libertadores y liberados prorrumpieron en llanto. Los guardias franceses se pusieron en formación, amontonaron sus armas y marcharon marcialmente al confinamiento de sus propios barracones.55
Durante más de cinco horas, St. Cloud resistió un ataque final —sans bombardeo masivo— a cargo del 1.er batallón del 18.o de infantería y del batallón de tropas de asalto de Darby. Por último, el pueblo capituló después de un combate puerta a puerta que se saldó con 400 prisioneros franceses, 14 cañones y 33 ametralladoras. Nadie contó las bajas. En Château-Neuf, donde carpas doradas nadaban en un estanque con fuente entre celindas y pimenteros, el general Robert Boisseau proclamó la rendición de su división de Orán al mediodía del martes 10 de noviembre. Una gran bandera azul flameó encima de la ciudad; era la señal prevista que anunciaba la caída de Orán.56
Sin contar los muertos y heridos de RESERVISTA, sólo el Big Red One tuvo más de 300 bajas en Orán. Allen y Roosevelt también relevaron a dos de sus nueve comandantes de batallón por distintas incompetencias. El total de bajas francesas en la defensa de la ciudad fue estimado en 165.57
De inmediato, los liberadores pusieron manos a la obra para convertir la ciudad en un inmenso depósito de suministros. Los oficiales de intendencia eligieron la plaza de toros local como almacén de alimentos. El jefe de la policía militar construyó unos barracones cercados para poner en cuarentena a 150 soldados que habían contraído enfermedades venéreas durante el viaje desde Gran Bretaña. Las tropas los bautizaron Parque Casanova; el alambre de púas, explicó un comandante, era para «hacerles sentir como unos canallas».58 El teniente coronel Waters, haciendo gala de la iniciativa que un día le llevaría a obtener el rango de cuatro estrellas, liberó en los muelles de Orán diez barriles de vino y llenó el casco de cada soldado de su batallón. Una unidad antitanque organizó una gran fiesta en honor de Allen y Roosevelt, quienes, fieles a la tradición de la Primera, bebieron más de la cuenta.59
Ahora casi 37.000 hombres ocupaban una cabeza de playa de 112 kilómetros de ancho por 24 de profundidad. Con la rendición de Argel, la toma de Orán dio a los aliados la virtual posesión de Argelia, aunque Marruecos aún estaba en disputa y la política del norte de África seguía más enredada que nunca. Sin embargo, el informe enviado de Orán a Eisenhower en la tarde del 10 de noviembre resume el sentimiento predominante, por efímero que fuera: «Todo es color de rosa».60 Después de tres días de inquietante confusión, la noticia no podía ser más alentadora. «Ahora debemos reparar los puertos y avanzar al este sin demoras», cablegrafió Eisenhower a Londres ese mismo martes.
«Este negocio de la guerra es prisas y más prisas, pero me gusta», añadió.61
«UNA ORGÍA DE DESORDEN»
Casablanca proporcionaba a Vichy el mejor puerto al sur de Toulon y la marina francesa había decidido defender el puerto marroquí con todas sus fuerzas, aunque fueran merecedoras de una mejor causa. Ni un solo marinero francés conocía la identidad de la flota hostil que apareció entre la niebla la madrugada del 8 de noviembre. Pero justo después de las 7 horas, la gran batería costera de El Hank había abierto fuego. Fue seguida momentos más tarde por los cuatro cañones de 38 mm de la torreta delantera del buque de guerra Jean Bart. De las bocas de los cañones salieron llamaradas azules y grandes anillos de humo. A 16 kilómetros, la primera salva de El Hank no dio al Massachusetts, cuyo timonel había pronunciado aquellas palabras latinas sobre encontrar la paz con la espada. Las bombas del Jean Bart levantaron inmensas masas de agua a 600 metros a estribor. El Massachusetts y las naves gemelas pronto contestaron. Había empezado lo que la marina denominaba con jovialidad «un intercambio desfasado de proyectiles errados».62
Kent Hewitt estaba en el puente de mando del Augusta cuando empezaron las nerviosas llamadas en las radios sobre fuego hostil y autorización para responder del mismo modo. Tras dos semanas de relativa inactividad durante la travesía desde Hampton Roads en la que había comido demasiado y engordado por no hacer el suficiente ejercicio, Hewitt había estado atareado sin descanso desde que decidió confiar en el pronóstico del aerólogo y seguir adelante con los tres desembarcos en Marruecos. Sabía que el asalto a Safi en el sur iba bien, aunque sólo le habían llegado escasos informes de las fuerzas del general Truscott que estaban al norte de Mehdía. Era evidente que los intentos secretos de dar un golpe por medio del general rebelde Émile Béthouart habían fracasado; Hewitt sólo podía suponer que el general residente Auguste Paul Noguès había optado por resistir la invasión. En Fédala, al norte de Casablanca, donde desembarcarían 20.000 de los 33.000 soldados destinados a Marruecos, las primeras lanchas habían llegado a tierra hacía sólo dos horas. Pese al estado de la mar en calma y un oleaje aceptable, muchas lanchas se habían perdido o naufragado, pero al menos algunos soldados estaban en tierra preparándose para avanzar hacia Casablanca. Hewitt había enviado diligentemente y cada dos horas los sucintos mensajes cifrados, aunque desconocía que los responsables de señales de la marina no los habían calificado de urgentes; por tanto, Eisenhower estaba casi en babia de todo lo que pasaba.63
Hewitt consideró que la Divina Providencia seguía a su lado, pero había empezado a preocuparse por el estado del tiempo. Steere, el aerólogo, advirtió que las condiciones se deteriorarían en menos de un día. No se podía esperar que se pudiera mantener a raya a los submarinos enemigos por más tiempo pese a que los destructores patrullaban los flancos de la armada y que ocho minadores colocaban minas alrededor de los cargueros. Estaba previsto que el viernes siguiente, el 13 de noviembre, llegara otro gran convoy de Hampton Roads pese a los esfuerzos de Hewitt por demorar esa llegada hasta que él pudiera garantizar la seguridad del puerto de Casablanca.
Ahora parecía que los franceses no sólo habían optado por luchar, sino que lo hacían con furia. Al principio, el fuego defensivo desde la costa había sido esporádico, más simbólico que letal. El capitán del Brooklyn había señalado a Hewitt a las 5.39: «He visto fuego y me pongo en posición para hacer frente a posibles eventualidades».64 Pero las bombas de El Hank y del Jean Bart podían destruir cualquier barco y dieron comienzo a lo que sería una de las batallas más intensas de la guerra atlántica.
A los diez minutos de las primeras descargas, el cielo parecía lanzar acero desde las colinas y el puerto de Casablanca. Las bombas aliadas ha cían grandes boquetes en los muelles lanzando fragmentos de cemento contra los cascos de los barcos y en los desembarcaderos. Diez buques mercantes anclados e indefensos se hundirían en aquel lugar junto a tres submarinos franceses. El último de los 2.000 refugiados civiles que habían llegado el día anterior desde Dakar en tres buques de pasajeros salió disparado de los muelles que muy pronto estarían pulverizados. Decenas de marineros, incluidos varios capitanes, murieron en los muelles a pocos pasos de sus planchas de embarque y sin la dignidad de haber podido salir al mar.65
El Jean Bart, el último acorazado francés con torretas tan pesadas como una fragata, aún no estaba terminado y no podía moverse de su amarre. Un proyectil de 400 mm proveniente del Massachusetts traspasó la torreta delantera del buque. Otra bomba arrancó el blindaje de la torreta inmovilizando los cañones. Tras siete descargas, el Jean Bart quedó en silencio. Otras tres bombas del Massachusetts abrieron boquetes en las cubiertas blindadas, los flancos y la quilla. Y el Jean Bart quedó paralizado al pie del Môle du Commerce. Extrañamente, ni una sola de esas bombas estadounidenses explotó; junto con más de 50 proyectiles que no estallaron porque algunos fusibles databan de 1918, impidieron una mayor destrucción de Casablanca.66
El jefe del 2.° escuadrón francés, el contraalmirante Gervais de Lafond, al igual que sus subordinados, desconocía la identidad de los atacantes. La niebla le impedía ver las banderas de los barcos enemigos y no había recibido ningún informe confirmado de sus superiores o de las playas. Pero Lafond vio claramente que se aproximaba un desastre. Su escuadrón sólo podía escapar del aniquilamiento haciéndose a la mar y huyendo por la costa protegido por el resplandor deslumbrante del sol.
Lafond no sabía que sus enemigos contaban con radares. El contraalmirante dio las órdenes correspondientes, subió a bordo del destructor Milan y se dirigió hacia la salida del puerto a las 8.15 de la mañana. Los bombarderos enemigos atacaron la bahía cuando las tripulaciones de los submarinos franceses cargaban los últimos torpedos antes de partir. Una figura heroica en sotana negra, el capellán de la flota, corrió bajo las bombas hasta la punta de un muelle para desde allí bendecir a cada barco que pasaba a su lado. A lo largo de la primera línea de edificios, las mujeres y los niños de los marineros franceses que zarpaban se despedían de los dieciséis barcos desde las terrazas y los tejados. Habían tenido una visión privilegiada de las descargas estadounidenses contra las siluetas familiares de la flota de Casablanca.67
Las bombas francesas llevaban tinturas para que los artilleros pudieran ver dónde caían sus disparos. Majestuosos géiseres verdes, rojos, morados y amarillos estallaban alrededor de los barcos aliados. Suponiendo que ningún disparo enemigo caería en el mismo sitio, los timoneles tenían orden de «perseguir los chapoteos», una maniobra especialmente difícil cuando el navío era alcanzado por una bomba. Cargueros, destructores y el Massachusetts iban y venían entre el ondear de banderas. Una bomba dio en el acorazado causando escasos daños, otra hizo trizas sus banderas. La sacudida de sus propios cañones desprendió los buscadores de radar del Tuscaloosa y del Massachusetts, de modo que los artilleros tuvieron que apuntar a ojo y malgastaron gran cantidad de proyectiles. Las tremendas sacudidas de la torreta número tres del Augusta hicieron que se desprendiera un receptor de radio. Cayó en cubierta provocando un problema más entre los muchos que hubo en las comunicaciones; hacia el mediodía, varios operadores de señales fueron destituidos por incompetentes.68 Las sacudidas de la torreta de popa causaron otra víctima: a la lancha de desembarco en la que pensaba viajar Patton hasta la playa se le hizo un boquete en el fondo mientras colgaba de la grúa en el flanco del barco. Todo su equipo, salvo el Colt Peacemaker de mango de marfil y el Smith & Wesson .357, que se acababa de enfundar, cayó a las aguas. En Norfolk, Patton había jurado desembarcar con la primera ola y morir al frente de sus tropas; ahora, vestido inmaculadamente con su brillante casco de dos estrellas y las botas de montar, estaba inmovilizado en el Augusta. «Maldito sea», rugió a un asistente, «espero que usted tenga un cepillo de dientes de más porque a mí no me queda nada en el mundo gracias a la marina de Estados Unidos.»69
Dejó de lamentarse para escribir una carta a Bea. «Hay mucha calma. Dios está con nosotros», y luego describió los acontecimientos de esa mañana en su diario.
Estaba en la cubierta principal justo detrás de la torreta número dos cuando una [bomba francesa] cayó tan cerca que me mojó entero. Cuando más tarde estaba en el puente, otra dio más cerca, pero yo estaba demasiado alto como para empaparme. Había niebla y el enemigo usaba bien el humo. Yo podía ver sus bombazos e identificar los nuestros. Teníamos el Massachusetts, el Brooklyn y el Augusta que daban vueltas y hacían tremendos zigzags ... Había que ponerse algodón en los oídos. Algunos se ponían blancos, pero a mí no me pareció muy peligroso; era algo impersonal.70
Hewitt estaba demasiado atareado como para que le inquietaran las quejas de Patton o su insidiosa evaluación del combate naval. Esta batalla naval acabaría con cualquier duda que aún pudiera tener Patton sobre el espíritu de lucha de la marina. Tan enfrascados estaban los buques de guerra en el duelo con el Jean Bart y las baterías de la costa que los barcos pronto se encontraron con que, a casi 50 kilómetros al sur de Fédala, el escuadrón del contraalmirante Lafond avanzaba directamente hacia los vulnerables cargueros aliados. El mensaje de un caza alertó a Hewitt sobre la partida francesa del puerto, y poco antes de las 8.30 ordenó que el Augusta, el Brooklyn y dos destructores interceptasen a los franceses a velocidad de flanqueo. El historiador Samuel Eliot Morison, a bordo del Brooklyn en calidad de oficial naval de reserva, explicó que «los cuatro buques entraron en acción como perros de presa».
Era cuestión de darse prisa. El amanecer, el resplandor y el radar que de vez en cuando funcionaba mal reducían a los barcos franceses a unos puntos negros que bailaban en el horizonte. La visibilidad era aún más atenuada por la humareda de los tanques de gasolina que ardían en la costa y por los generadores franceses de cortinas de humo. Disparar contra los ágiles destructores era como «tratar de darle a una langosta con una piedra».71 Las bombas de una batería costera agujerearon el destructor Palmer, una perforó un gran cubo de basura sin tocar a los dos marineros que lo portaban, pero también cortaron el mástil principal; la nave puso rumbo al oeste a 27 nudos.72 El destructor Ludlow, disparando tan intensamente que sus cañones de cubierta parecían lanzar una sólida corriente de balas trazadoras, dio al Milan, el buque insignia de Lafond, y lo incendió, pero recibió un proyectil de 150 mm que destrozó las salas de oficiales y abrió un boquete en la proa. La pintura que no había sido sacada ardió como cartón alquitranado. El Ludlow también huyó. Los submarinos franceses que habían escapado a la carnicería del puerto estuvieron a punto de consumar su venganza. El Massachusetts esquivó una ráfaga de cuatro torpedos, aunque el cuarto pasó a sólo cinco metros de la proa. Unos minutos después, el Tuscaloosa esquivó otros cuatro torpedos del Méduse, y el Brooklyn otros cincos lanzados por el Amazone.73
A cuatro kilómetros de los barcos de transporte de tropas, a las once de la mañana se les acabó la suerte a los franceses. El portaaviones Ranger y su escolta Suwannee habían soportado unos vientos que complicaban los aterrizajes y los despegues. Los dos barcos habían dado agresivas bordadas en busca de aguas calmas que señalasen vientos más suaves. Por último, pudo despegar del Ranger un escuadrón de Grunman Wildcats, que se enzarzaron en un combate sin cuartel con los cazas de Vichy que costó cuatro aparatos estadounidenses y seis franceses. Fragmentos del fuselaje y de los alerones cayeron sobre los minaretes de Casablanca. Los aviones sin posible reparación volaron panza abajo para que los pilotos pudieran saltar fácilmente. Los mecánicos del Ranger arreglaron tantos agujeros de bala en los Wildcats que pronto se quedaron sin cinta adhesiva y tuvieron que pedir a todo el personal del portaaviones que entregara la que tuviera en su poder.74
Los aviones estadounidenses, con parches y sed de venganza, salieron como un enjambre e hicieron acto de presencia a 2.500 metros de altitud. Los cazas no combaten, asesinan, observó en una ocasión Antoine de Saint-Exupéry. Cada Wildcat portaba seis ametralladoras de calibre .50 y cada una disparaba 800 balas al minuto, algunas perforantes, otras, incendiarias, y las demás trazadoras. De proa a popa de los barcos, los pilotos bombardearon tan intensamente la flotilla de Lafond que los navíos franceses emitían destellos a causa de los proyectiles que impactaban en sus estructuras. «Creo que el primer pase fue devastador», informó un piloto.75 Los puentes se desintegraron y los hombres que estaban allí quedaron destrozados. Un solo bombardeo contra un gran destructor mató a todos los hombres de cubierta a excepción de los artilleros protegidos por las torretas acorazadas. Los aviones, con los cañones humeantes, volvieron al portaaviones para cargar y volver al ataque.76
Los ataques aéreos y el poderío del bombardeo aliado pronto se hicieron notar, aunque ninguna de las cuarenta y una bombas lanzadas contra El Hank dio en el blanco exacto. Las bombas con tintes verdes y rojos de la marina cayeron a decenas y luego a centenares. Sólo el Brooklyn hizo 2.600 descargas; el Massachusetts utilizó más de la mitad de sus existencias de proyectiles de 400 mm. Otro malhadado destructor francés «dio una voltereta como si hubiera sido cogido por la chimenea»,77 señaló un piloto. El Fougueux naufragó por la proa con los cañones de popa aún disparando; el Frondeur, con la sala de máquinas inundada, se dirigió tambaleante a puerto y zozobró; el Brestois también regresó a los muelles sólo para caer de costado y hundirse. El destructor Boulonnais, con ocho impactos recibidos mientras maniobraba para lanzar torpedos, se hundió tan rápidamente que lo único que hizo una bomba verde final del Massachusetts fue marcar el lugar de su defunción. Con la proa destrozada y todo el personal herido, incluido Lafond, el Milan encalló en la playa. El Albatros, con dos serios impactos y vuelto a impactar cuando se dirigía de regreso a Casablanca, también encalló con más de cien bajas. Uno por uno desaparecieron los puntos verdes de los radares aliados.78
La muerte más espectacular se la llevó el navío más grande de la segunda escuadra ligera, el Primauguet. Cuando empezó el ataque aliado, el navío había zarpado para incorporarse al combate. A una velocidad de 21 nudos, pronto intercambiaba bombazos con el Massachusetts y los dos cruceros estadounidenses. Tres bombas cayeron sin explotar en el Primauguet, pero luego una explosión y otra más hicieron tambalear la nave. Con cinco boquetes por debajo de la línea de flotación, las calderas a punto de dejar de funcionar, el barco echaba humo por los cuatro costados y trató de volver a Casablanca a una velocidad de cuatro nudos. Los cazas lo pescaron en las inmediaciones de la playa de Roches Noires, matando al capitán y a otros 28 hombres presentes en el puente de mando. Un lacónico mensaje informó que el fuego era «memorable». Los hombres se arrojaban por la borda para escapar del incendio. Unos cerdos aterrorizados escaparon de su encierro en las bodegas y mataron a los heridos indefensos en la cubierta. Con más de la mitad de la tripulación muerta o herida, el Primauguet ardió más de veinticuatro horas.79
De todos los demás barcos franceses, únicamente el Alcyon llegó intacto a puerto y tuvo la penosa misión de buscar supervivientes. Sólo encontró trozos de cordita y poco más. Dieciséis barcos, entre ellos ocho submarinos, habían resultado hundidos o inutilizados. Hubo 490 muertos y 969 heridos. Cuatro barcos estadounidenses habían recibido un impacto y el Ludlow, dos. Las bajas eran de tres muertos en acción y veinticinco heridos. Entre los muertos, estaba el artillero de un bombardero que había rechazado más de 200 dólares de alguien que quería participar en el primer ataque. Con la pierna seccionada a la altura de la rodilla por el fuego antiaéreo, el artillero murió tratando de ponerse un torniquete con su bufanda de seda para detener la hemorragia. Fue sepultado en el mar desde la cubierta del hangar del Ranger mientras el navío hacía un rápido viraje ceremonial a estribor.80 Unos pocos pilotos norteamericanos fueron abatidos y capturados. Desde la prisión de Casablanca, celebraban cada oleada de bombardeos, y se bañaron en champán comprado a sus carceleros en un intento desesperado por liberarse de las pulgas que infestaban las celdas.81
Los más intransigentes oficiales franceses trataron de organizar otra flotilla, pero con sólo dos balandros intactos, la iniciativa pronto quedó en nada. Los marineros cargaron una bomba sin explotar de 400 mm desde el puerto hasta la sede del Almirantazgo, donde se la exhibió en la puerta con un cartel en francés que decía «¡Venimos como amigos!».82 Los marineros su pervivientes fueron reunidos; se les hizo entrega de un rifle y cinco cartuchos y se los organizó en compañías de infantería para la defensa de Casablanca. Apoyado en un bastón, el almirante Lafond recibió el saludo de sus marineros mientras marchaban en revista antes de encaminarse al frente.83
Patton finalmente llegó a la Playa Roja 1 de Fédala en una lancha de asalto a las 13.20 de la tarde del domingo. En mejores tiempos, ese puerto pesquero de 16.000 habitantes vivía de los ricos de la cercana Casablanca que frecuentaban el hipódromo y el casino delante del mar. Ahora la ciudad se hallaba prácticamente desierta. Empapado hasta la cintura y rodeado por guardaespaldas con subfusiles, Patton caminó por la arena hasta una cabaña en el espigón. Tenía la chaqueta de cuero manchada del tinte amarillo de una bomba francesa que le había salpicado esa mañana en el Augusta. Ahora debía ignorar ese manchón francófilo. Tan poco informado como cualquier otro responsable de ANTORCHA, Patton no sabía casi nada de lo que sucedía fuera de esa playa. A diferencia de los demás, a él eso no le importaba demasiado. Esa característica marcaría su generalato en los dos días y medio siguientes y en los dos años y medio siguientes. Un mensaje recibido en el Augusta al mediodía informaba que la guarnición francesa de Safi se había rendido casi siete horas antes, pero los tanques Sherman tardarían al menos un día o dos en descargar allí para luego emprender el viaje de 250 kilómetros hasta Casablanca. En Mehdía, a unos 80 kilómetros al norte de Fédala, Truscott había enviado la señal de ataque a las 7.45, pero nada se había sabido desde entonces, en parte porque las radios tácticas del ejército en el Augusta habían sido arrancadas por las sacudidas de los cañones del navío. El reto inmediato era organizar los tres regimientos del desembarco en Fédala de la 3.a división de infantería para tomar el puerto de esa ciudad; luego virar hasta ponerse en posición para el asalto contra Casablanca, a quince kilómetros al norte.84
No sería tarea fácil. En una ocasión, Patton había descrito el combate como una «orgía de desorden»;85 Fédala confirmó ese dictamen. En vez de estar concentradas en la cabeza de playa de seis kilómetros, las tropas estaban dispersas por la costa a lo largo de 65 kilómetros. De los 77 tanques ligeros que había en el convoy, sólo cinco habían llegado a tierra. De los nueve destacamentos de control de fuego que habían desembarcado, sólo dos podían comunicarse con los navíos cuyos cañones debían supuestamente dirigir. Operadores de radio inexpertos trataron de ampliar el alcance aumentando la potencia de transmisión, pero sólo lograron saturar la frecuencia. Los rateros nativos peinaban las playas gritándose contraseñas como «¡George!» y «¡Patton!», y preguntándose por qué, al ver las grandes estrellas blancas en los vehículos invasores, un ejército judío había ido a Marruecos. Los soldados se desprendían de las molestas bazucas y cuando se enfrentaban a la infantería senegalesa, algunos señalaban la bandera estadounidense en sus mangas como si eso lo explicara todo. «De habernos encontrado con los alemanes durante el desembarco», dijo luego Patton, «jamás habríamos llegado a tierra.»86
Mientras estaba atrapado en el puente de Hewitt durante la batalla naval, Patton volvió a lamentarse: «Ojalá volviera a ser teniente primero».87 Ahora actuaba como tal. Amenazador e insultante, ahuyentó tanto a los nativos como a los soldados tímidos. Pasó corriendo por las cabañas, levantando a quienes descansaban en las dunas. «Si veo a un soldado norteamericano echado en la arena, le someteré a un consejo de guerra», rugió. Patton creía en las «palabras de fuego que electrizarían a los soldados convirtiéndolos en héroes frenéticos»,88 dijo más tarde uno de sus coroneles. Electrizadas aunque todavía no heroicas, las tropas avanzaron hacia el interior. Un útil rumor de que los beréberes estaban castrando a los prisioneros hizo que muchos menos se mostrasen remolones.89
Cinco batallones franceses de 2.500 hombres y 46 piezas de artillería se enfrentaban a casi 30.000 norteamericanos. Por más confundidos y desorganizados que estuvieran, los hombres que desembarcaron en Fédala partieron en dos las fuerzas que defendían la costa al norte de Casablanca. El primer éxito del ejército tuvo lugar contra una batería costera de cuatro cañones en Pont Blondin, a cinco kilómetros al norte de Fédala. Los soldados del 30.o regimiento de infantería arrojaron morteros contra el fuerte mientras el jefe de sección gritaba como un energúmeno «Rendez-vous!» una y otra vez, convencido de que significaba «Rendíos».90 Varios navíos contribuyeron al brutal bombardeo que mató a cuatro defensores y envió a los demás a un sólido lavabo subterráneo en busca de refugio. Las bombas también mataron a seis norteamericanos en un claro en la ribera del río Nefifikh. «Cuando nuestra posición resulta alcanzada por el fuego de nuestra propia gente es muy desmoralizador», comentó un comandante. Después de que las granadas con humo amarillo, la señal de cese de fuego, no dieran ningún resultado en los cañones de la marina, un oficial llamó por radio: «¡Por Dios, dejad de bombardear Fédala! Estáis matando a nuestros propios hombres! ... Las bombas caen por toda la ciudad. Si paráis, ellos se rendirán».91
Los cañones callaron. De una ventana emergió un pañuelo blanco en la punta de una bayoneta y 71 aturdidos defensores franceses aparecieron por la puerta del fuerte. Un capitán norteamericano ofreció agua y cigarrillos a un marinero francés caído en la escalera con las dos piernas seccionadas. Un capellán católico dio la extremaunción a los muertos y los moribundos de ambos bandos.92
Las patrullas capturaron en Fédala a diez miembros alemanes de la Comisión de Armisticio, todavía en pijama, cuando cruzaban al trote un campo municipal de golf hacia un avión que les esperaba con los motores en marcha. En sus habitaciones del Hotel Miramar se encontraron gran cantidad de documentos secretos y un casco militar prusiano. El dueño del casco, el general Erich von Wulisch, había escapado al Marruecos español no sin antes hacer una lacrimógena llamada telefónica al general Noguès. «Ésta es la peor derrota de las fuerzas alemanas desde 1918. Los norteamericanos cogerán a Rommel por la espalda y nos echarán de África.»93
Rommel aún estaba a más de 3.000 kilómetros de distancia y los norteamericanos aún debían conquistar Casablanca. Patton, para ofrecer a los franceses la opción de «la paz o una tremenda tunda», envió al coronel William Hale Wilbur, que hablaba francés, en un jeep con bandera blanca. Wilbur, cuyas credenciales de negociador databan de hacía treinta años, cuan do había sido capitán del equipo de esgrima de West Point, se lanzó a la búsqueda del general Béthouart sin saber que estaba entre rejas en una prisión de Meknès acusado de alta traición. Wilbur pasó las defensas francesas saludando a los artilleros senegaleses con un «Buenos días, amigos. Se os ve bien esta mañana».94 En el edificio del Almirantazgo, donde en el ensangrentado patio empedrado yacían numerosos marinos franceses heridos, a Wilbur le dieron con la puerta en las narices. Esquivando el fuego de sus propias fuerzas, regresó a las líneas y se sumó a un ataque de blindados contra una batería costera. Más tarde fue condecorado con la Medalla de Honor del Congreso. Otro emisario logró llegar al edificio del Almirantazgo justo cuando El Hank lanzaba otra descarga a las 14 horas. «Voilà votre réponse», le dijo un despectivo oficial francés al tiempo que cerraba la puerta. «La marina francesa», le dijo un oficial a Patton, «está determinada a luchar.»95
El combate sería hasta la última gota de sangre. Patton se entristeció, pero no demasiado. Cuando aún estaba atrapado en el Augusta, había sentido la especial soledad del mando mezclada con la frustrante imposibilidad de estar en el campo de batalla. Ahora se encontraba en su elemento. «Mi teoría es que un comandante hace lo necesario para cumplir con su misión y que casi el 80 por 100 de esa misión es animar a sus hombres», escribió en una ocasión. 96 El domingo por la noche, mientras su asistente aullaba «¡Atención!» a los oficiales en el comedor con velas del Hotel Miramar, Patton caminó hasta su mesa con las pistolas a los costados, las botas de montar impecablemente lustradas y el brillante casco de Von Wulisch con una doble águila prusiana. Ante las risotadas de la concurrencia, anunció con una copa de champán en la mano: «Lo usaré para nuestra entrada en Berlín».97
Esa noche, antes de caer dormido, escribió en su diario: «Hoy Dios ha sido muy bueno conmigo».98
El lunes Dios le retiró su favor. Después de lo que un morador de Fédala (Mohammedia) describió como «el día más calmo de los últimos sesenta y ocho años»,99 en el Atlántico aparecieron olas de más de dos metros antes de la madrugada del 9 de noviembre. Se ralentizó la descarga de suministros y luego se paró toda actividad. Aunque el 40 por 100 de la fuerza invasora estaba en tierra, apenas un 1 por 100 de las 15.000 toneladas de carga había salido de los barcos de Hewitt. De las 378 lanchas de desembarco y blindados ligeros, más de la mitad estaban averiados, varados o hundidos. Los cocineros bajaban grandes cubos llenos de café a las agotadas tripulaciones de las lanchas. El torpe cargamento en Norfolk y el crónico desprecio de Patton por la logística —«hagámoslo ahora y luego lo pensaremos», en las amargas palabras de su jefe de ingenieros— tuvieron ahora un gravísimo coste.100
A las tropas en la costa les faltaban carretillas elevadoras, paletas, sogas y antorchas de acetileno. Las mojadas cajas de cartón se desintegraban. Las armas llegaban a la playa sin miras y sin municiones. Equipos de radio de vital importancia habían sido cargados como lastre en las profundidades más inaccesibles de las bodegas simplemente porque eran pesados. Los suministros médicos siguieron a bordo durante 36 horas. La carencia de lanchas y vehículos dejó en la playa a decenas de soldados heridos. Se necesitaba tan desesperadamente munición que fue transportada a tierra en balsas salvavidas. De forma imprudente, Patton había relegado al oficial de logística al siguiente convoy, que aún estaba a días de Marruecos. La presión para que los marroquíes sirvieran como estibadores a un salario de un cigarrillo por hora, simplemente proporcionó a los nativos una buena oportunidad para robar.101
Una compañía de 113 policías militares fue enviada en cuatro lanchas desde el Leonard Wood con instrucciones de «poner orden en el caos de las playas».102 En la penumbra del alba del lunes, el primer timonel confundió el incendiado Primauguet con un supuesto faro, un fuego de petróleo cerca de la Playa Amarilla de Fédala. Las lanchas navegaron unos 25 kilómetros por la costa y entraron por la bocana del puerto de Casablanca, donde un policía saludó a lo que creyó ser un destructor estadounidense. «¡Somos norteamericanos!»
A una distancia de 60 metros el navío francés abrió fuego con ametralladoras matando al comandante de la compañía. Los atónitos soldados en la lancha principal levantaron los brazos y algunos rasgaron sus camisetas para levantar banderas de frenética rendición. Los franceses siguieron disparando impertérritos con proyectiles de 20 mm y una bomba de 75 mm que destrozó el motor y hundió la lancha en menos de un minuto. La segunda lancha, a sólo veinte metros por detrás, viró para escapar, pero una bomba le arrancó la pierna al timonel y la metralla hirió a un teniente que había saltado para hacerse con el timón. «El aire estaba lleno de metal»,103 recordó un superviviente. La gasolina prendió fuego y se extendió por la embarcación como una crujiente sábana azul. Los que aún estaban con vida saltaron por la borda mientras las otras dos lanchas huían en medio de balas trazadoras. Veintiocho norteamericanos resultaron muertos o heridos; los franceses rescataron a cuarenta y cinco prisioneros de las aguas. Unos pocos nadaron hasta la costa vomitando agua aceitosa. Los civiles franceses los arrastraron por el espigón y los arroparon con abrigos.104
Dos horas después, Patton reapareció en la playa de Fédala determinado a «desollar vivos a los holgazanes, destituir a los incompetentes y animar a los tímidos».105 Después de ir hasta el rompiente a ayudar a recoger unos cadáveres de otra lancha volcada («tenían un feo color azul», informó más tarde), Patton detuvo toda descarga de suministros salvo en el diminuto puerto de Fédala. «La playa era un inmenso desorden y los oficiales no hacían nada»,106 escribió en su diario. Al ver a un soldado charlando tranquilo en la playa, «le di una patada en el culo con todas mis fuerzas ... una manera de levantar la moral. En conjunto, los hombres eran poca cosa; los oficiales, aún peor. Nada de carácter. Muy triste».
Un oficial recordó a Patton con el agua por la cintura llamando a los soldados para que le ayudasen a arrastrar una lancha atascada en un banco de arena. «¡Volved aquí! ¡Sí, vosotros! ¡Todos vosotros! Dejad eso y volved aquí. Más rápido, malditos seáis. ¡A prisa! ... Levantad y empujad. ¡Ahora! ¡Empujad, malditos seáis, empujad!»107
Sus reprimendas no calmarían el mar ni llenarían los cajones de municiones. El 8 de noviembre, la 3.a división de infantería acababa de salir de Fédala hacia Casablanca cuando se tuvo que parar a las tropas por falta de suministros. A última hora de la mañana del 9, el equipamiento del 15.o regimiento de infantería consistía en unos pocos camellos, unos pocos burros y cinco jeeps, algo muy lejano a un mínimo poderío militar. Un ataque de cuatro batallones que empezó a las siete de la mañana del lunes tuvo que detenerse varias horas después también por falta de vehículos y de municiones. Al final del día, Patton brindó su acostumbrado agradecimiento al Creador en el diario, pero esta vez las palabras fueron más lacónicas: «Una vez más Dios ha sido benévolo».108
Apenas salió el sol el 10 de noviembre, los norteamericanos aún estaban a ocho kilómetros de Casablanca. El 7.o de infantería a la derecha y el 15.o a la izquierda avanzaban. Los ladridos de los perros mestizos flanqueaban las columnas. Los marineros franceses, sin navíos, pero aún peligrosos, organizaban escaramuzas con sus cinco cartuchos. En la distante cresta de una colina se pudieron ver unos jinetes con mantos brillantes, banderas de batalla y largos rifles. «¡Caballería enemiga!», gritó un oficial norteamericano. «¡Delante de nosotros!» Los caballos se encabritaban a la luz del sol. Los accesorios plateados de las bridas centelleaban. Los tiradores aliados discutían si apuntar al caballo o al hombre, pero sus blancos desaparecieron en el fulgor del sol. Entonces, cayeron al menos una do cena de bombas francesas y todo un batallón del 7.o de infantería retrocedió hasta que los oficiales lo hicieron avanzar cuando ya había desandado 500 metros.
«Hoy ha sido un mal día», escribió Patton en su diario a última hora del martes. Un mensaje de Eisenhower desde Gibraltar agravó las vejaciones sufridas: «Querido George, hace dos días que Argel es nuestra; las defensas de Orán se están desmoronando rápidamente. El único obstáculo serio está en tus manos. Supéralo rápidamente».109
En la entrada del 10 de noviembre de su diario, Patton añadió: «Dios favorece a los audaces; la victoria es para los audaces». Ahora creía que la única forma de ocupar Casablanca era arrasándola. Los tanques Sherman provenientes de Safi ya casi habían alcanzado los suburbios del sur. Los barcos y portaaviones de Hewitt tenían soberanía en el mar y en el aire. Las tropas de la 3.a división sitiaban la ciudad por el norte y el este. Se había cortado el camino a Marrakech.
Patton notificó a su equipo y a los comandantes subordinados: con las primeras luces del día del miércoles, ocuparían la ciudad de forma rápida y brutal.
LA BATALLA POR LA KASBAH
De los nueve principales lugares de desembarco elegidos para ANTORCHA en Argelia y Marruecos, una playa que los norteamericanos habían considerado entre las más fáciles ahora resultaba ser la más difícil. A unos 125 kilómetros al norte de Casablanca, el centro turístico de Mehdía había anulado los esfuerzos del general Lucian Truscott por someterlo. En un desembarco nada auspicioso, pero sin seria oposición, los 9.000 soldados de Truscott debían tomar el moderno aeropuerto de Port Lyautey, a pocos kilómetros siguiendo las curvas del río Sebou. Una vez ocupado el aeropuerto, los aviones de Gibraltar y 77 P-40 del ejército, ahora en el portaaviones escolta Chenango, darían a Patton un formidable poderío aéreo en Marruecos. Las bombas y el combustible los proporcionaría el Contessa. Enfrentado a sólo 3.000 defensores franceses, Truscott había asegurado a Mark Clark que «no sería difícil tomarlo».110 Las tropas aliadas creían que los defensores franceses se sentirían tan intimidados que los recibirían con «bandas de música», tal como sentenció un sargento. George Marshall comunicó a Eisenhower que esperaba la caída del aeropuerto para el «mediodía del Día del Perro», el 8 de noviembre. La afirmación resultó ser apresurada y las expectativas, erróneas.111
«Querida esposa», había escrito Truscott desde Norfolk hacía dos semanas, «mi mayor ambición es justificar tu confianza y ser merecedor de tu amor.» Sentimental y muy entregado a su mujer, también era rudo, malhablado y capaz de pedirle un cigarrillo al peor de los soldados. «Los partidos de polo y las guerras no las ganan los caballeros», decía. «Si no hay hijos de puta, no hay comandantes.» De ancho torso y un poco encorvado para sus cuarenta y siete años, tenía ojos grises saltones, cara redonda y una voz tan áspera como una lima de madera. Tenía unas manos enormes con dedos como estacas de tienda de campaña. Se confeccionaba sus propias mazas de polo y se limpiaba obsesivamente las uñas con una navaja de bolsillo. De uniforme, Truscott era casi un petimetre: casco esmaltado, bufanda de seda, chaqueta de cuero y pantalones de montar. Antes de entrar en la caballería en 1917, había trabajado de maestro durante seis años en una escuela modesta. Hasta el desastre de Dieppe, al que asistió como observador norteamericano, nunca había oído un tiro disparado con furia; se pasó el triste viaje de regreso a Inglaterra en las cubiertas inferiores liando cigarrillos para los heridos con su bolsa de tabaco Bull Durham y preguntándose cómo evitar una catástrofe similar en ANTORCHA, de la que era uno de los planificadores. «Me preocupa un poco la capacidad de Truscott», escribió Patton en su diario. «Deben ser los nervios.»112
El primer movimiento de Truscott en Mehdía fue enviar a un par de emisarios con un rollo de pergamino adornado con cintas rojas y sellos de cera. Con elegante caligrafía, exigía que el comandante francés se rindiera. Los portadores del documento eran dos aviadores, el coronel Demas T. Craw, quien había capitaneado el equipo de polo de West Point de la clase de 1924, y el comandante Pierpoint M. Hamilton, de Tuxedo, Nueva York, un refinado producto de Harvard y de años de vida en París como banquero internacional. Con sus uniformes de gala, los dos habían desembarcado el domingo por la mañana. Una vez en tierra se subieron a un jeep y se dirigieron al interior. Con la bandera tricolor y la de las barras y las estrellas en las manos, Craw se sentó al lado del conductor. Hamilton, sentado detrás sobre una caja de municiones, llevaba una bandera blanca.113
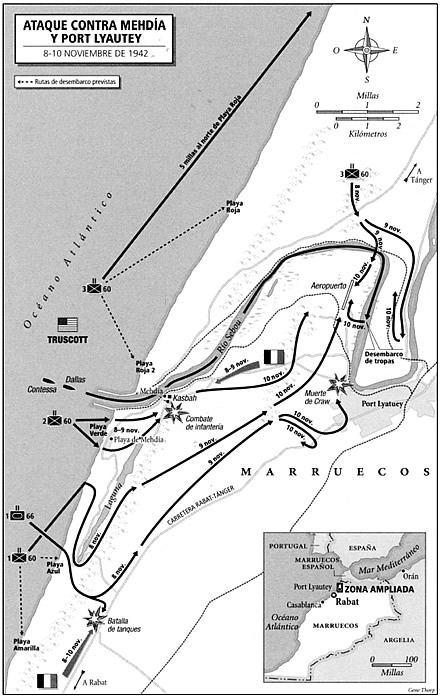
El camino a Mehdía hacía una curva delante de una fortaleza portuguesa del siglo XVI que dominaba el Sebou de color turquesa antes de desembocar en el azul oscuro del Atlántico. La fortaleza, erróneamente llamada «Kasbah» por los norteamericanos, se asentaba en las ruinas de un centro comercial cartaginés del siglo VI. Había ancladas barcas de pesca con potentes motores junto a la ribera y redes puestas a secar sobre las bordas. Nidos de cigüeña, intrincadamente enredados y grandes como una cama regia, coronaban los postes eléctricos a lo largo del camino. Hamilton agitó una mano saludando a unos soldados marroquíes, que le devolvieron el saludo. Unas pocas descargas de artillería estallaron delante y detrás del vehículo. «Malditos sean», dijo Craw por la radio, «nos están disparando los franceses y también vosotros.» Tres kilómetros más adelante, divisaron la pista del aeropuerto oculta tras un meandro del río. Un poco más allá, se veía Port Lyautey.
El jeep subió una baja colina. Sin previo aviso, una ametralladora abrió fuego. Craw se desplomó muerto en el acto sobre el conductor, el pecho acribillado por las balas. Un oficial francés apareció corriendo, desarmó a Hamilton y al conductor y luego, dejando a Craw en el asiento, envió a los prisioneros ante el coronel Jean Petit, comandante del 1.er regimiento de tirailleurs marroquíes. Petit dio sus condolencias por el muerto, pero no demostró intención alguna de que hubiera una capitulación francesa. «Una decisión de esa naturaleza», explicó después de estudiar el pergamino, «no forma parte de mis competencias.» Mientras esperaba instrucciones de sus superiores en Rabat, Petit ofreció a Hamilton una habitación privada y un sitio en el comedor de oficiales, donde el norteamericano pasó los tres días siguientes embaucando a sus captores con historias de las bazucas secretas y otros portentos del arsenal aliado.
La fracasada misión diplomática, por la que Craw póstumamente y Hamilton recibirían la Medalla de Honor, demostró ser la mejor y última esperanza de Truscott de obtener una victoria rápida. Las tropas del 60.o de infantería avanzaron en dirección a la Kasbah sólo para retroceder hasta el faro de Mehdía debido a las descargas de su propia marina. Con portales muy sólidos y muros de mampostería de casi dos metros de ancho, el fuerte parecía inexpugnable. En el momento del desembarco estadounidense, había en el interior 85 soldados franceses, pero el domingo por la tarde llegó un refuerzo de 200 soldados más, todos apuntando a los invasores desde las almenas y parapetos del fuerte. El comandante del 60.o de infantería ordenó flanquear la Kasbah, pero luego se dio cuenta de que nadie podría avanzar si no se silenciaban los grandes cañones de la fortaleza. Con más osadía que sensatez, Truscott ordenó que se tomase la Kasbah «a tiro limpio» en vez de que la redujesen los cañones de los barcos.114 Un contraataque francés con tres decrépitos tanques Renault puso en fuga el 2.o batallón de Truscott y dispersó con tal eficacia a los norteamericanos que posteriormente sólo se pudo congregar a 30 hombres. «Tanto los oficiales como los soldados quedaron absolutamente aterrorizados por ese bautismo de fuego», señaló luego el comandante al Departamento de Guerra.115
Al anochecer empeoró la situación. Después de gritar repetidas veces «¡George!» sin recibir contestación, un nervioso centinela arrojó una granada y mató al asno del farero. Unos sonidos sepulcrales atemorizaron a los tripulantes de varios tanques hasta que se dieron cuenta de que se trataba del croar de unos inmensos sapos en la laguna. Los franceses emboscaron a una patrulla cerca de una fábrica de conservas de pescado al lado del río, hiriendo al oficial y dando a seis hombres en la cabeza. Las asustadizas tropas de la playa y de los barcos derribaron un bimotor con una descarga cerrada antes de percatarse de que era un aparato británico enviado desde Gibraltar para supervisar el desembarco. Una ráfaga de ametralladora disparada por un soldado alterado pasó a centímetros de la cabeza de Truscott.116
En la ancha y blanca playa de guijarros de Mehdía, Truscott encendió un cigarrillo. Estaba violando su propia orden de no prender ninguna luz, pero necesitaba desesperadamente un pitillo. El ámbar naranja iluminó un rostro ahíto de preocupación. «Me di cuenta de que aun rodeado por centenares de soldados estaba absolutamente solo», escribió aquella noche «lúgubre y solitaria» de domingo.
Por lo que podía ver, reinaba el caos en toda la playa. Las lanchas de desembarco llegaban sobre el fuerte oleaje y arrojaban hombres y equipo al agua. Los hombres no sabían adónde ir y gritaban el nombre de sus unidades insultándose entre sí.117
Los hombres hacían cuerpo a tierra siempre que oían los disparos de un francotirador. La artillería retumbaba a lo lejos. Ciertamente era francesa, porque los aliados aún no habían podido desembarcar sus cañones. La alta marea que atormentaba a Patton en Fédala aquí era peor, pues las olas superaban los cuatro metros de altura. Las municiones, el agua y la mitad de las tropas de Truscott permanecían a bordo. Alarmada por las baterías de la Kasbah, la marina había ordenado a los cargueros retirarse a mayor distancia, «a medio camino de Bermudas», dijo echando chispas Truscott, y añadiendo 50 kilómetros en el viaje de ida y vuelta de las embarcaciones ligeras y las lanchas de desembarco.118
Al igual que Patton, Truscott llegó a la conclusión de que el desembarco «habría sido un desastre frente a un enemigo bien armado y decidido a defenderse».119 Pocos soldados norteamericanos parecían estar disparando y muchos eran los dispuestos a entregarse. Truscott sospechó que el entrenamiento en tiempos de paz les había enseñado más a rendirse que a combatir.120 «Una de las primeras lecciones que se aprenden», observó más tarde, «es que por muy numerosa que sea la fuerza, cada batalla se compone de acciones minúsculas llevadas a cabo por individuos y pequeñas unidades.»121
Aspiró el humo del cigarrillo y recogió el rifle. Cada batalla también se compone de acciones minúsculas llevadas a cabo por los generales. Rugiendo entre el fragor del oleaje, Truscott ordenó a los soldados rezagados, timoneles perdidos y a todo el que le oyera que cogieran un arma y marcharan al interior. Aquí tienen, dijo, arrojando una bazuca abandonada a la tripulación de una lancha de la marina. La primera luz de la madrugada del lunes iluminó el este detrás de la Kasbah. No habría ningún Dieppe en África. Lucian Truscott no lo permitiría. Sin hijos de puta, no hay comandantes.
No obstante, únicamente la valentía y la suerte de los aliados conjuntadas con las vacilaciones francesas hicieron posible que los anglonorteamericanos no fueran rechazados en Mehdía y enviados otra vez al Atlántico. Sólo siete de los 54 blindados ligeros de Truscott llegaron a la playa, pero fueron suficientes —con oportunas descargas del crucero Savannah— para neutralizar el 9 de noviembre los refuerzos de los acorazados franceses que se dirigían a Mehdía desde Rabat. Renault franceses y Stuart estadounidenses se enfrentaron a una distancia de cincuenta metros, yendo y viniendo a todo trapo sin exponer el débil blindaje de los flancos. Cuando se atascaban los expulsores, los comandantes de los tanques se rompían las uñas tratando de sacar el metal de las recámaras. Las balas francesas entre la torreta y el casco atascaron los mecanismos de las plataformas giratorias en varios tanques; los tripulantes salían por la escotilla y las arrancaban con tenazas como si se tratase de una extracción de muelas. Los pilotos navales dejaron caer 50 cargas de profundidad contra submarinos sobre los tanques y la artillería franceses.
Para el anochecer del 9 de noviembre, la cabeza de playa ya no corría peligro, aunque los francotiradores franceses seguían matando hombres que cometían algún descuido. Un batallón de infantería que había quedado aislado en una playa muy al norte avanzó por una senda en medio de densas matas de enebro para aparecer en la ribera norte del Sebou al otro lado del aeropuerto. Los tanques Stuart se acercaban a Port Lyautey por el suroeste. La noche no fue «alegre», recordó luego Truscott, «aunque para mí fue menos tenebrosa que la noche anterior».122
Con las primeras luces del alba del 10 de noviembre, el Dallas se aproximó a los dos peñones gemelos que flanqueaban la desembocadura del Sebou. Setenta y cinco comandos norteamericanos iba a bordo del viejo destructor de la primera guerra mundial, cuyas chimeneas y estructura habían sido retocadas para reducirle el calado. La nave entró en el río rumbo al aeropuerto. Al timón estaba el ex jefe de prácticos de Port Lyautey, René Malvergne. Se trataba de un patriota francés que había sido encarcelado un breve tiempo por sus simpatías gaullistas, y que a principios de año había entrado ilegalmente y con la ayuda de la inteligencia estadounidense en Tánger en un remolque empujado por un Chevrolet. Cada pocos kilómetros el conductor se detenía hasta oír las ahogadas palabras de Malvergne: «Tout va bien, ¡pas de monoxide!».123 Desde Gibraltar, Malvergne había llegado a Londres, donde se presentó en el cuartel general aliado como «el señor Jones» y pidió una entrevista personal con Eisenhower antes de ser enviado a una residencia secreta en Washington. Allí se le conoció simplemente como «el Tiburón». George Marshall se había enfurecido al enterarse de que Malvergne había abandonado su trabajo en Port Lyautey, donde su ausencia evidente podía «llamar la atención a esta zona en especial».124 No obstante y pese a todo, allí estaba ahora, cerca de su casa y al timón de un destructor estadounidense, con uniforme de espiguilla y esforzándose por recordar los cambios estacionales de los bancos de arena en esas aguas traicioneras donde hacía meses que no pilotaba.125
El Dallas dio un fuerte bandazo contra un reflujo bajo una lluvia torrencial que salpicaba la cubierta como grava. Olas de nueve metros barrían la desembocadura entre los dos peñones cayendo sobre la proa del destructor como luciérnagas de color esmeralda. La espuma alcanzaba el puente mien tras Malvergne entraba en el canal pasando pegado al rompeolas. Los marineros señalaban la profundidad con un plomo de mano improvisado con una cadena de hierro. El fondo fangoso del río succionaba el casco del buque. Finalmente lo frenó cerca de la fábrica de conservas. Las olas empujaban al Dallas por detrás mientras en el agua alrededor del barco se empezaban a recibir las primeras descargas provenientes de la Kasbah.126
Malvergne ordenó avanzar a toda máquina. Las hélices se lanzaron con tanta furia que los diales de la sala de máquinas indicaban 25 nudos cuando en realidad se estaba arrastrando con la quilla dejando un tajo profundo en el lodo del fondo. Un kilómetro y medio río arriba, la proa cortó un cable tendido en el Sebou como barrera. La artillería de 3 mm del destructor devolvía las andanadas de la Kasbah y de los artilleros franceses en las colinas próximas. Malvergne pasó entre barcos de vapor hundidos y siguió el meandro del lago hasta el lado izquierdo del aeropuerto. Allí, a las 7.37 de la mañana, acabó el viaje del Dallas. Los comandos lanzaron sus botes de goma y al cabo de veinte minutos el aeropuerto había sido ocupado.
Dos horas después, Truscott se encontraba en las sombras de la fábrica debajo de la Kasbah. Había tomado el aeropuerto, pero la guarnición de Mehdía se negaba a capitular. Un asalto de infantería contra la fortaleza había sido rechazado, luego uno más y por último, dos más. Más de 200 soldados yacían heridos en centros de primeros auxilios en la playa y había decenas de muertos en la morgue improvisada. Todo movimiento de desembarco estaba paralizado por el estado del mar y ahora se notaba una carencia desesperada de agua, municiones y suministros médicos. Truscott también empezaba a necesitar más tropas, pero un mensaje de Patton le advirtió que no había más tropas disponibles. Una compañía provisional de cocineros, administrativos y conductores se reunió detrás de una duna para recibir una instrucción apresurada de cómo manejar un subfusil Thompson. De inmediato fue enviada a reforzar las trincheras al norte del faro de Mehdía.
Bajo una lluvia torrencial, los artilleros transportaron un par de obuses de 105 mm hasta los muros de la Kasbah y abrieron fuego a quemarropa. La mampostería cedió, pero los contraataques franceses con granadas y ametralladoras hicieron retroceder a los norteamericanos unos 200 metros. A las 10.30, mientras Truscott examinaba los muros del fuerte con sus binoculares, aparecieron ocho bombarderos de la marina en picado. Los obuses marcaron los blancos con bombas de humo y un momento después la Kasbah explotó en llamas y polvo.
«Fue una hermosa imagen para los soldados», escribió más tarde Truscott.127 La infantería vociferante traspasó la puerta principal y el muro derruido y corrió por los laberínticos fondouk a la caza de francotiradores con las bayonetas caladas y arrojando granadas a los defensores del cuartel general. Ingenieros de combate forzaron la entrada inferior al lado del río y la Kasbah se rindió. El comandante de la guarnición había resultado muerto. Más de 200 soldados franceses salieron con las manos en alto y otros 150 fueron capturados en trincheras y en chozas próximas. «El asalto final», concedió un informe del ejército, «tuvo ribetes de Beau Geste.»128
Se había quebrado la resistencia enemiga, pero hasta la tarde del martes persistieron de forma esporádica los tiroteos e intercambios de obuses, incluidas más de 200 bombas de gran potencia disparadas por el Texas. A las 22.30 horas, un oficial francés se acercó a las líneas aliadas en un coche oficial con la bandera tricolor atada al radiador y un corneta que repetía una y otra vez «Alto el fuego». Los centinelas confundieron el mensaje por «Al ataque» y abrieron fuego, dañando la parrilla del automóvil, pero sin herir a nadie. Tras horas de demoras y confusiones, Truscott recibió en su puesto de mando en la playa un mensaje diciendo que los jefes franceses querían hablar. Una reunión en la Kasbah, descrita como un «espectáculo colorido de distintos uniformes franceses y coloniales, vestimentas árabes y banderas»,129 dio como resultado un cese de hostilidades formal. Las tropas francesas recogieron las armas y volvieron a sus barracones. «La conversación», según informó Truscott, «acabó con otro intercambio de fríos saludos.»130
El combate de tres días por Mehdía y Port Lyautey se cobró 79 vidas estadounidenses y 250 heridos. Los franceses, con comprensible imprecisión, calcularon entre 250 y 300 bajas. El coronel Craw y otros soldados fallecidos de ambos bandos fueron enterrados juntos en un nuevo cementerio sobre una colina encima del Sebou, a pocos metros de la Kasbah. A última hora del 10 de noviembre, René Malvergne pasó del Dallas al Contessa para realizar otro viaje por el río. En la desembocadura del Sebou, el lanchón dio contra la roca sur con un ruido de moler que pareció capaz de hacer detonar sus mil toneladas de municiones y combustible. En cambio, el Contessa simplemente se posó en el lodo, se aplastó el blindaje de la proa y se inundó la bodega superior en dos minutos con tres metros de agua. El piloto y la embarcación habían llegado demasiado lejos como para abandonar ahora. Malvergne, a la espera que subiera la marea, viró el timón para volver a bajar el río, dio marcha atrás a toda máquina y volvió sobre sus pasos hasta el aeropuerto. La descarga duró tres días. Malvergne regresó a casa con su mujer y sus hijos con una medalla de plata prendida en el pecho.131
En otra vuelta de tuerca, de los 77 P-40 que operaban desde el Chenango uno cayó al mar, otro desapareció en la niebla y diecisiete resultaron dañados durante el aterrizaje en la duramente conquistada pista de Port Lyautey. Muchas de las desgracias reflejaron errores elementales de los pilotos que se atribuyeron a la «histeria bélica». Ninguno de los aparatos supervivientes volvió a participar en ANTORCHA.132
«YA TODO HA TERMINADO»
Pálido por el cansancio, Patton volvió al Augusta en una lancha de asalto a fin de formular los planes definitivos para la conquista de Casablanca. El tremendo esfuerzo que tuvo que hacer para escalar la red alarmó tanto a Hewitt que el almirante se puso de rodillas en la cubierta y empujó a Patton a un lado. «Doctor, pienso que el general está muy fatigado», le dijo Hewitt al oficial médico del barco. «Lo que le prescriba a él, también puede venirme bien a mí.» El médico sirvió dos vasos de una botella de licor. Patton y Hewitt aún se trataban de «general» y «almirante», y lo seguirían haciendo hasta la campaña de Sicilia nueve meses después, cuando ambos decidieron tratarse de «George» y «Kent», pero este pequeño episodio, cargado con la tensión y la soledad de los que mandan, fue otro momento importante en la naciente amistad. Debidamente reanimados, ambos terminaron de planear la batalla y Patton volvió a su ejército.133
Ese 10 de noviembre, Hewitt reasumió el mando en el puente justo a tiempo para ver que el poderoso Jean Bart, considerado fuera de combate los dos últimos días, volvía a la vida. Los marinos franceses habían reparado en secreto la torreta dañada, pero habían dejado los cañones torcidos para despistar. Hacía horas que un oficial vigilaba el Augusta desde el poco espacio de la cofa con los dedos cruzados y murmurando: «Acércate un poco más, un poco más».134 A unos doce kilómetros de distancia, el Jean Bart abrió fuego con una salva de dos cañonazos. Un par de géiseres levantaron veinte metros de agua, salpicando a los hombres que estaban en el puente del Augusta con agua coloreada con tinturas.
Siguieron otras nueve salvas. El oficial del puente dio orden de poner los motores a toda máquina, virar el timón a la derecha y lanzar cortinas de humo. El Augusta navegó como una diosa dentro de su propio banco de niebla perseguido por bombas que rodearon el barco pero no dieron en el blanco. La aviación del Ranger replicó de inmediato con una andanada de bombas de 450 kilos que hicieron un boquete de tres metros en la cubierta superior del Jean Bart, cerca de la proa, y arrancó seis metros de la popa. El oficial de vuelo anunció por radio al portaaviones: «Se acabó el Bart». Y esta vez fue verdad.135
A Patton se le había acabado la paciencia. Eisenhower había ordenado explícitamente que no se realizaría ningún bombardeo sin su autorización, pero Patton arguyendo malas comunicaciones pensaba arrasar Casablanca sin ni siquiera notificarlo a Gibraltar y mucho menos esperar la autorización. En su cuartel general de Fédala, los ingenieros dieron los últimos retoques a los planes de volar los acueductos y las centrales eléctricas. Los pilotos estudiaron fotos aéreas de sus blancos. Los artilleros construyeron pirámides de munición extra. Los hombres de infantería afilaron las bayonetas y se aprestaron para un ataque ahora fijado para las 7.30 horas del miércoles 11 de noviembre.136
A las dos de la mañana, al mismo tiempo que Truscott se enteró de la rendición de Port Lyautey, un coche francés llegó hasta la patrulla de primera línea del 30.o de infantería con el habitual corneta y una bandera blanca iluminada con una linterna. Dos oficiales y cuatro soldados portaban un despacho del cuartel general del general Noguès. En el Hotel Miramar, Patton se levantó, se vistió y traspasó las puertas batientes de una sala de fumadores en el vestíbulo. Tal como lo contó más tarde Charles R. Codman, asistente de Patton, un comandante francés con un casco negro de piel y un uniforme caqui blanco de polvo le entregó un fino papel de cebolla. Patton tomó asiento en una banqueta y estudió el manuscrito. Al parecer, las negociaciones entre Darlan y Clark en Argelia, Pétain en Vichy y Noguès en Rabat habían dado como resultado un alto el fuego en todo el norte de África. Fuera como fuera, el ejército francés en Marruecos había recibido orden de dejar de combatir.
Patton miró a los ojos del comandante francés sentado en una silla de respaldo vertical. «A menos que la marina francesa admita de inmediato que acepta este cese de hostilidades», advirtió, «el ataque a Casablanca sigue adelante tal como estaba previsto.»137 Eso daba tres horas a los franceses. Patton despidió a los oficiales y su delegación dándoles un salvoconducto para pasar las líneas estadounidenses y entrar en Casablanca. «El equipo quería que atacara, pero yo no lo podía hacer todavía», escribió Patton en su diario. «Era demasiado tarde y, además, es malo cambiar de planes.»138
Al alba, se cargaron y elevaron los cañones. Los hombres tenían los dedos en los gatillos y sobre los botones de disparar. Los cazabombarderos despegaron del Ranger y sobrevolaron la ciudad con los depósitos llenos de bombas. Hewitt despachó un mensaje truculento aunque sintácticamente equívoco al almirante Michelier, el jefe naval de Vichy. «Avíseme si pretende obligarme a arrasar sus instalaciones navales y costeras y derramar la sangre de su pueblo. La decisión es de su responsabilidad individual.»139
A las 6.40, la respuesta francesa llegó a Patton en el centro de mando de la 3.a división de infantería. Ordenó a su asistente por walkie-talkie: «Anule la orden de ataque. La marina francesa ha capitulado». Y luego a Hewitt: «Urgente al Augusta. Cese el fuego de inmediato. Confirme de inmediato. Patton». El jefe de vuelo de un Wildcat dijo por radio: «Muchachos, se ha acabado. Regresemos». Los pilotos arrojaron las bombas al mar y volvieron al portaaviones.140
Pronto se restableció la amistad franconorteamericana, de acuerdo con el orden natural, a los ojos de los norteamericanos. Se dejó a un lado la carnicería de los tres días anteriores, aunque no se olvidó ni se perdonó, del mismo modo que se suele ocultar a los niños un problema matrimonial. Un coronel norteamericano sin afeitar y portando un subfusil y varias pistolas llegó a la puerta del Almirantazgo, donde un oficial francés le recibió haciendo la broma de levantar los brazos como si estuviera aterrorizado y diciendo: «Chicago, me rindo, me rindo».141 Los aliados retiraron sus muertos de la morgue francesa y los enterraron en la playa en hoyos con cal. Justo después del mediodía del 11 de noviembre, Patton y Hewitt invitaron a un almuerzo en una brasserie de Fédala a sus colegas franceses lubricando los buenos platos con vinos de Burdeos y coñac.142
Horas después esa misma tarde, Noguès, Michelier y otros jefes franceses pasaron la avenida de palmeras y bananos para encontrar que Patton había apostado una guardia de honor de bienvenida. En el salón elogió la de sus adversarios y propuso un acuerdo entre caballeros según el cual las tropas francesas podían conservar sus armas. Los detalles del cese de hostilidades se dejaban en manos de Eisenhower y Darlan en Argel. Patton selló el pacto con un brindis por «nuestra futura victoria contra el enemigo común».143
«Bebieron champán de cuarenta dólares», informó más tarde a Washington, «pero valió la pena.» Hewitt estrechó la mano del almirante Michelier y le dijo que la marina estadounidense, que había lanzado 19.000 bombas en Marruecos en los últimos tres días, lamentaba haber tenido que disparar contra la tricolor. «Usted tenía sus órdenes y las cumplió. Yo tenía las mías y las cumplí.» Michelier le contestó: «Estoy dispuesto a cooperar en todo lo que sea posible».144
La conquista de Marruecos costó a Estados Unidos más de 1.100 bajas: 337 muertos, 637 heridos, 122 desaparecidos y 71 capturados. Los aliados habían establecido una base atlántica en África, fortaleciendo las rutas marítimas y el control del estrecho de Gibraltar y desanimando cualquier expedición alemana a través de España. «Estamos en Casablanca y controlamos el puerto y el aeropuerto», escribió Patton en su diario el 11 de noviembre. «Alabado sea Dios.» En una carta a Eisenhower añadió: «Si uno sigue el plan establecido, normalmente las cosas funcionan».145
Los despachos de prensa desde Marruecos, aunque esquemáticos y distorsionados, convirtieron a Patton en un héroe nacional. La batalla de 74 horas le dio la oportunidad de desplegar sus más notables atributos de mando: energía, voluntad, capacidad de ver la perspectiva del enemigo y también las características de un hombre sediento de sangre. «Por supuesto, como cristiano, me alegré de evitar un mayor derramamiento de sangre», escribió al secretario de guerra Henry Stimson, «pero como soldado habría pagado por continuar la lucha.»
Sin embargo, también quedaron sobre el tapete los defectos de Patton: un desprecio gratuito por la logística; una propensión infantil a pelearse con los otros servicios; una incapacidad de comprender a los jóvenes soldados atemorizados; una predisposición a ignorar el espíritu si no la letra de las órdenes de sus superiores y una arcaica tendencia a evaluar su propia actuación sobre la base del coraje personal bajo fuego enemigo. Confió en su simpatía y en medias verdades para explicarle a Eisenhower su resolución de bombardear Casablanca sin autorización. «Yo no puedo controlar el espacio interestelar y su radio simplemente no funcionaba. El único que perdió algo en todo eso fui yo, ya que la prensa no ha podido contar mis heroicas hazañas.» Pero Patton era un soldado demasiado exigente para estar enteramente satisfecho. «Por desgracia, no tuve oportunidad de distinguirme salvo por no haber aflojado en un par de ocasiones que estábamos hechos polvo», le escribió a Bea.
Acaso la evaluación más aguda se dio en la carta que le contestó Bea, escrita el 8 de noviembre: «Soy consciente de que hay meses y tal vez años de espera e inquietud por delante; sin embargo, en lo único que puedo pensar es en tu victoria, y el pensamiento que suena en mi cabeza como un repique de campanas es que has dado el primer paso y que nunca más tendrás que volver a darlo».146
Después de abandonar el Miramar a última hora del miércoles por la tarde, Hewitt regresó al Augusta con un dilema. Quince transportes y cargueros seguían en el vulnerable puerto de Fédala. Aunque casi todas las tropas aliadas ya habían desembarcado, tres cuartas partes de los suministros permanecían en las bodegas (11.000 toneladas). El ejército necesitaba alimentos, combustible, tiendas de campaña, de todo. La solución obvia era trasladar los barcos al puerto de Casablanca y descargar allí. Un oficial del Estado Mayor le informó con planos y notas que había cinco atracaderos disponibles en la Jetée Transversale y espacio para al menos otros diez barcos en varias ensenadas. Pero cuando Hewitt le preguntó durante el almuerzo a Michelier acerca del estado del puerto, el almirante francés se echó las manos a la cabeza. «C’este un cimetière!» Agrupar los barcos de noche en medio de restos sumergidos era peligroso, coincidió Hewitt. Además, el siguiente convoy de Norfolk de 24 navíos y 32.000 soldados llegaría en dos días, el 13 de noviembre, esperando encontrar un puerto seguro. El puerto era demasiado pequeño para acomodar a todos y los barcos que llegaban eran muy valiosos ya que transportaban tropas y suministros.147
Algo había que hacer. Hewitt estudió un documento secreto llegado esa misma tarde. Unos catorce submarinos alemanes se dirigían a Casablanca, incluida una escuadra de ocho barcos llamada Schlagtot, Golpe Mortal. La orden que habían recibido era: «Contra ellos a toda máquina. No permitan que nada interfiera en el ataque».148 Todas las embarcaciones y portaaviones estaban alertados del peligro. Se colocó un campo de minas a lo largo del flanco noreste donde estaban anclados los cargueros pese a la carencia de minas marinas. Al ejército se le había pedido que se apagasen todas las luces de Casablanca porque el resplandor hacía visibles las siluetas de los barcos contra la costa.
«Buenos chicos», les decía Hewitt con frecuencia a sus oficiales. «Me facilitáis las cosas. Lo único que debo hacer es decidir.» Pese a que todos los factores habían sido considerados con detenimiento, la decisión no era fácil. Hewitt sabía que detectar un submarino en la superficie era complicado. En los últimos días, se había bombardeado más de una sombra de nube. Percibir una «pluma», la fina estela trazada por un periscopio en superficie, era virtualmente imposible de noche. Y liquidar submarinos con cargas de profundidad era tan difícil como pescar con una piedra. A las seis de la tarde, Hewitt volvió a reunir al Estado Mayor en el Augusta y de inmediato envió un mensaje a Patton pidiéndole que apagara las luces. Todos los navíos permanecerían anclados esa noche. Hewitt volvería a estudiar la situación por la mañana.149
Los cortinajes negros cubrían las altas ventanas del comedor del Miramar. Afuera el sutil aroma de las buganvillas perfumaba el aire. En la playa, la brisa movía los bambúes que separaban una cancha de croquet del casino de la playa. Patton y dos decenas de oficiales del Estado Mayor cenaban pato muy bien preparado por el cocinero francés que había sido reclutado informalmente por el ejército estadounidense una pocas horas antes. Se levantaron muchas copas de vino para festejar los 57 años que cumplía Patton, su victoria en Marruecos y el vigésimo cuarto aniversario del armisticio que dio por terminada la Gran Guerra.150
A las 19.48, una fuerte detonación que hizo vibrar los cristales de las ventanas interrumpió las celebraciones. Cuando Patton y los oficiales salían a la galería o subían los cinco pisos hasta la terraza del edificio, dos explosiones más resonaron sobre las aguas. A cinco kilómetros de la playa, llamas amarillas salían de un navío, brillantes bolas de fuego naranjas flotaban en el cielo a medida que explotaban depósitos de gasolina y de municiones. Otros dos barcos parecían estar en apuros. Frenéticas señales intermitentes se producían en dos decenas de barcos en un arco que se estiraba hasta el horizonte. Con prismáticos era posible ver a hombres envueltos en llamas que se arrojaban al mar. «Eso», dijo luego el jefe de ingenieros de Patton, «acabó con la fiesta.»151
El submarino alemán U-173, tras traspasar la línea de destructores, había lanzado media docena de torpedos contra la concentración de barcos estadounidenses. Tres navíos habían sido alcanzados a babor. El Joseph Hewes se hundió por la proa en 26 minutos llevándose consigo al capitán y a varios marinos. Un oficial a bordo del petrolero Winooski vio que la estela de un torpedo pasaba cerca de la proa y volvió la cabeza justo a tiempo para ver que un segundo torpedo impactaba en el casco entre el puente de mando y la popa; la detonación hirió a siete hombres e hizo un boquete de ocho metros de diámetro en un tanque de petróleo que afortunadamente estaba vacío y se llenó rápidamente de agua salada. El destructor Hambleton, a la espera de reabastecerse de combustible, fue alcanzado en la sala de máquinas delantera, a más de un metro por debajo de la línea de flotación. El impacto mató a veinte hombres y partió en dos el buque de tal forma que «se les podía ver trabajando en popa y proa, que ya no estaban rígidamente conectadas», según informó un testigo.152 Los supervivientes se congregaron en cubierta cantando «No dejemos ir al barco». Otro destructor divisó al U-173 yéndose a mar abierta justo antes de las 20.30, pero debido a una momentánea confusión con una lancha de desembarco estadounidense, el atacante pudo huir. (Apostando demasiado fuerte, el submarino caería cinco días después en Casablanca, donde fue hundido con cargas de profundidad, y murieron sus 57 tripulantes.)153 La «tocada de culo» a los tres barcos, en la ramplona expresión de la marina, le costó a Hewitt una noche de insomnio. Con los ojos enrojecidos y demacrado, reunió a sus oficiales de mayor rango a primera hora del martes 12 de noviembre en la reducida cabina del Estado Mayor. Dos horas después del ataque había enviado un mensaje superfluo a todos los barcos: «Mantengan una especial vigilancia de los submarinos enemigos». El Winooski había sido enderezado mediante un intenso bombeo y el destructor Hambleton había bus cado refugio en el puerto de Casablanca. Pero para el resto de la flota los problemas seguían siendo los mismos: decenas de miles de soldados adicionales llegarían al día siguiente en el segundo convoy y en el puerto no había espacio suficiente para albergar los barcos originales de Hewitt más los recién llegados.154
Hewitt estaba furioso. Durante meses había advertido al ejército de que este segundo convoy llegaría con casi una semana de antelación poniendo en peligro toda la operación, pero Patton y los demás generales habían insistido en que se necesitarían más tropas y suministros en Marruecos de forma inmediata. Al final, Hewitt había aceptado a regañadientes y con «extremas prevenciones».155
Durante más de una hora analizó sus opciones. Lo único que tengo que hacer es decidir. Podía trasladar los barcos invasores de inmediato a Casablanca y dejar que el nuevo convoy esperase en el mar. Para una flota victoriosa, la medida podría parecer defensiva, incluso vergonzante, y pondría en peligro a los recién llegados. A Hewitt le tentaba más la alternativa de seguir descargando con gabarras en el pequeñísimo puerto de Fédala durante el día, retirarse a la relativa seguridad de mar abierto durante la noche y dejar el puerto de Casablanca a los recién llegados. Pero eso demoraría la descarga y el mar abierto no era un buen refugio. Esa misma mañana, a 50 millas de la costa, el Ranger había escapado por poco de un ataque de submarinos.156
Finalmente, podía continuar descargando día y noche en Fédala y esperar que el ataque de la noche anterior sólo fuera una casualidad. El jefe de transportes de Hewitt, el capitán Robert R. M. Emmet, apoyó con vehemencia esta tercera opción. La principal obligación de la marina en Casablanca era apoyar al ejército, insistió Emmet. Incluso con una tregua en vigor, Patton y sus comandantes protestaban a gritos contra las demoras de la marina para descargar.157
Hewitt se revolvió en la silla. Los argumentos de Emmet tenían fuerza. Sin duda, la marina debía protegerse. Y si un barco era torpedeado cerca de la costa, las posibilidades de salvar parte de la carga eran mayores que en alta mar.158
El Augusta iría a Casablanca y amarraría en el infecto muelle de fosfatos. El resto de la flota permanecería en Fédala descargando lo más rápido posible. El almirante despidió a sus hombres y se encaminó al puente con una fuerte sensación de intranquilidad. Si alguna vez había necesitado una pizca más de suerte, era ahora, pero Hewitt había pasado muchos años en el mar y era un marino demasiado experimentado como para engañarse. La suerte se le había escapado de entre las manos.
Cuando llegó el crepúsculo sobre Fédala y el Estado Mayor de Patton se reunió para la cena del jueves, el capitán Ernst Kals aminoró la marcha del U-130 por el noreste de la costa marroquí en aguas tan poco profundas que el sumergible rozaba el fondo. Kals conocía bien a los norteamericanos. Había ganado a principios de año la Cruz de Hierro después de hundir nueve navíos en dos semanas de locura por la costa este de Estados Unidos. El U-130 redujo aún más la marcha entre la playa y el campo de minas. La estela invisible surcó las aguas como la aleta de un tiburón. Poco antes de las 18 horas lanzó cuatro torpedos desde la proa, luego hizo una ligera pirueta para lanzar un quinto desde la popa.159
Todos dieron en el blanco. Tres transportes cargados, el Hugh L. Scott, el Edward Rutledge y el Tasker H. Bliss, prendieron fuego. El Scott de 12.000 toneladas golpeó dos veces sobre el flanco de estribor y luego escoró 30 grados. Las débiles particiones de madera explotaron en todas direcciones atravesando a los marineros en la sala de oficiales y a los cocineros en las cocinas. Bloques de cemento colocados para proteger el puente cayeron en la cubierta retorcida y aplastaron los camarotes inferiores. Se apagaron las luces. Las llamas bajaron la escalera de estribor y el petróleo manaba por los pasillos de modo que los marineros resbalaban y caían. Estalló la caldera número dos, lanzando agua hirviendo a la sala de máquinas; los hombres que tocaron los mamparos al rojo vivo se quemaron las manos. Los marineros retiraron a sus compañeros de la enfermería y liberaron al único ocupante de la celda de castigo. El grito «¡Abandonad el barco!» resonó por encima del tumulto. Quienes todavía pudieron, se encaramaron hasta la borda antes de que la popa del Scott se hundiera con un bramido.160
Sus dos barcos gemelos no corrieron mejor suerte. El Rutledge, con dos impactos, de inmediato quedó sin luces y sin radio. El capitán M. W. Hutchinson levó anclas con la vana esperanza de que el viento y la marea empujaran el barco hasta la costa. Ardió como una caldera y se hundió exactamente 28 minutos después del impacto. El Bliss subsistió durante horas y unos terribles lamentos salieron del casco en llamas, donde una treintena de marineros fueron reducidos a cenizas. Un oficial en el puente del Augusta miraba el Bliss y murmuró ambiguamente: «Los malditos infelices, los malditos infelices».161
El oficial de inteligencia de Hewitt le pasó un mensaje manuscrito a las 20.25 horas que decía: «El Rutledge hundido. El Bliss ardiendo. El Scott escorando y abandonado. La búsqueda de supervivientes continuará toda la noche». Hewitt leyó el despacho. Ordenó que dos remolcadores llevaran el Bliss a aguas poco profundas, pero no había remolcadores disponibles. A las 2.30 de la madrugada del viernes, el navío se hundió entra las olas. Unas pocas bocanadas de humo rojizo marcaron el hundimiento.162
Mil quinientos supervivientes trataban de alcanzar las playas. Una flotilla de lanchas de desembarco y barcos de pesca franceses rescataron a los marineros absolutamente cubiertos de petróleo, salvo en el blanco de los ojos. Quinientos requirieron atención médica, abrumando a los médicos aún atareados por el ataque de la noche anterior. Un establo para camellos en el muelle de Fédala fue convertido en un centro de selección de heridos. En el casino de madera del Miramar se colocaron más de 150 literas entre las mesas de juego. Hombres con jirones de piel colgando como cortezas de un gomero se acercaban a la puerta para pedir morfina amablemente.
Los cirujanos operaban a la luz de las antorchas de señales. Miembros del cuerpo de enfermeros se ayudaban de velas para tratar fracturas y contener hemorragias. De los cuatrocientos casos de quemaduras, uno de cada cuatro, que Patton describió como «trozos de bacon», requirieron múltiples transfusiones de plasma.163 La mayor parte de las mil unidades almacenadas en Norfolk a finales de octubre se habían conservado, y así se pudieron salvar al menos veinte vidas. Pero equipo médico de mayor valor se había extraviado, incluidas piezas básicas para las máquinas de anestesia. Así pues, se perdieron bastantes vidas.164
La madrugada del viernes trajo la límpida luz africana, que reveló totalmente la catástrofe. Había marineros heridos en los bancos de las iglesias y en el suelo de las aulas escolares. Las barcazas transportaban los casos más graves a las enfermerías de los barcos, donde algunos fallecieron y otros vivieron. Un marinero sin identificar llevado al Leonard Wood, que tenía quemaduras de tercer grado, recuperó la conciencia para decir misteriosamente K-E-N-S-T-K antes de entrar en coma y morir tres días después sólo reconocido por Dios.165
A los soldados que miraban el mar les intranquilizaba la ausencia de ciertas siluetas de barcos como si le faltaran dientes a una persona conocida. Hewitt pronto ordenó que todos los barcos preservados se alejaran de la costa. Un día después, cinco cargueros amarraron en Casablanca, donde acabaron de descargar y se llevaron a un grupo de heridos para el viaje de regreso a Estados Unidos. Al convoy que llegaba no se le permitió el paso; dio vueltas durante cinco días en las aguas del Atlántico oriental sin que se produjeran incidentes hasta que se le convocó en Casablanca el 18 de noviembre, precisamente la fecha que Hewitt había propuesto hacía cuatro meses. El U-310, que había hundido 25 navíos aliados, anduvo escapado cuatro meses. Finalmente fue descubierto fuera de las Azores y hundido con toda la tripulación a bordo.166
El 17 de noviembre, Hewitt zarpó en el Augusta con rumbo a Norfolk. Regresaría victorioso a Hampton Roads tal como lo había hecho hacía treinta y tres años después de dar la vuelta al mundo en la Gran Flota Blanca, más convencido que nunca de que la tierra era redonda, pero imperfecta. Sin embargo, sentía una cierta melancolía acuciada por la sospecha de que 140 hombres habían perdido la vida porque, de una decena de decisiones importantes, una de ellas había sido simplemente errónea. Hewitt volvería a Sicilia, a Salerno, a Anzio y al sur de Francia; una gran figura en una gran guerra. Pero esa noche de noviembre en que se alejaba de la costa de Casablanca dejaría para siempre una cicatriz tierna y pequeña en el duro corazón del marino.
Si había acabado el tiroteo entre anglonorteamericanos y franceses, no era así en el terreno de las maniobras políticas. El breve acto final de la operación ANTORCHA tuvo lugar en Argel, donde la invasión terminó de forma tan arbitraria como había empezado.
El arresto impuesto por el general Clark a Darlan fue anulado el 11 de noviembre, cuando el almirante se comprometió una vez más públicamente con la causa aliada tras enterarse que diez divisiones alemanas y seis italianas habían invadido la Francia de Vichy. Con un ejército aliado en el norte de África, Hitler no podía arriesgarse a dejar expuesto el flanco del Mediterráneo francés, de modo que la operación ANTÓN ocupó Vichy en cuestión de horas. Darlan telefoneó a comandantes franceses en Tunicia en presencia de Clark y les ordenó que resistieran cualquier intrusión del Eje. También cablegrafió al comandante de la flota de Vichy en Toulon, el almirante Jean Laborde, y le invitó a que llevara la flota al norte de África. Laborde detestaba a Darlan como sólo se pueden odiar viejos lobos de mar, y le contestó con escatológica precisión: «¡Merde!».167
Sin embargo, Clark fue a acostarse con el sueño profundo del deber cumplido; durmió hasta las 5 horas del 12 de noviembre, cuando fue despertado para enterarse de que Darlan había vuelto a cambiar de opinión. Había suspendido la orden a los comandantes de Tunicia a la espera de la aprobación del general Noguès, a quien el sitiado Pétain había nombrado su representante plenipotenciario en el norte de África. Una escena ya conocida se repitió en la sala de conferencias del St. Georges: amenazas, puñetazos en la mesa, mal francés.
«¡Ni una sola vez me ha demostrado que apoya nuestros intereses!», gritó Clark a Darlan. «Estoy hasta la coronilla de su comportamiento. Pienso que es un débil.»
El almirante plegó meticulosamente varios trozos de papel y luego les dio formas atractivas.
«Quiero combatir a los alemanes», declaró el general Juin. «Estoy con usted.»
«No, no lo está.»
«Estoy con usted», repitió Juin. «No se me está tratando con justicia. Y esto me deja en una posición sumamente difícil.»
Darlan hizo trizas los papeles.
«Lo sé, pero yo estoy peor», dijo Clark. «No estoy seguro de quiénes son mis amigos. No puedo permitirme cometer errores.»168
Al mediodía del 13 de noviembre, Eisenhower llegó desde Gibraltar con la esperanza de desbloquear el punto muerto. Clark lo recogió en el aeropuerto de Maison Blanche en dos coches conducidos por franceses con los neumáticos tan gastados que los conductores no podían superar los 15 kilómetros por hora. Incluso a esa velocidad de caracol, Eisenhower se sentía contento de haber podido escapar, aunque fuera por unas horas, de lo que describió como «un despacho mal ventilado a 180 metros de profundidad».169
«Hemos tenido muchas horas de tensión», le había escrito a Walter Bedell Smith hacía dos días, «y los acontecimientos que hemos vivido serán calificados como muy importantes.» Si la evaluación parece desapasionada, la flema rayana en la apatía también sería una singularidad de Eisenhower incluso después de las batallas futuras. En parte, miraba hacia delante, determinado a «avanzar a toda velocidad hacia el este». Le había escrito a Marshall sobre su «ardiente ambición» de «hacer el pronto regalo de un gobierno aliado en Túnez y de la flota francesa en Toulon». En parte, podía haber estado distanciándose emocionalmente de las bajas de las que, como comandante en jefe, era inequívocamente responsable. Las pérdidas, le dijo a Churchill por carta, eran «insignificantes comparadas con las ventajas que hemos logrado». Pocos comandantes de esta guerra podían funcionar sin una sensibilidad que les permitiera calificar de «insignificantes» a miles de muertos y heridos.
En el St. Georges, Clark y Murphy explicaron los últimos acontecimientos. El general Noguès había arribado de Marruecos y al poco tiempo había dicho que el general Giraud era un cobarde y un mentiroso;170 Noguès había devuelto entonces sus poderes a Darlan; se habían reiterado las órdenes de resistir al Eje en Tunicia, pero con inciertos resultados; Clark había vuelto a amenazar con el calabozo e incluso la horca. Sin embargo, después de interminables discusiones entre ellos, esa mañana los franceses habían llegado a un acuerdo que, según Clark, podía servir: Darlan se convertiría en el alto comisionado francés en el norte de África; Giraud, jefe de las fuerzas armadas francesas; Juin, jefe del ejército, y Noguès seguiría en su cargo de gobernador general de Marruecos.
Eisenhower lanzó un suspiro. Las maquinaciones políticas le dejaban perplejo y le molestaban. «¿Quieren estos hombres convertirse en mariscales de una Francia más grande y más gloriosa o pretenden hundirse en el olvido de los miserables?», le había preguntado a Clark. En un mensaje a Marshall, fue aún más duro: «Si estos estúpidos franceses sólo se dieran cuenta del lado que les conviene, ahora podrían dar un golpe maestro. Parecen completamente inertes». Aun así, el acuerdo le pareció una posible salida de este «laberinto de intrigas políticas y personales». Tal como le había dicho a Clark, Eisenhower había tenido la intención de «imponer la ley con unos cuantos golpes sobre la mesa», pero eso ahora era innecesario.171
En la sala de conferencias del hotel, Darlan se presentó vestido con traje y chaleco. Él y los demás se pusieron de pie cuando los norteamericanos entraron a las dos de la tarde. Eisenhower les estrechó las manos y después de unas mínimas formalidades, pronunció sólo once frases, que incluyeron: «Lo que ustedes proponen es completamente aceptable para mí. A partir de este momento, el almirante Darlan encabeza el estado francés del norte de África. En esto, tengo el pleno respaldo del presidente Roosevelt ... Debemos estar de acuerdo en que pondremos todos los medios disponibles para vencer a los alemanes». Les estrechó las manos otra vez y abandonó el salón.
Antes de subir al B-17 en el Maison Blanche, Eisenhower sacó una estrella de cinco puntas del bolsillo y se la prendió en el hombro a Clark junto a las otras dos, ascendiéndole a teniente general. «Cuando estás lejos y no tengo contacto contigo», había dicho dos días antes, «es como si me faltara al brazo derecho.»172
En estado expansivo, Clark regresó al St. Georges y convocó a los periodistas. «Ahora podemos proceder como siempre», les dijo. «Las cosas pintan bien.»173
Sesenta años han pasado desde ANTORCHA, pero aún no se ha podido averiguar el número exacto de bajas. Según los cómputos estadounidenses, el número combinado de pérdidas anglonorteamericanas se cifra en 1.468, incluyendo 526 norteamericanos muertos. Según las estimaciones británicas, que incluyen acciones menores del 12 y 13 de noviembre, las pérdidas aliadas suman 2.235, incluyendo casi 1.100 muertos.174
El número de franceses muertos y heridos probablemente se aproxima a 3.000. En tres días, las fuerzas de Vichy en el norte de África perdieron más de la mitad de sus tanques, carros blindados y aviones, un material tan necesitado en las semanas venideras que Eisenhower consideró que 18 batallones franceses equivalían a un solo batallón estadounidense.175 Al principio, los comandantes aliados escondieron a la prensa la magnitud de ANTORCHA contra los franceses para que éstos no siguieran resentidos «contra nosotros por haberles obligado a someterse por la fuerza de las armas».176
ANTORCHA atrajo a la buena senda a muchos franceses, incluidos quienes se habían sentido moralmente heridos por la invasión, la ocupación y la partición del país, pero la ingenuidad de Eisenhower y sus subordinados era tal que nadie previó las consecuencias de abrazar a Darlan, cuya manifiesta infamia había sido denunciada de forma incesante por los líderes aliados desde hacía dos años. «No es muy agradable», escribió Charles de Gaulle a mediados de noviembre. «Pienso que dentro de poco empezarán las arcadas.»177 A los oficiales militares norteamericanos que habían pasado las dos últimas décadas perfeccionando cargas de caballería en medio de la nada se les podía perdonar que carecieran de agudeza política, pero la verdad era que al norte de África había llegado un ejército torpe e inexperto con una limitada noción de cómo debe actuar una potencia mundial. El balance de la campaña y ciertamente el balance de la guerra requeriría no sólo aprender a combatir, sino también aprender a gobernar. Eisenhower lo presintió. Le escribió a Beetle Smith: «Acabamos de empezar una gran aventura».178
El balance de la guerra estaba pasando a los aliados, pero a mediados de noviembre de 1942, pocos hombres pudieron ver cuán irrevocable y tectónico era ese cambio. Churchill, que un mes antes había avisado, «Si ANTORCHA fracasa, estoy perdido», evaluó la situación con elegancia: «Ahora no es el final. Ni siquiera es el inicio del final, pero quizá se trate del final del inicio».179
Con respecto al combate, ANTORCHA puso de manifiesto graves deficiencias en liderazgo, tácticas, equipo, espíritu castrense y sentido común. Ciertas características de la invasión, como los asaltos y los ataques anfibios a los flancos del enemigo, serían pulidos por la dura experiencia y proporcionarían un modelo a seguir para todas las ofensivas aliadas de la guerra, pero el ejército estadounidense era simplemente inepto en cuanto a la combinación de fuerzas, la esencia de la guerra moderna, que requiere una hábil coreografía de infantería, unidades acorazadas, artillería, poder aéreo y otras fuerzas de combate. Asimismo, numerosos soldados siguieron estancados en la penumbra entre «los hábitos de la paz y la rudeza de la guerra».180
Lo peor es que pocos se dieron cuenta. Decenas de miles de soldados norteamericanos había oído silbar las balas y muchos de ellos creían en la fatua frase de George Washington que manifestaba haber algo fascinante en aquel sonido. Eso se debía a que no habían oído demasiados. Aquellos que habían presenciado cómo los proyectiles de los tanques estadounidenses atravesaban los Renaults franceses caminaron arrogantes con los cascos llenos de vino argelino y gritando «¡Que vengan los Panzer!». Tal confianza fue tan contagiosa que los jefes británicos y norteamericanos del Estado Mayor sugirieron dividir las fuerzas de ANTORCHA y emprender alguna otra aventura por el Mediterráneo, por ejemplo, la conquista de Cerdeña. «Dios santo», replicó Eisenhower, «hagamos una cosa a la vez.» Pero hasta el cauteloso comandante se sintió un poco gallito. Dijo a Washington que esperaba la ocupación de Túnez y Bizerta en diciembre, y la caída de Trípoli a finales de enero.181
Creyeron que ya habían sido iniciados. Creyeron que arrasar a los débiles franceses significaba algo. Creían en la justicia de su causa, lo inevitable de la victoria y la inmortalidad de sus jóvenes almas. Y mientras giraban al este y estudiaban sus mapas Michelin de Tunicia, creyeron que realmente habían estado en la guerra.