CAPÍTULO 2
La calma que precede a la tormenta
En París, el presidente Poincaré sigue aplicadamente la tercera carrera del Grand Prix. Un ayudante lamenta interrumpir y le tiende una nota urgente. Monsieur le président desdobla mecánicamente el papel sin dejar de prestar atención a la carrera. Baja su mirada a las dos líneas escritas y palidece: han asesinado al heredero de Austria-Hungría.
La novedad se extiende por los graderíos.
—Han matado al archiduque de Austria-Hungría.
La gente lo comenta un poco, sin concederle demasiada importancia, antes de enfrascarse nuevamente en la carrera.
En Alemania se toman la noticia más en serio. El almirante Von Müller, jefe del gabinete naval alemán, aborda el yate imperial para comunicar el magnicidio a Guillermo II. El káiser tuerce el gesto y ordena poner rumbo a tierra.
El telégrafo difunde la noticia del asesinato por las redacciones de los periódicos de todo el mundo.
En los días siguientes se van conociendo más datos sobre el atentado (es verano y los periódicos no tienen muchas noticias). Hábilmente interrogados por la policía, los terroristas han cantado lo que saben. No es mucho, porque las personas que los dirigieron se cuidaron de ocultar su identidad.7 Gavrilo Princip, el asesino, es un desgraciado sin oficio ni beneficio, hijo de un cartero rural. Por lo visto quiso enrolarse en el ejército serbio, pero lo rechazaron porque no daba la talla ni el peso. Entonces se unió a la organización terrorista de la Mano Negra. No se arrepiente de su hazaña; más bien se enorgullece. Ya ha encontrado su lugar en la historia. «Que me claven en una cruz y me quemen vivo —dice—. Mi cuerpo ardiendo será una antorcha que guíe a mi pueblo por el camino de la libertad.» O sea: un iluminado, un pirado.
En Valparaíso, la finca de recreo del obispo de Jaén, el canónigo lectoral de la santa iglesia catedral, don Cristino Morrondo Rodríguez, se ha sentado en un banco de azulejos con su sobrino, don Justo Morrondo Pérez, segundo secretario de la embajada española en Berlín, que está de vacaciones y ha venido a traerle las óperas de Wagner en discos para gramófono.
Don Cristino es un cincuentón de anchas espaldas y cabellera espesa que corta a cepillo, con una tonsura esmeradamente recortada del tamaño de un duro de plata. Su sobrino, por el contrario, es lampiño y espigado. Le sale a su madre, una dama de la aristocracia local. El ABC trae la noticia del atentado y reproduce una fotografía tomada al archiduque y a su esposa cuando salían del ayuntamiento de Sarajevo, minutos antes de la tragedia.
—Han sido los serbios, tío, no me cabe duda —comenta don Justo—. Como todo país joven, Serbia tiene grandes ambiciones. Recientemente ha duplicado su territorio, pero no le basta. Ambiciona Croacia, que le facilita una salida al mar Adriático.
—No sé mucho de Serbia —confiesa el canónigo.
—Es como la tercera parte de España, en el centro de la península de los Balcanes, frente a la bota italiana. Los pobladores de esas tierras eran cristianos sometidos al Imperio turco. Hace treinta y tantos años se rebelaron y echaron a los turcos.
—¿Como nosotros hicimos con los moros?
—Algo así, tío. Y también ellos fundaron unos cuantos reinos. Serbia, que es el más poderoso, reclama la provincia de Bosnia-Herzegovina que el Imperio austrohúngaro se anexionó.8
—¿Y los bosnios qué dicen?
—La mayoría está de acuerdo. Cuatro de cada cinco son de raza eslava, que es la de los serbios, y prefieren pertenecer a Serbia antes que al Imperio austrohúngaro, donde predomina la raza germánica.9
—Un lío.
—Un polvorín, más bien, tío. Mientras los turcos dominaron los Balcanes, aquello se mantuvo más o menos en calma porque al que piaba le retorcían el pescuezo, pero, ahora que se han ido, toda la península es un avispero. Tampoco ayuda el hecho de que Rusia y Austria se disputen ese territorio. Rusia se ha postulado defensora de la raza eslava, y Austria de la germánica. Serbia, cada día más crecida, le resulta a Austria como un grano en el culo, si me permites la vulgar expresión.
—Vulgar es —reconoce Morrondo, riendo—, pero muy demostrativa. No hablaréis así en las cancillerías, ¿eh?
—No, tío. Eso es lo malo. Si habláramos así, a lo mejor nos entendíamos.
—Y en esa competencia por los Balcanes, ¿quién es más fuerte, Rusia o Austria?
—En fuerza quizá gane Rusia, aunque está bastante atrasada, pero también ocurre que, en caso de llegar a las manos, ninguna de las dos está sola.
—¿Cómo? —se sorprende el canónigo—. ¿Es que hay más?
—Bastante más, tío. Austria es amiga de Alemania, que es, hoy por hoy, la potencia más fuerte de Europa. Y Rusia es amiga de Francia y de Inglaterra. Las tres juntas han formado una sociedad, la Triple Entente.10
—¿Para defenderse de Alemania?
—¿De quién si no? Fíjate si los temen a los alemanes que para hacer causa común han aparcado su tradicional enemistad, porque Francia e Inglaterra nunca han sido amigas.
—Inglaterra les quemó a los franceses a la beata Juana de Arco —apostilla el canónigo.
—Pues ahora editan postales patrióticas en las que se abrazan dos soldados, inglés y francés, desde las dos orillas del canal de la Mancha, y al fondo se ve a la beata Juana de Arco. Tan amigos.
—¿Y Alemania qué dice? —inquiere el canónigo.
—Alemania se ve rodeada de potenciales enemigos, Inglaterra y Francia por el oeste y Rusia por el este. También ella ha formado una sociedad, la Triple Alianza, que agrupa a Alemania, Austria-Hungría e Italia.
—O sea, que Europa está dividida en dos bloques.
—Más o menos. Unos y otros llevan años preparándose para una eventual guerra. Las fábricas de armamento trabajan sin descanso. A esa locura la llamamos los diplomáticos la «Paz armada».
—Una barbaridad, ¿no? ¿No se puede quedar cada uno en su casa, tan tranquilo, administrando lo suyo?
—No es tan fácil, tío. El problema es que cada parte ambiciona lo del otro, en especial Alemania, que es la más fuerte y piensa que no está ocupando el lugar de importancia que merece.
—Me extraña, con lo laboriosos que son los alemanes. ¿Cómo ocurrió eso?
—Es que Alemania es muy reciente, tío. Hasta hace poco los alemanes estuvieron repartidos en un mosaico de 38 Estados diminutos (principados, condados, reinecillos y repúblicas) que integraban el antiguo Sacro Imperio romano germánico. Cuando Napoleón abolió el imperio, en 1806, se agruparon en la confederación alemana (Deutscher Bund). De este club los miembros más importantes eran Austria, Prusia, Hanóver, Sajonia, Frankfurt y Brunswick, pero al final fue Prusia la que se llevó el gato al agua, se proclamó imperio (en 1871) y unió a los distintos Estados de habla alemana en una sola nación. Sólo quedó fuera Austria, que ahora es, en realidad, una monarquía dual, formada por la propia Austria y por Hungría.
—Ya veo, ya.
—De la noche a la mañana, Alemania, regida por los prusianos, se incorporó al club de las grandes naciones. Como el alumno tardío pero muy motivado que es capaz de aprobar dos cursos en uno, el alemán, orgulloso de su nación recién estrenada, se aplicó al trabajo, imparable, y pronto se puso a la cabeza de los países industriales.
—Eso es cierto. El periódico La Regeneración cada vez trae más noticias de productos alemanes —conviene el canónigo.
—Alemania fabrica más y mejor que nadie, tío. Hace tiempo que superó a Francia y ahora compite con Inglaterra y Estados Unidos.
—No hay quien frene a esos alemanes —comenta don Cristino Morrondo—. ¡Lástima que la mayoría sean protestantes!
—Tienen una debilidad como gran potencia que los atormenta y los humilla —prosigue el sobrino—, y es la falta de un imperio colonial decente. Cuando empezaron a pintar algo en la escena internacional, la tierra ya estaba repartida, pero ellos no se resignan. Tal como funciona el mundo hoy, si no tienes colonias, no creces. Las grandes potencias industriales necesitan colonias que les proporcionen materias primas baratas y, al mismo tiempo, mercados protegidos en los que vender los productos que fabrican. Pero los mejores mercados están en manos de los imperios coloniales más antiguos, en particular en manos de Inglaterra.
—¡Inglaterra!
—Ahí donde la ves, una islita apenas mayor que Portugal, domina la cuarta parte del mundo habitable.
—¿Y los alemanes? ¿No les pueden arrebatar unas pocas colonias, si tan fuertes son?
—Eso quisieran, pero para llegar a las colonias hay que hacerse a la mar, y los ingleses dominan los mares con una flota a la que no hay quien le tosa.
—¿Y por qué no construyen los alemanes otra flota?
—En eso están, tío. Últimamente se han puesto a construir barcos de guerra con esa avidez que ponen en sus empresas. Hasta han ensanchado el canal de Kiel, lo que permitirá el rápido desplazamiento de su flota de guerra al mar del Norte. Eso ha alarmado al almirantazgo inglés.
—Ya veo que no faltan motivos de fricción —comenta el canónigo.
—Los ingleses no pueden consentir que alguien les moje la oreja en el mar. Sin supremacía naval, podrían perder las colonias, dejarían de ser una gran potencia y quedarían reducidos a lo que son, una isla pobre y superpoblada. No pueden consentir que Alemania construya una flota equiparable a la suya; y si tienen que ir a una guerra por impedirlo, es muy posible que vayan.
—Ya veo que el problema es peliagudo.
—Incluso un poco más de lo que parece, tío. Hay también una enconada enemistad entre Francia y Alemania que tarde o temprano los arrastrará a otra guerra. No sé si recuerdas que, hace cuarenta años, Prusia derrotó a Francia.
—¡No me he de acordar! —exclama don Cristino—: la guerra franco-prusiana.
—Bueno: los alemanes arrebataron a los franceses las regiones de Alsacia y Lorena, sus principales reservas de carbón y acero; y, por si fuera poco, los humillaron escogiendo la galería de los espejos del palacio de Versalles para proclamar al rey de Prusia, Guillermo I, emperador de todos los alemanes.11 Los franceses no han digerido la humillación de aquella derrota y respiran por la herida. Sueñan con la revancha. Lo primero que enseñan a los párvulos en las escuelas es que Alsacia y Lorena son francesas. Pour l’Alsace et la Lorraine. Reivindican esas provincias como los españoles reivindicamos Gibraltar.
—Ya veo que Europa se ha convertido en un barrio de vecinos mal avenidos —comenta Morrondo, preocupado—. Entonces, ¿tú crees que habrá guerra?
—Vaya usted a saber, tío. Hace cuatro años un escritor británico, Norman Angell, publicó un libro, La grande ilusión, en el que prueba que una guerra en esta Europa próspera y avanzada no es ya posible.12
—He oído hablar de él y creo que es un libro muy tranquilizador —opina Morrondo—: gracias a los adelantos nunca hemos vivido mejor, incluso los obreros...
—No todo el mundo está de acuerdo con las tesis de Angell —objeta el sobrino—. Un alemán, Von Bernhardi, las ha refutado en otro libro titulado Alemania y la próxima guerra en el que sostiene que «la guerra es la necesidad biológica de poner en práctica la ley natural sobre la que se basan todas las restantes leyes de la Naturaleza, la ley de la lucha por la existencia. Las naciones han de progresar o hundirse, no pueden detenerse en un punto muerto, y Alemania ha de elegir entre ser una potencia mundial o hundirse para siempre».13
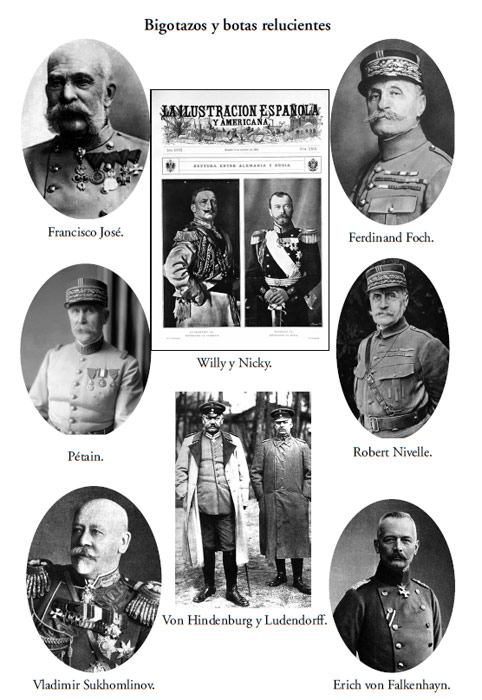
—Un poco radical me parece, sobrino.
—Bueno, es que el autor es general de caballería. Fue el primero que pasó, al frente de sus tropas, bajo el Arco del Triunfo de París en 1870. Y como él piensan muchos alemanes, no sólo los oficiales prusianos, me temo.
—que sea lo que Dios quiera. Esta tarde, después del vermú, vamos a orar un poco por el futuro de Europa.
—Falta nos hace, tío.
—¿Orar o el vermú?