Noche 8
Así pues, llegada la noche, a instancias de su hermana y con el permiso del rey, Shahrasad reanudó el relato:
Cuentan, majestad, que el tercer viajero contó al genio una historia maravillosa, más extraordinaria que las anteriores, el genio la escuchó con atención y, al final, admirado, declaró:
—Te has ganado con creces lo que pediste: un tercio de la sangre del comerciante.
Y sin añadir nada más, se esfumó.
Cuando el genio hubo desaparecido, el comerciante dio las gracias a los tres viajeros que, con tanta pericia como elocuencia, habían contribuido a salvarle la vida. Después de departir un rato, se despidieron y cada uno siguió su camino.
Así fue como el comerciante regresó a su casa sano y salvo, con el consiguiente alborozo de su familia, junto a la que vivió feliz el resto de sus días. Aquí acaba esta historia, majestad, pero os aseguro que es poca cosa comparada con la historia del pescador y el genio.
«¿Y cuál es la historia del pescador y el genio?», preguntó Dinarsad al instante. Y Shahrasad, ante la buena disposición del rey, sin más dilación narró:
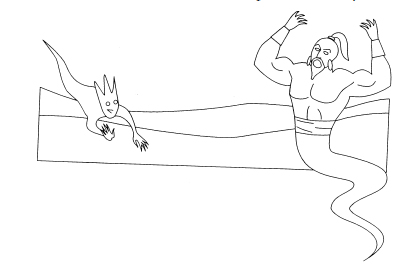
EL PESCADOR Y EL GENIO
Cuentan, majestad, que había una vez un anciano pescador, casado y padre de tres hijas, a quien la penuria atenazaba de tal manera que tenía la costumbre de tender la red cuatro veces al día. Así pues, un día de tantos salió entre dos luces en dirección al mar para probar suerte. Dejó la cesta en el suelo, y se adentró en el agua hasta que ésta le llegó a la cintura, momento en que echó la red. Después de esperar pacientemente a que la malla se hundiera, agarró los hilos y, con sumo cuidado, empezó a izarlos. Sin embargo, no consiguió que la red se moviera un ápice, pues se había quedado enmarañada en el fondo y le pareció sumamente pesada. Decidido a resolver la situación, plantó una estaca en la playa, ató a ella la cuerda y, habiéndose despojado de la ropa que vestía, se sumergió en el agua para rescatar la red. No sin grandes esfuerzos, consiguió arrastrarla hasta la playa, pero la alegría inicial se vio pronto empañada por la desagradable sorpresa que tuvo al abrirla: la red estaba destrozada y en ella había un asno muerto. El pescador, triste y estupefacto a la vez, exclamó:«Sólo DiosTodopoderoso sabe el porqué de esta extraña recompensa». Y acto seguido recitó:
Tú que desafías las tinieblas nocturnas,
no te atormentes por no encontrar sustento.
Más vale que del afanoso pescador aprendas,
pues en plena noche faena sin descanso.
Hasta la cintura se enmara en la mar embravecida,
sin perder de vista su adorada red,
y vuelve ufano con aquel pez incauto
que ha caído en la trampa
para venderlo a quien ha pasado la noche
a buen recaudo, lejos del frío y el peligro.
Y es que Dios a unos da y a otros quita,
y mientras unos pescan, otros se comen lo pescado.
La luz del alba sorprendió a Shahrasad y ella dejó de hablar.
«¡Qué precioso relato!», exclamó su hermana Dinarsad. «Pues si el rey me deja vivir hasta la próxima noche, os contaré el resto de la historia, que es aún mucho más interesante», afirmó Shahrasad.
Noche 9
Así pues, llegada la noche, Dinarsad rogó a su hermana que, si no tenía sueño, les siguiera narrando la historia. Shahrasad accedió encantada y reanudó el relato:
Cuentan, majestad, que el pescador, al terminar de recitar los versos, quitó el asno de la red y se sentó en el suelo para remendarla. Una vez la tuvo lista para tenderla de nuevo, se acercó al agua y, evocando el nombre de Dios, la echó y esperó pacientemente que se extendiera en el fondo marino. Esta vez, al izar los hilos y darse cuenta de que la red también se le había atascado en el barro, creyó que habría capturado un buen pez. Y con la alegría que le infundió este pensamiento, se desnudó de nuevo para sumergirse en el agua y sacar la red. No obstante, cuando llegó a la playa con ella tuvo otra decepción mayúscula: lo que había conseguido era una gran vasija llena de arena y barro.«Bendito y alabado sea Dios,¡qué día!», exclamó. Y recitó:
Que cese este tormento,
quiero vivir en paz.
He salido en busca de pitanza,
mas nada había para mi.
La suerte me ha abandonado,
y así mismo la destreza.
La luz de las Pléyades al ignorante alcanza
mientras al sabio permanece oculta.
El pescador tiró la vasija, limpió y remendó la red y, pidiendo perdón a Dios, se acercó de nuevo al agua para tenderla por tercera vez. Esperó unos momentos y, al retirarla, no encontró en ella más que pedazos de frascos, piedras, huesos y desperdicios. La desesperación hizo que el hombre rompiera a llorar y recitara:
Conseguir sustento no está en tus manos,
educación y escritura de nada te servirán.
La suerte y el pan los trae el azar,
pues también la tierra es pródiga, o infértil.
Hay quien, sin merecerlo, sufre reveses de fortuna
y hay quien, sin razón, de buena estrella goza.
Sólo tú, muerte, con tal injusticia puedes acabar,
evitando que los halcones anadeen y los patos planeen.
No es extraño encontrar un hombre bueno en la miseria,
tampoco lo es que el malvado del bienestar disfrute.
Con el sudor de la frente debemos conseguir el pan,
debemos merodear como aves rapaces;
pero hay aves que de levante a poniente surcan el cielo,
en vano, mientras otras sin moverse se alimentan.
El día avanzaba lentamente, la luz matutina inundaba ya todos los rincones. El pescador levantó la cabeza hacia el cielo y exclamó: «Dios mío, vos sabéis bien que echo la red sólo cuatro veces cada día. Puesto que sólo me queda un intento, haced que el mar me obedezca, como obedeció a Moisés». Cuando tuvo la red lista, la tendió de nuevo y esperó a que se extendiera en el fondo. Pero tampoco esta vez le fue posible recogerla, pues se había quedado nuevamente encallada en la arena. Evocando la Omnipotencia de Dios, se desnudó para sumergirse en el agua y sacar la red a la superficie. Al desanudarla, encontró un frasco de azófar que parecía lleno y estaba sellado con un tapón de plomo. El hallazgo le alegró tanto que el primer pensamiento que le vino en mente fue que lo vendería en el zoco del cobre a cambio de dos arrobas de trigo. Sin embargo, al no poder moverlo porque era tremendamente pesado, decidió que vaciaría su contenido para poder trasladarlo cómodamente hasta el zoco. De modo que agarró el cuchillo que llevaba en la cintura para agujerear el plomo y poder quitar el tapón. Para verter el contenido con más facilidad, sujetó el tapón con los dientes y empezó a sacudir el frasco. Mas qué enorme sorpresa tuvo al ver que del frasco no salía nada.
Transcurridos unos momentos, el frasco empezó a humear y humear. La ingente masa de humo se extendió a lo alto y a lo ancho de tal modo que pronto alcanzó la orilla del mar y se elevó hacia el cielo, obstruyendo incluso la claridad diurna. Y en un santiamén, todo el humo que contenía el frasco se reconcentró y adquirió el aspecto de un enorme genio cuyos pies reposaban en el suelo y cuya cabeza alcanzaba las nubes. Su semblante era pavoroso: la cabeza parecía una cripta, los caninos eran como garfios, la boca como una cueva, los dientes como rocas, las narices como trompas, las orejas como adargas, el cuello como una calleja y los ojos como candiles. En una palabra, un monstruo. El pescador se quedó patitieso, tembloroso, los dientes le rechinaban y la saliva se le secaba por momentos.«Oh, Salomón, Profeta de Dios, perdóname, perdóname, nunca más desoiré tus palabras ni te desobedeceré», clamó de repente el genio.
La luz del alba sorprendió a Shahrasad y ella dejó de hablar.
«¡Qué precioso relato!», exclamó su hermana Dinarsad. «Pues si el rey me deja vivir, la próxima noche os contaré el resto de la historia, que es aún mucho más extraordinario», dijo Shahrasad.
Noche 10
Así pues, llegada la noche y cuando el rey Shahrayar estaba ya en la cama con Shahrasad, Dinarsad le rogó que les siguiera narrando la historia. Shahrasad accedió encantada y reanudó el relato:
Cuentan, majestad, que las palabras del genio sorprendieron hasta tal punto al pescador que éste no pudo permanecer callado y replicó:
—¿Se puede saber qué discurseas, genio? El Profeta de Dios Salomón pereció hace más de mil ochocientos años, ha transcurrido mucho tiempo. Pero veamos, ¿qué hacías en este frasco?
—Alégrate, pescador —dijo escuetamente el genio.
—¿Alegrarme? —preguntó el pescador.
—Sí, sí, debes alegrarte porque ahora mismo voy a matarte.
—¿No te da vergüenza proferir semejante amenaza? —protestó el pescador—. ¿Quieres matarme cuando he sido yo quien te ha librado del mar tumultuoso y te ha llevado a tierra firme?
—Formula un deseo —dijo el genio.
—¿Y qué deseo quieres que formule?
—Debes decirme de qué modo quieres morir.
—Pero ¿qué falta he cometido? ¿Así me recompensas por haberte salvado? —protestó el pescador.
—Escucha lo que voy a contarte, pescador.
—Pero por favor, sé breve, ya no puedo más.
—Debes saber, pescador —contó el genio—, que yo soy un insubordinado y un rebelde. El genio Sajr y yo nos rebelamos contra el Profeta Salomón, hijo de David. Asaf ben Barkhiya vino a buscarme, enviado por el Profeta Salomón, y me condujo ante él a la fuerza, humillándome y envileciéndome. Fue entonces cuando el Profeta de Dios me ofreció protección a condición de que me sometiera a sus órdenes, pero yo me negué. Así pues Salomón me encerró en el frasco de azófar y selló el tapón grabando en él el Nombre de Dios Excelso. Acto seguido, mandó a sus genios que me llevasen al mar y me arrojasen en él. Y allí permanecí largo tiempo, de modo que me dije que, si en el transcurso de doscientos años alguien me rescataba, le haría inmensamente rico. Pero los doscientos años pasaron, y nadie vino a por mí. Entonces pensé que si en los próximos doscientos años alguien me sacaba de aquí, pondría a su disposición todos los tesoros de la tierra. Pero tampoco tuve esta suerte, de modo que en cuatrocientos años nadie me socorrió. Ante tanta desdicha, prometí que quien me salvara en los cien años siguientes se convertiría en sultán, y yo en su fiel servidor, y además yo haría realidad tres deseos suyos cada día. Transcurridos nuevamente cien años, sin que nadie se preocupara por mí, monté en cólera y, tremendamente enojado, decidí que mataría, infligiéndole el peor de los sufrimientos o bien dejando que escogiera la manera de morir, a quienquiera que se atreviera a salvarme a partir de aquel mismo momento. Y he aquí que has sido tú quien, hoy, me ha salvado. De modo que te dejo elegir la manera de morir.
El pescador, ante las palabras del genio, se encomendó a Dios y dijo:
—¡Qué mala suerte! Después de todos estos años, he tenido que ser precisamente yo quien te sacara del fondo marino. Te lo ruego, perdóname y Dios te perdonará. Si me quitas la vida, Dios enviará a alguien para que te aniquile.
—No hay otra salida, elige de qué modo quieres morir —insistió el genio.
Convencido de que perecería, el pescador no pudo contener el llanto. «Dios no permita que me separe de vosotros, hijos míos», se dijo para sí, y en voz alta imploró:
—Por Dios, genio, ten piedad de mí. Deberías estarme agradecido por haberte salvado.
—Precisamente, ¡tu recompensa será la muerte! —insistió el genio.
—Dios mío, ¡qué crueldad! ¡cuánta verdad encierran estos versos!:
Me han pagado el favor con desfavor,
por mi vida que eso es indignidad.
Bien es verdad que quien a extraños agracia
no obtiene más que aflicción.
—No pretendas esquivar los hechos, pescador. He dicho que vas a morir y morirás —aseveró rotundamente el genio.
«Él es un genio, pero yo soy un hombre —reflexionó el pescador—. Debo servirme de la inteligencia que Dios me ha dado. Veremos quién puede más, si él con sus atributos sobrenaturales o yo con mi raciocinio.»
—De modo que estás decidido a matarme —dijo el pescador.
—No te quepa ninguna duda.
—Deja que primero te haga una pregunta y dime la verdad.
—Pregunta, pregunta, pero sin dilación —respondió el genio, molesto.
La luz del alba sorprendió a Shahrasad y ella dejó de hablar.
«¡Qué precioso relato!», exclamó su hermana Dinarsad. «Pues si el rey me deja vivir, la próxima noche os contaré algo mucho más extraordinario aún», dijo Shahrasad.
Noche 11
Así pues, llegada la noche, Dinarsad rogó a su hermana que, si no dormía todavía, les siguiera narrando la historia del pescador y el genio. Shahrasad accedió encantada y reanudó el relato.
Cuentan, majestad, que el pescador se dirigió al genio de esta forma:
—¿De veras te encontrabas en el frasco?
—Por supuesto, juro por el Nombre de Dios que estaba prisionero en él.
—Mientes, genio —repuso el pescador—. Si en este frasco no te caben las manos, y mucho menos los pies, ¿cómo podías caber tú entero?
—Te aseguro que estaba dentro, ¿no te lo crees?
—De ningún modo.
El genio, como mostrándose ofendido por la incredulidad del pescador, se agitó bruscamente, se convirtió de nuevo en humo y, después de elevarse y de descender a ras de mar, se metió lentamente en el frasco.
—¿Lo ves, pescador? ¿me crees ahora? —gritó el genio cuando todo el humo se hubo introducido en el frasco.
Pero, mientras tanto, el pescador se había apresurado a recuperar el tapón para sellar de nuevo la botella.
—Y ahora, genio —le dijo—, serás tú quien escoja la manera de morir. Piensa que voy a arrojarte de nuevo al mar embravecido y aquí mismo construiré una casa, donde permaneceré para anunciar a los eventuales pescadores que en estas aguas mora un genio. Les diré que matarás a quien se atreva a sacarte del agua y que sólo les darás la oportunidad de elegir la forma de morir.
El genio, al verse de nuevo preso dentro del frasco sellado con el emblema de Salomón, hijo de David, se dio cuenta de que el pescador se había mofado de él.
—Por favor, pescador, no lo hagas. Yo te lo he dicho en broma —suplicó el genio.
Pero el pescador, convencido de que el genio mentía, hizo oídos sordos a sus ruegos y le espetó:
—Eres un mentiroso y un despreciable.
Y, acto seguido y a pesar de las protestas del genio, acarreó el frasco hasta la orilla del mar. Sin embargo, al ver que el pescador no estaba dispuesto a deponer su actitud, el genio adoptó una actitud más dócil.
—¿Qué pretendes hacer conmigo, pescador?
—Arrojarte de nuevo al mar. Si has pasado en él quinientos años, yo haré que permanezcas en sus aguas hasta el fin de los tiempos. Pero tú te lo has buscado, porque yo te he rogado que me perdonaras la vida para que Dios te la perdonara. Y puesto que te has negado, ahora soy yo quien se niega a escucharte.
El genio insistió una y otra vez. Pero fue en vano, porque el pescador no atendía a razones, sólo le dijo:
—A nosotros nos ocurre lo mismo que les ocurrió al reyYunán y al sabio Dubán.
Y ante la curiosidad del genio por oír la historia, el pescador relató:
Historia del reyYunán y el sabio Dubán
Érase una vez en una ciudad persa de la región de Sumán, un rey llamadoYunán que tenía la lepra extendida por todo el cuerpo. Hacía tiempo que tomaba toda clase de remedios, siguiendo los consejos de los más eminentes médicos y especialistas, pero nada ni nadie había conseguido guarecerle la dolencia. Un buen día, llegó a la mencionada ciudad un sabio llamado Dubán. Era un erudito que había estudiado los fundamentos de todas las ciencias, incluida la filosofía, en libros griegos, persas, turcos,árabes, bizantinos, siríacos y hebreos. Por este motivo, tenía profundos conocimientos de las cualidades de las plantas.
Así pues, a los pocos días de haberse instalado en la ciudad, se enteró de la enfermedad del rey y de que ningún médico ni especialista había conseguido ponerle remedio, ni con jarabes ni con ungüentos. De modo que, resuelto a prestar su ayuda al soberano, una mañana, poco después de la salida del sol, se vistió sus más lujosas galas y se dirigió a palacio para presentarse al rey.
—Majestad —le dijo—, me he enterado de la enfermedad que os aqueja y de que nadie ha podido daros un remedio eficaz. Si me lo permitís, majestad, yo me ofrezco a proporcionaros un tratamiento para el que no deberéis tomar ninguna poción ni deberéis aplicaros ningún bálsamo.
—Si consigues curarme, te favoreceré mientras vivas —repuso el rey, esperanzado— y te haré los más altos honores. —Y, al poco, prosiguió—: ¿De veras puedo sanar sin tratamiento, ni interno ni externo?
—Sin duda, majestad.
El rey, a la vez sorprendido y agradecido con la oferta del sabio, decidió ponerse en sus manos y le dio permiso para empezar cuanto antes la terapia.
—Si así lo disponéis, majestad, será, Dios mediante, mañana por la mañana —dijo el sabio Dubán.
Aquel día, en la casa que había alquilado, el sabio puso todo su esmero en combinar las más variadas clases de remedios y pócimas hasta conseguir el compuesto deseado. Así mismo, puso a prueba su destreza confeccionanado un bastón con un mango, que vació y llenó con la mezcla, y fabricando también una pelota.
A la mañana siguiente, cuando lo tuvo todo listo, se dirigió a palacio y se presentó ante su majestad el reyYunán.
La luz del alba sorprendió a Shahrasad y ella dejó de hablar.
«¡Qué precioso relato!», exclamó su hermana Dinarsad. «Pues si el rey me deja vivir, la próxima noche os contaré algo mucho más extraordinario aún», dijo Shahrasad.
Noche 12
Así pues, llegada la noche, Dinarsad rogó a su hermana que, si no dormía todavía, les siguiera narrando la historia del pescador y el genio. Shahrasad accedió encantada y reanudó el relato.
Después de un reverente saludo, el sabio pidió al monarca que saliera al campo de juego a practicar con el bastón y la pelota. Acompañaron a su majestad chambelanes, emires, visires y grandes del reino. El sabio Dubán esperó que el rey hubiera montado su caballo para acercarse a él y entregarle el bastón y la pelota que él mismo había fabricado.
—Majestad —le dijo—, sujetad bien el bastón por el mango y golpead la pelota con él. Así, persiguiéndola, conseguiréis que os sude la mano y el remedio que contiene el mango del bastón se extenderá, con el sudor, por todo vuestro cuerpo. Cuando el sudor os empape completamente, debéis volver a palacio, tomar un buen baño y dormir plácidamente. Cuando os despertéis, vuestro cuerpo estará limpio de lepra.
El rey siguió las instrucciones del sabio al pie de la letra. Con el bastón en la mano empezó a galopar detrás de la pelota, golpeándola cada vez que la tenía a su alcance. Pronto empezó a sudar, y cuando el sabio vio que la cantidad de líquido transpirado era suficiente, le dijo que fuera a tomar un baño rápidamente, que se vistiera con ropa limpia y que regresara a palacio.
El sabio Dubán, por su parte, pasó la noche en casa y, a primera hora de la mañana siguiente, se apresuró a acudir a palacio para interesarse por su paciente. Obtenido el permiso de audiencia, saludó al reyYunán y le recitó estos versos:
Nadie es magnánimo como vos,
nadie reúne vuestras virtudes.
Vuestro rostro resplandeciente
a las tinieblas infunde claridad.
Vuestro rostro resplandeciente
de todos sigue siendo referencia.
Vuestra generosidad es prodigiosa,
como cerros sedientos la recibimos.
Vuestra eminente esplendidez
cualquier necesidad sacia.
El rey se había levantado enormemente feliz porque todos los rastros de lepra habían desaparecido de su cuerpo, que ahora ofrecía un aspecto inmejorable, limpio y reluciente como la plata. Así pues, encontrándose el soberano entre chambelanes, sirvientes, ministros y grandes del reino, se incorporó para recibir con un afectuoso abrazo al sabio Dubán, a quien hizo sentar a su vera e invitó a compartir el ágape matutino.
La luz del alba sorprendió a Shahrasad y ella dejó de hablar.
«¡Qué precioso relato!», exclamó su hermana Dinarsad. «Pues si el rey me deja vivir, la próxima noche os contaré algo mucho más extraordinario aún», dijo Shahrasad.
Noche 13
Así pues, llegada la noche, Dinarsad rogó a su hermana que, si no dormía todavía, les siguiera narrando aquellos episodios tan maravillosos. Shahrasad accedió encantada y reanudó el relato.
El reyYunán, como muestra de su profunda gratitud, distinguió al sabio Dubán con los más altos honores, le ofreció magníficos regalos y, por la noche, antes de que partiera hacia su casa, le retribuyó con mil dinares. Era tal la sorpresa que tan pronta curación había causado al soberano, que no cesaba de darle vueltas al asunto. «Es extraordinario, me ha curado sin darme de beber ningún jarabe y sin untarme de ungüentos. Realmente, es merecedor de todas mis atenciones», se decía. De modo que, en los días siguientes, el rey siguió invitando al sabio a la corte y le reservó, como a uno más de sus estrechos colaboradores, un lugar de preferencia. Huelga decir que el sabio Dubán estaba profundamente agradecido al monarca, extremo que cada día al regresar a casa comentaba a su esposa.
Sin embargo, con el paso de los días, un visir del monarca, un hombre terco, obstinado y celoso, empezó a imaginarse que el rey, con el trato exquisito que dispensaba al sabio, quería deponerle de su cargo para nombrar a aquel hombre de confianza —ya se sabe que nadie está libre de envidia—. Con esta sospecha, el envidioso visir se dirigió al rey en estos términos:
—Excelsa y bondadosa majestad, vos bien sabéis que sólo me preocupa vuestro bienestar. Es por esto que he considerado conveniente daros un consejo, pues si no lo hiciera no merecería ya más vuestra confianza. De modo que si me lo permitís, majestad, hablaré.
—Veamos,¿de qué consejo se trata? —preguntó el rey, más bien molesto por las atrevidas palabras del visir.
—Majestad, como muy bien dice el refrán, hacer bien a gente ruin tiene buen principio y mal fin. He observado, majestad, que brindáis un trato exquisito a quien es vuestro enemigo, es decir, a quien sólo pretende perjudicaros a vos y a vuestro reino. Temo por vos, majestad.
—¿Se puede saber a quién te refieres? —le increpó el monarca.
—Majestad, abrid los ojos. Os estoy hablando de ese que ha venido de tierras extrañas, el sabio Dubán.
—¡No digas sandeces! —gritó el rey Yunán—. ¿Cómo puedes hablar así del sabio Dubán, si me ha curado la enfermedad que ningún médico del mundo conocido había sabido tratar? ¿Tú crees que ese hombre es un enemigo? Te equivocas, es mi mejor y más apreciado amigo. Y para que lo sepas, a partir de hoy le asignaré un sueldo mensual de mil dinares y pondré a su disposición todo lo que pueda necesitar. Es más, creo que aunque compartiera el reino y mis posesiones con él, no le podría pagar el favor que me ha hecho. Sinceramente, visir, creo que tus palabras son fruto de la envidia. Más me hubiera gustado escuchar de ti un consejo como el que el rey Sindbad, al querer matar a su hijo, obtuvo de su fiel visir.
La luz del alba sorprendió a Shahrasad y ella dejó de hablar.
«¡Qué precioso relato!», exclamó su hermana Dinarsad. «Pues si el rey me deja vivir, la próxima noche os contaré algo mucho más extraordinario aún», dijo Shahrasad.
Noche 14
Así pues, llegada la noche, y cuando el rey se había ya acostado con Shahrasad, Dinarsad rogó a su hermana que, si no dormía todavía, les siguiera narrando aquellas historias tan maravillosas para que la velada les resultara más agradable. Shahrasad accedió encantada y reanudó el relato.
Cuentan, majestad, que el visir del reyYunán se interesó por el consejo del visir del rey Sindbad, y el reyYunán explicó que aquel fiel visir había disuadido a su soberano de matar a su propio hijo, sencillamente porque tenía envidia de él. «Majestad, no debéis realizar una acción de la que después os podáis arrepentir», le había dicho, y, como ejemplo de ello, le había contado la historia del esposo celoso y el loro.
El esposo celoso y el loro
Había una vez un hombre extremadamente celoso de su mujer, que era paradigma de belleza y perfección, y por este motivo nunca se separaba de ella. Sin embargo, en una ocasión tenía necesidad imperiosa de salir de viaje, por lo que decidió ir al zoco a comprar un loro —tuvo la precaución de elegir el que le pareció más inteligente— con el propósito de que vigilara la casa durante su ausencia y, al regresar, le contara lo que en ella había ocurrido.
Así pues, una vez atendidas las obligaciones, lo primero que hizo al volver a casa fue interrogar al loro acerca del comportamiento de su esposa durante su ausencia del hogar. Y el loro le explicó con minuciosos detalles todo lo que su mujer había hecho, día a día, con su amante. El hombre se irritó de tal manera que propinó a su mujer una paliza desmesurada.
Ella, por su parte, ignorando que el delator era el loro, sospechó de sus esclavas y las interrogó una a una para esclarecer la verdad. Pero todas coincidieron en decir que habían oído cómo el loro hablaba con el marido. E inmediatamente, la mujer empezó a pensar en una estratagema para poner al loro en evidencia.
Una noche que su marido se ausentó de nuevo de la casa, la mujer ordenó a una esclava que, con un molinillo, moliera grano debajo de la jaula del loro; a otra esclava le ordenó que rociara con agua la jaula; y, a una tercera, le mandó que, durante toda la noche, se paseara alrededor de la jaula con un espejo. Por la mañana, el marido interrogó al loro acerca de lo que había ocurrido durante su ausencia.
—Señor, anoche no pude oír ni ver nada a causa de la espesa oscuridad y de la tormenta de lluvia, truenos y rayos, que no ha cesado hasta la madrugada.
La explicación del loro, al hombre le pareció extraña, especialmente porque era plena canícula veraniega.
—¡Imposible! —reaccionó el hombre—. Ahora no estamos en época de lluvias.
Pero el loro insistió una vez más en su versión de los hechos, con lo cual el celoso esposo dedujo que el loro le mentía acerca del comportamiento de su mujer. Enojado con el pájaro, lo sacó de la jaula, lo tiró al suelo y lo mató en el acto. Días más tarde, el esposo supo, por boca de los vecinos, que la artífice de semejante artimaña había sido su mujer y que el loro le había dicho la verdad. No obstante, ya era demasiado tarde, sólo le quedaba arrepentirse de haberle dado muerte.
La luz del alba sorprendió a Shahrasad y ella dejó de hablar.
«¡Qué precioso relato!», exclamó su hermana Dinarsad. «Pues si el rey me deja vivir, la próxima noche os contaré algo mucho más extraordinario aún», dijo Shahrasad. «En verdad es una historia maravillosa», pensó el rey Shahrayar.
Noche 15
Así pues, llegada la noche, y cuando el rey se había ya acostado con Shahrasad, Dinarsad rogó a su hermana que, si no dormía todavía, les siguiera narrando aquellas historias tan maravillosas que alegraban las penas y alejaban las preocupaciones. «Acaba de contarnos la historia del reyYunán y el sabio Dubán», le pidió el rey Shahrayar. Shahrasad accedió encantada y reanudó el relato.
Cuentan, majestad, que el rey Yunán dijo a su visir que era la envidia la que le impulsaba a convencerle de que matara al sabio, pero que, si lo hacía, sin duda se arrepentiría. Así le había ocurrido al protagonista de la historia que le acababa de contar.
—Majestad —prosiguió el visir—, mi única intención es preveniros del mal que os puede hacer este sabio. Sabed que yo sólo quiero vuestro bien. Si lo que os digo resulta ser falso, haced que pague las consecuencias de mi irresponsabilidad, tal como las pagó un visir que se burló del hijo de su soberano.
Y el reyYunán sintió curiosidad por conocer la historia y el visir explicó:
El príncipe y el ogro
Érase una vez un rey cuyo hijo era un gran aficionado a las actividades cinegéticas y, siempre que salía de cacería, el monarca ordenaba a su visir que acompañara al joven en todo momento. Un día que el joven príncipe salió de cacería con toda la comitiva, encabezada por el visir, una fiera se interpuso en su camino.
—Vamos, persíguela, es toda tuya —dijo socarronamente el visir al príncipe.
El joven, creyendo que era una orden, salió en persecución del animal, pero no fue capaz de seguirle el rastro y se perdió en medio del páramo. Cabalgando sin rumbo, el muchacho se encontró con una joven que lloraba a pie de camino.
—¿Quién eres? —le preguntó el príncipe.
—Soy hija de un rey de la India. Iba en una caravana cuando me quedé dormida encima de mi acémila y me caí. Y aquí me quedé, desorientada, sin saber a dónde ir.
El joven príncipe sintió compasión de la muchacha, la montó con él en su caballo y prosiguieron camino. Pero al pasar por delante de una cueva la joven manifestó al príncipe el deseo de apearse para hacer sus necesidades. El joven la ayudó a desmontar y la muchacha entró en la cueva. Transcurridos unos momentos, el príncipe, ignorando que aquella muchacha era una hembra de ogro, decidió también entrar en la cueva y he aquí que oyó cómo ella intercambiaba estas palabras con sus retoños:
—Hoy os he traído un precioso y cebado joven.
—Tráelo deprisa, madre, que nos lo comeremos en un santiamén.
Estas palabras asustaron terriblemente al joven, que decidió huir de inmediato. Pero la hembra de ogro salió en su persecución y, como si nada ocurriera, le preguntó de qué tenía miedo.
—He sido víctima de un engaño —dijo el príncipe.
—Pues pide a Dios que te ayude —arguyó la joven—.Él, alabado sea, puede alejarte de cualquier mal que te atenace.
El joven alzó las manos...
La luz del alba sorprendió a Shahrasad y ella dejó de hablar.
«¡Qué precioso relato!», exclamó su hermana Dinarsad. «Pues si el rey me deja vivir, la próxima noche os contaré algo mucho más extraordinario aún», dijo Shahrasad.
Noche 16
Así pues, llegada la noche, Dinarsad rogó a su hermana que, si no dormía todavía, prosiguiera el maravilloso relato. Shahrasad accedió encantada y reanudó la narración.
Cuentan, majestad, que el joven alzó las manos al cielo y rogó a DiosTodopoderoso que le librara de todo mal. La hembra del ogro, al oír la invocación divina, se alejó sin dejar rastro y el joven pudo regresar sano y salvo a palacio. El rey escuchó atentamente la peripecia de su hijo en el desierto y no dudó un minuto en requerir la presencia de su visir para darle muerte.
—De modo que esto es lo que os puede ocurrir a vos, majestad —prosiguió el visir del reyYunán—, si confiáis en este sabio Dubán. Si dejáis que se acerque demasiado a vos, puede perjudicaros hasta el punto de daros muerte. Además, majestad, por lo que yo sé este hombre es un espía que ha venido con el propósito de acabar con vuestro reinado. ¿No os parece extraño que os haya podido curar sólo con un remedio que habéis sujetado con la mano?
—Quizás tengas razón, visir —reflexionó el rey—. Si ha venido para acabar conmigo, ¿quién me garantiza que no puede hacerme oler alguna sustancia letal? En este caso,¿qué me aconsejas que haga, visir?
—Majestad, lo más acertado sería requerir su presencia y darle muerte de inmediato.
—Tienes razón, así lo haré —asintió el reyYunán.
El sabio Dubán acudió, contento y feliz como siempre que el rey le recibía, a la audiencia y saludó a su majestad con estos versos:
Si a vos no expreso mi gratitud,
decid, ¿a quién dedicaré mis versos?
De vos he recibido mil favores
sin yo nada pedir.
Ahora, pues, debo alabaros
de todo corazón, y en público.
Gracias por vuestra generosidad,
que mi pena aligera y mi espalda carga.
—¿Sabes por qué he solicitado tu presencia? —preguntó el rey Yunán.
El sabio Dubán, más bien desconcertado, respondió que, evidentemente, no lo sabía.
—Pues te he hecho venir para quitarte la vida.
—Pero, majestad —replicó Dubán, estupefacto—, ¿de qué me acusáis para merecer tan irreversible castigo?
—Me han dicho que no eres más que un espía que pretende acabar conmigo. De modo que antes que tú puedas hacerlo lo haré yo contigo.
Y, sin más dilación, el soberano ordenó al verdugo que cortara el cuello al sabio Dubán de un sablazo. El sabio comprendió que su proximidad al rey —por su parte, una persona iletrada y poco perspicaz— había encendido la envidia de sus más estrechos colaboradores y que, posiblemente, habían sido ellos quienes le habían convencido de tan descabellada idea. Pero arrepentirse de haber hecho el bien ya no le servía de nada, de modo que sólo podía lamentarse y resignarse a lo que Dios Excelso quisiera depararle. Pero antes de que el verdugo cumpliera las órdenes recibidas, el sabio Dubán se dirigió al rey con estas palabras:
—Os lo ruego, majestad, no me matéis. Si lo hacéis, Dios os pedirá cuentas por ello.
—No hay otra salida —afirmó el soberano con rotundidad—. Porque tú, sabio, me has curado con un bastón, y por esto temo que me puedas dar muerte con cualquier cosa.
—¿Así es como recompensáis los favores recibidos, majestad?
—No quieras eludir la realidad, sabio. Hoy mismo perecerás.
La tristeza hizo mella en el sabio Dubán, que ahora ya se veía hombre muerto, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Además, se sentía tremendamente afligido por haber hecho el bien a quien no lo merecía, así lo expresaban sus propios versos:
Maimuna es una insensata
aun siendo su padre muy cabal.
No toda buena semilla
arraiga en tierra fértil.
Pero el verdugo, dispuesto a cumplir su cometido, le vendó los ojos, le maniató y desenvainó la espada. El sabio, sin cesar de pedir clemencia al rey y piedad a Dios, siguió recitando:
He hecho el bien sin mirar a quién,
y serio revés he obtenido.
Si vivo, juro que no lo repetiré;
si muero, perseguid a esos desagradecidos.
—Majestad, la recompensa que me dais es como la del cocodrilo —dijo el sabio.
—¿Como la del cocodrilo? ¿Qué quieres decir?
—En este estado no os puedo contar la historia del cocodrilo. Pero si me dejáis vivir, Dios os recompensará vuestra noble acción.
Ante los continuos lamentos y abundantes lágrimas del sabio Dubán, algunos de los colaboradores más próximos al rey intentaron convencerle de que no había ningún motivo para actuar de forma tan drástica. Sin embargo, el monarca hizo oídos sordos a sus recomendaciones y se empeñó en seguir adelante con la sentencia de muerte con el pretexto de que nada ni nadie le garantizaba que aquel sabio no le mataría con algún artificio.
De modo que el sabio, viendo tan decidido al rey, le rogó que, antes de ejecutar la sentencia, le dejara ir a su casa para hacer declaración de sus últimas voluntades y disponer lo necesario para que sus valiosos libros de ciencia fueran a parar en buenas manos.
—Por cierto, majestad, tengo un libro muy especial que, con vuestra venia, os regalaré —acabó el sabio.
—¿Y qué tiene de especial, este libro que dices? —preguntó el rey, con curiosidad.
—Es de un valor incalculable. Sólo os diré, majestad, que, si después de cortarme la cabeza lo abrís por la sexta página, leéis la tercera línea de la hoja de la izquierda y, a continuación, hacéis cualquier pregunta, mi cabeza os responderá de inmediato.
—¿Me estás diciendo que tu cabeza separada del cuerpo hablará? —preguntó el rey, extremadamente sorprendido— Esto es increíble.
El monarca, pues, concedió el permiso al sabio Dubán para que tuviera tiempo de arreglar sus asuntos y le citó para el día siguiente.
Aquel día, la audiencia se llenó de emires, visires, chambelanes, grandes del reino, miembros de la familia real y sirvientes, todos ellos ávidos de presenciar la escena que el sabio había descrito. El sabio acudió puntualmente con un viejo libro bajo el brazo y una cajita de cohol llena de polvos. Tomó asiento y pidió que le trajeran un plato sobre el que esparció una cantidad de los polvos que contenía la alcoholera.
—Majestad, tomad ahora el libro y no lo abráis hasta que me hayan cortado la cabeza. En los polvos de este plato deberéis colocar mi cabeza cortada porque harán que la hemorragia cese rápidamente. Dios es Omnipotente.
El sabio aún suplicó una vez más que le dejaran vivir, pero el monarca insistió en que su muerte era ya inevitable.
—Sobre todo ahora —añadió el reyYunán—, que tendré la oportunidad de ver cómo tu cabeza cortada habla.
Inmediatamente, el rey tomó el libro y ordenó al verdugo que ejecutara la sentencia definitivamente. Con el primer golpe de sable, la cabeza del sabio cayó en redondo y fue colocada a toda prisa en el plato de los polvos para que cesara la hemorragia.
—Ahora ya podéis abrir el libro, majestad —dijo la cabeza del sabio Dubán.
El rey así quiso hacerlo, pero no pudo porque las hojas estaban pegadas unas a otras. De modo que sólo consiguió hacerlas pasar humedeciéndose el dedo con la saliva de la boca. Sin embargo, al llegar a la página sexta, vio que no había nada escrito.
—Esta página está en blanco —protestó el rey.
El sabio le aconsejó que pasara una hoja más, pero tampoco en la siguiente había nada escrito. Mas en aquel preciso instante, el veneno con que el sabio había impregnado las hojas del libro surtió efecto, haciendo que el soberano perdiera el equilibrio y cayera desplomado.
La luz del alba sorprendió a Shahrasad y ella dejó de hablar.
«¡Qué precioso relato!», exclamó su hermana Dinarsad. «Pues si el rey me deja vivir, la próxima noche os contaré algo mucho más extraordinario todavía», dijo Shahrasad.
Noche 17
Así pues, llegada la noche, Dinarsad rogó a su hermana que, si no dormía todavía, prosiguiera el maravilloso relato. «Que sea la continuación de la historia del rey y el sabio, y el pescador y el genio», le pidió el rey. Shahrasad accedió encantada y reanudó la narración.
Cuentan, majestad, que la cabeza del sabio, ante el cuerpo derrumbado del rey, recitó estos versos:
Porque gobernaron injustamente,
su autoridad pronto menguó.
De haber sido equitativos,
la fortuna les habría sonreído.
Mas no sólo al destino deben culpar,
pues la ruina se merecen.
El rey cayó muerto con los últimos ecos de estas palabras y la cabeza del sabio Dubán calló para siempre.
La luz del alba sorprendió a Shahrasad y ella dejó de hablar.
«¡Qué historia tan maravillosa!», exclamó su hermana Dinarsad. «Pues si vivo, la próxima noche os contaré algo mucho más extraordinario todavía», dijo Shahrasad.
Noche 18
Así pues, llegada la noche, Dinarsad rogó a su hermana que, si no dormía todavía, prosiguiera el maravilloso relato. «Que sea la continuación de la historia del pescador y el genio», le pidió el rey. Shahrasad accedió encantada y reanudó la narración.
Cuentan, majestad, que el pescador dijo al genio:
—¿Te das cuenta, genio? De haber perdonado la vida al sabio Dubán, el rey no habría muerto, pero como se negó, Dios Excelso le castigó. Quien tal hizo, tal haya. Si hubieras depuesto tu actitud, yo ahora no te hubiera encerrado en el frasco y no te lanzaría al rugiente mar.
—¡No lo hagas, pescador! —suplicó el genio—. Aunque mi actitud no haya sido del todo correcta, no me guardes rencor. Ya lo dice el refrán: «Haz el bien sin mirar a quién». No me hagas lo mismo que Imama le hizo a Átika.
—¿Y qué le hizo?
—No te creas que te lo voy a contar, mientras me tengas encerrado en este frasco —respondió el genio.
—Pues mucho me temo que ahí dentro seguirás, porque no tengo ninguna intención de ponerte en libertad. Y mucho menos ahora, que sé cómo pagas las buenas acciones. He intentado por todos los medios que no me hicieras daño, pues yo no te lo había hecho, pero tú te has mostrado cerril y testarudo. Te lo repito una vez más, despreciable genio, mi intención es apostarme en este mismísimo lugar para informar a todo el que se acerque por aquí que no se le ocurra sacarte de las tumultuosas aguas.
—Por favor, pescador, te juro que si me ayudas, esta vez no te haré ningún daño.
El genio se lo rogó tan reiteradamente y con tanta convicción —incluso poniendo a Dios Excelso como testigo— que el pescador se fue reblandeciendo y, al final, abrió el frasco. Inmediatamente, empezó de nuevo a salir la inmensa humareda. Y el gigante genio no sólo adquirió rápidamente su forma anterior, sino que, de un puntapié, lanzó el frasco aguas adentro. «Esta actitud no augura buenos presagios», se dijo el pescador. Aunque convencido de que ahora sí iba a morir, sacó fuerzas de flaqueza para dirigirse al genio con estas palabras:
—Me has prometido que no me harías ningún daño. No puedes traicionarme. Recuerda lo que el sabio Dubán dijo al reyYunán: si me dejas vivir, Dios te dejará vivir.
El genio, al ver que el pescador clamaba repetidamente compasión, soltó una gran carcajada y le pidió que le siguiera. Así pues, seguido por el pescador —que no acababa de creerse que hubiera podido salvar la vida— inició la marcha en dirección a la ciudad, ascendió un monte y luego descendió hacia una meseta donde cuatro colinas circundaban un lago. El genio se detuvo allí y ordenó al pescador que echara la red al lago. Cuando se disponía a desplegarla, se sorprendió de que los peces que habitaban el lago fueran de colores: blancos, rojos, azules y amarillos. Pasado el tiempo correspondiente, el hombre recogió la red y en ella encontró cuatro peces, uno de cada color. Su alegría fue tan grande que no pudo ocultarla.
—Llévalos al rey —le aconsejó el genio—,él te los comprará. Te he prometido que si me dejabas en libertad, te favorecería. Y esto es lo único que puedo hacer por ti. Puedes pescar aquí cada día, a condición de que no eches la red más de una vez.
Dichas estas palabras, el genio pisó fuertemente el suelo, que se abrió y se lo tragó. El pescador, siguiendo las instrucciones del genio y aún conmovido por las aventuras que acababa de vivir, se dirigió a palacio para ofrecer los peces a su majestad. El rey se los miró de hito en hito.
La luz del alba sorprendió a Shahrasad y ella dejó de hablar.
«¡Qué historia tan maravillosa!», exclamó su hermana Dinarsad. «Pues si vivo, la próxima noche os contaré cosas mucho más sorprendentes aún», dijo Shahrasad.
Noche 19
Así pues, llegada la noche, Dinarsad rogó a su hermana que siguiera narrando las peripecias del pescador. Shahrasad accedió complacida y reinició la narración.
Cuentan, majestad, que el rey, maravillado por los peces de colores, agarró uno y ordenó a su visir que los entregara a la cocinera — obsequio del rey de Bizancio—. El visir, al poner los peces en manos de la cocinera, le dijo:
—El rey quiere que frías con maestría estos peces que le han regalado.
Dicho esto, el visir volvió a la sala de audiencias y recibió orden real de pagar al pescador cien dirhemes. El pescador los tomó con sumo agrado, se los guardó en el regazo y se fue, dando saltos de alegría, a comprar los víveres que su familia necesitaba.
La cocinera, por su parte, se dispuso a limpiar los peces, que colocó en la sartén una vez la hubo puesto al fuego y la grasa se hubo calentado. Una vez fritos por un lado, les dio la vuelta y, en ese mismo instante, la pared de la cocina se agrietó y una preciosa doncella bellamente vestida y enjoyada hizo su aparición. Tenía unas refinadas facciones, con mejillas prominentes y unos profundos ojos negros; vestía túnica de seda con bordados al estilo egipcio, llevaba grandes pendientes y numerosos brazaletes y, con la mano izquierda, sujetaba una vara de bambú.
—¡Peces, peces!,¿mantenéis vuestro compromiso? —les preguntó la joven, a la vez que tocaba la sartén con la vara.
Ante semejante escena, la cocinera cayó desmayada. La doncella, por su parte, repitió las mismas palabras y los peces levantaron la cabeza y respondieron al unísono:
—Sí, sí, si volvéis volveremos, si cumplís cumpliremos y si abandonáis lo mismo haremos.
Oído esto, la joven dio la vuelta a la sartén, desapareció por el mismo sitio por donde había entrado y la pared se volvió a ensamblar. Inmediatamente, la cocinera recuperó la consciencia y se encontró los cuatro peces calcinados, como pedazos de carbón.«A la primera batalla he perdido la guerra», se dijo asustada, temiendo la reacción del rey. Se lamentaba aún de la situación cuando se le presentó el visir y le dijo:
—Trae el pescado, pues el rey lo espera ya en la mesa.
—La cocinera le contó lo que le había ocurrido con los peces, episodio que a aquél le pareció de lo más sorprendente y, para poder presenciarlo de nuevo, mandó a un mensajero en busca del pescador. El hombre acudió presto ante el visir, quien le ordenó que volviera al lago a pescar cuatro peces como los anteriores puesto que los cuatro primeros se les habían estropeado. El pescador regresó a casa en busca de las artes de pesca y se dirigió al lago. Con la primera redada capturó cuatro peces idénticos a los anteriores, uno de cada color, y los llevó rápidamente al visir.
—Veamos, vuelve a freírlos, quiero ver qué pasa —dijo a la cocinera.
La mujer cumplió las órdenes al instante:limpió el pescado, puso la sartén a calentar y, justo al echar los peces, la pared de la cocina se resquebrajó nuevamente. También la doncella, con sus elegantes galas, volvió a hacer acto de presencia y tocó la sartén con la punta de la vara, al tiempo que repetía su pregunta a los peces:
—¡Peces!, ¿mantenéis vuestro compromiso?
Como había ocurrido en la anterior ocasión, los peces levantaron la cabeza y respondieron, como una sola voz:
—Sí, si volvéis volveremos, si cumplís cumpliremos y si abandonáis lo mismo haremos.
La luz del alba sorprendió a Shahrasad y ella dejó de hablar.
«¡Qué excelente historia», exclamó su hermana Dinarsad. «Pues si, Dios mediante, vivo, lo que os contaré la próxima noche es aún mucho más sorprendente», dijo Shahrasad.
Noche 20
Así pues, llegada la noche, Dinarsad rogó a su hermana que les siguiera narrando alguna historia que les hiciera la velada más agradable. Shahrasad accedió encantada y reinició la narración.
Cuentan, majestad, que la joven volcó la sartén con la vara y desapareció por el mismo lugar por donde había entrado. Y, al punto, la grieta de la pared de la cocina se desvaneció. «Este asunto no puedo mantenerlo por más tiempo oculto al rey», se dijo el visir, al presenciar la sorprendente escena. Así que se dirigió raudo y veloz a ver a su majestad para explicarle lo que había ocurrido con los peces de colores. El rey se sorprendió de tal manera que manifestó su deseo de verlo con sus propios ojos y mandó a un mensajero que fuera a buscar al pescador, quien se presentó pocos momentos después.
—Quiero que me traigas cuatro peces como los de las otras veces —le dijo.
El pescador se dirigió de inmediato al lago y regresó con cuatro peces, uno de cada color, por lo que el rey ordenó que se los recompensaran con cuatrocientos dirhemes. Y cuando, habiéndose guardado el dinero en el bolsillo, se retiró, el rey pidió al visir que preparara todo lo necesario para freírlos en su presencia. El visir, cumpliendo las órdenes del soberano, preparó la sartén y la grasa y encendió el fuego. Al tener los peces limpios, los echó a la sartén y, cuando estaban casi fritos, el resquebrajamiento de la pared de palacio hizo temblar a rey y visir. Al mismo tiempo, un gigantesco esclavo negro, como si de una montaña o de un miembro del pueblo de Ad se tratara, hizo su aparición. Agitando la hoja de palmera verde que sostenía con la mano, gritó:
—¡Peces, peces!, ¿mantenéis vuestro compromiso?
Los peces levantaron la cabeza y respondieron al unísono:
—Sí, si volvéis volveremos, si cumplís cumpliremos y si abandonáis lo mismo haremos.
Acto seguido, el esclavo volcó la sartén y los peces se carbonizaron al instante. También el esclavo negro se fue por donde había venido y la pared de la cocina de palacio se rejuntó. El rey, al presenciar la escena que el visir le había descrito, dijo:
—Este asunto no puede ser ignorado por más tiempo. Debemos esclarecer qué les ocurre a estos peces.
Y requirió la presencia inmediata del pescador.
—Pescador, quiero saber de dónde sacas estos peces —le dijo.
—Majestad, de un lago situado entre cuatro colinas detrás de esa montaña.
—¿Conoces el lugar? —preguntó el rey al visir.
—En absoluto, majestad. Hace sesenta años que me paso días e incluso meses andando, viajando y cazando por estos parajes y nunca he visto un lago detrás de esa montaña.
—¿A qué distancia se encuentra exactamente? —preguntó el rey al pescador.
—A menos de una jornada, majestad.
El soberano ordenó que toda la comitiva se preparara para salir en dirección a la montaña. El pescador, que les indicaba el camino a seguir, no cesó de maldecir al genio en todo el trayecto. Alcanzada la cima de la montaña, pudieron divisar el lago situado entre las cuatro colinas, y, a través de las aguas claras, vieron peces de cuatro colores: rojos, blancos, azules y amarillos.
—¿Nadie había visto nunca este lago? —preguntó el rey a los que le acompañaban.
—Nunca, majestad.
—¿Pero nadie había llegado nunca hasta aquí? —insistió el rey.
Todos los miembros de la comitiva besaron el suelo ante el rey y prometieron que jamás habían visto el lago, aunque era evidente que se encontraba dentro de los límites de la ciudad. Así pues, su majestad se propuso no volver a la ciudad hasta esclarecer la misteriosa aparición del lago y por qué en él había peces de cuatro colores. Y dio órdenes de desmontar y parar las tiendas para pasar allí mismo la noche. Sin que ningún miembro de la comitiva se diera cuenta, el rey convocó discretamente al visir —hombre de toda su confianza y de una gran experiencia— para manifestarle su deseo de salir solo en busca de una explicación. Pero con el fin de que nadie se enterara de ello, le ordenó que, a la mañana siguiente, se apostara ante su tienda e informara a todos de que su majestad se encontraba indispuesto y no podía recibir a nadie. El rey también le avisó de que quizás estaría ausente unos tres días, y de que la comitiva debería esperarle. El visir se comprometió a cumplir las órdenes al pie de la letra.
De modo que el rey, preparado con su atuendo de viaje y con la espada real, emprendió el camino de una de las cuatro colinas y cabalgó hasta la madrugada. Con los primeros albores del día, le pareció distinguir a lo lejos una silueta, e inmediatamnete se dirigió a su encuentro pensando que quizás sería alguien que le podría proporcionar las noticias que buscaba. A medida que se iba acercando, la silueta iba cobrando forma. En un lugar privilegiado, se alzaba un imponente castillo construido con piedras negras recubiertas totalmente con láminas de hierro. Una inmensa puerta, con un batiente cerrado y otro abierto, invitaba a entrar. Animado por lo que parecían señales de vida, decidió acercarse y llamar suavemente a la puerta, pero no obtuvo respuesta. Llamó una segunda vez, ahora con más fuerza, pero la única respuesta fue el silencio. Y aún lo intentó una tercera vez, sin resultado nuevamente. Convencido, pues, de que el castillo debía de estar vacío, se armó de valor y entró. Y desde el vestíbulo gritó: «¡Habitantes del castillo! Un forastero errante y hambriento osa pediros, por el amor de Dios, algo de comer». Después de repetir también tres veces estas palabras y no obtener respuesta alguna, decidió adentrarse en el recinto, escrutándolo con atención a derecha e izquierda.
La luz del alba sorprendió a Shahrasad y ella dejó de hablar.
«¡Qué excelente historia», exclamó su hermana Dinarsad. «Pues si, Dios mediante, vivo, lo que os contaré la próxima noche es aún mucho más extraordinario», dijo Shahrasad.
Noche 21
Así pues, llegada la noche, Dinarsad rogó a su hermana que les siguiera narrando la historia para que la velada se les hiciera más llevadera. Shahrasad accedió encantada y reinició la narración.
Cuentan, majestad, que el rey no vio a nadie. Sin embargo, pudo contemplar los tapices de seda, las alfombras y las lujosas cortinas que recubrían las paredes y el suelo del castillo, así como los sillones, divanes y armarios que lo amueblaban. En el recinto había asimismo un patio interior rodeado por cuatro pabellones con los correspondientes bancos y, en medio, una fuente. El rey se quedó especialmente admirado de esta última, pues cuatro leones de oro rojo expulsaban agua clara y perlina por la boca. Además, por el patio voloteaban aves canoras a las que una red suspendida en lo alto impedía que pudieran huir. No obstante, y muy a su pesar, no vio a nadie que le pudiera informar, por lo que decidió tomar asiento en uno de los pabellones. Y mientras se encontraba allí absorto en sus pensamientos, le llegó desde lejos el eco de una voz triste y quejosa que recitaba:
¿Por qué eres tan cruel, destino?
¿Por qué me infliges este inmenso pesar?
Y vos, amada, no tenéis piedad
de un pobre y desesperado amante.
Incluso de la brisa yo celos tenía,
pues el sino los ojos ciega.
¿Qué puede hacer el arquero
si al apuntar se le rompe el arco?
¿Y cómo escapará de los enemigos
si a ellos no se puede enfrentar?
Al oír estos versos, el rey se levantó y se dispuso a andar en la dirección de donde procedía la voz. Así llegó a una puerta cubierta por una cortina que daba acceso a una sala donde un apuesto joven se encontraba sentado. Al soberano le llamó especialmente la atención el hecho de que el asiento fuera una silla que quedaba a una considerable distancia sobre el nivel del suelo. El muchacho, de rostro radiante, frente diáfana, rojas mejillas y una peca como una gota de ámbar, se parecía al que describen estos versos:
Rostro y cabellos juveniles
de luz y destello aureolados.
En la mejilla, peca que enamora
como punto negro en amapola roja.
El joven vestía una túnica de seda recamada en oro y un sombrero, ambos al estilo egipcio. Y a pesar de que tenía un aspecto triste y compungido, contestó cordialmente al saludo del soberano.
—Perdonad, señor, que no me levante —se disculpó el joven.
—No te preocupes. Las circunstancias me han traído hasta aquí, y dado que he tenido la suerte de encontrarme contigo, me gustaría que me contaras todo lo que sepas acerca del lago y de los peces de colores. Y, evidentemente, acerca de la presencia de este castillo en este preciso lugar y del motivo de tu soledad.
El muchacho no fue capaz de contener la emoción. Con abundantes lágrimas en los ojos recitó:
Decid a quien la vida reveses dio:
«No creas que sólo contigo fue injusta».
Aunque os hayáis dormido, Dios sin cesar vela
pero no siempre el destino es benévolo.
El rey, sorprendido por el sentido llanto del joven, le preguntó por qué lloraba tan desconsoladamente.
—¿Y cómo no he de hacerlo encontrándome en el estado en que me encuentro? —respondió el muchacho, a la vez que se levantaba la túnica.
Así, el rey pudo observar con estupefacción que, de la cintura para abajo, el joven no tenía cuerpo humano sino que era un bloque de piedra negra.
La luz del alba sorprendió a Shahrasad y ella dejó de hablar.
«¡Es un relato asombroso! Sólo para que siga contándolo, estoy dispuesto a retrasar su muerte el tiempo que haga falta», se dijo el rey. Y su hermana Dinarsad exclamó: «Qué preciosa historia!». «Pues si, Dios mediante, vivo, lo que os contaré la próxima noche es aún mucho más extraordinario», dijo Shahrasad.
Noche 22
Por la noche, Shahrasad reanudó el relato.
Cuentan, majestad, que el rey, al ver el aspecto que ofrecía el joven, se sintió mucho más afligido aún, y así se lo manifestó.
—Es curioso —concluyó—, venía en busca de una explicación al misterio de los peces y ahora me encuentro en la necesidad de pedir también una explicación a tu misterio. Te ruego por el amor de Dios Todopoderoso que me cuentes tu historia.
—Escuchad, pues, atentamente —dijo el joven, y empezó:
Historia del joven de piedra
Los sucesos que rodean a estos peces y a mi propia vida son tremendamente extraordinarios. Veréis, mi padre, el rey Mahmud, fue durante setenta años el dueño y señor de las Islas Negras —las cuatro colinas en realidad son islas—. A su muerte, yo le sucedí en el reino y me casé con una prima paterna que estaba locamente enamorada de mí. Sólo os diré que si yo me ausentaba un día entero, ella no probaba bocado, a causa de la añoranza, hasta que no volvía a su lado. Transcurridos cinco años aproximadamente de nuestra convivencia, un día, mientras ella se iba a los baños, yo mandé al cocinero de palacio que preparara una deliciosa cena para mi esposa. Mientras tanto, yo vine a este mismo lugar donde nos encontramos ahora con la intención de descansar un rato y ordené a dos esclavas que me atendieran, una de las cuales tomó asiento a mis pies y la otra se colocó junto a mi cabeza. Aunque tenía intención de echar una cabezada, no logré conciliar el sueño y permanecí inmóvil con los ojos cerrados. De pronto, pude oír el comentario que la joven que estaba situada junto a mi cabeza hacía a su compañera.
—¡Ay, Masuda! ¡Qué pena me da el señor!, tan joven y tener la desgracia de estar casado con nuestra perversa señora.
—¡No me lo recuerdes! Malditas sean todas las adúlteras y traidoras. Desde luego es injusto que nuestro joven señor esté casado con una zorra como ella, que no duerme ni una noche en casa.
—Pero ¿cómo es posible que él no reaccione? No entiendo cómo consiente que, al despertarse por la noche, ella no esté a su lado.
—No seas inocente —replicó Masuda—. Ya se ocupa ella de que el señor no la descubra. Cada día por la noche le pone un narcótico en la bebida para que duerma profundamente hasta el alba. Y cuando regresa, le hace aspirar unos vapores que anulan el efecto del somnífero.
Como comprenderéis, señor, al oír la conversación que mantenían las dos esclavas, se me cayó el mundo encima. Al anochecer, cuando mi prima volvió de los baños, preparamos la mesa para cenar y nos acostamos, como cada día. Sin embargo, yo fingí que me tomaba mi bebida de costumbre —en realidad la tiré— y que me quedaba dormido al instante. Así pude oír claramente los pérfidos comentarios de mi prima: «Duerme, duerme toda la noche y no te despiertes. Dios mío, cómo te odio, qué asco me das». Inmediatamente, se vistió y perfumó, se ciñó mi espada y se dirigió a la salida de palacio.
La luz del alba sorprendió a Shahrasad y ella dejó de hablar.
«¡Es un relato excelente!», comentó su hermana Dinarsad.«Pues esto no es nada en comparación con lo que os contaré la próxima noche», dijo Shahrasad.
Noche 23
Por la noche, Dinarsad pidió a su hermana que siguiera contando la sorprendente historia. Shahrasad reanudó el relato encantada.
Cuentan, majestad, que el joven de piedra explicó al rey:
Me levanté de la cama y la seguí. Salió de palacio, cruzó toda la ciudad y, al llegar a las puertas cerradas, pronunció unas palabras ininteligibles. Al punto, cayeron todos los cerrojos y las puertas se abrieron solas, dejándole el paso libre. Una vez hubo abandonado la ciudad, se dirigió, a campo traviesa, hacia una cabaña con techo de arcilla. Yo, para ver qué hacía allí dentro, me encaramé a lo alto del tejado y he aquí que la vi postrada ante un esclavo negro que yacía en un lecho de paja y vestía harapos.
—¿Por qué llegas tarde? —dijo él, incorporándose, y después de que ella le saludara—. Todos mis compañeros han estado aquí, cada uno con su amante, bebiendo, cantando, jugando y disfrutando. Yo, en cambio, no he podido unirme a la fiesta porque tú no estabas conmigo.
—Amor mío, querido —musitó ella—, tú sabes bien que estoy casada con este repugnante y despreciable de mi primo. Te aseguro que si ello no te tuviera que perjudicar también a ti, esta misma noche haría que toda la ciudad se convirtiera en un montón de escombros donde sólo tuvieran cabida las lechuzas, los cuervos, los zorros y los lobos. Y haría que todas sus piedras fueran transportadas más allá de las montañas del Kaf.
—¡Mentirosa! Te juro por la virilidad de los negros que si la próxima vez que vienen mis amigos tú no estás presente, no querré saber nada más de ti y mi cuerpo no se volverá a unir al tuyo. Maldita seas, me has utilizado a tu antojo, vilmente.
Como comprenderéis, señor, al oír esta conversación, se me cayó el alma a los pies, estuve a punto de desmayarme. Pero es que, además, mi prima le suplicó, entre lágrimas:
—Cariño mío, corazón, si tú te enfadas conmigo no me queda nadie más y si tú me rechazas,¿quién me acogerá?Amor mío, no me dejes.
Y se lo siguió pidiendo, llorosa, un buen rato. Súbitamente, pareció cambiar de humor, se puso de pie, se desnudó y dijo al esclavo negro:
—¿Tienes algo de comer para tu pichoncito?
—Mira qué hay en el puchero.
Mi prima lo abrió y sacó de él unos huesos de ratón, que se comió con voracidad. Luego le preguntó si quedaba algo para beber y el esclavo le respondió que se tomara el licor que había en la jarra. De modo que, después de comer y beber, se lavó las manos y se acercó al lecho del esclavo para acostarse con él entre los harapos. Ante aquella escena, yo no pude aguantar más y bajé del tejado de la cabaña con la intención de acabar con la vida de los dos. Agarré la espada que se había llevado de casa mi prima y asesté un violento golpe al esclavo, de tal suerte que creí haberle dado muerte.
La luz del alba sorprendió a Shahrasad y ella dejó de hablar.
«¡Es una historia extraordinaria!», comentó su hermana Dinarsad. «Pues lo que os contaré la próxima noche es mucho mejor aún», dijo Shahrasad.
Noche 24
Por la noche, Dinarsad pidió a su hermana que, si no dormía todavía, les siguiera contando la maravillosa historia. Shahrasad reanudó el relato encantada.
Cuentan, majestad, que el joven de piedra siguió contando su historia al rey:
Estaba convencido de que le había dado en la yugular, pero después supe que el golpe había sido superficial y que tan sólo le había herido. El esclavo lanzó un grito ensordecedor que asustó a mi prima, quien, en medio de la oscuridad, se alejó de él y yo, por mi parte, dejé la espada en su sitio y regresé a palacio para acostarme de nuevo hasta el alba.
Cuando mi prima regresó, observé que se había cortado el pelo y que vestía de luto. La explicación que me dio —rogándome primero que no me enojara con ella por haberse vestido de aquella guisa— fue que acababa de enterarse de que su madre había muerto, de que a su padre lo habían asesinado en la guerra santa y de que sus dos hermanos también habían muerto: uno víctima de una picadura de escorpión y el otro a causa de una caída fatal. De modo que reclamaba su derecho a vestir de luto y a estar triste. Yo, evidentemente, no le puse ninguna objeción, al contrario, le dije que hiciera lo que quisiera. Después de un año, doce meses exactamente, de guardar luto y lamentarse y sollozar sin interrupción, me pidió que le construyera un mausoleo, a modo de palacete, donde pudiera dedicarse a rendir culto a sus muertos y que llamaría «Hogar del duelo». Yo di mi consentimiento a tal petición e hice construir un palacete con cúpula, en cuyo interior se levantó una tumba, para que pudiera dedicarlo al culto de sus muertos. Sin embargo, lo que en realidad hizo mi prima fue trasladar allí al esclavo negro herido. Desde que yo le había atacado con la espada, no se podía mover y se había quedado sin habla. De modo que mi prima no podía hacer con él nada más que llevarle alimentos líquidos. Y así transcurrió un año entero, durante el que yo tuve la paciencia de presenciar cómo mi esposa le servía, mañana y noche, caldos y otros alimentos de fácil deglución. Pero un día que ella se encontraba en el mausoleo, entré a hurtadillas y me la encontré llorando y recitando estos versos:
Me duele verte sufrir,
qué difícil es soportarlo.
Y cuando no te veo,
es aún más arduo.
Amor mío, háblame,
sólo quiero una palabra.
Y continuó con estos otros:
El día que no te vea,
te añoraré.
El día que te mueras,
pereceré.
Vivir con temor a la muerte
no es vivir, prefiero morir.
Y con éstos:
Ni todo el oro del mundo,
ni todo el imperio persa
significan nada para mí
si no puedo disfrutar tu presencia.
Cuando dio por acabada la recitación, yo le dije que ya había llorado suficientemente, que de nada le servía seguir lamentándose. Sin embargo, su reacción fue más bien hostil.
—No te entrometas en mis asuntos, porque si lo haces me quitaré la vida —me dijo.
Entonces yo opté por no decirle nada más y la dejé sola. Y permaneció en el mismo estado durante un año más. Transcurrido el tercer año, durante el cual yo había seguido sufriendo amargamente, un buen día entré en el mausoleo y la encontré junto al esclavo. «Amor mío, háblame, dime aunque sea una sola palabra. Tres años sin oír tu voz es demasiado tiempo», le decía. Luego recitó estos versos:
Dime, tumba, si cesó su encanto,
o quizás tú misma lo has perdido.
Pero si no eres jardín ni universo
¿cómo acoges en tu seno sol y luna?
Sus palabras sólo consiguieron intensificar mi enojo, ya no sabía si podría soportarlo más. Y recité:
Dime, tumba, si cesó su odio
o quizás tú misma tal aspecto has perdido.
Pero si no eres jofaina ni puchero
¿cómo acoges en tu seno suciedad y carbón?
—¡Hijo de perra! —me insultó, poniéndose de pie al oír mis palabras—. Tú eres el responsable de todos los males que me aquejan, al haber herido gravemente a mi amado. Por tu culpa hace tres años que se debate entre la vida y la muerte.
—¡Furcia! ¡Sucia fornicadora con esclavos negros! —le grité— Sí, sí, he sido yo quien lo ha dejado en este estado.
Inmediatamente, agarré fuertemente mi espada y la levanté con la intención de matarla. Pero ella, aun viéndome decidido a darle muerte, soltó una gran carcajada y me increpó:
—¡Fuera de aquí, hijo de perra! Lo hecho, hecho está, los muertos no pueden volver a la vida. Pero Dios me ha otorgado el poder suficiente para vengarme de quien así ha actuado. Y lo haré con furia implacable.
Después de esta amenaza, pronunció, con actitud firme, unas palabras ininteligibles, y conjuró:
—Por mis poderes mágicos y maléficos, conviértete en mitad piedra y mitad hombre.
Así pues, señor, desde aquel mismo momento me convertí en el ser que ahora tenéis delante. No puedo levantarme, ni sentarme, ni dormir. Y no estoy muerto ni vivo.
La luz del alba sorprendió a Shahrasad y ella dejó de hablar.
«¡Es un relato extraordinario!», dijo su hermana Dinarsad. «Pues lo que os contaré la próxima noche, si el rey me deja vivir, es mucho más maravilloso aún», afirmó Shahrasad.
Noche 25
Por la noche, Dinarsad pidió a su hermana que, si no dormía todavía, les siguiera contando algún episodio que les hiciera la velada más agradable. Shahrasad reanudó el relato encantada.
Cuentan, majestad, que el joven de piedra siguió contando su historia al rey.
Después de embrujarme a mí, mi esposa embrujó toda la ciudad —que es justo el lugar donde vuestras tropas se encuentran ahora acampadas—: jardines, campos y mercados. En mi ciudad vivían cuatro comunidades distintas, formadas por musulmanes, zoroastras, cristianos y judíos. Mi prima los embrujó a todos, convirtiéndoles en peces: los blancos son los musulmanes, los rojos los zoroastras, los azules los cristianos y los amarillos los judíos. Además, convirtió las islas en montañas y dispuso entre ellas el lago. Pero es que, encima, no contentándose con esto que os acabo de contar, mi prima viene aquí cada día, me desnuda y me azota hasta que me sangra el cuerpo. Y encima de la carne viva, de cintura para arriba, me coloca una prenda de crin, mientras que de cintura para abajo me cubre con rica vestimenta.
Acto seguido, el joven recitó, entre abundantes lágrimas:
Acato pacientemente vuestros designios, Dios mío,
sé que ello os ha de contentar.
La terrible injusticia conmigo cometida
tal vez encuentre recompensa en el paraíso.
Yo sé que Vos al injusto castigáis
y no consentiréis este tormento mío.
—¡Qué escalofriante! —exclamó el rey—. Dime, joven, ¿dónde se encuentran ella y el esclavo herido?
—El mausoleo donde yace el esclavo está en la dependencia adyacente. Es aquí donde ella acude cada día al amanecer para dar de comer al esclavo, y aprovecha para azotarme cientos de veces. Pero como a mí me es imposible defenderme y moverme, lo único que puedo hacer es expresar mi protesta gritando y llorando.
—Joven —dijo el rey—, yo te ayudaré. Y lo haré de tal forma que las generaciones futuras tendrán noticia de ello.
Así pues, el rey y el joven siguieron charlando animadamente hasta que cayó la noche y les venció el sueño. Poco antes del alba, el rey se quitó la ropa, desenvainó la espada y se dirigió al mausoleo donde yacía el esclavo negro, entre velas, candiles, perfumes y esencias. Se acercó a él con absoluta resolución y le asestó un golpe certero. Después de asegurarse de que, efectivamente, le había dado muerte, lo trasladó hasta un pozo que había en las inmediaciones de palacio y lo echó en él. Acto seguido, regresó al mausoleo, se vistió la ropa del esclavo, se colocó en el lecho donde éste había yacido durante tres años y escondió la espada desenvainada entre los ropajes.
Y he aquí que, un poco más tarde, llegó la maldita mujer. Lo primero que hizo fue desnudar al joven de piedra para azotarle violentamente.
—Por Dios, prima, ten compasión de mí —le suplicó—. Ya basta de infligirme este terrible sufrimiento, te lo ruego.
—Lo haría si tú hubieras tenido compasión de mí y no hubieras herido a mi amado —respondió ella, secamente.
La luz del alba sorprendió a Shahrasad y ella dejó de hablar.
«¡Es un relato extraordinario!», dijo su hermana Dinarsad. «Pues lo que os contaré la próxima noche, si el rey me deja vivir, es mucho más maravilloso aún», afirmó Shahrasad. El rey Shahrayar, profundamente triste y afectado por aquella historia se dijo que, desde luego, aquella noche no la mataría, al contrario, retrasaría su muerte el tiempo que hiciera falta, hasta que hubiera acabado de contarla.
Noche 26
Por la noche, Dinarsad pidió a su hermana que, si no dormía todavía, les siguiera contando algún episodio que les hiciera la velada más agradable. Shahrasad reanudó el relato encantada.
Cuentan, majestad, que la mujer, haciendo caso omiso de los ruegos del joven, le azotó sin parar hasta dejarle en carne viva y sangrando abundantemente. Y después le vistió de nuevo la áspera camisa de crin. Como era su costumbre, entonces se dirigió hacia el mausoleo para alimentar al esclavo con el caldo y la bebida.
—Querido —dijo ella—, no te niegues a estar conmigo, no seas egoísta, pues ya nuestros enemigos se han alegrado con creces de nuestra separación. Amor mío, tu compañía es todo lo que tengo en este mundo. Por favor, háblame, quiero escuchar tu voz.
Y recitó:
¿Hasta cuándo así he de sufrir?
¿Cuántas lágrimas he de verter?
Amor mío, háblame, por lo que más quieras,
necesito oír tu voz.
Amor mío, por lo que más quieras, háblame,
necesito tu opinión.
El rey, estirado en lugar del esclavo negro, exclamó, afectando la voz e imitando el acento de los negros:
—¡Ay, ay! Dios mío, Omnipotente y Todopoderoso.
Al oír su voz, ella se alegró enormemente pero, al poco, se desmayó. Sin embargo, pronto recuperó la consciencia.
—Me has hablado de veras, ciertamente he oído tu voz —dijo emocionada.
—No te mereces que nadie te dirija la palabra —la reprochó el rey, imitando el acento de los negros.
—¿Qué quieres decir? —preguntó desconcertada.
—Pues que, al castigar tan severamente a tu marido, sólo consigues que no cese de lamentarse y gritar noche y día, y nos maldiga a ti y a mí, con lo cual yo no puedo conciliar el sueño. De no haber sido así, ya me habría curado hace tiempo, y habría podido hablarte con toda normalidad.
—Amor mío, si quieres, lo desencantaré.
—Hazlo inmediatamente para que no oigamos más sus lamentos.
Ella salió prestamente dispuesta a obedecer las órdenes del que creía era el esclavo negro. Cogió una taza llena de agua, pronunció sobre ella unas palabras ininteligibles, con cuyo efecto el agua empezó a hervir y a burbujear como si estuviera sobre la lumbre, y roció al joven profiriendo estas palabras:
—Si Dios te creó así, yo te conjuro a que sigas así, pero si Dios te creó de otra forma y han sido mis poderes mágicos los que te han transformado, te conjuro a que recuperes tu forma natural.
—Inmediatamente, el joven pudo ponerse de pie y dio gracias a Dios por haberse librado del embrujo.
—Apártate de mi vista, no vuelvas nunca más por aquí. Te aseguro que si regresas, te mataré —le amenazó ella.
Y el joven se fue. Ella, por su parte, regresó junto a la tumba y dijo, creyendo que hablaba al esclavo:
—Amor mío, levántate, para que pueda verte bien.
—Me has librado sólo de una parte del sufrimiento, pero no de su parte fundamental —dijo el rey, con el mismo acento.
—¿Y cuál es la parte fundamental?
—Pues el embrujo de que son víctima los habitantes de esta ciudad y las cuatro islas. Cada día, a medianoche, los peces sacan la cabeza del agua para pedir auxilio y maldecirme.Éste es el auténtico motivo por el que no he conseguido curarme. Por favor, querida, deshaz su embrujo y ven a cogerme de la mano para que me levante y así pueda sanar rápidamente.
—Ahora mismo, querido. ¡Gracias a Dios! —exclamó ella.
Y se dirigió rauda y veloz hacia el lago para recoger un poco de agua.
La luz del alba sorprendió a Shahrasad y ella dejó de hablar.
«¡Es un relato sorprendente!», dijo su hermana Dinarsad. «Pues lo que os contaré la próxima noche, si el rey me deja vivir, es mucho más maravilloso aún», afirmó Shahrasad.
Noche 27
Por la noche, Dinarsad pidió a su hermana que, si no dormía todavía, les siguiera contando la historia para pasar una velada más agradable. Shahrasad reanudó el relato encantada.
Cuentan, majestad, que la joven dirigió unas palabras a las aguas del lago, y justo cuando los peces levantaron la cabeza, deshizo el hechizo. En un santiamén, la ciudad recuperó su aspecto primitivo, y los mercados se llenaron de gente que compraban y vendían.
La mujer se dirigió de nuevo a palacio y entró en la dependencia del mausoleo.
—Querido, dame la mano y levántate —dijo al que creía que era el esclavo.
—Acércate —le respondió el rey, con voz afectada.
La mujer se acercó a él sin vacilar, pero él la instó una y otra vez a que se acercara aún más. La mujer obedeció encantada sin sospechar que la intención última de tan vivo interés en que se acercara a él era asestarle un fuerte sablazo. De modo que la mujer quedó partida en dos y cayó desplomada al suelo.
Al salir, el rey se encontró con el joven, que le esperaba para darle sus más sinceras gracias por lo que había hecho.
—¿Te quedas en tu ciudad o prefieres acompañarme? —le preguntó el rey.
—¿Vos sabéis, señor, a qué distancia se encuentra vuestra ciudad?
—A medio día de camino —respondió en tono seguro.
—No seáis ingenuo, señor. Efectivamente, eso era así cuando la ciudad estaba embrujada. Pero ahora la distancia que separa ambas ciudades es de un año de camino.
A pesar de la sorpresa que la respuesta causó al rey, insistió en preguntar al joven si pensaba irse con él o quedarse en su ciudad, a lo que el joven respondió que se iría con él. Ambos se abrazaron con sentido afecto, especialmente porque el soberano no había tenido descendencia y, a partir de aquel momento, consideró al joven como hijo suyo.
Antes de emprender camino, el joven entró en palacio para pedir al servicio que le preparara todo lo que pudiera necesitar para el viaje. Los preparativos se prolongaron durante diez días, transcurridos los cuales el rey y el joven, con profunda nostalgia, abandonaron el reino de este último acompañados por un séquito de cincuenta sirvientes y numerosos esclavos que transportaban cien fardos de regalos, joyas y dinero.
El largo viaje transcurrió, gracias a Dios, con toda normalidad. Y tan pronto como el visir del rey se enteró de su inminente llegada salió a recibirles y ordenó que se engalanara elegantemente toda la ciudad, mandando incluso que se cubrieran las calles con tapices de seda. La alegría de todos los habitantes fue enorme, y así quisieron manifestarlo, saliendo a dar la bienvenida al séquito.
El rey ocupó su lugar en la audiencia para que nobles, visires y colaboradores le pudieran rendir homenaje e informó a su visir de las peripecias que había vivido durante aquella larga ausencia, haciendo especial hincapié en la historia del joven hechizado y el comportamiento de su esposa con él. El visir felicitó al joven por el final feliz de su historia y el rey, después de hacer generosos regalos a todos los miembros de la corte, ordenó que fueran en busca del pescador, gracias a quien, en definitiva, la ciudad se había librado del embrujo.
Al llegar ante su majestad, el pescador fue interrogado acerca de su descendencia. Y cuando el rey supo que tenía un hijo y dos hijas, ordenó también que se presentaran ante él. Su deseo era casarse con una de las hijas, desposar al joven con la otra y nombrar al hijo chambelán mayor de palacio. Además, nombró a su visir gobernante de las Islas Negras y lo envió al nuevo dominio con el mismo séquito de cincuenta sirvientes, esclavos y cargamentos de objetos de valor que él había traído.