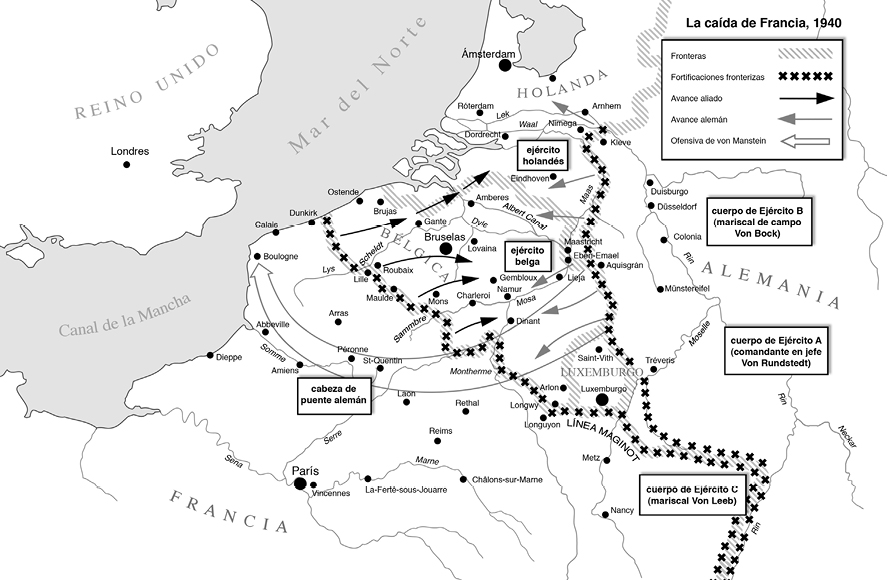
La Segunda Guerra Mundial fue una guerra necesaria. No fue una guerra civil europea; fue un conflicto de poder entre estados nacionales por el equilibrio mundial. Lo que hizo la guerra necesaria, si no inevitable, fue —por parafrasear lo que Tucídides dijo sobre las causas de la guerra del Peloponeso— el desafío al orden internacional del poderío alemán, japonés e italiano, y el temor que ello produjo en el resto del mundo. La Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial no querían simplemente revisar el Tratado de Versalles y el orden internacional nacido en 1919-1920, en la Conferencia Internacional de Paz de París, esto es, en los acuerdos —Versalles y otros— que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial (1914-1918); querían crear un nuevo orden mundial basado, no en principios de seguridad colectiva y equilibrio internacional, sino en teorías y visiones de dominio, y superioridad racial y militar. Concretamente, Hitler y el nazismo alemán aspiraban a la implantación de un nuevo orden germánico fundado en criterios de absoluta pureza racial —lo que desde su perspectiva exigía la aniquilación del pueblo judío—, a través de la creación de un espacio vital para Alemania en el este de Europa y la destrucción en aquella inmensa región del «judeobolchevismo», esto es, de la Unión Soviética.
«Hitler trajo esta barbarie», escribió en la versión norteamericana de su libro Piloto de guerra (1942) el escritor Saint-Exupéry, tesis en gran medida válida que sin duda subscribió buena parte del mundo que vivió y sufrió la guerra. El «factor Hitler» fue la causa principal, directa, efectiva, de la guerra mundial. Pero como inmediatamente veremos, hubo otros factores de explicación: antecedentes necesarios, causas complementarias, razones circunstanciales. La Segunda Guerra Mundial fue, por resumir, el resultado de una sucesión acumulativa de crisis y conflictos de naturaleza y significación muy diversos —diplomáticos, territoriales, militares, políticos, ideológicos, sociales, económicos— y siempre complejos (en parte, herencia de los acuerdos de paz de 1919; en parte, resultado de la nueva situación surgida entre 1919 y 1939) que terminaron por destruir el orden creado en 1919.
El resultado último fue, evidentemente, catastrófico. La decepción fue, además, enorme. El esfuerzo que por cimentar una paz duradera se hizo en la Conferencia Internacional de París fue extraordinario. Los vencedores (Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Italia) rehicieron literalmente el mundo. La Primera Guerra Mundial supuso la desaparición de los viejos imperios dinásticos y autocráticos, los imperios ruso, alemán, austrohúngaro y otomano, y la aparición, con la creación en 1920 de la Sociedad de Naciones, de un nuevo orden internacional basado en el principio de diplomacia democrática y abierta.
Mucho de lo que se hizo fue, sin duda, polémico y censurable, y probablemente erróneo, una invitación al conflicto. El Tratado de Versalles obligó a Alemania, ahora la República de Weimar, a la que impuso cuantiosas reparaciones de guerra, a devolver Alsacia y Lorena a Francia, a renunciar a sus colonias, y a ceder parte de sus territorios del este a la nueva Polonia (y Schleswig a Dinamarca). Dánzig, ciudad de mayoría alemana en territorio polaco, fue declarada ciudad libre, y se trazó un pasillo entre Dánzig y la frontera alemana para permitir el acceso de Polonia al mar, cortando así Prusia oriental del resto de Alemania. El tratado prohibía, además, expresamente a Alemania la unión con Austria. La región del Sarre quedó bajo administración de la Sociedad de Naciones y ocupación francesa hasta 1935; la del Rin, ocupada también por fuerzas aliadas, fue desmilitarizada. Hungría (20 millones antes de la guerra) perdió dos terceras partes de su territorio y quedó reducida a un pequeño país de 8 millones de habitantes (y Austria, a una modesta república de 6 millones). Bulgaria tuvo que ceder la Dobrudja del sur a Rumanía, y Tracia occidental, a Grecia (y perdió así acceso directo al Mediterráneo).
Pero mucho de lo acordado fue también necesario, oportuno, un acierto histórico. Se reconstruyó Polonia. El puerto de Memel fue entregado, bajo control internacional, a Lituania. Se crearon como países nuevos Checoslovaquia y el reino de Yugoslavia (Serbia, Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina). Finlandia, Lituania, Letonia y Estonia fueron reconocidos como países independientes. Alsacia y Lorena fueron reintegradas, como se ha indicado, a Francia. El sur del Tirol (Trento), Trieste y la península de Istria —excluyendo el puerto de Fiume (Rijeka)— pasaron a Italia. Galitzia y parte de la Alta Silesia quedaron incorporadas a la nueva Polonia. Transilvania, región exhúngara, y Bucovina fueron entregadas a Rumanía. Las regiones árabes del Imperio otomano adquirieron perfil propio, preludio de su inmediata independencia: Siria y el Líbano fueron reconocidos como mandatos de Francia, e Irak, Transjordania y Palestina, de Gran Bretaña.
Más aún, pese a las inmensas dificultades que en todas partes tuvo la inmediata posguerra —fuertes crisis inflacionarias, acusada inestabilidad monetaria, huelgas generales, violentos conatos revolucionarios (por ejemplo, en Berlín, Múnich y Hungría en 1919), intensa agitación laboral (Italia, septiembre de 1920)—, la paz trajo consigo avances democráticos. Casi todas las Constituciones de los nuevos países creados tras la guerra fueron textos, como la Constitución alemana de 1919, impecablemente democráticos. Muchos países introdujeron a partir de 1919 el sufragio femenino o formas de representación proporcional en las elecciones. Los Gobiernos asumirían en todas partes la gestión de la economía, del empleo y de la seguridad social: la jornada laboral de ocho horas, por ejemplo, fue acordada en numerosísimos países en 1919. Los partidos de masas avanzaron electoralmente en todas partes. La socialdemocracia apareció en muchos puntos (Gran Bretaña, Suecia, Noruega, Alemania, Dinamarca) como fuerza de gobierno. El laborismo, el partido de los sindicatos, desplazó desde 1918 en Gran Bretaña al liberalismo como segunda fuerza política del país: los laboristas gobernaron en 1924 (en minoría) y en 1929-1931. Con Baldwin como líder desde 1923 (y primer ministro de 1924 a 1929), el partido conservador dejó de ser el partido de las clases dirigentes para ser un partido de sectores de todas las clases sociales británicas: el Gobierno Baldwin de 1924-1929 rebajó la edad de jubilación a los 65 años, concedió el voto a las mujeres mayores de 21 años, extendió la cobertura del seguro de desempleo y nacionalizó la electricidad y la radio (BBC). Bélgica y Holanda, países donde en los años veinte se introdujeron importantes leyes sociales (seguridad social, pensiones de jubilación), evolucionaron decididamente hacia sistemas políticos pluralistas. La misma República alemana de Weimar pareció haber logrado entre 1924 y 1929 la normalidad y la estabilidad democráticas. En España se proclamó en 1931 la República, la primera experiencia plenamente democrática del país.
La recuperación económica que el mundo, y Europa, experimentó entre 1924 y 1929, que hizo que la vida social y la situación internacional mejoraran sensiblemente, creó incluso por unos años la ilusión de la paz, un nuevo clima favorable a la cooperación y a la solución negociada de conflictos y tensiones, materializado en el llamado «espíritu de Locarno» (por los acuerdos suscritos en esa localidad suiza en octubre de 1925 por distintos países europeos confirmando la inviolabilidad de las nuevas fronteras europeas y la desmilitarización de Alemania) y en el Pacto Briand-Kellogg de 1928, por el que Gran Bretaña, Francia, la Italia fascista, Estados Unidos y Japón renunciaban a la guerra como forma de resolver los conflictos, pacto que ratificaron luego un total de sesenta y dos países. Francia, especialmente, trabajó tenazmente por reforzar el papel internacional de la Sociedad de Naciones. Briand, su ministro de Exteriores (1925-1932), hizo, con el apoyo de su colega alemán Streseman (ministro de 1923 a 1929), de la reconciliación franco-alemana el principio fundamental para lograr una paz duradera en Europa y en el mundo: en septiembre de 1929, propuso ante la Sociedad de Naciones la creación de una unión federal de los pueblos europeos y entregó un borrador o memorándum con su propuesta a las distintas cancillerías europeas. Un hecho fue cierto: la amenaza de una nueva guerra mundial no terminó de concretarse de forma inequívoca hasta 1935.
Los problemas eran, sin embargo, extraordinarios. La estabilidad política en la Europa de la posguerra habría necesitado que los valores y la cultura democráticos estuvieran sólidamente enraizados en la conciencia popular. Eso fue lo que la Gran Guerra —una gigantesca catástrofe humana y demográfica (10 millones de muertos y cerca de 30 millones de heridos)— había destruido: el optimismo y la fe en la idea de progreso y en la capacidad de la sociedad occidental para garantizar de forma ordenada la convivencia y la libertad civil. Europa, concretamente, parecía haberse quedado sin moral. Incertidumbre, pesimismo, perplejidad (nostalgia por un tiempo desvanecido, en el caso de la literatura de Proust) eran el signo definidor de muchas manifestaciones —de las más interesantes— de la vida cultural de la posguerra: del teatro de Pirandello, de la poesía de T. S. Eliot (Tierra baldía, 1922), de la literatura de Joyce (Ulises, 1922) y Kafka (El proceso, El castillo, publicadas en 1925 y 1926), de la cultura —teatro, cine, pintura, novela— de la República de Weimar. La montaña mágica (1924) de Thomas Mann, una de las grandes novelas de los años veinte, tal vez la más sustantiva de todas ellas, era la metáfora de una Europa enferma y en decadencia.
Spengler, en La decadencia de Occidente (1918-1922), y Toynbee, en Estudio de la historia, cuyos seis primeros volúmenes aparecieron entre 1934 y 1939, propusieron como explicación visiones cíclicas sobre la formación, crecimiento y decadencia de las civilizaciones: visión morfológica y biológica en Spengler, que sostenía que toda civilización tenía un ciclo vital que culminaba en su extinción, y que se asistía ahora al agotamiento vital de la civilización occidental; visión cultural, moralizante, en Toynbee, que argumentaba que las civilizaciones morían cuando, como a su juicio ocurría en Europa, desaparecían el poder creador de las minorías y la sumisión de las mayorías. Para Ortega y Gasset, en La rebelión de las masas (1930), la razón estaba en la aparición de las masas —consecuencia de los cambios sociales y la elevación del nivel de vida que venían produciéndose—, en la irrupción del hombre-masa, el tipo social nuevo (gregario y sin moral) que dominaba ahora la vida social. Algo capital le había ocurrido al hombre contemporáneo, escribía Karl Jaspers en Ambiente espiritual de nuestro tiempo (1931): nada era ya firme, todo resultaba problemático y sometido a transformación; era general la sensación de ruptura frente a toda la historia anterior: el mismo torbellino de la vida —concluía— hacía imposible conocer lo que verdaderamente ocurría.
Nada era, en efecto, firme. En Rusia, la Primera Guerra Mundial había provocado la caída del zarismo y el triunfo, en octubre de 1917, de la revolución bolchevique; creó, paralelamente, el clima político y social que hizo posible la llegada del fascismo al poder en Italia en 1922 y en Alemania en 1933. Algunos conflictos que estallaron en la inmediata posguerra —ocupación de Fiume por ultranacionalistas italianos (1919-1921), guerra ruso-polaca (abril-octubre 1920), guerra entre Grecia y Turquía (1919-1922), disputa polaco-lituana sobre Vilna— mostraron ya, tempranamente, que el nuevo orden creado en París en 1919 había nacido bajo el signo de la inestabilidad. Las nuevas naciones del centro y este de Europa, especialmente, nacieron condicionadas por el doble peso de la herencia de la guerra (gravísimos daños materiales, fuerte endeudamiento exterior, inflación, inestabilidad monetaria, pago de reparaciones en el caso de los países derrotados, sostenimiento de excombatientes, viudas y huérfanos, desempleo) y por las casi insalvables dificultades que los problemas de tipo étnico y los conflictos fronterizos plantearían en cada caso a la propia construcción nacional. El nacionalismo, la violencia revolucionaria, el totalitarismo fascista y comunista, y las filosofías irracionalistas adquirieron una vigencia social extraordinaria. Parte considerable de la sociedad confiaría en adelante en soluciones políticas de naturaleza autoritaria: entre 1922 y 1940, en efecto, la dictadura triunfó en Rusia, Italia, España, Albania, Portugal, Polonia, Lituania, Yugoslavia, Alemania, Austria, Letonia, Estonia, Bulgaria, Grecia y Rumanía.
Regímenes de inspiración, por lo general, conservadora y casi siempre nacionalista —con la excepción del régimen soviético—, las dictaduras quisieron establecer, ante el aparente fracaso de las democracias, un nuevo tipo de orden político autoritario y estable como base del desarrollo «nacional» de sus respectivos países. Respondieron, y eso era lo grave, a la necesidad de gobiernos fuertes y de afirmación nacional que las masas europeas, cada vez más nacionalizadas, parecieron requerir en una época de crisis intensa y generalizada. El régimen soviético, el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán negaban la esencia misma de lo que se creía era Europa: desde legitimidades distintas (revolución proletaria, en el régimen soviético; ultranacionalismo, en los regímenes fascista y nazi), aspiraron a la plena centralización del poder y al total encuadramiento y control de la sociedad por el Estado, a través del uso sistemático de la represión y la propaganda.
La revolución bolchevique, en efecto, derivó enseguida en un régimen dictatorial de partido único, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Dictadura y represión no fueron desviaciones del proyecto revolucionario; fueron elementos vertebradores de la revolución y, en buena medida, sus verdaderos catalizadores. Stalin (1879-1953), secretario general del Partido desde 1922 y hombre fuerte del país entre 1924 y 1953, significó el triunfo del socialismo en un solo país, una concepción nacionalcomunista de la revolución que planteaba, como sus primeros objetivos, la consolidación y defensa de la revolución soviética, la transformación económica del país (industrialización acelerada, colectivización forzosa de la agricultura, planificación económica) y la subordinación de la política comunista internacional a los intereses de la Unión Soviética. Los resultados fueron impresionantes. En 1939, la URSS era ya el tercer país industrial del mundo; en 1941, la agricultura estaba prácticamente colectivizada. Pero el coste humano y político de la transformación fue también formidable. El régimen estalinista conllevó la implantación sistemática y planificada del terror. La colectivización supuso la deportación o liquidación de unos diez millones de personas. La misma cantidad fue represaliada de alguna forma en las purgas de los años 1934-1941: de ellas, unos tres millones fueron ejecutadas y otras tantas murieron en campos de concentración. Seis millones más perecieron en las purgas de 1944-1946, y otro millón entre 1947 y 1953.
El régimen fascista italiano, que Mussolini (1883-1945), el creador del movimiento en 1919, encabezó entre 1922 y 1943/1945, se concretó, a su vez, en cuatro cosas: en una dictadura fundada en la concentración del poder en el líder máximo del partido y de la nación (Mussolini); en una amplia obra de encuadramiento y adoctrinamiento de la sociedad a través de la propaganda, de la acción cultural, de las movilizaciones ritualizadas de la población y de la integración de esta en organismos estatales creados a aquel efecto; en una política económica y social basada en el decidido intervencionismo del Estado; en una política exterior ultranacionalista y agresiva, encaminada a afianzar el prestigio internacional de Italia y a reforzar su posición «imperial» en el Mediterráneo y África. El fascismo suprimió las libertades políticas y sindicales y prohibió los partidos y las huelgas. Se configuró como un Estado corporativo, en el que confederaciones patronales y obreras quedaron integradas unitariamente bajo la dirección del Estado al servicio de los intereses de la colectividad. Grandes inversiones públicas en obras de infraestructura —pantanos, autovías, electrificación del ferrocarril— y la creación de un gran sector público (tras la constitución en 1933 del Instituto para la Reconstrucción Italiana) hicieron del Estado el principal inversor industrial del país.
El régimen nacionalsocialista alemán —que llegó al poder en enero de 1933 tras la victoria en las elecciones de 1932 del partido nazi (Partido Nacional-Socialista de los Trabajadores Alemanes, NSDAP), que capitalizó las debilidades estructurales de la República de Weimar y el impacto que en Alemania tuvo la crisis económica de 1929 (ruptura del equilibrio político y económico del país, seis millones de parados, profunda polarización política y social, inseguridad económica extrema)— fue la versión radical, absoluta, del totalitarismo de la ultraderecha nacionalista. Hitler (1889-1945), líder y encarnación del nacionalsocialismo, representaba igualmente un hecho nuevo y, a su manera, revolucionario. Una Ley de Plenos Poderes (23 marzo 1933) le convirtió virtualmente en dictador de Alemania. El partido nazi fue declarado partido único del Estado: centenares de dirigentes socialistas y comunistas, cuyos partidos fueron ilegalizados, fueron enviados a campos de concentración. Los sindicatos de clase fueron prohibidos y se crearon en su lugar sindicatos oficiales, como el Frente de los Trabajadores Alemanes; la huelga y la negociación colectiva fueron prohibidas. En 1934, Hitler disolvió los parlamentos regionales y el Reichsrat, la cámara de representación regional. En agosto, asumió la Presidencia de Alemania (aunque usaría siempre el título de Führer), tras un plebiscito clamoroso en que logró el 88% de los votos.
Los nazis hicieron un uso excepcionalmente intensivo de los mecanismos totalitarios de control social (policía, propaganda, educación, producción cultural). El primer campo de concentración para prisioneros políticos se abrió el 20 de marzo de 1933, antes de transcurridos dos meses de la llegada de Hitler al poder. En 1936, con la integración de todas las fuerzas policiales y para-policiales (SS, Gestapo o Policía secreta, Policía de seguridad, Policía criminal, Policía política) bajo un mando unificado, la Alemania hitleriana se convirtió en un estado policíaco. El número de presos políticos era en 1939 de 37.000. Los nazis establecieron un rígido control sobre prensa, radio y todo tipo de manifestación cultural, e hicieron de la propaganda —mítines de masas, desfiles ritualizados, coreografías colosalistas— el instrumento complementario del terror en la afirmación del poder absoluto de Hitler y su régimen. Las bibliotecas, la educación, la universidad fueron depuradas. La educación quedó en manos de profesorado nazi. Los jóvenes fueron obligados a afiliarse a las Juventudes Hitlerianas. El sistema judicial quedó subordinado al poder arbitrario de la policía. Hitler controló igualmente el ejército. En febrero de 1938, asumió el mando de las fuerzas armadas: se exigió a los militares un juramento de lealtad a su persona. Las iglesias protestantes fueron puestas bajo control del Estado y del partido; la Santa Sede firmó con el régimen nazi un concordato en julio de 1933 (aunque el catolicismo era para los nazis una religión no nacional). El arte de vanguardia fue considerado como un arte degenerado. Los espectáculos de masas en grandes estadios, en explanadas al aire libre, con uso abundante de recursos técnicos novedosos (luz, sonido, rayos luminosos), alcanzaron una perfección efectista sin precedentes. El régimen nazi hizo de los Juegos Olímpicos de 1936, celebrados en Berlín, una verdadera exaltación de la raza aria, de Alemania y de Hitler.
El antisemitismo fue la esencia misma del régimen nazi. El 1 de abril de 1933 se decretó el boicot a los comercios judíos. Seis meses después, una ley excluyó a los judíos de toda función pública. El 15 de septiembre de 1935, el régimen proclamó las leyes de Núremberg, leyes racistas que privaban a los judíos de la nacionalidad alemana y les prohibían el matrimonio y aun las relaciones sexuales con los alemanes: quinientas mil personas quedaron de inmediato privadas de la nacionalidad. En la noche del 7 al 8 de noviembre de 1938, «la noche del cristal», o de «los cristales rotos», sinagogas, comercios y propiedades judías fueron asaltadas e incendiadas en toda Alemania: 91 personas fueron, además, asesinadas; unos 20.000 judíos fueron represaliados y sancionados. De momento, se trataba de provocar la emigración masiva de los judíos. Luego, en 1941, comenzó el horror, una nueva fase de represión que culminaría en la ejecución de unos seis millones de judíos en el Holocausto, la solución final.
Europa, en efecto, no era ya igual a liberalismo, derechos del individuo y del ciudadano, libertades y democracia. Europa era, además, cada vez más cuestionada en sus propios imperios coloniales. La Primera Guerra Mundial provocó el despertar nacionalista de los pueblos de Asia y África. En la India, Gandhi promovió en 1919, 1922, 1930, 1933 y 1942 amplias campañas de desobediencia civil y resistencia pasiva contra el poder británico. En Oriente Medio, el nacionalismo árabe rechazó la fórmula de mandatos de Francia (Siria y el Líbano) y Gran Bretaña (Transjordania, Irak y Palestina), y consideró como una traición la declaración británica de 1917 que prometía la creación de un «hogar judío» en Palestina. En Marruecos, la rebelión anticolonial contra España en las montañas del Rif derivó desde 1921 en una amplia acción guerrillera que solo pudo ser dominada en 1925-1927 tras una operación militar a gran escala de los ejércitos español y francés. Gran Bretaña optó en Egipto por establecer (1923) una monarquía constitucional, y retener solo Suez y Sudán. Francia se encontró igualmente con creciente oposición en Túnez y Argelia, y en Asia, en Indochina.
La crisis económica que, precipitada por la debacle económica norteamericana (contracción de la demanda y del consumo, caída de los precios agrarios, reducción de la oferta monetaria, subida de los tipos de interés, caída de la inversión y de las expectativas inversoras, colapso de la Bolsa de Nueva York, venta precipitada de millones de acciones), se extendió por todo el mundo a partir de octubre de 1929 tuvo además, y enseguida, efectos devastadores: contracción del comercio mundial, caída de exportaciones, pánicos financieros y bursátiles, paralización de la producción industrial y agraria, políticas arancelarias fuertemente proteccionistas, abandono del patrón oro, impagos generalizados de deuda exterior, reducción de jornadas de trabajo, recortes salariales, desempleo masivo (13,7 millones de parados en Estados Unidos; 6 millones en Alemania; 2,8 millones en Gran Bretaña, cifras comparativamente similares en numerosos países). Con excepciones —elección del candidato demócrata Roosevelt en las elecciones norteamericanas de noviembre de 1932; formación de un Gobierno nacional (1932-1935) de laboristas, conservadores y liberales bajo la presidencia de MacDonald en Gran Bretaña—, la crisis fue la razón principal del giro a la derecha que pudo observarse en muchos países a partir de 1932. Aunque las medidas que se aplicaron como respuesta —el New Deal de Roosevelt en Estados Unidos, un plan general de empleo y reactivación económica; políticas deflacionistas y de austeridad en Europa— pudieron dar ya frutos a partir de 1933, la inseguridad, la violencia y la tensión volvieron a caracterizar las relaciones internacionales. La llegada de Hitler al poder, en enero de 1933, fue, por lo que ya se ha dicho, particularmente alarmante. La Alemania nazi llevaba en su interior —en la naturaleza paramilitar del partido y el tipo especial de liderazgo de Hitler, en sus objetivos, la violencia represiva, el uso formidable de la propaganda— la semilla de un conflicto inevitable: la mezcla atropellada de nacionalismo fanático, fantasías racistas pangermánicas, antisemitismo patológico, voluntad de dominio mundial y simplificaciones geopolíticas que definían al nacionalsocialismo hacían imposible su acomodación en el orden internacional creado a partir de 1919.
En cualquier caso, la depresión económica, la llegada de los nazis al poder y la conflictividad internacional destruyeron el espíritu de Locarno y las ilusiones de los años veinte. A lo largo de los años treinta, la guerra reapareció como factor principal de las relaciones internacionales. El poder creciente de Japón —un país rapidísimamente industrializado y modernizado entre 1868 y 1912 y convertido en una creciente potencia militar, que antes de 1914 se había anexionado Taiwán, parte de Manchuria y Corea— amenazaba el orden asiático. El militarismo japonés creía fanáticamente en el destino de Japón como líder militar e ideológico de la rebelión antioccidental en Asia, en la idea de un imperio japonés revolucionario, militar y nacionalsocialista, donde el poder de los partidos políticos —que se alternaron en el gobierno del país hasta 1937— y de los grandes consorcios industriales y financieros que habían ido surgiendo le fuese restaurado al emperador como encarnación sagrada del Japón. Gobernado en los años veinte y treinta por gobiernos débiles y muchas veces no parlamentarios, en una situación política cada vez más deteriorada por el faccionalismo político y militar (tres primeros ministros fueron asesinados en esos años; hubo, además, varios intentos de golpe militar), Japón era en los años treinta una especie de fascismo militar desde arriba: su política exterior aparecía cada vez más condicionada por las exigencias de la guerra y de la expansión militar en el continente. En 1931, tras un atentado contra sus tropas en Mukden (hoy Shenyang) en el norte de China, Japón ocupó Manchuria y creó (1932) el estado títere de Manchukuo. En julio de 1937, tras un choque entre tropas japonesas y chinas en las cercanías de Pekín, atacó e invadió China. Sus tropas, unos setecientos cincuenta mil hombres, ocuparon Pekín, Tianjín y gran parte de China septentrional; atacaron, ya en agosto, Shanghái, bombardearon numerosas ciudades y tomaron (13 de diciembre) Nankín, la capital desde 1928 de la China nacionalista de Chiang Kai-shek (1887-1975), donde masacraron atrozmente a unas doscientas mil personas. Como estado nacional, China, el régimen de Chiang, que desde 1937 contaba con el apoyo —débil, inestable y condicionado— de los comunistas, fuertes en el noroeste del país, se replegó a las provincias del interior y del centro, con capital en Chongqing (Sichuan). La ofensiva japonesa pareció detenerse; combates a gran escala entre tropas de ambos países estallaron, sin embargo, esporádicamente en 1938 y 1939. En noviembre de 1938, Japón proclamó lo que llamó el «Nuevo Orden en Asia». Como parte del mismo, en 1940 creó, en la China ocupada, el Gobierno Reformado de la República China (1940-1944), con capital en Nankín, en realidad otro estado satélite, encabezado por Wang Jingwei, que comprendía, sin embargo, que era lo que importaba, un vasto territorio continental.
La crisis de Manchuria de 1931-1933 creó un gravísimo precedente: la incapacidad de la Sociedad de Naciones para hacer efectivo el principio de la seguridad colectiva mediante sanciones a Japón validó en la práctica el derecho de la fuerza. El triunfo de Hitler en Alemania fue aún más grave: significaba la denuncia del Tratado de Versalles, el rearme alemán, la idea del Anschluss, o unión con Austria, una amenaza cierta sobre los Sudetes, el enclave alemán en Checoslovaquia, y sobre Dánzig, puerto también alemán enclavado desde 1919, como se indicó, dentro de territorio polaco, y aun la posibilidad de que Alemania buscase para sí un «espacio vital» (Lebensraum) en las regiones eslavas del este de Europa, como habían proclamado reiteradamente la propaganda y los programas nacionalsocialistas. El 14 de octubre de 1933, Alemania abandonó la Sociedad de Naciones. En enero de 1935, recuperó el Sarre tras un plebiscito. El 15 de marzo de ese año, Hitler repudió de forma expresa el Tratado de Versalles, restableció el servicio militar, anunció la formación de un ejército de medio millón de hombres y reveló la existencia de la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana, y planes para la construcción de una nueva marina de guerra.
La política exterior de la Italia fascista, la Italia de Mussolini, terminó por su parte por romper el equilibrio internacional. En cuanto lo creyó posible, la Italia fascista procedió a la realización de la que era su gran ambición: la creación de un nuevo Imperio romano que incluiría Libia, Somalia, Eritrea y Albania —donde Italia ejercía el protectorado desde 1927—; Abisinia, donde Mussolini aspiraba a vengar la derrota de Adua de 1896; Niza, Córcega, algunas islas del Dodecaneso, tal vez una Croacia y una Eslovenia independientes bajo su tutela, y, si era posible, territorios en Oriente Medio, Egipto y Sudán. Italia preparó la ocupación de Abisinia (Etiopía) desde 1932. Un choque entre tropas etíopes e italianas en el oasis de Walwal, ocurrido el 5 de diciembre de 1934, le dio el pretexto. Un formidable ejército italiano de unos trescientos mil hombres, con aviones, carros de combate y armas químicas, invadió Abisinia, sin declarar la guerra, el 3 de octubre de 1935: las tropas italianas entraron en Adís Abeba, la capital del país (que en adelante quedó incorporada a la llamada «África Oriental Italiana»), el 5 de mayo de 1936.
Más aún que Manchuria, Abisinia puso de manifiesto la total incapacidad del sistema internacional para prevenir y castigar la guerra. La Sociedad de Naciones, reunida en asamblea el 7 de octubre de 1935, acordó declarar a Italia agresor e imponer sanciones económicas contra ella. Tardó, sin embargo, más de un mes en hacer efectivo el embargo, que excluyó además productos esenciales como el petróleo, el acero y el carbón; Alemania y Austria ignoraron el acuerdo; Italia siguió abasteciendo a sus tropas desde sus colonias en Eritrea y Somalia; Gran Bretaña no cerró el canal de Suez al tráfico italiano. La comunidad internacional no supo reaccionar con firmeza ante lo que estaba ocurriendo. Ante la llegada de Hitler al poder, Francia, la débil Tercera República, impulsó su tesis tradicional del aislamiento de Alemania y de su cercamiento a través de la colaboración con Gran Bretaña, la aproximación a Italia y la activación de una política de alianzas con países del este europeo (a cuyos efectos, en 1933 estrechó lazos con la Pequeña Entente de Checoslovaquia, Rumanía y Yugoslavia, y en 1934 y 1935 preparó pactos con Polonia y la Unión Soviética). Gran Bretaña, absorbida por sus problemas coloniales (la India, Palestina), condicionada por una opinión pública mayoritariamente pacifista y por la existencia de círculos influyentes proclives al entendimiento con Alemania, aunque se mostró dispuesta a apoyar a Francia en caso de agresión directa e inició un prudente rearme, trató de eludir la confrontación directa con Hitler y descartó la idea de ir a una nueva guerra europea por problemas que se derivaran de los conflictos en el este de Europa (como se pondría de relieve en la crisis de Checoslovaquia de 1939).
Gran Bretaña y Francia optaban por lo que enseguida empezaría a conocerse como «política de apaciguamiento» hacia los dictadores. En diciembre de 1935, se reveló un posible pacto de ambos países sobre Abisinia —que no llegó a materializarse por el escándalo que provocó la revelación—, que preveía entregar a Italia las dos terceras partes de Abisinia a cambio de asegurar a este país una salida al mar. En marzo de 1936, tomando como pretexto la aproximación entre Francia y la Unión Soviética, tropas alemanas ocuparon, entre el entusiasmo de la población, la zona desmilitarizada del Rin, un acto que destruía literalmente el Tratado de Versalles, que prohibía explícitamente la militarización de la región. Gran Bretaña no hizo nada; buena parte de la opinión pública vio incluso la ocupación como un derecho de Alemania. Francia se limitó a reforzar su estrategia defensiva en la zona, ampliando la línea de fortificaciones que venía construyendo desde 1929.
Italia y Alemania colaboraron ya en la guerra civil española (1936-1939), apoyando abiertamente el levantamiento del general Franco contra la Segunda República, el régimen democrático proclamado, como se indicó, en 1931. Gran Bretaña y Francia, por cuya iniciativa la Sociedad de Naciones creó un Comité de No Intervención con sede en Londres, trataron de «localizar» el conflicto e, impulsando una política de neutralidad y de no intervención, impedir que la guerra española pudiera desembocar en una conflagración europea. La no intervención fue una burla: Alemania e Italia, que en teoría habían aceptado la resolución, violaron el acuerdo enviando armas, soldados y asesores a Franco (70.000 soldados italianos; unos 10.000 técnicos, expertos y aviadores alemanes); la República española solo recibió ayuda de la Unión Soviética. El resultado fue desastroso. Aunque en muchos sentidos fuera un régimen malogrado, la República había abordado entre 1931 y 1933 la solución de los que se creía eran los grandes problemas (agrario, militar, religioso y territorial) que habían condicionado y obstaculizado la evolución de España, según un proyecto que ambicionaba hacer de España un país moderno y democrático, limitar el poder del ejército y la influencia de la Iglesia, promover una educación liberal y laica, y rectificar el centralismo estatal concediendo la autonomía primero a Cataluña y eventualmente al País Vasco y Galicia. La victoria de Franco en la guerra civil, guerra de violencia y dureza inusitadas prolongada en una represión atroz, conllevó, por el contrario, la instauración de un Estado nuevo basado en los principios de orden, autoridad y unidad de los militares, en el pensamiento social de la Iglesia y en las ideas nacionalistas y fascistas de Falange y la ultraderecha: Estado fuerte, caudillaje militar, unidad y recatolización de España, rituales y símbolos fascistizantes, exaltación de la hispanidad y del Imperio español, principios socialcristianos, nacionalismo económico.
El uso de la fuerza determinaba la política internacional. Seguridad colectiva era, a la altura de 1936, un concepto inoperante. En octubre de ese año, Hitler y Mussolini proclamaron el Eje Berlín-Roma y, una vez que Italia abandonó la Sociedad de Naciones, suscribieron, ya en marzo de 1939, una alianza formal, el llamado «Pacto de Acero»; Japón, que, como veíamos, declaró la guerra a China en 1937, se les incorporó al año siguiente. El peligro de una nueva guerra mundial era ya evidente. La política de apaciguamiento la hizo, contra lo que creyeron sus inspiradores, probablemente inevitable. Gran Bretaña y Francia terminaron por aceptar prácticamente sin protesta alguna la unión de Austria y Alemania, proclamada por Hitler el 13 de marzo de 1938, tras la entrada de fuerzas alemanas en el país, pretextando que la seguridad austriaca estaba amenazada por la agitación interior. En Checoslovaquia, nuevo objetivo, ya en agosto de 1938, de la estrategia alemana y donde el pretexto de intervención era la agitación independentista que desde 1934 había estallado en la región de mayoría alemana de los Sudetes, la claudicación fue aún mayor. En la reunión que los cuatro grandes (Chamberlain, primer ministro británico; Hitler; Mussolini, y Daladier, el primer ministro francés) celebraron en Múnich el 29 de septiembre de 1938, se dio de hecho plena satisfacción a las exigencias nazis: se acordó transferir los Sudetes a Alemania, parte de Rutenia a Hungría, y Teschen a Polonia, a cambio de la garantía de los cuatro de la independencia de Checoslovaquia, que ni siquiera fue consultada previamente. Hitler y Chamberlain —que, al hilo de la crisis checa, había establecido una diplomacia de relación directa con el Führer que consideraba básica para la paz— proclamaron al día siguiente su voluntad de no ir jamás a la guerra.
Múnich fue, como dijo Churchill en la Cámara de los Comunes británica, «una derrota sin guerra», no «la paz para nuestro tiempo» que había proclamado Chamberlain. El 15 de marzo de 1939, Alemania, pretextando ahora el problema creado por las aspiraciones a la autodeterminación de la región eslovaca, invadió Checoslovaquia, puso Eslovaquia bajo su protección —con un régimen encabezado por el líder del nacionalismo eslovaco, el obispo católico Jozef Tiso— y transformó Bohemia y Moravia en un protectorado alemán. El 21 de marzo, Alemania se anexionó la ciudad de Memel, antiguo puerto prusiano asignado a Lituania por el Tratado de Versalles. Días después, Hitler reiteró los derechos de Alemania —en ese momento, tras todas las anexiones, ya un país de 79,5 millones de habitantes— sobre Dánzig y el corredor polaco, región con fuerte población alemana asignada a Polonia en Versalles para permitirle el acceso al mar. Gran Bretaña y Francia optaron por abandonar las tesis del apaciguamiento y garantizar la integridad de Polonia en caso de agresión; garantizaron también la independencia de Grecia y Rumanía, amenazadas tras la ocupación de Albania por Italia en los primeros días de abril. Era ya inútil. El 23 de agosto de 1939, Alemania y la URSS firmaron un pacto de no agresión (pero que incluía cláusulas secretas para una nueva partición de Polonia), pacto desconcertante y muy peligroso (un cheque en blanco para Alemania), impulsado por Alemania y que la URSS aceptó a la vista de que no se había contado con ella en Múnich. El 1 de septiembre, el ejército alemán invadió Polonia y ocupó Dánzig. El día 3, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado.
El 1 de septiembre de 1939, sin previa declaración de guerra, Alemania invadió Polonia. El ataque alemán fue brutal. Alemania empleó contra Polonia un total de cinco ejércitos (en torno a 1,5 millones de hombres), 3.000 tanques, 1.500 aviones y la flota del Báltico (35 cruceros y destructores, 43 submarinos), frente a un ejército polaco compuesto en principio por unos 250.000 hombres (aunque Polonia movilizaría a todas sus reservas), con solo dos brigadas mecanizadas, 400 aviones y una exigua marina de 4 destructores y 5 submarinos. La guerra iba a ser —como lo iba a ser toda la guerra mundial— una guerra mecanizada y rápida, de acuerdo con la concepción de la misma desarrollada en los años veinte y treinta por militares británicos (como B. Liddell Hart y J. F. C. Fuller), que entendieron las nuevas posibilidades que abrían aviones de combate, bombarderos, tanques y vehículos de transporte (camiones, motocicletas), más radios y teléfonos como instrumentos de comunicación.
Desencadenando así lo que ahora, en la campaña de Polonia precisamente, se llamaría blitzkrieg o «guerra relámpago» —ataques aéreos concentrados e intensos sobre toda clase de objetivos y despliegue rapidísimo de unidades armadas mecanizadas (divisiones de tanques)—, Alemania completó en cuatro semanas, y no obstante la acertada y decidida defensa de las fuerzas polacas, la ocupación de Polonia (si bien el Gobierno y el Alto Mando podrían huir a Rumanía, y miles de soldados y aviadores a Hungría, y de allí a Francia y Gran Bretaña: en octubre se formó en París un Gobierno nacional polaco en el exilio que, presidido por el general Sikorski, continuó la lucha: tropas polacas combatieron en los ejércitos aliados, y la resistencia, en el interior del país). Alemania tuvo 8.000 muertos y 27.000 heridos; Polonia, 70.000 muertos y 130.000 heridos. Varsovia, durísimamente bombardeada durante días por la aviación alemana, fue ocupada el 28 de septiembre. Ese mismo día, Alemania y la Unión Soviética, que había invadido Polonia por el este el día 17, firmaban un «tratado de amistad y demarcación» que significaba un nuevo reparto de Polonia. Alemania se anexionó territorios que sumaban 188.700 kilómetros cuadrados con una población de veintidós millones de habitantes (de ellos, dos millones de judíos): Polonia occidental (Dánzig incluida), con importante población germánica, quedó integrada en el Reich; la parte central del país, con Varsovia y Cracovia, formó el «Gobierno General», bajo la autoridad de Hans Frank, líder nazi de Baviera. La URSS se anexionó a su vez Polonia del este, un territorio de unos 200.000 kilómetros cuadrados y 13 millones de habitantes (de ellos, 4,5 millones de ucranianos; 1,5 millones de bielorrusos, y 1,5 millones de judíos).
Polonia reveló ya los verdaderos objetivos de guerra de la Alemania nazi (y la naturaleza del orden internacional que aspiraba a imponer en Europa) y, paralelamente, la agenda oculta de la Unión Soviética al suscribir el desconcertante Pacto de No Agresión con Alemania días antes de la agresión a Polonia. El objetivo alemán era la destrucción total de Polonia como estado y como nación —no la recuperación de Dánzig y la eliminación del «pasillo polaco»—, y la colonización (en sentido literal) de su territorio, como primer eslabón del nuevo «espacio vital» alemán y de la expansión alemana hacia el este; el objetivo soviético era la creación, mediante anexiones territoriales, de un cordón (o colchón) de seguridad a lo largo de sus fronteras europeas, esto es, desde el Báltico hasta el mar Negro.
Ambas potencias procedieron de forma inmediata, e implacable, a la realización de sus proyectos. Alemania «germanizó» la parte occidental de Polonia: la población polaca de la región fue o deportada o reducida a servidumbre (expropiaciones, privación de derechos, prohibición del uso del polaco, cierre de iglesias y escuelas católicas, expulsión o ejecución de sacerdotes católicos). La parte central, bajo el Gobierno General de Hans Frank, fue sometida a una explotación atroz: 2,8 millones de polacos fueron deportados a Alemania (entre 1939 y1944) como fuerza de trabajo; el 15% del profesorado, el 18% del clero y el 45% de los médicos fueron ejecutados; los judíos, unos 2 millones, fueron concentrados en unos 400 guetos (el de Varsovia, con unas 450.000 personas) en condiciones de alimentación, higiene y habitabilidad inhumanas, y enviados luego, a partir de 1942, a campos de exterminio (como Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Chelmno o Belzec, todos ellos en territorio polaco). El terror soviético fue igualmente devastador: deportación de 1 millón de polacos a Siberia y Asia central, ejecución en abril de 1940 de unos 21.000 mandos militares, funcionarios y policías polacos (de ellos, unos 4.000 en Katyn, un crimen de guerra que la URSS no reconocería hasta 1990), sovietización y colectivización de industrias, minas y propiedades agrarias. El 28 de noviembre de 1939, la Unión Soviética, con consentimiento alemán, atacó a Finlandia, que, no obstante haber contenido el ataque soviético en la llamada «Línea Mannerheim» —los rusos sufrieron unas 200.000 bajas, hecho que puso en duda su capacidad militar—, capituló el 12 de marzo de 1940 y cedió a la URSS el ismo de Carelia y el puerto de Víborg.
Al invadir Polonia, Hitler creyó que, no obstante la declaración formal de guerra del 3 de septiembre de 1939, Francia y Gran Bretaña no intervendrían. Fue un error. Ciertamente, en un primer momento, entre septiembre de 1939 y marzo de 1940, durante lo que un periodista norteamericano llamó la phoney war, la «guerra falsa» (y los franceses, la drôle de guerre, «guerra de broma»), pudo pensarse que, pese a la declaración de guerra, la reacción franco-británica había sido puramente retórica. Pese a las garantías dadas en su momento a Polonia, y a pesar de la superioridad que en la frontera occidental franco-alemana (Lorena, los Vosgos) tenía Francia —cuyo ejército se componía, al estallar la guerra, de 104 divisiones (unos 3 millones de hombres), 3.000 tanques y 1.368 aviones, reforzados además por la Fuerza Expedicionaria Británica (al principio 150.000 hombres bajo el mando del mariscal Gort) que Gran Bretaña, como en 1914, había enviado al continente casi de inmediato—, no hubo, en efecto, respuesta militar alguna de Francia y Gran Bretaña al ataque alemán a Polonia: Francia se atuvo a la estrategia militar defensiva que sus mandos y Estados Mayores habían diseñado desde 1919, con la Línea Maginot, la serie de fortificaciones construida a lo largo de la frontera francoalemana (de Suiza a Luxemburgo), como pieza clave para una guerra cuyo objetivo era la contención (y posterior desgaste) de una hipotética ofensiva alemana.
La guerra era, sin embargo, una realidad. El mismo 3 de septiembre de 1939, submarinos alemanes hundieron en aguas de Escocia el Athenia, barco de pasajeros británico (128 muertos); el 13 de octubre, un submarino alemán hundió, penetrando en la base naval británica de Scapa Flow (islas Hébridas), el buque de guerra Royal Oak (833 muertos); barcos británicos, a su vez, dañaron seriamente en aguas del río de la Plata (17 de diciembre) al acorazado de bolsillo alemán Graf Spee, barrenado por su comandante, el capitán Langsdorff, antes que aceptar o la captura o el hundimiento. La renuncia al ataque frontal sobre Alemania —sin duda, un gran error— era, además, en parte engañosa. Francia y Gran Bretaña especularon desde pronto, durante la «guerra falsa», con diversos planes de ataque desde y sobre los flancos alemanes. Fue precisamente eso lo que decidió el ataque, a partir del 8 de abril de 1940, de Alemania sobre Dinamarca y Noruega, un plan que antes no entraba en la estrategia de Hitler, una operación preventiva para impedir que la armada británica, la Royal Navy, la mayor flota del mundo (324 buques de guerra: 15 acorazados, 6 portaviones, 184 destructores, 60 submarinos), pudiese controlar las rutas del mar del Norte y del Báltico, y cortar, por ejemplo, los suministros de mineral de hierro sueco, vitales para Alemania.
Dinamarca fue arrollada y ocupada por los ejércitos alemanes en un solo día (9 de abril). En Noruega, la marina británica hundió, en efecto, en distintos enfrentamientos, 1 crucero y 10 destructores alemanes. Pero fue superada por la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana que organizó la primera ofensiva aerotransportada de la historia —fuerzas paracaidistas alemanas tomaron los aeropuertos de Oslo y Stavanger—, combinada con operaciones anfibias de desembarco en las costas (hasta un total de cien mil soldados), que desbordaron a las modestas fuerzas armadas noruegas y a la fuerza expedicionaria (treinta y cinco mil hombres) que ingleses y franceses habían enviado y situado en Trondheim. Noruega capituló el 9 de junio; el rey Haakon VII y su Gobierno pudieron ser evacuados a Londres, donde formarían un Gobierno en el exilio; Noruega quedó incorporada al Reich bajo el gobierno, primero, del comisario del Reich Josef Terboven, y luego, desde 1942 a 1945, de Vidkun Quisling, el líder del Partido Fascista de Unión Nacional.
El éxito decidió a Alemania a lanzar su ofensiva occidental contra los Países Bajos y Francia, que comenzó el 10 de mayo de 1940 (cuando, por tanto, todavía se combatía en Noruega). La ofensiva, preparada por Erich von Manstein, el general más brillante del ejército alemán, fue una demostración casi perfecta del nuevo tipo de guerra diseñada —o improvisada— por Alemania: penetraciones estratégicas profundas y rápidas de divisiones mecanizadas (tanques) por las líneas enemigas con apoyo táctico de la aviación, para cortar las principales arterias del enemigo y buscar su cercamiento. Los alemanes concentraron un total de tres cuerpos de ejército, mandados por Rundstedt, Bock y Leeb, respectivamente, con 141 divisiones y unos 2,5 millones de hombres (2.445 tanques, 5.446 aviones de todo tipo), frente a las 144 divisiones, 2,9 millones de soldados, 3.384 tanques y 3.099 aviones que los aliados —Francia principalmente y Gran Bretaña, más Holanda y Bélgica, movilizadas ante la inminencia del ataque alemán— desplegaron para la defensa. Parte de la fuerza alemana atacó frontalmente Holanda y Bélgica; otra parte, a cuyo frente figuraban los generales Guderian, Rommel, Kleist y Reinhardt, evitando la Línea Maginot, atacó Francia por las Ardenas —la clave, audaz y sorprendente, del plan de Manstein—, una región que el mando francobritánico, a cuyo frente estaba el general Gamelin, consideraba por su topografía imposible de atravesar.
El éxito fue fulminante. Holanda, que Alemania atacó con fuerzas aerotransportadas de paracaidistas, se rindió el 14 de mayo (como en Noruega, la reina Guillermina y el Gobierno pudieron exiliarse en Londres): el centro de Róterdam fue devastado por los bombardeos de la aviación alemana. Las líneas belgas y francesas, reforzadas por la Fuerza Expedicionaria Británica (ahora unos 350.000 hombres), fueron penetradas con sorprendente y extraordinaria eficacia y brillantez por los alemanes, que cortaron y cercaron en diversos puntos a las fuerzas aliadas, unas tropas en general estáticas y que no supieron adaptarse a la «guerra relámpago». Los tanques Panzer de Guderian, que penetraron desde las Ardenas por Dinant y Sedán, avanzaron velozmente, describiendo un gran círculo, un «golpe de hoz», por el pasillo de 320 kilómetros (que recorrieron en diez días) que abrieron entre Sedán y Abbeville, cortando y cercando por detrás a las tropas aliadas situadas en la frontera francobelga y en Bélgica, y amenazando los puertos de la costa del canal de la Mancha (Boulogne, Calais, Dunkerque). Las contraofensivas aliadas fueron poco consistentes, mal preparadas e incluso contraproducentes: se concentraron en Bélgica, debilitando las líneas de las Ardenas y facilitando así el avance alemán por esta región. Bélgica se rindió incondicionalmente el 28 de mayo (el Gobierno huyó a París y luego a Londres, desde donde, como en los casos de Polonia, Noruega y Holanda, continuó la guerra y trató de organizar la «resistencia» en el interior; el rey Leopoldo III permaneció en Bélgica en una situación ambigua: prisionero de los alemanes pero reteniendo una posición distinguida e influyente que incluso le permitiría negociar con Hitler medidas favorables para su país). Ante el colapso del Ejército belga, la Fuerza Expedicionaria Británica y en torno a cien mil soldados franceses —en total, trescientos cincuenta mil hombres— se retiraron a Dunkerque, de donde entre el 28 de mayo y el 4 de junio fueron evacuados a Inglaterra en una operación extremadamente difícil, por los ataques de la aviación alemana, y muy brillante —participaron unos novecientos barcos británicos—, aunque evidentemente negativa.
El 5 de junio, los alemanes —noventa divisiones; de ellas, diez acorazadas— penetraron en Francia desde la frontera francobelga, desde el Somme, por varias líneas verticales: de Abbeville a Angulema en el oeste (desplegándose además por Bretaña y Normandía), de Laon y Reims a Clermont Ferrand y Lion en el centro, y de Sedán a Besançon y la frontera suiza en el este. La línea defensiva francesa, rehecha por el nuevo general en jefe aliado, el general Weygand, fue destruida por los alemanes entre el 5 y el 9 de junio. El día 10, los alemanes cruzaron el Sena. Aunque quedaran algunas bolsas de resistencia, Francia estaba derrotada: cien mil soldados muertos, 1,6 millones hechos prisioneros y enviados a Alemania (muchos de los cuales permanecieron allí hasta el final de la guerra); millones de refugiados (civiles) desplazados hacia el sur; situación caótica y descontrolada; el Gobierno, a cuyo frente estaba Paul Reynaud, que había sustituido a Daladier en marzo, refugiado desde el día 9 en Burdeos. El 14 de junio, los alemanes entraron en París. El día 16, tras asumir la jefatura del Gobierno por mandato mayoritario de la Asamblea Nacional, el mariscal Pétain, el héroe de Verdún de 1916, ahora un anciano de 84 años pero aún extraordinariamente prestigioso, pidió el armisticio, que, firmado el día 22, puso fin a la guerra. Francia lo recibió con alivio: Pétain apareció ante gran parte de la población francesa como el salvador de Francia.
La derrota, explicable en buena medida por la excepcional brillantez y eficacia del ataque alemán, una de las grandes operaciones de toda la guerra, y también por el conservadurismo e incompetencia militares del ejército francés, fue para Francia una debacle moral sin precedentes, una verdadera crisis de la conciencia nacional. Reveló, como escribió Gide en su diario el mismo 14 de junio de 1940, la «profunda decadencia» del país (el escritor no veía sino «incoherencia, falta de disciplina, invocación de derechos absurdos, rechazo de toda responsabilidad» por todas partes). El precio, en cualquier caso, fue terrible. Francia (40,8 millones de habitantes en 1939) quedó dividida en dos: una «zona ocupada», el oeste y la mitad norte del país (París incluido), bajo ocupación directa alemana, y una «zona libre» y nominalmente soberana (la mitad sur) cuya jefatura asumió Pétain, que fijó la capital en Vichy, pero en realidad un mero satélite de la Alemania de Hitler (que le permitió, con todo, retener un modesto ejército de cien mil hombres y el imperio colonial). Alsacia y Lorena fueron directamente incorporadas a Alemania. Pétain, un anciano patriarcal, hierático, distante y vano, creó en Vichy un régimen autoritario y de poder personal, un «Estado francés» encarnación de la «Francia eterna» —tradicional, conservadora, cristiana—, cuyo lema era «Trabajo-Familia-Patria», y el objetivo, una «revolución nacional» inspirada en las ideas y principios de la derecha nacionalista francesa (Maurras, Acción Francesa): antisemitismo, educación cristiana, censura moral, prohibición de partidos, sindicatos y huelgas. La «colaboración de Estado» que el régimen de Pétain estableció con Alemania trajo consigo, básicamente, tres cosas: plena colaboración económica, colaboración militar y cooperación policial (Vichy colaboraría con la Gestapo alemana en la represión de la resistencia y en el genocidio de los judíos franceses: 83.000 muertos, de una población judía estimada en 300.000 en 1939).
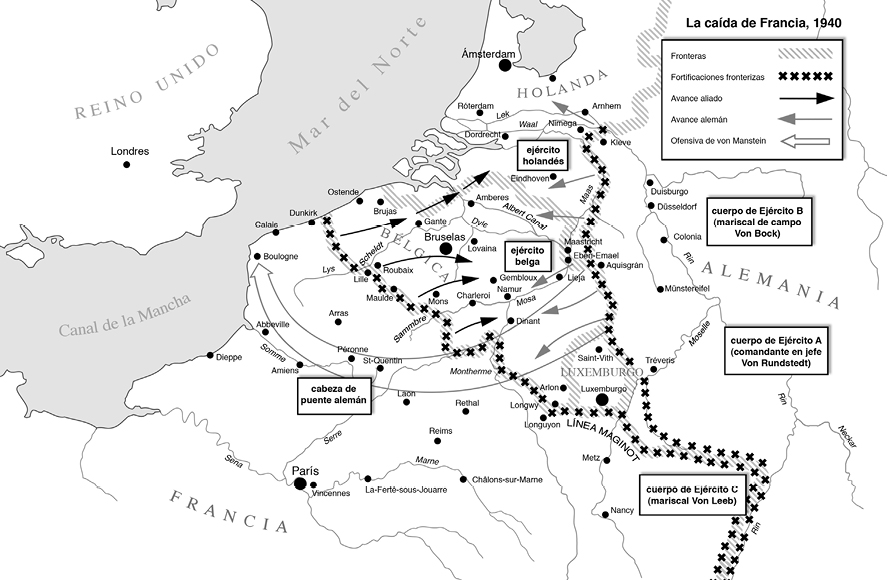
La acomodación de la sociedad francesa a la ocupación y a la derrota fue mayoritaria y desconcertante; una indicación más (o así se vería posteriormente) de la crisis de Francia como nación. Vichy, y Pétain personalmente, tuvieron mucho más apoyo popular del que podía esperarse. Aunque el mismo 18 de junio de 1940 el general De Gaulle, huido a Londres, llamó desde la capital británica a la resistencia —abriendo así el camino para que Francia, al cabo de unos años, volviera a ser una nación independiente y libre—, el llamamiento fue a corto plazo ignorado. Hasta la aparición del maquis a fines de 1942 (mejor, hasta que en mayo de 1943 Jean Moulin unificó los distintos y descoordinados grupos de resistencia existentes), la resistencia interna fue casi inoperante: acciones y pequeños grupos aislados. No obstante las dificultades materiales de la vida cotidiana (escasez, racionamiento, mercado negro), los saqueos de su patrimonio artístico y la represión policial, París recuperó pronto la «normalidad» bajo la muy visible y aparatosa ocupación alemana: reabrieron (con depuraciones si sus propietarios o responsables eran judíos) teatros, cines, cabarés, restaurantes, negocios de alta costura, galerías de arte, emisoras de radio, publicaciones culturales, editoriales, velódromos, hipódromos. Aunque los intelectuales y artistas abiertamente fascistas y colaboracionistas relevantes fueran comparativamente escasos (Drieu la Rochelle, Céline, Brasillach, Déat), fueron muy pocos los que o se exiliaron o se apartaron de la vida cultural, y menos aún, y tarde, los que, como Marc Bloch, Prévost, Aragon, Paulhan, Cassou o Camus, se unieron a la resistencia (Bloch y Prévost murieron fusilados). La gran mayoría (Gide, Mauriac, Giono, Claudel, Morand, Cocteau) siguió escribiendo y publicando en la nueva situación, en Vichy o en París. Entre 1940 y 1944 se editaron en Francia en torno a ocho mil libros al año, cifra superior a la de Estados Unidos y Gran Bretaña. Montherlant, Giraudoux, Anouilh, Sartre (A puerta cerrada, 1944) estrenaron sus obras en teatros del París ocupado. El extranjero y El mito de Sísifo de Camus aparecieron en 1942; Sartre publicó El ser y la nada, su obra filosófica más compleja y ambiciosa, en 1943.
La derrota de Francia deshizo todas las previsiones estratégicas que sobre la guerra se habían venido haciendo hasta entonces. Hitler, que recorrió el París ocupado el 23 de junio de 1940, aparecía ahora como el dueño de Europa. La Italia fascista así lo entendió y entró en la guerra el mismo día en que los alemanes cruzaron el Sena, el 10 de junio de 1940: atacó a Francia por los Alpes (aunque solo logró fijar una pequeña zona desmilitarizada entre ambos países); Turín y Génova fueron bombardeadas (11 de junio) por aviones ingleses. El 3 de julio, la marina británica atacó preventivamente —ante la incertidumbre creada por la posición neutral, pero colaboracionista, de la Francia de Vichy— la base naval francesa de Mers el-Kébir (Argelia) y hundió, o dañó severamente, varios buques de guerra franceses. Paralelamente, con distintos pretextos y siempre de acuerdo con el Pacto de No Agresión con Alemania de agosto de 1939, la URSS se anexionó, entre junio y agosto de 1940, Letonia, Lituania y Estonia, estados sovietizados y «rusificados» por la violencia y la represión, e impuso a Rumanía, también en junio, la cesión de Besarabia y del norte de Bucovina. La guerra se extendía, pues, de forma dramática e irreversible.
La ofensiva alemana sobre Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y Francia había puesto de relieve, retrospectivamente, la futilidad de la política de apaciguamiento que, como vimos, Gran Bretaña y Francia habían seguido desde 1933 y que encarnó, más que ningún otro político, el primer ministro británico (1937-1940) Chamberlain. Neville Chamberlain dimitió el 10 de mayo de 1940, el mismo día en que Alemania desencadenó su ofensiva sobre los Países Bajos. Le reemplazó, al frente de un gobierno de coalición de conservadores, laboristas y liberales (entre ellos, Eden, Attlee, Bevin, Lyttleton),Winston Churchill (1874-1965). El cambio fue providencial. Churchill, 64 años en 1940, ministro de Marina desde septiembre de 1939, pero tenido hasta poco antes por un político anticuado y poco fiable, había entendido desde el primer momento la significación de Hitler; esto es, que Hitler significaba la guerra: «Tengo un solo objetivo en la vida», diría en mayo de 1940, «derrotar a Hitler. Eso hace las cosas más sencillas para mí».
Bajo su liderazgo —Churchill era un hombre de pequeña estatura, cara infantil, emotivo, impulsivo, ingenuo, nada religioso y con un gran sentido del humor—, Gran Bretaña iba a resistir, y, además, sola hasta 1941, frente a las dictaduras del Eje. Los memorables discursos de Churchill galvanizaron a su país: «No tengo nada que ofrecer —dijo en los Comunes el 13 de mayo de 1940— sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor»; «Iremos hasta el fin —proclamó el 4 de junio—, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y en los océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire, defenderemos nuestra isla a cualquier precio, lucharemos en las playas, lucharemos en los aeródromos, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas: nunca nos rendiremos». Churchill diría, con gracia, que, en la guerra, el león había sido Inglaterra, que él solo había puesto el rugido. La resolución británica (y del Imperio: Australia, la India, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Canadá, por ejemplo, declararon la guerra a Alemania en los primeros días de septiembre de 1939) fue, desde luego, extraordinaria: cambió, literalmente, la historia del mundo. Churchill asumió con energía y entusiasmo inagotables la dirección de la guerra, en la que intervino muy directamente junto con sus generales más conocidos: Alanbrooke, el mejor jefe de Estado Mayor de la historia del Imperio británico, Wavell, Montgomery, Alexander, Slim, y otros. Aunque sus dos primeros años como primer ministro parecieran, a veces, no ser sino una sucesión de derrotas ininterrumpidas, sus grandes decisiones estratégicas fueron, a lo largo de la guerra, importantísimas: bombardear las ciudades alemanas (la Ofensiva Estratégica Aérea Británica comenzó el 15 de mayo de 1940; el primer gran bombardeo, con mil aviones, de una ciudad alemana, Colonia, se llevó a cabo el 30 de mayo de 1942); llevar la guerra al Mediterráneo, estrechar la amistad con Estados Unidos, apoyar en su momento a Rusia (si bien aplazando la apertura de un segundo frente, como quería Stalin).
Churchill asumió el Gobierno de Gran Bretaña en una situación extremadamente difícil. Lo que habría pasado si Alemania hubiera invadido Gran Bretaña en julio de 1940 tras la caída de Francia —tal como preveía la Operación León Marino— no se sabrá nunca. La operación preveía, primero, la eliminación de la fuerza aérea británica y de sus bases y aeródromos mediante ataques aéreos fulminantes de la Luftwaffe, y bombardeos intensos sobre distintas ciudades inglesas; el desembarco, luego, de tres cuerpos de ejército (unos doscientos cincuenta mil hombres), mediante operaciones anfibias y aerotransportadas realizadas desde puertos franceses, belgas y holandeses, con el objetivo estratégico de ocupar el sudeste de Inglaterra, hasta una línea hipotética que iba desde Plymouth hasta la desembocadura del Támesis, junto a Londres; el despliegue, finalmente, de los ejércitos alemanes (divisiones de tanques, infantería ligera y motorizada) por toda Gran Bretaña. Alemania ocupó el 30 de junio de 1940 las islas británicas del Canal, Jersey y Guernsey (en torno a cien mil habitantes), que permanecieron bajo ocupación alemana hasta mayo de 1945. Pero la Operación León Marino, la invasión de Inglaterra, cuyas posibilidades algunos mandos alemanes veían con considerable reserva, no se materializó. Hitler no se decidió. Prefirió esperar hasta ver el resultado de la ofensiva aérea desencadenada a partir del 10 de julio, como preparación necesaria para la invasión por mar y tierra planeada. La «batalla de Inglaterra», que se desarrolló, en efecto, de julio a octubre de 1940, librada entre la fuerza aérea británica (la RAF, Royal Air Force), unos 1.450 aparatos inicialmente bajo el mando del mariscal Dowding, y la Luftwaffe alemana —unos 2.800 aviones de combate bajo el mando de Göring—, resultó así decisiva. Los alemanes atacaron, primero, puertos y barcos británicos en el canal de la Mancha; luego, en agosto, aeródromos y fábricas en el sur de Inglaterra; finalmente, desde septiembre, las principales ciudades del país, el blitz, como lo llamaron los ingleses: Londres fue bombardeada por primera vez el 7 de septiembre de 1940. La RAF, que hizo un uso excelente de las estaciones de radar instaladas por todo el país, perdió 915 aparatos y 449 pilotos: «Nunca en el ámbito del conflicto humano —diría Churchill en el Parlamento, el 20 de agosto de 1940—, se debió tanto a tan pocos». Alemania perdió 1.733 aviones. No consiguió destruir el poder aéreo británico. En octubre, Hitler renunció definitivamente a la idea de invadir Gran Bretaña. El blitz sobre las ciudades (Londres, Glasgow, Plymouth, etc.) continuó. El 14 de noviembre, la Luftwaffe destruyó, literalmente, Coventry. Londres fue bombardeada durante ciento veinte días seguidos: murieron en los bombardeos, que el pueblo londinense soportó con disciplina, contención y patriotismo admirables, ochenta mil personas. Birmingham, la última ciudad en ser atacada, fue bombardeada el 16 de mayo de 1941. Gran Bretaña respondió con bombardeos —menores y espaciados— sobre Hamburgo, Bremen y alguna otra ciudad alemana.
Gran Bretaña, que en 1939 disponía, como ha quedado dicho, de la mayor flota de guerra del mundo, había declarado desde que entró en la guerra el bloqueo naval de Alemania. Alemania respondió de forma análoga: ordenó a su marina de guerra, la Kriegsmarine, mandada por el almirante Erich Raeder (46 buques de guerra, 57 submarinos en 1939), desencadenar acciones por mar y, en especial, la guerra submarina, con el propósito de cortar —en el Atlántico, en aguas del mar del Norte, en el Caribe— todas las rutas de suministro a Gran Bretaña y asfixiarla económica y militarmente. Aun inferior en efectivos (aunque hubo momentos en que los astilleros alemanes botaban hasta veinte submarinos al mes), la agresividad y eficacia de la flota alemana sorprendieron a los ingleses: los submarinos alemanes hundieron en una sola semana, en octubre de 1940, treinta y dos barcos británicos. La «batalla del Atlántico», como la llamó Churchill, se prolongó hasta 1945 (se unió a ella, por tanto, en su momento, la marina norteamericana). Como la guerra en tierra y en el aire, la balanza fue favorable a la marina alemana hasta el verano de 1943. Los submarinos alemanes hundieron 300 barcos —de guerra y de carga— británicos entre junio y diciembre de 1940; 875 barcos en 1941, y 1.664 en 1942. El comandante en jefe de la flota submarina alemana, el almirante Karl Dönitz, llegó incluso a creer que su fuerza podía derrotar a Gran Bretaña por la dependencia británica del tráfico, los suministros y el comercio navales. No fue así. La flota británica —y luego la norteamericana, y la Royal Canadian Navy, que combatió con enorme decisión en aguas del noroeste Atlántico—, reorganizando la protección de sus convoyes y reforzadas por la aviación, más el empleo del radar y del sonar, y el desciframiento a partir de 1942 por los servicios de inteligencia de las claves cifradas alemanas, lograron restablecer el equilibrio. La guerra submarina alemana perdió gran parte de su eficacia desde 1943. El hundimiento por barcos británicos en diciembre de 1943 del mejor acorazado alemán, el Scharnhorst, en aguas del Ártico (Noruega) —y del Tirpitz, un año después, en un lugar no muy lejano— puso de relieve la superioridad naval aliada. Pese a las sorpresas iniciales, la Kriegsmarine nunca consiguió paralizar el esfuerzo de guerra británico, hecho importantísimo especialmente en determinados escenarios (por ejemplo, en el Mediterráneo). Con todo, británicos y norteamericanos perdieron un total de 3.500 barcos (de ellos, 175 grandes barcos de guerra), con un total de 70.000 muertos (marinos y marineros). Alemania terminó por perder 783 submarinos (con 30.000 marinos muertos), esto es, cerca del 70 por 100 del total de la flota.
La guerra, en cualquier caso, había alcanzado en un año dimensiones imprevisibles. Nadie habría podido anticipar en agosto de 1939 que, un año después, Polonia no existiría, que Alemania ocuparía Noruega, Dinamarca, los Países Bajos y gran parte de Francia —París incluida—, y que la Francia soberana era únicamente la mitad sur del país, ni que la aviación alemana bombardearía Londres a diario durante varios meses. Además, la entrada de Italia en la contienda, el 10 de junio de 1940, llevaría a la guerra, y enseguida, a escenarios y situaciones igualmente nuevos y no planeados. Para cualquier observador de la guerra, la dinámica de la historia —la razón histórica, si se quiere— debía resultar inevitablemente sorprendente, literalmente imprevisible.
La derrota de Francia y la entrada de Italia en la guerra, hechos casi simultáneos, llevaron desde junio de 1940 la guerra mundial a escenarios y situaciones, como ya se apuntó más atrás, enteramente nuevos. La derrota de Francia, por ejemplo, generó, como era lógico, un clima de incertidumbre y desconcierto en las colonias francesas —nominalmente incorporadas a la Francia de Vichy—, especialmente en las más cercanas a la metrópoli, y, por tanto, a la guerra, y con más población y tropas francesas (Marruecos francés, Argelia, Túnez). La decisión italiana cambió —también lógicamente— las perspectivas de la contienda: significó su extensión al Mediterráneo, lo que tuvo, como veremos, extraordinarias consecuencias.
Todo ello tuvo desde el primer momento connotaciones contradictorias y, a la vista de lo que iba a suceder, premonitorias. Así, Mussolini, un hombre de temperamento turbulento y agresivo que en mayo de 1940, ante la situación internacional, había asumido el mando de las fuerzas armadas de su país, optó por la guerra por dos razones: por los compromisos derivados de su especial relación con la Alemania de Hitler —la «amistad brutal», como la denominó en 1962 el historiador de Oxford F. W. Deakin—, ratificada especialmente en el Pacto de Acero que ambos países suscribieron el 22 de mayo de 1939; y por puro oportunismo, porque Mussolini entendió que con la derrota de Francia, que el 10 de junio de 1940, día de la entrada de Italia en la guerra, parecía y era inminente, la guerra había terminado, y resultaba necesario que la Italia fascista tuviera parte principal en la nueva Europa que Hitler estaba creando (la misma razón, por cierto, que llevó a la España de Franco a declararse entonces, el 12 de junio de 1940, «no beligerante» —previamente, al comenzar la guerra, España había optado por la «neutralidad»—, y a ocupar, el día 14, Tánger, ciudad internacional bajo administración de la Sociedad de Naciones).
Pero la decisión italiana de entrar en la guerra no fue unánime. Fue vista con reservas por parte del entorno del rey (Víctor Manuel III); por algunos mandos militares, como el mariscal Badoglio, el hombre que en 1936 había comandado los ejércitos italianos en la guerra de Abisinia y que como duque de Adís Abeba había sido virrey de dicho territorio; e incluso, por algunos mandos fascistas, como Ciano, yerno de Mussolini y ministro de Exteriores entre junio de 1936 y febrero de 1943, y Dino Grandi, el fundador del fascismo en la región de Bolonia y uno de los jerarcas del régimen, todos ellos probablemente satisfechos con la posición de «no beligerancia» que Italia, pese al Pacto de Acero, había adoptado al estallar la guerra mundial en septiembre de 1939. Significativamente, Mussolini tomó la decisión de ir a la guerra sin ni siquiera reunir al Gran Consejo fascista, el órgano consultivo supremo de su régimen.
Mussolini y sus colaboradores habían previsto una guerra breve: una guerra paralela, esto es, autónoma y propia, que respondiese a los intereses nacionales y de seguridad italianos, y no a los planes de guerra de la Alemania nazi. Italia, en cualquier caso, declaró la guerra a Francia y Gran Bretaña el 10 de junio de 1940. El objetivo militar inicial, que los italianos preveían se lograría casi sin lucha, era la ocupación de la Costa Azul, Córcega, Túnez y la Somalia francesa. La aviación italiana bombardeó (11 de junio) las bases británicas de Puerto Sudán y Adén en el mar Rojo, y Malta en el Mediterráneo, y posiciones francesas en Saint-Raphaël, Tolón, Bastia en Córcega y Bizerta en Túnez (12 y 13 de junio). Italia concentró paralelamente en la frontera francoitaliana de los Alpes un ejército de 22 divisiones, 300.000 soldados y 3.000 piezas de artillería.
Los cálculos italianos fueron un completo error. Aviones ingleses bombardearon (11 de junio) Turín y Génova. La ofensiva sobre Francia por los Alpes (21 a 24 de junio) fue un fracaso: Francia, una Francia ya prácticamente derrotada por Alemania (recuérdese: 14 de junio, caída de París; 16 de junio, formación del Gobierno de Pétain; 22 de junio, armisticio con Alemania), contuvo el avance italiano, que solo pudo lograr la ocupación de la localidad de Menton, en la Costa Azul. El día 23 empezaron las negociaciones entre los dos países —paralelas, pues, a las negociaciones franco-alemanas— de cara a llegar, también aquí, a un armisticio, que se firmó, en efecto, en Roma el 24 de junio de 1940. Italia solo consiguió la creación de una zona desmilitarizada en la región fronteriza entre ambos países (en Saboya) y el uso del puerto de Yibuti en la Somalia francesa. Italia había tenido 631 bajas mortales y 2.600 heridos, y 1.141 soldados habían sido hechos prisioneros por los franceses; Francia había tenido 40 bajas mortales y un centenar de heridos.
Gran Bretaña seguía en guerra. El 3 de julio, buques británicos de la recién creada Fuerza H del Mediterráneo, con base en Gibraltar, bajo el mando del almirante Somerville, atacaron, como se indicó, la base naval francesa de Mers-el-Kébir, junto a Orán, en Argelia, ante el temor del uso que de la flota francesa pudiera hacer la Francia de Pétain, hundiendo dos modernos barcos de guerra franceses y dañando seriamente varios más, acción en la que murieron 1.297 marinos franceses. El día 9, una flotilla inglesa atacó, sin resultado concluyente, a barcos italianos en Punta Stilo (Calabria); el 19 de julio, el Sidney británico hundió el crucero italiano Bartolomeo Colleoni frente al cabo Spada en el extremo norte de Creta.
Mussolini y el mando militar italiano no renunciaron, pese a todo, a su idea de guerra paralela. Consideraron que la ofensiva de Alemania sobre Gran Bretaña, la «batalla de Inglaterra», que se desarrolló, si se recuerda, entre junio y octubre de 1940, dejaba a Gran Bretaña en una posición de extrema debilidad en el Mediterráneo (Gibraltar, Malta) y en el norte y este de África (Egipto con Suez, Somalia británica), y que Grecia, un país de 7,3 millones de habitantes con un ejército de 330.000 hombres, una marina menor (1 crucero, 10 destructores, 13 torpederos, 6 submarinos) y una fuerza aérea con solo trescientos aparatos, podría ser fácilmente atacado desde Albania, que Italia ocupaba desde abril de 1939. El 4 de agosto de 1940, Italia, que en julio había ocupado sin demasiado problema puestos militares británicos en Sudán y Kenia, invadió la Somalia británica desde Abisinia, que, como sabemos, había conquistado en 1936. El 9 de septiembre, atacó Egipto desde Libia, colonia italiana desde 1912, con el objetivo último, si bien lejano, de amenazar Suez. El 28 de octubre de 1940, Italia atacó Grecia desde Albania.
La guerra iba a tomar así, como quedó dicho, perspectivas enteramente nuevas. Paradójicamente, no por la fuerza militar de Italia, sino precisamente por lo contrario, por la debilidad que definiría toda su actuación en la guerra. Como anticipó la guerra alpino franco-italiana, la intervención de Italia en la guerra mundial fue, en efecto, como iremos viendo, una sucesión de desastres. Con una primera consecuencia que conviene consignar ya. Ello obligó a su aliado, Alemania, a intervenir en territorios y teatros de combate que no habían entrado previamente en sus planes de guerra, con efectos, lógicamente, negativos: dispersión de ejércitos, distracción de fuerzas, aplazamiento de otras posibilidades de acción. No fue que Italia (cuarenta y dos millones de habitantes en 1936) careciese de fuerza militar suficiente. En junio de 1940, su ejército de tierra estaba integrado por 26 cuerpos de ejército (73 divisiones: mecanizadas, ligeras, alpinas) y 1,6 millones de hombres (1.000.000 en Italia; 600.000 en Libia, Abisinia, Eritrea y Somalia, y Albania); la marina, bajo el mando del almirante Cavagnari, contaba con 25 acorazados y cruceros, 100 destructores, torpederos, fragatas y similares, y 113 submarinos, con cerca de 170.000 marinos; la aviación disponía de 1.735 aparatos. La marina, aunque sin portaviones, y la aviación eran fuerzas comparativamente modernas. El problema militar italiano fue otro: falta de planes de guerra, poca preparación y escasa coordinación entre las distintas armas (aviación, ejército de tierra, marina); agotamiento de los ejércitos por su intervención reciente en las guerras de Abisinia y España; falta de moral de combate, consecuencia de la entrada en una guerra que la sociedad italiana mayoritariamente ni entendía ni aprobaba.
Las ofensivas en el este y norte de África —escenarios donde Italia disponía de evidente superioridad: en torno a 300.000 hombres en Libia y 280.000 en Abisinia, Eritrea y Somalia, frente a un total de 100.000 efectivos británicos (60.000 en Egipto; 40.000 en Sudán, Kenia y Somalia)— iban a ser, en cualquier caso, nuevos fracasos italianos. En África oriental tuvieron inicialmente, con todo, algún éxito. En concreto, Italia completó en pocas semanas, ante el repliegue ordenado de las fuerzas británicas, la ocupación de la Somalia británica, que pudo retener hasta la contraofensiva inglesa de enero de 1941, ocupación que le permitió además desplazar una pequeña flotilla naval para reforzar su presencia en el mar Rojo. En el norte de África, el avance italiano sobre Egipto desde Libia, a cargo de dos ejércitos, unos 200.000 hombres, bajo el mando directo de los generales Gariboldi y Berti, apoyados por una fuerza aérea de 315 aparatos, todo bajo el mando supremo del mariscal Graziani, fue, por el contrario, desde el primer momento, un avance vacilante, poco decidido (los ingleses, unos cuarenta mil hombres, se replegaron como en Somalia, sin combate, salvo por pequeñas operaciones dilatorias): fue detenido por el propio mando italiano en la localidad egipcia de Sidi Barrani el 16 de septiembre de 1940, apenas una semana después del comienzo de la operación. Peor aún, gracias a la superioridad técnica de sus tanques, los británicos lograron en diciembre (días 9 a 11), en el mismo Sidi Barrani, una sorprendente e importantísima victoria que obligó a los italianos, a los que hicieron en torno a 38.000 prisioneros, entre ellos cuatro generales, a replegarse sobre Libia. A principios de 1941, en una serie de operaciones audaces, la VII División Acorazada británica, las futuras Ratas del desierto, que mandaba entonces el teniente general Richard O’Connor (a las órdenes del general Wavell, comandante en jefe hasta julio de 1941 de los ejércitos británicos en todo Oriente Medio y el cuerno de África), embolsó a los italianos en Bardia (Al Bardi, Libia: 40.000 prisioneros) y destrozó —6 de febrero— al X Ejército italiano en Beda Fomm, en el centro de Libia, en la frontera entre Cirenaica y Tripolitania, las dos grandes regiones libias, forzando así la capitulación de Bengasi, la capital de Cirenaica.
Aunque Italia había perdido unos 130.000 hombres y cerca de 380 tanques y se había replegado a Trípoli cediendo la mitad de Libia, la victoria británica no fue conclusiva. Obsesionados por la evolución de la guerra en Grecia, Creta y los Balcanes, que veremos a continuación, los ingleses retiraron tropas de Egipto —para enviarlas a aquella región— y no concluyeron su ofensiva en el desierto libio. Alemania tuvo, no obstante, que acudir en auxilio de su aliado italiano, como casi simultáneamente tendría que hacer en los Balcanes. El 12 de febrero de 1941, Hitler envió a Trípoli (Libia) a uno de sus más prestigiosos generales, Erwin Rommel (1891-1944), con una formación de tanques de élite, el Afrika Korps (dos divisiones, unos 320 tanques, con un centenar de tanques italianos). El resultado fue fulminante. Haciendo un uso táctico excepcional —operaciones relámpago, sorpresa, audacia, gran movilidad— de sus no muy abundantes recursos, Rommel, operando por el norte de Libia, recuperó entre febrero y junio de 1941 prácticamente la totalidad de Cirenaica e hizo retroceder a los británicos hasta Egipto —una retirada de casi 160 kilómetros—, fallando únicamente ante Tobruk, puerto libio, muy bien fortificado, que los ingleses habían tomado a los italianos en enero de 1941 y defendido ahora por unos veinte mil soldados británicos (con fuerte presencia de australianos e indios) que resistiría, pese a varias ofensivas alemanas, hasta junio de 1942.
En otras palabras, Rommel había invertido el curso de la guerra en el desierto: rechazó dos primeras contraofensivas británicas (Brevity y Battleaxe, en mayo y junio de 1941, respectivamente), y contuvo e infligió grandes bajas al recién creado VIII Ejército británico, que le superaba en efectivos, tanques y aviación, que atacó como parte de una nueva operación británica, Crusader, ya en noviembre de 1941, dirigida por el general Auchinleck, que había reemplazado a Wavell como comandante en jefe de las fuerzas británicas e imperiales en toda la región (aunque Rommel, que había estirado sus líneas excesivamente, extenuado a sus hombres y sufrido también bajas cuantiosas, optó, ya a principios de diciembre, por permanecer en Cirenaica y no adentrarse en Egipto en persecución de las tropas británicas en retirada).
Para entonces, además, el epicentro de la guerra se había trasladado a los Balcanes, como consecuencia en este caso de la tercera gran operación de la guerra paralela de Mussolini, esto es, del ataque a Grecia desde Albania que Italia había desencadenado, como quedó señalado, a partir del 28 de octubre de 1940 (fecha de alto valor simbólico para el fascismo italiano: era el decimoctavo aniversario de la Marcha sobre Roma de 1922 que llevó al fascismo al poder).
El ataque a Grecia —que Italia previó como una victoria rápida y de prestigio que le permitiría reforzar sus posiciones estratégicas en el Mediterráneo oriental y contrapesar las ambiciones de su aliado, Alemania, sobre los Balcanes— fue el mayor desastre estratégico italiano en la guerra. Los italianos —siete divisiones, 150.000 hombres—, cuyos objetivos eran el Epiro y Macedonia, avanzaron con enorme lentitud debido a la complicada orografía griega y a una climatología especialmente adversa (hielo, barro), y no pudieron resistir el duro contrataque griego —unos 250.000 efectivos— desencadenado el 1 de noviembre, que les obligó a replegarse hacia Albania, donde, aun con dificultades, pudieron recomponer sus líneas y contener el avance griego, que se apoderó, no obstante, de una tercera parte del territorio albanés.
El 11 de noviembre, unidades navales y aéreas de la flota británica del Mediterráneo del almirante Cunningham atacaron por sorpresa, en una brillantísima innovación táctica, la base naval italiana de Tarento. Inutilizaron prácticamente todas las instalaciones portuarias y dañaron seriamente cuatro de los mejores barcos de guerra italianos. La balanza naval en el Mediterráneo se inclinaba en favor de Gran Bretaña (lo que, entre otras consecuencias, iba a dificultar el regular abastecimiento desde sus bases europeas de los ejércitos alemán e italiano en el norte de África). El 28 de marzo de 1941, Cunningham asestó otro duro golpe a la marina italiana: sus barcos (1 portaviones, 4 cruceros, 4 destructores) hundieron en el cabo Matapán, en el sur de Grecia —gracias en parte al desciframiento de los códigos navales italianos por los servicios de inteligencia británicos de Bletchley Park—, 3 cruceros y 2 destructores italianos, y alcanzaron gravemente al acorazado Vittorio Veneto.
Más aún que las derrotas en el norte y este de África, al fin y al cabo escenarios bélicos solo secundarios desde la perspectiva alemana, el nuevo revés italiano, Grecia, terminó por alterar los planes de guerra de la Alemania nazi. En efecto, Alemania, en cuyos objetivos solo entraba ocupar, desde Bulgaria, el este de Grecia para asegurar su flanco ante la cada vez más cercana (y proyectada) invasión de la Unión Soviética, cambió, o precipitó, toda su estrategia en los Balcanes, región que quiso ahora integrar plenamente en el nuevo orden alemán. Rumanía, Hungría y Eslovaquia se unieron al Eje en noviembre de 1940. Hungría —regencia y dictadura del almirante Horthy desde marzo de 1920—, que, en razón de su voluntad de revisar los tratados de paz de 1919, ya había colaborado con la Alemania nazi contra Checoslovaquia en 1938-1939, se integró en el Eje el 20 de noviembre de 1940. Rumanía —reinado del joven Miguel I y dictadura del general Antonescu, con apoyo de la fascista Guardia de Hierro, tras la abdicación forzada de Carol II en septiembre de 1940—, país que, perdidas sus alianzas occidentales tras la caída de Francia, se había visto forzado entre junio y agosto de 1940 a ceder Besarabia y Bucovina a la Unión Soviética, parte de Transilvania a Hungría y una zona de la desembocadura del Dobrudja a Bulgaria, se incorporó el 22 de noviembre. Eslovaquia, protectorado alemán desde marzo de 1939 bajo el gobierno del obispo católico Tiso, lo hizo el día 23. Tras el fracaso italiano en Grecia y a la vista de la situación en Yugoslavia —golpe militar probritánico del 23 de marzo de 1941, que anuló la decisión de incorporación al Eje tomada solo dos días antes por el Gobierno del príncipe regente Pablo—, Hitler decidió la ocupación de todos los Balcanes.
El 6 de abril de 1941, Alemania —los Ejércitos II y XII, bajo el mando respectivo de los generales Von Weichs y List, y varias divisiones de Panzer, con apoyo de tropas de Italia y Hungría— atacó simultáneamente Yugoslavia y Grecia, en operaciones especialmente bien diseñadas y llevadas a cabo con contundencia y rapidez muy notables. En Yugoslavia, un país de 15,9 millones de habitantes, la aviación alemana, unos 500 aparatos, bombardeó la capital, Belgrado (5.000 muertos), los aeródromos militares y las principales líneas de comunicación, al tiempo que divisiones mecanizadas y de tanques penetraban por todo el territorio desde Austria, Hungría y Rumanía, embolsando y destruyendo a los ejércitos yugoslavos —cerca de ochocientos cincuenta mil hombres, pero pésimamente desplegados a lo largo de las distintas regiones fronterizas del país y carentes de baterías antiaéreas y antitanques—, y cortándoles el posible repliegue hacia Grecia. Las tropas italianas ocuparon a su vez Eslovenia, Dalmacia y Montenegro. Aunque pequeños grupos armados pudieron huir a zonas montañosas del interior que los alemanes no llegaron a ocupar totalmente, Yugoslavia capituló el 17 de abril: los alemanes tuvieron solo 151 bajas.
La caída de Yugoslavia hizo inevitable la caída de Grecia (donde los ingleses habían transportado desde Egipto un contingente militar de unos sesenta mil hombres). Desplegándose por múltiples enclaves con precisión y eficacia extraordinarias, el ejército de List, apoyado por el XI Ejército italiano, que penetró desde Albania, desbordó las distintas líneas (Metaxas, Aliákmon) que griegos y británicos (ingleses, australianos, neozelandeses…) habían tendido escalonadamente en posiciones cercanas a las fronteras búlgara, yugoslava y albanesa para detener el avance. Los alemanes tomaron Atenas el 27 de abril de 1941: habían tenido en torno a 4.500 bajas; los griegos, 70.000; los británicos, 12.000. El avance alemán culminó en Creta, sobre la que Alemania lanzó entre los días 20 y 26 de mayo la primera gran operación de la guerra realizada únicamente con fuerzas aerotransportadas. La aviación alemana, unos 500 aviones (bombarderos, cazas), castigó continuamente la isla, defendida por unos 35.000 soldados británicos y griegos; los alemanes lanzaron, el primer día, unos 11.000 paracaidistas, y un total de 30.000 en los cuatro días que duró la operación. Desbordado y sin aviación ni defensas antiaéreas, el mando británico —general Freyberg— optó por la evacuación. Esta se hizo en condiciones extraordinariamente difíciles. La aviación alemana hundió 3 cruceros y 6 destructores británicos; los británicos pudieron evacuar unos 16.000 hombres. Pero en la batalla habían muerto unos 5.400 soldados y marinos británicos, y otros 12.000 fueron hechos prisioneros por los alemanes (que sufrieron también, a su vez, numerosas bajas: unos 7.000 muertos, y pérdida de unos 200 aviones).
De forma no planeada —o no planeada como finalmente se hizo—, los Balcanes fueron incorporados a la Europa de Hitler. Yugoslavia, creada en 1919, fue ocupada, disuelta y dividida. Alemania se anexionó la parte norte de Eslovenia y ocupó militarmente Serbia, donde impuso un régimen títere encabezado por el general Milan Nédic. Alemania e Italia crearon el Estado Independiente de Croacia —que incluía Bosnia-Herzegovina—, a cuyo frente pusieron al líder del movimiento ultrafascista Ustacha («Insurgencia») Ante Pavelić, con una política de «arianización» radical dirigida contra serbios, judíos y gitanos. Hungría se anexionó la Voivodina; Bulgaria, cuyos ejércitos habían entrado, incorporándose así al Eje, en Yugoslavia tras la capitulación de esta, ocupó Macedonia y algunos enclaves en Serbia oriental (en mayo, se anexionó además Tracia, en Grecia). Italia obtuvo la parte sur de Eslovenia, la costa dálmata de Croacia, islas en el Adriático, Kosovo, que incorporó a Albania, y el protectorado de Montenegro, país natal de la reina consorte italiana, la reina Elena. Alemania, Italia y Bulgaria se repartieron igualmente el control efectivo de Grecia (a cuyo frente Alemania e Italia pondrían inicialmente, bajo su control, el gobierno militar del general Tsolakoglu). Alemania ocupó militarmente Atenas, una parte de la Macedonia griega (con Salónica), algunas islas en el Egeo y gran parte de Creta; Italia, gran parte de Grecia continental, varias islas, entre ellas, Corfú, y la parte oriental de Creta; Bulgaria se anexionó, como se decía líneas arriba, Tracia.
Los errores de Italia obligaron, pues, al redoblamiento del esfuerzo de guerra alemán. Aparentemente, con nuevos éxitos y nuevas victorias, como se ha visto. Pero el coste pudo haber sido, sin embargo, elevado. La ocupación de Yugoslavia y Grecia pudo haber hecho perder a Alemania —o así se estimaría posteriormente— unas seis semanas y obligarle al empleo de unos 600.000 soldados (de los que, además, 300.000 habían de quedar como fuerza de ocupación permanente en la región balcánica hasta las etapas finales de la guerra), todo lo cual pudo haber perjudicado —tema también de continua especulación y debate— sus planes para la invasión de Rusia. En Serbia, Grecia, Montenegro y Creta quedarían además pequeñas bolsas de resistencia, que en Serbia sobre todo —donde un primer grupo armado, con algunos veteranos comunistas yugoslavos excombatientes de la guerra civil española en sus filas, había aparecido el 7 de julio de 1941 en la aldea de Bela Crkva, y donde aparecía también pronto, en Ravna Gora, una pequeña guerrilla monárquica y nacionalista— irían adquiriendo fuerza creciente: las fuerzas de ocupación lanzaron una primera ofensiva en su contra, en Uzice, en el otoño de 1941 (y dos más, ya contra el ejército partisano comunista de Josip Broz, Tito, en 1942). Las derrotas de Italia arrojaron, al tiempo, numerosas dudas sobre la capacidad militar de sus aliados (lo que influyó sin duda en que Hitler no mostrara especial interés en una posible entrada de la España de Franco en la guerra. La entrevista de Hendaya entre Hitler y Franco, en la que se pudieron discutir las pretensiones españolas para esa posible entrada en la guerra, tuvo lugar el 23 de octubre de 1940. El día 28 se produjo, si se recuerda, el ataque de Italia a Grecia, con el resultado que ya sabemos, y que además desplazó el interés estratégico de la guerra al Mediterráneo oriental: a Hitler le bastó, en aquella coyuntura, una España amiga y bien dispuesta).
Gran Bretaña logró preservar el equilibrio militar en el Mediterráneo. Pese a que Alemania había tomado Creta; pese a los continuos bombardeos alemanes entre junio de 1941 y diciembre de 1942 sobre Malta, la colonia británica de apenas 270.000 habitantes pero con varios aeródromos y el único puerto británico en el Mediterráneo al este de Gibraltar; pese a la guerra submarina que Alemania desató a todo lo largo del Mediterráneo contra la Royal Navy y los mercantes británicos, el eje británico de comunicaciones en dicho mar no se rompió en ningún momento. Malta, que recibió más del doble del tonelaje de bombas que el que sufrió Londres en el blitz de 1940 y cuyas aguas fueron sembradas de minas por los alemanes, fue defendida tenazmente por mar y aire por barcos y aviones británicos que, con alto coste, lograron vencer el cerco alemán y abastecer la isla y preservar sus instalaciones y defensas.
En el norte de África (Libia, Egipto), Rommel había conseguido a lo largo de 1941, como se indicó, restablecer el equilibrio y retomar la iniciativa (lo que le permitiría, ya en 1942, pasar a la ofensiva). Pero Gran Bretaña había reinvertido totalmente la situación en África oriental. Reforzado por divisiones indias y sudafricanas y una fuerza guerrillera etíope-británica en el interior de la propia Abisinia —lo que suponía una fuerza aproximada de 250.000 hombres frente a un ejército italiano de 340.000 efectivos—, Wavell, comandante en jefe de todas las fuerzas en Egipto, Oriente Medio y África oriental, planeó cuidadosamente su estrategia. Con unas fuerzas italianas muy alejadas de sus bases en Italia y desmoralizadas por las derrotas de los ejércitos de Graziani en Libia, los británicos, tras pulsar en noviembre de 1940 con varios ataques puntuales la capacidad de resistencia italiana, invadieron Eritrea desde Sudán (19 de enero de 1941); la Somalia italiana, desde Kenia, en febrero de 1941, y Abisinia, por el sur, igualmente desde Kenia y en febrero, y por el nordeste desde la Somalia británica (recuperada por tropas enviadas desde Adén), ya en marzo.
En Eritrea, las tropas británicas vencieron la dura resistencia que los italianos presentaron en Keren (27 de marzo: 3.000 soldados italianos y 536 británicos, muertos). El 8 de abril tomaron el puerto de Massawa, donde su aviación deshizo, además, seis destructores de la flota italiana del mar Rojo. El avance sobre Abisinia desde Kenia fue inicialmente contenido. Pero la penetración por la Somalia italiana —a cargo de las tropas del teniente general Cunningham, hermano del almirante que mandaba la flota del Mediterráneo— fue un éxito notable: los británicos tomaron Mogadiscio (25 de febrero) y giraron hacia el norte por el desierto de Ogadén, para presentarse, ya en marzo, al este de Adís Abeba, tras recorrer más de dos mil kilómetros en ocho semanas. La guerrilla británico-etíope, unos veinticinco mil hombres bajo el mando del mayor general Wingate, había liberado para entonces la región de Gojjam, al norte de la capital etíope: su victoria en Debra Markos, el 6 de abril de 1941, sobre un ejército italiano integrado por tropas autóctonas, les dio Adís Abeba, donde Haile Selassie —el emperador etíope expulsado por los italianos en 1936 que había reentrado clandestinamente en su país en enero de 1941— y Wingate entraron teatralmente el 5 de mayo de 1941, Selassie en coche descubierto, Wingate montado en un caballo blanco. La ocupación total de Abisinia y Eritrea se completó de forma inmediata: el duque de Aosta (Amadeo de Saboya-Aosta), comandante en jefe de las fuerzas italianas, se rindió con todas sus tropas en Amba Alagi (Eritrea) el 16 de mayo de 1941.
Italia había perdido así el imperio que Mussolini había pomposamente proclamado el 5 de mayo de 1936. Gran Bretaña había recuperado una región, África oriental, aparentemente secundaria pero de gran valor estratégico, como llave para asegurar el canal de Suez, Egipto y Oriente Medio desde el mar Rojo, y aún, preservar las comunicaciones con el Índico y todo el eje de El Cairo a Sudáfrica. En mayo de 1941, fuerzas británicas habían ocupado Irak —donde desde marzo gobernaba una junta militar pronazi encabezada por Rashid Ali— y reinstaurado un Gobierno pro-británico. En julio, tropas británicas y del imperio, más un pequeño contingente militar de la Francia libre de De Gaulle, entraron en Siria y el Líbano para impedir que la administración colonial francesa leal a Vichy permitiera el establecimiento allí de bases aéreas alemanas (operación que revelaba otro hecho aún menor, pero significativo: la Francia Libre de De Gaulle empezaba a tomar realidad militar; una pequeña fuerza francesa con base en el Chad al mando del general Leclerc había tomado el 1 de marzo de 1941 el oasis libio de Kufra, en el marco de la guerra en el norte de África).
Italia era, en suma, el talón de Aquiles del Eje, su punto débil (the soft underbelly of the Axis, en palabras de Churchill). Las derrotas militares desacreditaron al régimen de Mussolini, suscitaron oposición y críticas a la persona y liderazgo del propio Duce en el interior del fascismo, y comenzaron a resquebrajar el amplio consenso social del que el régimen fascista había disfrutado desde 1922. El 4 de junio de 1942 se creó en la clandestinidad, en Roma, el Partido de Acción, partido antifascista, republicano, liberal y democrático; el 20 de septiembre se reconstituyó en el interior (no solo, pues, en el exilio) el Partido Socialista Italiano; en octubre nacía en Milán la Democracia Cristiana. Entre el 5 y el 8 de marzo de 1943, una huelga obrera paralizó Turín.
El Mediterráneo había adquirido importancia extraordinaria. Contra las previsiones iniciales de Alemania —centradas ante todo en la Europa del este y Rusia—, era un escenario de guerra esencial, no secundario. Lógicamente. Para Gran Bretaña, el Mediterráneo era la ruta, jalonada por importantes bases militares en Gibraltar, Malta y Alejandría, hacia Suez y Oriente Medio, con Egipto (nominalmente independiente desde 1922, pero donde Gran Bretaña, que había ocupado el país desde 1882, retenía la Zona del Canal y el llamado Sudán angloegipcio) y los mandatos de Irak, Transjordania y Palestina. Para Italia era el Mare Nostrum romano, la clave del nuevo Imperio romano de Mussolini: Libia, Eritrea, Somalia y Abisinia, que le permitía afirmarse como potencia. La Francia de Vichy retenía, aunque fuese nominalmente, el Marruecos francés, Túnez, Argelia y los mandatos de Siria y el Líbano en Oriente Medio. Aun neutral o no beligerante, la España de Franco aspiraba a ampliar sus posiciones en el norte de África, como revelaba la ocupación de Tánger en 1940. La Alemania nazi podía ver en el creciente sentimiento antibritánico de sectores importantes del mundo árabe —motivado por la situación colonial, pero también por la posibilidad de que Gran Bretaña pudiese crear algún tipo de estado judío en Palestina— la oportunidad para atraerse al nacionalismo árabe, su «aliado natural», en palabras de Hitler, en Egipto, Irak y Palestina, y amenazar la estabilidad del Imperio británico.
Seguro de la superioridad alemana, fascinado por su propio mesianismo (como líder político y militar), y convencido, tras los éxitos militares en Polonia, Noruega, Francia y los Balcanes —en cuyas decisiones operativas y estratégicas había intervenido decisivamente—, de dominar a la perfección las cuestiones profesionales y técnicas de la guerra, Hitler decidió llevar a cabo lo que, pese al Pacto de No Agresión con la URSS de 1939 —el pacto Molótov-Ribbentrop, un pacto de mutua conveniencia—, había sido siempre objetivo último (ya lo había escrito en Mein Kampf, 1925) de su política de dominio y de su delirante visión geoestratégica y racial del mundo: la destrucción de la Unión Soviética, el aniquilamiento del «bolchevismo judío», la conquista del este de Europa y el sometimiento de los pueblos eslavos, todo ello piezas esenciales en la afirmación de la superioridad de las razas germánicas y en la creación de un gigantesco espacio colonial (Lebensraum: espacio vital) para el asentamiento de poblaciones alemanas (en el Báltico, en Crimea) y la adquisición de importantísimos recursos mineros y reservas de materias primas de todo tipo (en Ucrania, en el Cáucaso).
Como dijo Hitler al conocer el plan operativo del ataque, el mundo contendría la respiración. La ofensiva sobre Rusia, la Operación Barbarroja, que, preparada desde noviembre de 1940, comenzó el día 22 de junio de 1941, fue, en efecto, la mayor ofensiva militar de la historia. Alemania preparó una fuerza sencillamente colosal: tres grandes ejércitos, bajo el mando supremo del mariscal Walter von Brauchitsch; 153 divisiones (de ellas, 17 acorazadas); 3.600 tanques (Panzer); 2.700 aviones; 3,6 millones de hombres, entre ellos 700.000 de los países aliados del Eje: 475.000 rumanos, 60.000 italianos, 50.000 eslovacos, 40.000 húngaros (España, que en junio de 1941 se declaró «beligerante» contra el comunismo, envió la División Azul, inicialmente 17.692 hombres bajo el mando del general Muñoz Grandes, que entró en acción en octubre, en el frente de Leningrado). Con unas 10 divisiones y en torno a 250.000 efectivos, Finlandia preparó, en coordinación con Barbarroja, su propia operación militar contra Rusia para recuperar Carelia y los otros territorios perdidos en la guerra del invierno de 1939-1940. Barbarroja contemplaba la penetración, despliegue y avance de los ejércitos alemanes desde el Báltico al mar Negro (1.800 kilómetros) a lo largo de tres líneas: por el norte, por Lituania, Letonia y Estonia, hacia Leningrado, operación, a cargo del ejército del mariscal Willhelm von Leeb, que debía ser completada por el ataque de Finlandia desde el norte sobre el lago Ladoga y el propio Leningrado; por el centro (ejército del mariscal de campo Fedor von Bock, con dos Grupos de Ejército de Panzer mandados respectivamente por Guderian y Hoth), desde la frontera polaca por Bielorrusia, con Minsk, hacia Smolensko y finalmente Moscú; por el sur (ejército de Rundstedt, con el III y IV Ejércitos rumanos, y el XI Ejército alemán mandado por Manstein), desde Hungría y Rumanía, a Ucrania con Kiev, para llegar hasta el Donets y el Don, y ocupando, al sur, Crimea y el mar de Azov.
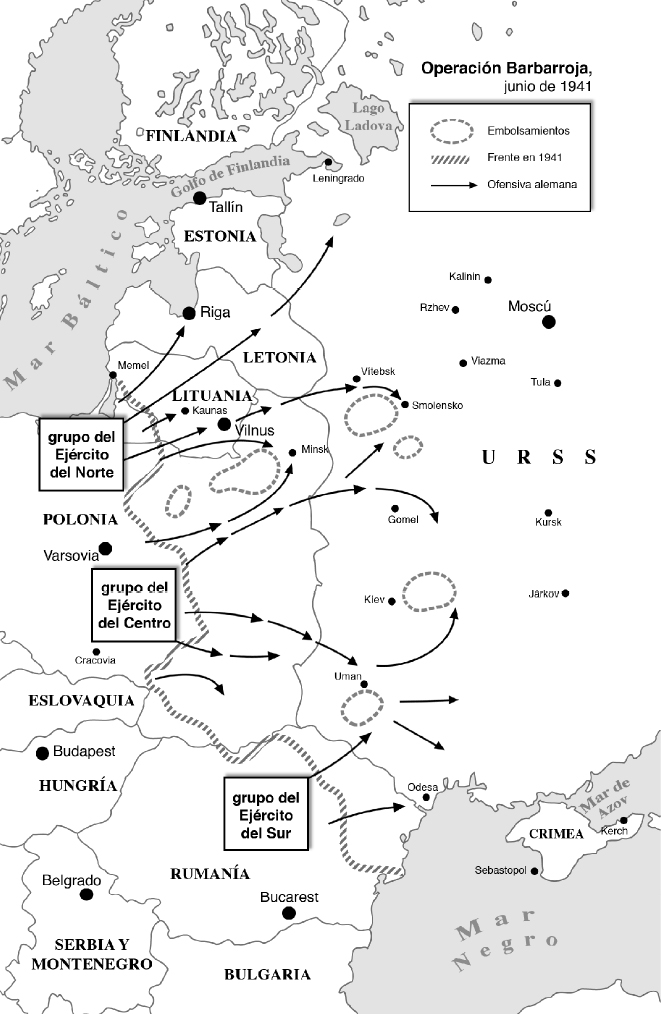
Hitler y el Alto Mando alemán (que el Führer había creado en 1938 y a cuyo frente figuró hasta 1945 el servil y adulador mariscal Keitel) esperaban completar la conquista de Rusia en cuatro semanas. En principio pareció que podrían conseguirlo. Aunque los supuestos teóricos de sus estados mayores militares contemplaban la posibilidad de un ataque alemán y las distintas respuestas rusas al mismo, los rusos fueron cogidos por sorpresa. Stalin, el líder soviético, no quiso creer las numerosas indicaciones que tanto sus servicios de espionaje como desde Gran Bretaña se le hicieron sobre la inminencia del ataque alemán. Confió obstinadamente en que Alemania respetaría los pactos de 1939; vio en los informes recibidos únicamente maniobras interesadas de los ingleses para provocar el conflicto ruso-alemán y llevar de esa forma a Alemania a una guerra en dos frentes, la obsesión alemana desde antes de la Primera Guerra Mundial (que Hitler, paradójica y catastróficamente, iba ahora a despreciar). Stalin creyó siempre, en cualquier caso, que la URSS era por sus dimensiones y población (170,5 millones de habitantes en 1939; 21,4 millones de kilómetros cuadrados) inconquistable, y que por ello Hitler no repetiría el error de Napoleón en 1812.
Stalin se equivocó. El ataque alemán comenzó, como se indicaba, el 22 de junio de 1941, a las tres de la madrugada. En una serie de ataques preventivos de gran precisión y efectividad, la aviación alemana destruyó en una semana prácticamente la mitad (1.700 aviones) de la fuerza aérea operativa soviética, logrando así la superioridad aérea. La capacidad operativa de los ejércitos soviéticos había quedado limitada, o condicionada, tras la ejecución de importantes jefes militares en la purga de junio de 1937 ordenada por Stalin: las divisiones alemanas perforaron las muy mal dispuestas líneas de defensa rusas, cortaron sus líneas de comunicación y capturaron gigantescas bolsas de soldados enemigos. Los rusos perdieron millón y medio de hombres en los primeros días de la ofensiva; tres millones, en los cuatro primeros meses. El Ejército alemán del Norte, tras tomar todo el Báltico —Lituania, Letonia, Estonia—, puso sitio a Leningrado a partir del 7 de septiembre. Paralelamente, los finlandeses recuperaron todos los territorios perdidos en 1939-1940, penetraron en la Carelia soviética (muy cerca de Leningrado) y, más al este, avanzaron hasta el lago Onega y el río Svir. Por el centro, los alemanes avanzaron por Bielorrusia cerca de 400 kilómetros, conquistando Smolensko, unos 350 kilómetros al sudoeste de Moscú, el 19 de julio, tras capturar a 300.000 soldados y 3.200 tanques soviéticos. Moscú sufrió el primer ataque aéreo el 21 de julio de 1941 (aunque el ataque frontal sobre la capital se detuvo en ese momento por la decisión personal de Hitler de asegurar antes la toma de Leningrado en el norte y la ocupación de Ucrania en el sur, decisión que tenía sentido militarmente, pero que terminó por resultar un grave error). Por el sur precisamente, donde la resistencia soviética fue mucho mayor, las tropas de Rundstedt terminaron también por completar sus objetivos y conquistar Ucrania: Kiev cayó el 19 de septiembre (tras otro estrepitoso desastre soviético: capitulación de unos seiscientos mil hombres), victoria que hizo creer a Hitler que Rusia ya había perdido la guerra. Los alemanes llegaron al Don el 15 de octubre; tomaron Járkov, la segunda ciudad ucraniana, el día 24. El XI Ejército, con siete divisiones, y el III Ejército rumano, todo ello bajo el mando de Manstein, se habían descolgado, como se había previsto, hacia el mar Negro: entre el 26 de septiembre y el 15 de noviembre, ocuparon Crimea y pusieron sitio a Sebastopol, la formidable base naval rusa (que, auxiliada por la flota soviética del mar Negro, resistiría la ofensiva alemana durante varios meses).
Los problemas para Alemania iban a surgir en los frentes de Moscú, el principal objetivo, lógicamente, de toda la Operación Barbarroja. El avance frontal, a cargo del ejército del centro del mariscal Von Bock reforzado con nuevas divisiones de Panzer (operación rebautizada como Operación Tifón), comenzó, tras la detención del verano antes señalada, el 2 de octubre de 1941. La ofensiva comenzó arrolladoramente: los alemanes destruyeron en Viazma y Briansk —al este y sur de Smolensko— ocho Cuerpos de Ejército rusos e hicieron 663.000 prisioneros. Pero los cálculos alemanes iban a fallar (preludio además, aunque entonces aún no se viera así, de lo que con el tiempo iba a ocurrir: del gigantesco desastre que para Alemania terminó por ser la invasión de Rusia). Moscú no iba a ser conquistada. Primero, la climatología (lluvias, nevadas), el barro, el hielo, las bolsas de agua, y el mal estado de las carreteras rusas impidieron que los tanques alemanes pudieran avanzar con la celeridad y efectividad que la táctica del blitzkrieg, de la «guerra relámpago», requería. Segundo, Moscú estaba preparada para la defensa. Durante la detención del verano, el mando soviético en la zona, a cargo del general Gueorgui Zhúkov (1896-1974), había reforzado sus líneas y efectivos con la llegada de unos cuatro millones de soldados previamente estacionados en Siberia —la URSS se benefició, pues, de que Japón, pese al Pacto de Acero, permaneció neutral en la guerra de Alemania contra Rusia, sin duda por la negativa experiencia de los graves choques armados fronterizos ruso-japoneses que se produjeron en el verano de 1939—, había procedido a reorganizar todas las líneas, posiciones, barreras y trincheras defensivas del entorno de la capital, y, por último, había reequipado sus fuerzas con material bélico nuevo, como el formidable T-34, el mejor tanque de la guerra. El dispositivo de Zhúkov y la resistencia de sus tropas impidieron, primero, que los alemanes pudieran crear, y cerrar, una «tenaza» sobre Moscú, envolviendo la ciudad por el este entre Kalinin y Tula. Detuvieron, luego (15 de noviembre 1941), la peligrosísima penetración hacia Moscú que desde esta última, Tula, a 180 kilómetros de distancia de la capital, intentaron los tanques de Guderian. Contuvieron, finalmente, los ataques frontales alemanes sobre la propia capital rusa. A principios de diciembre, Zhúkov contratacó (al tiempo que los rusos pasaban igualmente a la ofensiva, aunque se tratase de contrataques meramente locales, en Leningrado, Kerch en Crimea, y Rostov sobre el Don, en el extremo del mar de Azov, y llave del Cáucaso). Pese a que Hitler ordenara la resistencia a ultranza a todas sus tropas, los rusos lograron hacer retroceder a los alemanes y estabilizar, a finales de diciembre de 1941, los frentes a unos 270 kilómetros de Moscú.
Ello no significaba que el equilibrio militar de la guerra se hubiera invertido. La superioridad alemana seguía siendo manifiesta. La Alemania de Hitler había conquistado Lituania, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Ucrania, Crimea y parte del oeste de Rusia; Rumanía había retomado Bucovina y Besarabia; y Finlandia, Carelia. Pese al repliegue de los ejércitos alemanes, a principios de 1942, Moscú estaba aún al alcance de Hitler.
Pero algo había cambiado. Ciertamente, Barbarroja había visto nuevos y espectaculares éxitos alemanes. Pero, por primera vez desde que empezara la guerra en septiembre de 1939, los ejércitos alemanes no habían logrado su objetivo último y se habían visto forzados a replegarse (razón por la que Hitler cesó a varios de los altos mandos militares, a los que en general tenía por conservadores y prudentes, y el 18 de diciembre de 1941 asumió la jefatura de las fuerzas armadas alemanas). Alemania (y sus aliados) habían sufrido bajas literalmente enormes: unos 918.000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros. En Rusia, la «guerra relámpago» había resultado impracticable. El mando alemán había cometido, además, errores, improvisaciones, cambios de objetivos; la misma extensión de los frentes, casi dos mil kilómetros, había provocado una división y distanciamiento excesivos entre las líneas de sus ejércitos. Muy alejados de sus bases en Alemania, carentes de hecho de reservas suficientes, mal alimentados y peor pertrechados y soportando temperaturas que en ocasiones llegaron a los cuarenta grados bajo cero, los ejércitos alemanes de Rusia estaban, a principios de 1942, agotados.
Alemania había minimizado, obviamente, tanto la capacidad militar de la URSS —el Ejército Rojo contaba en 1940 con 140 divisiones, 40 brigadas, 15.000 tanques y 2,9 millones de soldados (12 millones contando las reservas); la fuerza aérea, con 7.500 aviones; la marina, con 4 flotas, 17 cruceros, 78 destructores, 200 submarinos y otros 300 barcos de distinto tipo— como su capacidad de producción industrial y la voluntad de resistencia del pueblo y los ejércitos rusos (que pondrían de relieve los sitios de Leningrado, Sebastopol y Stalingrado). Tras sus errores iniciales, Stalin, un hombre taciturno, reservado, astuto y desconfiado, una «eminente mediocridad», en palabras de Trotski (asesinado, como se sabe, en México, en 1940, por un agente de Stalin, el comunista español Ramón Mercader), se reveló como un líder nacional tenaz, firme y decidido. Recluido en el Kremlin —no quiso abandonar Moscú jamás—, auxiliado por un Comité para la Defensa del Estado (Voroshilov, Beria, Mólotov, Malenkov; luego Mikoyan, Kaganovich, Voznesensky, Bulganin) y el Alto Mando militar (inicialmente: Zhúkov, Voroshilov, Shaposnikov, Budenny), ambos bajo su mando supremo, transformó la Unión Soviética en una formidable máquina de guerra. Primero, los soviéticos, en un esfuerzo colosal, fueron capaces durante la ofensiva alemana (1941-1942) de evacuar de las zonas atacadas y ocupadas por Alemania millones de hombres y mujeres, y varios miles de plantas y factorías de producción estratégica (fábricas de armamento y munición, siderurgias, complejos hidroeléctricos, etc.), que trasladaron hacia las regiones del Volga y los Urales, Asia central (a Kazajistán y otras repúblicas de la región) y Siberia. Segundo, la URSS mantuvo comparativamente bien su producción militar e industrial. Su producción militar a lo largo de toda la guerra —136.364 aviones y 99.507 tanques—, aunque insuficiente (la URSS recibiría de Estados Unidos una ayuda ingente en aviones de combate, tanques y piezas de artillería) fue, por ejemplo, superior a la de Alemania.
La guerra contra Alemania se transformó, en efecto, en un colosal esfuerzo colectivo, en la «Gran Guerra Patriótica» que el propio Stalin proclamó en una alocución al país el 3 de julio de 1941; una lucha épica en la que morirían más de 20 millones de rusos, unos 13 millones de ellos, civiles, sostenida por un nuevo patriotismo —perfectamente orquestado y ritualizado por la propaganda oficial: Rusia volvió a ser la Madre Patria, se sustituyó La Internacional por un nuevo himno nacional—, que aunaba la evocación de las glorias del pasado ruso y zarista (Alexander Nevski, Donskoi, Iván El Terrible, el general Kutuzov y 1812) y de la religión ortodoxa, reautorizada en 1943, con el mito y los logros de la Revolución de Octubre (Lenin, Ejército Rojo, industrialización, colectivización), y el culto a la personalidad del propio Stalin. Leningrado, por ejemplo, resistió sitiado novecientos días, exactamente hasta el 27 de enero de 1944. La ciudad, defendida por las tropas allí estacionadas reforzadas por varios grupos de ejército que lograron en distintos momentos romper el cerco alemán, soportó varios ataques frontales alemanes, más de 100.000 bombas y cerca de 200.000 obuses; murieron en total en el sitio (en realidad, bloqueo) en torno a un millón de personas (4.500 al día) de una población inicial de 2,5 millones de habitantes (aunque en torno a 850.000 pudieron ser evacuados: también pudieron serlo muchos de los tesoros artísticos del museo Ermitage), la mayoría de hambre, frío y epidemias. La sombría y emocionante Séptima Sinfonía que Shostakóvich compuso en la ciudad sitiada y que se estrenó en 1942 en el propio Leningrado y en otras ciudades rusas, y enseguida en Londres y en Estados Unidos, fue de inmediato el símbolo de aquella formidable resistencia.
En 1942 la guerra era ya una guerra total en todos los sentidos. En Asia, región que los ingleses, concentrados en la guerra en el Mediterráneo parecían haber descuidado no obstante sus numerosos y valiosos intereses (la India, Birmania, Singapur, Hong Kong, además, por supuesto, de Australia y Nueva Zelanda, en guerra con Alemania prácticamente desde el primer día), Japón, que en 1936 había suscrito con Alemania el Pacto Anti-Komintern y que estaba en guerra con China desde 1937, se unió ahora, el 27 de septiembre de 1940, al Pacto de Acero militar de Alemania e Italia. Permaneció neutral, como se indicaba más atrás, en la guerra entre Alemania y Rusia: la propia Alemania nazi pareció mucho más interesada en el avance de Japón, desde sus posiciones en China (Manchukuo, la República de Nankín), Corea y Formosa (Taiwán), hacia el sudeste asiático (especialmente hacia Singapur, objetivo que insistentemente los alemanes señalaron a Japón), que en una intervención militar japonesa contra Rusia, por ejemplo, en Siberia.
Japón, en efecto, un país de setenta millones de habitantes, parecía decidido a implantar en Asia el Nuevo Orden que había proclamado tras su victoria en China en noviembre de 1938. Orden vago e impreciso (un eufemismo por hegemonía económica y militar japonesa), pero que debía sustentarse básicamente en dos pilares: en el desplazamiento de las potencias europeas (Gran Bretaña, Francia, Holanda) de sus posesiones coloniales en Asia, y en la reordenación económica del continente (industrialización, explotación de recursos mineros y reservas petrolíferas, inversiones, grandes obras de infraestructura, redes de transporte y comunicaciones, etc.) bajo la dirección (y al servicio) de Japón. En todo caso, tras el colapso de Francia en mayo de 1940, Japón fue ocupando, de acuerdo con la Francia de Vichy, parte del norte de Indochina (Tonkín), ocupación que iría completando en la primera mitad de 1941 y extendiéndola, bajo una administración francesa subordinada, a toda Indochina (Annam, Cochinchina, Laos y Camboya), una región de treinta millones de habitantes; de ellos, unos cuarenta mil europeos. En julio de 1940 exigió a Gran Bretaña el cierre de la «carretera de Birmania», la ruta de más de quinientos kilómetros construida en 1938 que unía Mandalay, en el centro de Birmania, con Lashio y la frontera chinobirmana, la principal vía de comunicación exterior para la China nacionalista de Chiang Kai-shek (operaciones que provocaron creciente preocupación en Estados Unidos, que en el verano de 1941 ordenó el embargo de petróleo a Japón, la congelación de los fondos japoneses depositados en los bancos norteamericanos y la suspensión del tráfico naval con Japón, e incluyó a la China nacionalista —régimen que, por su debilidad militar y corrupción política, no agradaba a Washington pero que parecía su única baza estratégica en el continente— en la Ley de Préstamos y Arriendos que autorizaba la venta de armamento y material de guerra). Más aún; en noviembre —pocos días antes del ataque japonés a Pearl Harbor—, Estados Unidos exigiría a Japón que retirase sus tropas de Indochina.
La amenaza japonesa parecía, pues, creciente. Las numerosas dudas y diferencias que, pese a lo dicho, existían en el interior de los círculos de poder japoneses —mandos de la marina y del ejército, entorno imperial, Gobierno y aparato gubernamental, cuerpo diplomático, medios empresariales— sobre el curso a seguir (o presión diplomática o presión militar, y dentro de esta, o guerra en el norte contra Rusia o avance por el sur hacia Singapur y por mar hasta Indonesia, cuyos recursos, especialmente el petróleo, parecían vitales para Japón), se disiparon con la sustitución el 14 de octubre de 1941 al frente del Gobierno japonés del príncipe Funimaro Konoe (1891-1945), partidario de la vía diplomática en Asia y de evitar toda confrontación armada con Estados Unidos, por el general Hideki Tojo (1884-1948), ministro de la Guerra en el último Gobierno Konoe y líder del «partido militarista» —esto es, los grupos de presión militares— como jefe de Estado Mayor entre 1938 y 1940 del Ejército de Guandong (Kwantung), el ejército colonial japonés —un estado dentro del Estado— con base en Manchuria desde 1894, que había llevado el peso de la guerra en la China continental desde 1931 (crisis de Manchuria de 1931-1932, guerra chino-japonesa de 1937-1939, choques fronterizos con Rusia en 1939).
Con el partido de la guerra en el poder, en un Japón convertido políticamente (como ya quedó dicho en un capítulo anterior) en una especie de fascismo militar desde arriba, los planes del Alto Mando imperial japonés acabaron por concretarse en una ofensiva militar a gran escala, generalizada y simultánea —precedida por un ataque preventivo contra la flota norteamericana en el Pacífico a fin de asegurar el resto de las operaciones—, en los dos teatros vitales que integraban lo que la propaganda japonesa venía llamando, con la misma indefinición e inconcreción que el Nuevo Orden de Asia, y como parte de este, la «Esfera de Co-Prosperidad de la Gran Asia Oriental»: ofensiva general en el Pacífico, sobre una serie de islas incluidas en un perímetro que abarcaba desde las islas Wake y Gilbert hasta Nueva Guinea y Sumatra, y que incluía, por tanto, Filipinas, Borneo y las Islas Orientales holandesas (Sumatra, Java, islas Célebes y Molucas, Nueva Guinea holandesa); ofensiva paralela en el continente asiático, en la península malaya, con Singapur, Tailandia —país con cuya neutralidad y buena disposición Japón creía, con razón, poder contar— y Birmania, esto es, prácticamente en todo el sudeste asiático (y, por supuesto, en China) hasta la India británica.
Japón iba a movilizar un gran ejército: 51 divisiones, 1,3 millones de soldados (llegaría a los 5,5 millones de hombres), dos flotas con 391 barcos (10 acorazados, 10 portaviones, 65 submarinos, 38 cruceros, 112 destructores), y una fuerza aérea integrada inicialmente por 1.600 aparatos y 33.000 hombres. El domingo 7 de diciembre de 1941, la flota japonesa del vicealmirante Nagumo —seis portaviones, con una fuerza aérea de 414 aviones, 2 acorazados, 2 cruceros, 9 destructores, 28 submarinos y barcos auxiliares— atacó por sorpresa y sin declaración previa de guerra la base de la flota norteamericana del Pacífico de Pearl Harbor (Hawái), situada a 5.500 kilómetros de Japón, hundiendo y destruyendo, o dañando, en apenas dos horas 18 buques de guerra y 188 aviones norteamericanos, y causando 2.700 muertos, un ataque casi perfecto —la flota japonesa, que partió de las islas Kuriles, navegó durante doce días sin ser detectada (los americanos sabían de la preparación de algún ataque en el Pacífico, pero pensaban que tendría lugar en Filipinas)—, preparado por el almirante en jefe de la marina imperial japonesa, el almirante Yamamoto: Japón solo perdió 29 aviones, y en torno a 60 hombres.
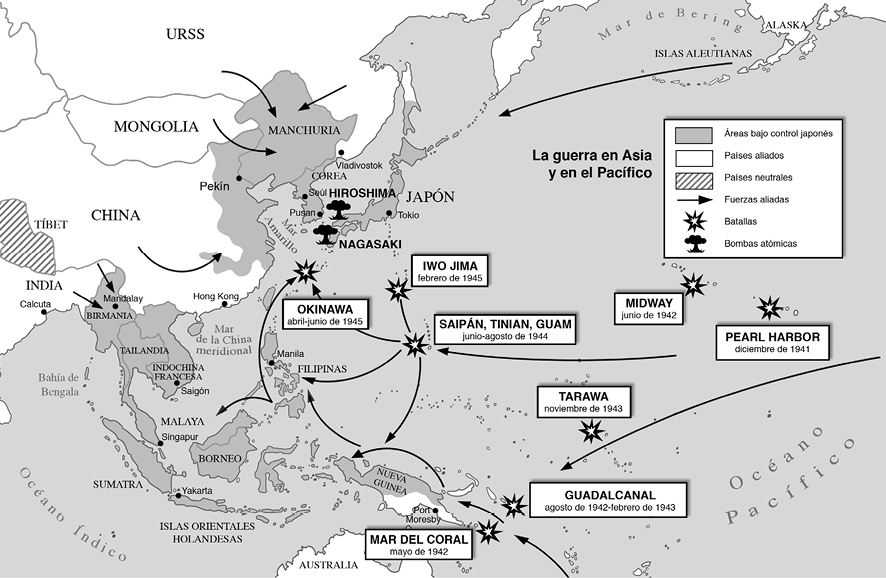
La ofensiva general japonesa fue inmediata, expeditiva. El mismo día 8 de diciembre, los japoneses bombardearon Hong Kong, la colonia británica (mil kilómetros cuadrados; 1,4 millones de habitantes, en su mayoría chinos; una guarnición de unos doce mil soldados, a cargo del general Maltby), al tiempo que una división del XXIII Ejército japonés avanzaba hacia la colonia (la isla de Hong Kong, la península de Kwoloon, y los llamados Nuevos Territorios en tierra firme) desde sus posiciones en la provincia china de Cantón. El mismo día, 8 de diciembre de 1941, el XXV Ejército japonés, unos sesenta mil hombres, al mando del teniente general Yamashita, el mejor militar japonés en la guerra, invadía, con fuerte apoyo naval y aéreo, la península malaya, en una operación anfibia desde Indochina a través del golfo de Tailandia sobre puntos de las costas del sur de Tailandia y norte de Malasia, con el objetivo último de crear bases operativas que permitiesen posteriormente avanzar hasta Singapur, en el extremo sur de la península, la gran base naval y militar, y colonia, británica que controlaba todas las rutas por mar desde India al Pacífico y Australia. El día 10, la aviación naval hundió, en el mar tailandés, dos de los mejores barcos de guerra de la Marina británica, el Prince of Wales y el Repulse, acción que provocó verdadero estupor internacional y que dio a Japón superioridad naval y aérea en la región. Al tiempo (días 8 a 12 de diciembre), los japoneses tomaron, por un lado, las islas Guam, Palaos y Gilbert, importantes puntos estratégicos en el Pacífico, y por otro lanzaron desde Formosa oleadas de ataques aéreos contra Filipinas (7.100 islas, 17 millones de habitantes: un país tutelado política y militarmente por Estados Unidos desde 1898, en transición hacia la plena soberanía desde 1935); sobre puertos e instalaciones militares de la isla de Luzón, que, tras destruir la práctica totalidad de la fuerza aérea y buena parte de la fuerza naval norteamericanas allí estacionadas bajo el mando efectivo del general Douglas MacArthur (que contaba con unos 150 aviones, 50 buques de guerra, 30 submarinos, y 30.000 soldados americanos, más 110.000 soldados del ejército filipino aún en formación), prepararon el desembarco, ya a partir del día 10, de las primeras unidades y destacamentos del XIV Ejército japonés (teniente general Homma), que se llevó a cabo por puntos muy distintos de la isla con el objetivo de envolver la capital, Manila.
El día 14 de diciembre, la LV División del Ejército de Yamashita penetró desde Malasia en Birmania y tomó Victoria Point, cubriendo así, siempre de cara al avance sobre Singapur, el flanco occidental de su ejército, ante un posible contrataque británico desde India. El grueso del ejército prosiguió, paralelamente, su avance hacia el sur por los dos extremos costeros de la alargada y estrecha península malaya, tomando muy pronto Kota Bharu, en la costa oriental, y Petang, y enseguida Kuala Lampur (el 11 de enero de 1942) en la occidental, desbordando en todo momento a las tropas británicas del teniente general Arthur Percival (en principio, unos 80.000 hombres: indios, australianos, malasios, ingleses, pero sin tanques y con una fuerza aérea de unos 150 aparatos), que fueron replegándose hacia Singapur. El 16 de diciembre, los japoneses invadieron el Borneo británico, el norte de la isla, otro punto de gran valor estratégico, que tomaron fulminantemente. El día 20, el XVI Ejército atacó, desde Filipinas, las Islas Orientales holandesas (la futura Indonesia: atacaron inicialmente Borneo, las Molucas y las Célebes), que habían permanecido leales tras la caída de Holanda al Gobierno holandés en el exilio. El 22 de diciembre, dos nuevas divisiones del Ejército de Homma, desplazándose desde las islas Ryukyu y Palaos, desembarcaron en Filipinas, esta vez al sur de Manila, en Legazpi y la bahía de Lamón, operación determinante que desarboló toda posible resistencia norteamericana: MacArthur declaró Manila «ciudad abierta», se refugió en la isla-fortaleza del Corregidor (en la bahía de Manila) y replegó sus tropas a la península de Bataan.
El éxito de la ofensiva japonesa fue extraordinario; en muchos sentidos, fulgurante. Parecía, además, incontenible. El 24 de diciembre, los japoneses capturaron en el centro del Pacífico la isla de Wake, otra base norteamericana que había sido bombardeada y atacada continuamente por barcos y aviones japoneses desde el mismo día del ataque a Pearl Harbor. El 25 de diciembre se rindió Hong Kong, durísimamente castigada durante días por la aviación y la artillería japonesas, y objeto de varios intentos de asalto por parte de las tropas japonesas, que se enfrentaron a una resistencia tenacísima (los japoneses tuvieron 2.754 bajas mortales; los británicos, 4.400; de ellos, 800 canadienses). La ofensiva iba a concluir, victoriosamente, en los primeros meses de 1942. El 15 de febrero, Yamashita conquistó Singapur, cuyas estructuras e instalaciones defensivas resultaron ser muy inferiores a lo que la propaganda inglesa había sostenido siempre, y cuya defensa militar Percival organizó de forma particularmente incompetente. En Singapur, se rindió un ejército británico de 138.000 hombres (australianos, indios, británicos). Fue el «peor desastre» y la «mayor capitulación», según Churchill, en la historia británica. Fue también la mejor campaña de Japón en la Segunda Guerra Mundial: Yamashita, que atacó Singapur con 35.000 hombres, si bien con importante fuerza aérea y numerosos tanques, había recorrido 965 kilómetros en cincuenta y cuatro días y había hecho 130.000 prisioneros de guerra (sus bajas: 1.714 muertos; 3.378 heridos), un golpe del que el Imperio británico no se recuperaría.
En Filipinas, los japoneses tropezaron con inesperada y durísima resistencia en la península de Bataan, defendida por unos 12.500 soldados norteamericanos y en torno a 67.000 filipinos, que entre enero y marzo de 1942 resistieron los ataques de varias divisiones japonesas, causándoles además numerosas bajas. El Alto Mando americano entendió, sin embargo, que la resistencia sería en cualquier caso imposible: MacArthur fue obligado a trasladarse a Australia (11 de marzo: «Volveré», prometió teatralmente); su sucesor, con un ejército plagado por enfermedades y muy debilitado por la malnutrición, tuvo que capitular ante nuevos ataques japoneses el 4 de abril de 1942: unos 78.000 prisioneros fueron obligados por la fuerza a marchar durante más de 100 kilómetros en condiciones inhumanas hasta la localidad de San Fernando, la primera muestra de la terrible crueldad con que los japoneses tratarían a los prisioneros de guerra a lo largo de toda la contienda. La isla del Corregidor, también objeto de durísimos ataques, capituló el 6 de mayo.
Entre enero y marzo, Japón había ido conquistando —ataques navales y aéreos, operaciones anfibias de desembarco, lanzamiento de paracaidistas— todo Borneo, las islas Célebes, Sumatra, Timor, parte de Nueva Guinea y Java (donde ingleses, americanos, australianos y holandeses habían intentado crear, bajo el mando de Wavell, una primera comandancia general de sus fuerzas en Asia), tomada ya en marzo de 1942: en la última batalla decisiva, la batalla del estrecho de Lombok, junto a Bali (en Java), las fuerzas navales japonesas destruyeron nueve destructores holandeses. Desde enero de 1942, los japoneses habían penetrado igualmente, desde la península malaya y desde la neutral, pero colaboracionista, Tailandia, en Birmania, un país complejísimo (680.000 kilómetros cuadrados, diecisiete millones de habitantes: diez millones birmanos y budistas, el resto de numerosas etnias y religiones), y un territorio dificilísimo de montañas, junglas, zonas pantanosas, grandes ríos y deltas inmensos. Con abundante apoyo aéreo y la colaboración de unidades de la pequeña guerrilla independentista antibritánica, las tropas japonesas fueron avanzando desde el sur, deshaciendo la resistencia de las fuerzas británicas y autóctonas (los «Rifles de Birmania»; en total, unos 27.000 hombres). Atravesaron el río Salween, tomaron Rangún (hoy, Yangón), la capital del país, el 7 de marzo —la ciudad había sufrido varios ataques aéreos y fue evacuada por los británicos, que destruyeron el puerto y la terminal de petróleo—, y, ya con seis divisiones, avanzaron por tres ejes divergentes a lo largo de los ríos Salween, Sittang e Irrawaddy, hacia Birmania central (Magwe, Mandalay, Lashio), que alcanzaron a partir del 15 de abril de 1942. Con la llegada de los monzones, en mayo, el mando británico (Wavell desde India; el teniente general Slim en la propia Birmania) optó por el repliegue de todas sus fuerzas a India; Tailandia había ocupado, en marzo, amplios territorios en el este del país, que reclamaba como propios.
La ofensiva japonesa había sido, pues, estupefaciente. Pearl Harbor, Singapur, Hong Kong hicieron, como el ataque alemán a Rusia, contener la respiración al mundo. Japón había arrebatado a Gran Bretaña dos de las piezas más vitales del Imperio: Singapur y Hong Kong. Los japoneses habían derrotado por tres veces a Estados Unidos: en Pearl Harbor, en Guam y en Filipinas. En mayo de 1942, Japón dominaba prácticamente la totalidad del sudeste asiático y un espacio inmenso en el Pacífico: el dominio japonés suponía una población de 450 millones de habitantes y contaba con recursos y reservas (caucho, madera, arroz, petróleo, bauxita, cromo, estaño), sin duda, excepcionales.
El ataque japonés iba a suponer, sin embargo, un verdadero suicidio estratégico, como ya advirtieron algunos de los propios mandos militares japoneses. El mismo ataque sobre Pearl Harbor, por ejemplo, no fue decisivo: no estaba en puerto ese día ningún portaviones norteamericano. Peor aún, la ofensiva japonesa provocó la entrada en la guerra de Estados Unidos (que, como ya se ha dicho, había visto con indisimulada preocupación la ocupación en 1940-1941 de Indochina y venía ayudando con armas y suministros de distinto tipo a la China de Chiang Kai-shek), el factor que decidiría finalmente el resultado de la Segunda Guerra Mundial y que a corto plazo daba un nuevo giro a la guerra, y no solo en Asia. Por lo menos, la apuesta (o esperanza) de Churchill, el primer ministro británico, que manifestó en su intervención en la Cámara de los Comunes el 4 de junio de 1940 —que el nuevo mundo viniera en ayuda del viejo mundo— iba ahora a materializarse.
El presidente Roosevelt había seguido los acontecimientos en Europa y en Asia con creciente preocupación. Ciertamente, a la vista de que la opinión norteamericana era opuesta a la participación de Estados Unidos en una nueva guerra mundial, la administración Roosevelt, limitada además por la Ley de Neutralidad que Senado y Congreso habían aprobado en 1937, hubo de seguir una línea cautelosa y prudente. Roosevelt estaba convencido, con todo, de que Estados Unidos no podía permanecer ajeno a la ruptura del orden internacional provocada por Alemania, Italia y Japón a lo largo de los años treinta (crisis de Manchuria, Abisinia, Austria, Checoslovaquia, China). Tras la crisis de Checoslovaquia, Roosevelt había exigido a Hitler y Mussolini el respeto a la integridad de varios países de Europa central y del este. El 5 de octubre de 1937, propuso que los países «amantes de la paz» pusieran «en cuarentena» a los agresores. A principios de 1939, advirtió ya que Estados Unidos podría hacer frente a las amenazas de los países fascistas con «algo más que palabras». Roosevelt no consiguió que las Cámaras revocaran la Ley de Neutralidad de 1937, pero, una vez que estalló la guerra, logró al menos (4 de noviembre de 1939) que se aprobara una ley que autorizaba a Gran Bretaña y Francia a comprar armas y munición en Estados Unidos.
La indignación y alarma que produjo la caída de Francia (junio de 1940) permitieron al presidente preparar, siempre cauta pero ya decididamente, la posible intervención de su país en la guerra. En mayo de 1940, Roosevelt logró del Congreso y del Senado la aprobación de fuertes sumas de dinero para ampliar el ejército y la marina, y aumentar la producción de aviones y barcos de guerra. El 2 de septiembre, Estados Unidos obtuvo de Gran Bretaña el arriendo de numerosas instalaciones militares en el Caribe a cambio de la venta de medio centenar de destructores; días después, el Congreso aprobó una ley que ordenaba el registro en el servicio activo de todos los jóvenes de 21 a 36 años de edad. Reelegido en noviembre de 1940 para un tercer mandato, Roosevelt siguió ampliando los preparativos militares. Las ventas de armamento a Gran Bretaña se incrementaron. El 11 de marzo de 1941, el presidente logró que se aprobara la Ley de Préstamos y Arriendos, que permitía la venta de armas y material de guerra a cualquier país cuya defensa se considerara vital para la seguridad de Estados Unidos, que se aplicó de inmediato a Gran Bretaña y enseguida a la China de Chiang Kai-shek, como se indicó, y a la Unión Soviética. Estados Unidos amplió además su zona de neutralidad. En 1941, hubo ya varios incidentes entre barcos de guerra norteamericanos y submarinos alemanes que pusieron a ambos países al borde de la guerra. En abril y julio de ese año, tropas americanas se establecieron en Groenlandia e Islandia en virtud de acuerdos con Dinamarca, anteriores a la conquista de este país por Alemania en abril de 1940. El 11 de agosto de 1941, Churchill y Roosevelt firmaron en Terranova la Carta del Atlántico, una declaración de principios que proclamaba la voluntad de los firmantes de hacer de los ideales democráticos el fundamento del orden internacional y que mostraba la determinación de Estados Unidos y de Gran Bretaña de colaborar para ese fin.
Con todo, el ataque japonés a Pearl Harbor, que en la memoria norteamericana pasó a ser el «día de la infamia», pudo haber quedado simplemente en una guerra norteamericano-japonesa localizada en Asia. Pero Hitler, que nunca entendió la realidad norteamericana, que tenía a Roosevelt literalmente por un «imbécil» y un mero instrumento de los judíos, declaró la guerra a Estados Unidos dos días después de Pearl Harbor, el 11 de diciembre de 1941 (y con Alemania lo hizo la Italia de Mussolini: inmediatamente, además, se cruzaron declaraciones de guerra en uno u otro sentido entre una treintena de países). «Entiendo —dijo Hitler en su discurso de 11 de diciembre ante el Reich en que declaraba la guerra— muy bien la distancia abismal que separa las ideas de Roosevelt y las mías. Roosevelt viene de una familia rica y pertenece a la clase cuyo camino está abonado en las democracias. Yo fui solo el hijo de una familia pequeña, pobre, y tuve que labrarme mi camino por el trabajo y el esfuerzo. Yo compartí el destino de millones, y Franklin Roosevelt solo el destino de los diez mil de más arriba».
Estados Unidos iba a entrar así en la guerra también en Europa. Aportaría un gigantesco esfuerzo económico, industrial y militar. En 1939, el Ejército norteamericano (infantería, aviación, marina) estaba integrado por unos 380.000 hombres. Entre 1941 y 1945, el país movilizó a unos quince millones de hombres y mujeres. El Ejército norteamericano tenía ya 1,6 millones de efectivos en diciembre de 1941; 7,5 millones en diciembre de 1943; 8,1 millones en marzo de 1945. El valor de la producción de guerra pasó de dos billones de dólares en 1939 a 93,5 billones en 1944. Los norteamericanos construyeron entre 1914 y 1945 cerca de 75.000 tanques, 5.788 buques de guerra (más unos 60.000 barcos auxiliares de todo tipo), y unos 100.000 aviones (bombarderos y cazas).
Los norteamericanos aportaron también liderazgo político y militar. El presidente Roosevelt, a quien correspondieron las grandes decisiones sobre el curso de la guerra, pero que nunca opinó sobre cuestiones estrictamente militares, reunió un gran equipo de colaboradores militares, que mantuvo prácticamente inalterado a lo largo de la guerra. El general Marshall (1880-1959), un hombre reservado y discreto, fue, como jefe de Estado Mayor entre el 1 de septiembre de 1939 y el 20 de noviembre de 1945, responsable del reforzamiento del ejército y de la planificación estratégica global. Marshall fue, por ejemplo, el primero en proponer, dos años antes de que se llevara a cabo, el desembarco de Normandía. Tuvo además un extraordinario sentido para la elección de los jefes de los distintos cuerpos de ejército. Designó en 1942 al general Eisenhower (1890-1969), un hombre oscuro y sin experiencia militar directa, como jefe de las fuerzas norteamericanas en Europa, un nombramiento decisivo porque las cualidades personales de Eisenhower (buen sentido militar, inteligencia política, espíritu servicial y práctico) fueron fundamentales: Eisenhower, desde 1944 comandante en jefe de las fuerzas aliadas, fue ante todo un líder tranquilo que supo infundir a todos sus colaboradores y mandos confianza y seguridad, claves para la victoria.
El almirante King (1878-1956), jefe de la marina norteamericana y de las operaciones navales de su país desde diciembre de 1941, diseñó la guerra en el Pacífico, otro de los pilares de la victoria. El general Carl A. Spaatz, comandante en jefe de las fuerzas aéreas estratégicas norteamericanas desde diciembre de 1943 (antes había desempeñado ya otros puestos relevantes), desarrolló y planificó la «ofensiva combinada de bombardeo» (que la fuerza de bombarderos británica, bajo el mando del mariscal Harris, había iniciado en 1942, con un primer y duro bombardeo de Lübeck en marzo y un tremendo ataque sobre Colonia en el mes de mayo), esto es, los bombardeos sistemáticos mediante incursiones aéreas en profundidad sobre instalaciones petrolíferas, líneas de comunicación y ciudades alemanas que dieron a los aliados la superioridad aérea sobre Alemania y que destruyeron, o dañaron decisivamente, sus infraestructuras industriales y de comunicaciones, e infligieron un castigo brutal y devastador a su población civil, sin todo lo cual las acciones de los ejércitos de tierra que condujeron desde Normandía (junio de 1944) a la victoria no habrían sido posibles, o no habrían tenido la eficacia que realmente tuvieron.
A mediados de 1942 el poder de Alemania era impresionante. Hitler pudo ya pensar en la creación de una nueva Europa. Lo había anunciado antes: «El año 1941 —dijo el 30 de enero de 1941 en su discurso anual en el Palacio de los Deportes de Berlín— será, estoy convencido, el año histórico de un gran Nuevo Orden europeo». Hitler y el liderazgo nazi (Goebbels, Himmler, Rosenberg, el autor de El mito del siglo XX, 1930, etc.) hacían, como sabemos, de la idea de raza una teoría política, una visión de la historia, una teoría de la guerra y la clave de su concepción de Alemania, de Europa y del mundo. La Gran Alemania de Hitler, el Gran Reich alemán que Hitler dijo duraría mil años, era, o quería ser, una comunidad nacional, un imperio de base racial; la nueva Europa de Hitler debía ser, complementariamente, una entidad racial, esto es, un continente reestructurado y jerarquizado racialmente al servicio del Reich alemán.
En 1942, el Gran Reich alemán incluía Alemania, con Prusia oriental, y los territorios (germánicos o en vías de germanización) anexionados, algunos de ellos incluso desde antes del comienzo de la guerra mundial: Austria, los Sudetes checos, Alsacia y el norte de Lorena, Luxemburgo; Eupen, Malmédy y Saint Vith (Bélgica); Eslovenia; Pomerania, Dánzig-Prusia Occidental y la región del Warthe (capital, Posen, luego Poznan), los tres antes parte de Polonia; y dentro de las fronteras del Reich pero con gobiernos separados, el Protectorado de Bohemia y Moravia (Chequia, a cuyo frente Alemania puso en 1939 al barón von Neurath y luego a Reinhard Heydrich, exjefe de la Policía de Seguridad del Reich y principal colaborador de Himmler, asesinado por la resistencia checa en 1942), y el Gobierno General (región central de Polonia, gobernada a todo lo largo de la guerra por Hans Frank).
El Nuevo Orden integraba, con el Reich alemán, estados y territorios europeos con status y relación con Alemania diversos y nunca bien definidos, pero, en cualquier caso, efectivos: 1) Estados «aliados»: Italia (Mussolini), Hungría (dictadura autoritaria del almirante Horthy), Eslovaquia (régimen fascista-clerical de monseñor Tiso), Rumanía (dictadura militar de Antonescu), Bulgaria (gobierno personal del rey Boris) y Finlandia (presidencia de Risto Ryti, 1940-1944); 2) Estados «satélites»: la Francia de Vichy, Croacia (régimen fascista católico, antiserbio y antisemita de Ante Pavelić), Noruega (Comisionado del Reich, Josef Terboven, con Vidkun Quisling como ministro-presidente 1942-1945); 3) Estados «ocupados»: Dinamarca (ocupación militar alemana, Gobierno autónomo nacional danés, 1940-1943; administración alemana, 1943-1944), Holanda (Comisionado del Reich, Seyss-Inquart), Bélgica (rey Leopoldo, administración militar alemana), norte de Francia, Serbia (Gobierno colaboracionista del general Nédic). Parte de Grecia, Ucrania, Bielorrusia y los Países Bálticos (estos últimos, el Ostland, el «Territorio del Este») quedaron bajo ocupación militar alemana. Dalmacia, parte de Eslovenia, Montenegro y parte de Grecia (incluidas islas como Corfú y las Jónicas) fueron ocupados por Italia desde 1941. Albania (a la que luego se añadiría Kosovo) había quedado unida al país italiano en 1939; Macedonia fue agregada a Bulgaria y la Voivodina a Hungría. Estados «neutrales», pero dentro de una neutralidad dificilísima, muchas veces contradictoria y ambigua, y jalonada por concesiones ocasionales a las presiones o de los aliados o del Eje, fueron Suecia, Suiza, Turquía, Portugal, Éire —el nombre adoptado en 1937 por el Estado Libre de Irlanda— y la España de Franco, alineada, como enseguida veremos, pese a su neutralidad, con Alemania e Italia.
Pues bien, nunca hubo en realidad un Nuevo Orden de Hitler. El Nuevo Orden fue, en el mejor de los casos, propaganda, retórica enunciativa, un proyecto sin definir; en la práctica, una formidable improvisación. Alemania solo dio trato de igualdad a Italia —Hitler y Mussolini se reunieron en diecisiete ocasiones entre 1934 y 1944—, y no siempre: forzó a Italia a imponer leyes raciales (noviembre de 1938) y ocupó el país, como se verá, en septiembre de 1943, como respuesta al desembarco de los aliados en la península italiana y a la caída de Mussolini. Estado «aliado», «ocupado», «satélite», Protectorado, Gobierno General, todo ello significó muy poco. La Europa de Hitler se redujo a tres cosas: explotación económica, política racista y satelización de estados europeos. El objetivo fue, sencillamente, la creación de una verdadera economía alemana de guerra —comparativamente exitosa entre 1942 y 1944 en que Hitler puso a su frente como ministro de Armamento a Albert Speer— y con ello, y a su servicio, la plena subordinación económica, militar y policial del continente (aliado y/u ocupado) a los intereses alemanes: ya quedó dicho, por ejemplo, que en la ofensiva sobre Rusia participaron 700.000 hombres de los países aliados del Eje. El mismo instrumento de todo ello fue significativo: las SS (de Schutzstaffeln, «escuadras de protección»), la gigantesca organización policial y militar del régimen nazi nacida en principio como guardia personal de Hitler y dirigida entre 1929 y 1945 por Himmler, que desde 1936 englobó todas las fuerzas de seguridad general del Reich (las policías del Estado, política, criminal, los grupos operativos especiales) y que desde 1939 contó con unidades militarizadas, las Waffen-SS, con 38 divisiones y 800.000 hombres en 1944-1945.
La explotación nazi de Europa (de protectorados, estados ocupados y estados satélites, y también, según los casos, de los estados aliados) tuvo tres pilares principales: confiscación, utilización y reordenación de las economías europeas, esto es, de recursos naturales (minería, petróleo), producción industrial estratégica (siderurgia, construcción naval, industrias aeronáuticas), producción agraria (sobre todo, cultivos extensivos), comunicaciones (ferrocarriles, aeródromos, puertos) y obra pública, al servicio de Alemania; fortísima presión fiscal y control de recursos financieros y reservas bancarias de las economías europeas subordinadas, que los nazis justificaban, cínicamente, como forma de pago de los gastos de ocupación; utilización de la mano de obra europea bajo control alemán, bien por deportación o traslado masivo de trabajadores a la propia Alemania, bien por empleo forzoso en sus propios países, en empresas o consorcios económicos de inmediato interés alemán, un proyecto a cargo de Fritz Sauckel, el líder nazi nombrado en 1942 «plenipotenciario» para la «movilización de mano de obra». En 1944 trabajaban en Alemania —en fábricas como Siemens, Krupp o IG Farben, en la construcción, en la agricultura— cerca de siete millones de trabajadores europeos: un millón, polacos; 2,1 millones, rusos; 100.000 yugoslavos; 190.000 checos; 650.000 franceses; 200.000 belgas; 250.000 holandeses; 280.000 italianos. Una cifra similar, en torno a siete millones, se vio obligada coercitivamente a trabajar para Alemania en sus respectivos países (y esto sin contar a los presos de guerra, cerca de diez millones entre 1939 y 1945, sometidos a trabajos forzosos).
El resultado fue atroz, especialmente en Europa del este —Polonia, los países bálticos, Ucrania y Crimea, Bielorrusia y los territorios ruso-occidentales conquistados—, la región sobre la que los nazis vertieron sus ideas raciales y geoestratégicas más delirantes (inferioridad de la raza eslava; exigencia de «espacio vital» para la raza aria; liquidación del bolchevismo y de la población judía). Frank, el gobernador del Gobierno Central alemán en Polonia, veía en los polacos, en sus propias palabras, «esclavos del Gran Imperio alemán». La conquista territorial fue, así, acompañada por operaciones masivas de las SS de liquidación y limpieza étnica de la población civil —en el caso de los judíos, de liquidación sistemática—, y de confiscaciones generalizadas de tierras, ganado y propiedades urbanas y rurales (las granjas colectivas y cooperativas de la Unión Soviética no se privatizaron: quedaron bajo control militar y policial alemán). Con un balance, decía, terrible: cerca de 12 millones de víctimas civiles en la Unión Soviética, 4 millones de víctimas civiles en Polonia; 2,1 millones de rusos y 1 millón de polacos trasladados forzosamente a Alemania; y 5,8 de los 8 millones de judíos de la Europa del este, exterminados en el Holocausto.
Para todo ello, los nazis abrieron entre 1933 y 1945 cerca de 15.000 campos de concentración y exterminio. Los primeros, Nohra, Oranienburg, Dachau, en la propia Alemania, en 1933: campos para presos políticos (comunistas, socialdemócratas) pero de inmediato también para elementos definidos por los nazis como «asociales»: judíos, criminales, homosexuales, testigos de Jehová… Buchenwald se abrió en el verano de 1937; Mauthausen, en Austria, en agosto de 1938, tras la unión de Austria y Alemania; Ravensbrück, para mujeres y niños, en mayo de 1939. Con la guerra, tras la invasión de Polonia, el número de campos (campos para presos de guerra; campos de deportación, concentración y exterminio), desde 1940 bajo control de las SS y ahora para presos de toda Europa, creció dramáticamente: Auschwitz (germanización del nombre polaco Oswiecim), cerca de Cracovia, en Polonia, se abrió en junio de 1940 (en principio para prisioneros polacos); Birkenau, en el mismo complejo de Auschwitz, en octubre de 1941; Majdanek, también en Polonia, a finales de 1941. En 1944 había más de millón y medio de europeos encerrados en campos de concentración alemanes.
El antisemitismo —se indicaba en el capítulo primero— fue la esencia misma del régimen nazi. El Holocausto, lo que los nazis llamaron la «Solución final» de la cuestión judía en Europa, supuso la exterminación de seis millones de judíos, el 65% de los judíos de Europa (9,5 millones), el 40% de la población judía mundial (15,3 millones). Los judíos no fueron, ciertamente, las únicas víctimas del nazismo. Murieron también en campos de concentración en torno a 250.000 gitanos, cerca de 8.000 homosexuales, 270.000 enfermos mentales e inválidos (otros tantos fueron esterilizados: a todos se les aplicó el programa de eutanasia), entre 5.000 y 25.000 «personas de color», de 2.500 a 5.000 testigos de Jehová, 4.440 republicanos españoles (de ellos, 3.959 en el campo de Gusen y 371 en Mauthausen, ambos en Austria), y entre 3,5 y 6 millones de eslavos (polacos, rusos) civiles no judíos, esto es, un total de entre 13 y 18 millones de personas. El régimen fascista croata y los nazis pudieron haber exterminado en Yugoslavia a unos 680.000 civiles (500.000 serbios y 100.000 bosnio-musulmanes, 63.000 judíos); los italianos, a unos 20.000 eslovenos y montenegrinos, y a cerca de 9.000 griegos. En Kosovo, tras su integración en Albania en 1941 por decisión de Italia y Alemania, fueron exterminados entre 5.000 y 10.000 serbios, y entre 30.000 y 100.000 fueron expulsados. Pero el exterminio judío fue único: fue un exterminio en masa, sistemático, programado y, desde 1942, realizado además con métodos industriales y fabriles; los judíos fueron exterminados por el mero hecho de ser judíos.

La política nazi (boicot a los comercios judíos, exclusión de los judíos de la función pública, privación de la nacionalidad alemana, agresiones a sinagogas, comercios y propiedades judías, victimización judicial y policial) buscó en un primer momento —1933-1939, si se recuerda— la emigración masiva de Alemania (y Austria) de los judíos: para septiembre de 1939 habían emigrado de Alemania, en efecto, en torno a 250.000 judíos, la mitad de la población judía del país.
Con la guerra comenzó el horror. Tras la ocupación de Polonia en septiembre de 1939, llegó la política de aislamiento y exclusión social: 2 millones de judíos, el 60% de la población judía polaca, fueron encerrados, como se indicó, en guetos (500.000 murieron en muy poco tiempo, víctimas de enfermedades, epidemias y malnutrición). Tras el ataque a la Rusia soviética, en junio de 1941, comenzó la política de exterminio: batallones de grupos de operaciones especiales de las SS, los Einsatzgruppen, que reclutaban además efectivos en los territorios rusos ocupados (Ucrania, Lituania) y que en Besarabia y Moldavia contaron con la colaboración de grupos paramilitares rumanos, procedían a la detención y captura, ciudad a ciudad, localidad a localidad, de judíos —hombres, mujeres y niños—, y de funcionarios y personas significadas a nivel local del régimen soviético, y a su ejecución en masa, por pelotones de fusilamiento, ante fosas comunes o naturales (gargantas y quebradas del terreno) o cavadas expresamente. Los Einsatzgruppen ejecutaron de esa forma a unos dos millones de judíos: 33.771 ejecutados en Babi Yar (Ucrania), el 29 de septiembre de 1941; 35.000 en Odesa, el 23 de octubre de 1941; 40.000 en Vilna, Lituania, el 22 de diciembre de 1941 (de una población de 57.000 judíos); miles de ejecutados, igualmente, en Ponar, Kaiserwald (Riga), Ratomskaya (Minsk), Drobitski (Járkov) y Chisinau. Los primeros campos de exterminio entraron en funcionamiento en diciembre de 1941 en Polonia (Chelmno) y Serbia (Semlin): 250.000 judíos fueron ejecutados en Chelmno y 15.000 en Semlin, por aplicación de gas tóxico expelido por los tubos de escape de camiones especialmente preparados (y sus cadáveres, incinerados en lugares cercanos).
Finalmente, tras la Conferencia de Wannsee, en Berlín, el 20 de enero de 1942, la reunión que, bajo la presidencia de Reinhard Heydrich, celebraron, con extremado secretismo, catorce miembros del aparato del poder policial del régimen, entre ellos el jefe de la Gestapo (policía de Estado), Heinrich Müller, y el teniente coronel de las SS, Adolf Eichmann (que enseguida pasaría a dirigir la Sección de Raza y Reasentamiento de la Dirección Principal de Seguridad del Reich, la sección directamente responsable del exterminio judío), comenzaba la «Solución Final», expresión que había aparecido ya en informes y documentos nazis de 1941: deportación sistematizada y planificada de judíos de toda Europa, en trenes de mercancías cerrados, a campos de detención aislados (en Polonia, Alemania, Austria, etc.), su exterminación masiva por gasificación y la incineración de sus restos en hornos crematorios. De forma inmediata se abrieron en Polonia los campos de exterminio de Sobibor, Belzec y Treblinka: en tan solo quince meses fueron exterminados en ellos y Chelmno dos millones de judíos (Belzec, 600.000; Chelmno, 320.000; Treblinka, 800.000; Sobibor, 250.000). Auschwitz fue ampliado hasta convertirse en 1942 en un complejo de tres campos de exterminio (Auschwitz, Birkenau, Monowitz) y 36 subcampos: sus cámaras, en las que se usaba el gas Zyklon-B (ácido prúsico), tenían capacidad para dar muerte simultáneamente a dos mil personas. En Auschwitz, donde desde mayo de 1943 el jefe de la unidad médica, el doctor Mengele, llevó a cabo además toda suerte de experimentos y seudoexperimentos clínicos con prisioneros, fueron exterminadas 1,2 millones de personas; de ellas, 800.000 judíos.
En total fueron exterminados seis millones de judíos. Los campos citados fueron sin duda la encarnación más extremada del horror. Les siguieron Majdanek (Polonia), 360.000 muertos; Mauthausen (Austria), 120.000; Stutthof (Polonia), 65.000; Neuengamme, Alemania, 56.000; Bergen-Belsen, 35.000; Buchenwald, 34.785; Dachau, 32.000 (los tres últimos en Alemania); Theresienstadt (Checoslovaquia), 33.000, y muchos otros. La exterminación se extendió, como se ha dicho, a judíos de toda Europa, deportados a los campos mencionados desde Francia y Bélgica, Holanda, Grecia, Italia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, de todas partes. El número de judíos muertos por países fue este: 3 millones en Polonia; 1,1 millones en Rusia; 700.000 en Hungría, Rumanía, Besarabia, Bucovina, norte de Transilvania y Rutenia; 160.000 en Alemania; 143.000 en Lituania (de 168.000); 80.000 en Letonia (de 95.000); 71.150 en Bohemia y Moravia; 71.000 en Eslovaquia; 63.300 en Yugoslavia; 80.000-100.000 en Holanda; 77.320 en Francia; 67.000 en Grecia; 65.000 en Austria; 28.900 en Bélgica; 7.680 en Italia.
Alemania no actuó sola. Contó con la colaboración de estados aliados y regímenes satélites, a través de sus policías y aparatos burocráticos; con el apoyo ideológico y propagandístico de los partidos y movimientos fascistas y pronazis europeos (Guardia de Hierro en Rumanía, Cristo Rey en Bélgica, La Cruz y la Flecha en Hungría, Ustacha en Croacia, el Partido Popular Francés, Partido Nazi en Holanda, Unión Nacional Fascista en Noruega, Movimiento Nacionalista Flamenco, Partido del Pueblo Eslovaco, Cuerpo Voluntario Serbio, Unión de Legiones Nacionales Búlgaras y otros) e incluso con la participación activa en algunos países y territorios ocupados de la población local, bajo la forma de voluntarios auxiliares y personal subalterno en grupos operacionales y en servicios en los campos de exterminio. La colaboración de Estado fue particularmente estrecha, y necesaria para el resultado final, en los casos de la Francia de Vichy, la Croacia de Ante Pavelić, la Eslovaquia de Tiso, la Rumanía de Antonescu, y la Hungría de los gobiernos proalemanes (1944-1945) del general Sztójay y de Ferenc Szalási, el líder de La Cruz y la Flecha: 400.000 judíos fueron deportados de Hungría a Auschwitz entre marzo y julio de 1944, operación en la que intervino personalmente Eichmann.
Bulgaria, Dinamarca y Finlandia rechazaron, o se resistieron, a la deportación de los judíos: sobrevivieron, así, los casi 50.000 judíos búlgaros (aunque perecieron 7.000 judíos en Macedonia y 4.200 en Tracia, territorios cedidos por Alemania a Bulgaria) y los cerca de 2.000 judíos finlandeses; 5.500 judíos fueron trasladados en pequeñas embarcaciones a Suecia por la población danesa, apoyada por su Gobierno y por el rey Federico IX (en Dinamarca murieron solo sesenta judíos; en Finlandia, siete). La Italia fascista —país y régimen donde el antisemitismo era inexistente— aprobó en 1938, por presión alemana, leyes raciales, esto es, antisemitas. Se aplicaron muy tibia y limitadamente; la población italiana, como la danesa, ayudó y protegió a los judíos italianos (murieron, con todo, 7.680 de una población judía de 44.500 personas).
Los países «neutrales» —España, Portugal, Éire, Turquía, Suecia y Suiza— tuvieron que acomodarse, pese a su neutralidad, a la guerra, y por extensión, y lógicamente, al Nuevo Orden de Hitler. Portugal (dictadura de Oliveira Salazar, 1928-1968) fue prodigiosamente ambigua: alianza angloportuguesa, acuerdos especiales con la España de Franco (Pacto Ibérico), autorización de uso de las Azores a los aliados, exportación de wolframio a Alemania, base importante de la Cruz Roja Internacional, centro de espías, banderas a media asta a la muerte de Hitler, miembro desde el primer momento de Naciones Unidas. Éire, nombre adoptado en 1937 por el Estado Libre de Irlanda (2,9 millones de habitantes; presidente De Valera), permitió el uso de sus aguas jurisdiccionales y su espacio aéreo a británicos y americanos, y controló al IRA (el Ejército Republicano Irlandés, la organización independentista y terrorista, que durante la guerra recibió apoyos de los servicios de inteligencia alemanes), pero toleró también en alguna ocasión la presencia de algún submarino alemán en sus aguas. Turquía (17 millones de habitantes en 1938; dictadura de partido bajo la presidencia de İsmet İnönü) mantuvo una dificilísima neutralidad (la guerra se libró muchas veces casi en sus fronteras: en el Mediterráneo, en los Balcanes, en Oriente Medio y Egipto, en el Cáucaso) y resistió las presiones que primero Gran Bretaña, luego Alemania (Von Papen fue el embajador alemán en Ankara de 1939 a 1944) y nuevamente, desde 1943, Gran Bretaña hicieron para lograr su apoyo: declaró la guerra a Alemania en febrero de 1945 pero solo de cara a formar parte de la organización, ya en marcha en esa fecha, de Naciones Unidas. Suecia (6,5 millones en 1939), país democrático y pacifista, tras la ocupación de Dinamarca y Noruega por Alemania en 1940, quedó aislado de los aliados y en la órbita económica de la Alemania nazi. Acogió y apoyó a refugiados y huidos de países ocupados por los nazis, su prensa fue siempre abiertamente antialemana y el país reforzó sus ejércitos y los desplegó en los puntos estratégicos más necesarios para su defensa: pero tuvo que autorizar en alguna ocasión el paso de tropas alemanas por su territorio y su economía dependió decisivamente del comercio con Alemania. Suiza (4,2 millones en 1940), país donde antes de la guerra no había habido ni pangermanismo ni movimientos pronazis, quedó igualmente, en este caso tras la caída de Francia, literalmente rodeado por el Eje. Movilizó sus fuerzas armadas, diseñó una estrategia de defensa en las regiones de montaña, controló —aunque, por tratados previos, no pudo cerrarlos— los importantísimos túneles y pasos de montaña que comunicaban Alemania e Italia, sufrió por error algún bombardeo aliado, y como centro de la Cruz Roja, desarrolló una amplia labor en favor de refugiados y prisioneros de guerra. Con dos limitaciones polémicas: las restricciones que en ocasiones impuso a la entrada de refugiados judíos alemanes y las concesiones crediticias de sus bancos a Alemania a cambio de oro (que muy a menudo procedía de las reservas de los bancos centrales de los países ocupados por Alemania).
La España de Franco, un régimen totalitario basado en las ideas nacionalistas y fascistas de la Falange, en el pensamiento de la Iglesia y en los principios de orden, autoridad y unidad de los militares, se sintió muy cómoda en el nuevo orden europeo de Hitler (aunque los nuevos mandatarios españoles no creyesen en la tesis nazi de Europa como entidad racial). Ciertamente, España no entró en la Segunda Guerra Mundial. Declaró su «neutralidad» en el conflicto de forma inmediata, el 4 de septiembre de 1939, posición que modificó por la de «no beligerancia» el 14 de junio de 1940, cuando pareció que, tras la ocupación de Francia, Alemania había ganado la guerra —España incluso consideró la posibilidad de entrar en la guerra a cambio del apoyo alemán a sus pretensiones en el norte de África, aunque por distintas razones (desencuentro Franco-Hitler, oposición de Italia y Francia a las pretensiones españolas) y terminó por aplazar la decisión indefinidamente. Volvió a la «neutralidad» el 1 de octubre de 1943 a la vista, ahora, del giro claramente favorable a los aliados que la guerra había tomado. Pero la España de Franco se había adherido el 27 de marzo de 1939 al Pacto Anti-Komintern suscrito en 1936 por Alemania, Japón e Italia, y el 8 de mayo abandonó la Sociedad de Naciones. Sus relaciones con Alemania e Italia fueron particularmente estrechas en 1940-1942, con Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco y verdadero hombre «fuerte» del régimen, como ministro de Asuntos Exteriores, como pusieron de relieve las visitas de Serrano a Alemania e Italia y las de Ciano, yerno de Mussolini y ministro italiano de Exteriores, y Himmler, el jefe de las SS, a España (en julio de 1939 y octubre de 1940, respectivamente); y aun, las entrevistas de Franco con Hitler en Hendaya (23 de octubre de 1940) y con Mussolini, en febrero de 1941 en Bordighera.
«Nosotros tres, el Duce, usted y yo —escribió Franco a Hitler el 6 de febrero de 1941— estamos unidos por la más implacable fuerza de la historia». Alemania e Italia (esta, hasta la caída de Mussolini en julio de 1943) tuvieron efectivamente en la España de Franco lo que verdaderamente les interesaba: un aliado político, una nación amiga y bien dispuesta, con la que firmaron acuerdos comerciales preferenciales, que acogía con entusiasmo la presencia nazi y fascista en su territorio (empresas, personalidades civiles y militares, propaganda, publicaciones, cine). España envió una división de 18.000 hombres, la División Azul, al frente soviético cuando Alemania atacó a Rusia en junio de 1941 (pues el régimen español compartía la visión nazi sobre el bolchevismo) y facilitó cuando fue requerido el uso de sus instalaciones portuarias y militares.
Había, sin duda, diferencias sustanciales entre los tres regímenes —alemán, italiano, español— y entre sus tres dirigentes, el Duce, el Führer y el Caudillo. Mussolini, una personalidad autoritaria, impulsiva, histriónica, de oratoria hinchada y apasionada que acompañaba de gestos teatrales y aparatosos, ridículos: el mentón prominente, la cabeza exageradamente inclinada hacia atrás, las piernas abiertas, los brazos en jarras; y Hitler, un orador de magnetismo indudable, hábil, astuto, intuitivo, pero un «poseído», un iluminado, una personalidad ciertamente patológica y de ideología fanática (nacionalismo, pangermanismo, racismo y antisemitismo), llegaron al poder —en 1919 y 1933, respectivamente— al frente de partidos de masas y llevados por importantes movimientos de opinión. Franco, un militar formado en la guerra colonial de Marruecos (1912-1927), conservador, católico, anticomunista, un hombre de personalidad anodina, inexpresivo, frío, distante, que creía que la «salvación de España» exigía la reafirmación de los valores militares y patrióticos, y la creación de un orden político básicamente autoritario, conservador y católico, lo hizo (llegó al poder) tras su victoria en una terrible guerra civil de tres años (1936-1939), designado como Caudillo de la España «nacional» por la exigua minoría de oficiales que encabezó la sublevación de 1936.
El régimen fascista italiano fue mucho menos represivo que el régimen nazi o que el primer franquismo (1939-1945). La fuerza de la Iglesia y de la tradición católica en España e Italia supuso una barrera al totalitarismo de estado, aunque el catolicismo y la educación católica fueran en España componentes esenciales del proyecto de adoctrinamiento nacional de la dictadura franquista. El ejército fue uno de los pilares del régimen español; no lo fue ni en el sistema nazi ni en el régimen italiano. El partido único (el Partido Nacional-Socialista alemán, el Partido Fascista en Italia, el Movimiento en España) fue por el contrario mucho más fuerte e influyente en la Alemania nazi y en la Italia fascista que en la España de Franco. Aunque, como ya se ha dicho antes, Italia aprobó en 1938, por presión alemana, leyes raciales contra los judíos (dos testimonios literarios: Si esto es un hombre, 1947, de Primo Levi; El jardín de los Finzi-Contini, 1962, de Giorgio Bassani) y aunque en la retórica oficial del régimen español, y en la del propio Franco, no eran infrecuentes alusiones a, y advertencias sobre, supuestas conspiraciones judeomasónicas y judeocomunistas (aunque la verdadera obsesión, ciertamente patológica, de Franco fue la masonería), el antisemitismo no tuvo en los regímenes italiano y español el papel esencial, central, que tuvo en el régimen alemán y en la ideología nazi. En un primer momento, España protegió a judíos europeos de origen sefardí —concediéndoles la nacionalidad española en base a legislación anterior (protección que benefició a unos cuatro mil judíos europeos) y, tras la caída de Francia, autorizó el tránsito de refugiados judíos (cerca de treinta mil, según las estimaciones) por su territorio para su evacuación a terceros países. Su política de acogida de refugiados fue, luego, mucho más restrictiva e incoherente, e inmovilista o abandonista respecto a judíos de origen sefardí de Grecia, Bulgaria y los Balcanes que no tenían nacionalidad española. Diplomáticos españoles salvaron, sin embargo, en sus países y lugares de destino —Sanz-Briz y Miguel Ángel de Muguiro en Hungría; Propper de Callejón y Rolland de Mota en París; Rojas Moreno en Bucarest; Romero Radigales en Atenas; Julio Palencia en Bulgaria; Ruiz Santaella en Berlín; Juan Schwartz en Viena—, mediante la concesión de visados y pasaportes españoles falseados, a numerosos judíos: Ángel Sanz-Briz pudo haber salvado de esa forma a unos cinco mil judíos húngaros.
Pero los tres regímenes tuvieron mucho en común: nacionalismo, vocación imperial, rechazo del liberalismo y de la democracia, anticomunismo, partido único, sindicalismo nacional, represión policial, ritualización y militarización de la política (la camisa negra, marrón o azul, según el caso; el saludo con el brazo en alto; los vítores nacionales; las grandes concentraciones de masas), retórica heroica y viril, liderazgo único y excepcional (Führer, Duce, Caudillo, respectivamente). Aunque Hitler despreciara a Franco, y Mussolini no tuviese una gran opinión del dictador español —tampoco la tuvo de Hitler, a quien en ocasiones consideró un loco—, Franco admiró a los dos, Hitler y Mussolini, les guardó siempre gratitud por el apoyo que le dieron durante la guerra civil, creyó hasta muy tarde que Hitler ganaría la guerra mundial y sostuvo, hasta el final de sus días, que Hitler y Mussolini habían elevado a sus respectivos países con energía, autoridad y patriotismo.
Con el Nuevo Orden europeo de Hitler a su favor, y con Pío XII al frente de la Iglesia católica desde 1939 —un papa que en la guerra manifestó su complacencia con las cuatro dictaduras católicas europeas: la España de Franco, el Portugal de Salazar, la Croacia de Pavelić y la Eslovaquia de Tiso—, Franco procedió desde 1939, como algo se dijo al hablar de los orígenes de la Segunda Guerra Mundial, a la creación de un Nuevo Estado: un Estado católico, corporativo y nacionalsindicalista, que conllevó la incorporación a la vida oficial de los rituales y proyectos fascistas de la Falange (el saludo con el brazo en alto, la camisa azul, el grito «¡Arriba España!», el himno Cara al sol, el Frente de Juventudes, la Sección Femenina, la bandera roja y negra, el yugo y las flechas), la recatolización de España (derogación del divorcio, retorno de los jesuitas, obligatoriedad de la enseñanza de la religión incluso en la universidad, penalización del aborto, intensificación de actos, ceremonias y festividades religiosas, censura eclesiástica sobre espectáculos y libros, consagración de España a la causa católica), la acción represiva permanente (ejecución de 30.000-50.000 personas entre 1939 y 1945, represión del comunismo y la masonería, prohibición de partidos políticos y sindicatos, control estatal de prensa y radio, prohibición de la huelga, derogación de los derechos de reunión y manifestación) y la adopción de políticas económicas basadas en la autarquía y el intervencionismo estatal: nacionalización de sectores como ferrocarriles (creación de Renfe), minas, teléfonos, distribución de gasolina y transporte aéreo; construcción de pantanos y centrales térmicas; rígidos controles de salarios y precios; restricción de importaciones; regulación y control de la producción de trigo; puesta en marcha de un fuerte sector público (creación en 1941 del Instituto Nacional de Industria, un holding de empresas que entre 1941 y 1960 construyó fábricas de aluminio y nitratos, industrias químicas, astilleros, grandes siderurgias, refinerías, y fábricas de camiones y automóviles). La huelga y la sindicación libre fueron prohibidas: trabajadores y empresarios quedaron integrados en 1940 en la Organización Sindical, sindicatos «verticales» de inspiración fascista controlados por el estado, que estableció un modesto sistema de seguros sociales de tipo asistencial y paternalista (subsidio familiar, seguro obligatorio de enfermedad, mutualismo laboral).
A corto y medio plazo, las consecuencias fueron, sin embargo, muy negativas. La política económica (autarquía e industrialización) del primer franquismo fue un fracaso: gasto público desmesurado, proceso inflacionario muy alto, equipamientos y materiales de pésima calidad, salarios bajísimos y decididamente insuficientes. La política agraria fue también un desastre. Los años 1939-1942 fueron años de hambre. La misma reconstrucción de lo mucho destruido durante la guerra civil fue solo aceptable (incomparablemente inferior, en cualquier caso, a la reconstrucción de Europa tras 1945). La producción, pese al gigantesco esfuerzo inversor del Estado, no alcanzó el nivel de 1936 hasta 1951.
El cambio desde 1943 en el equilibrio militar en la guerra mundial a favor de los aliados (Estados Unidos, Gran Bretaña, Unión Soviética) puso al régimen español, como a varios de los países aliados de Alemania, en una situación internacional muy difícil. El giro de la guerra obligó a España, como ya se indicó, a rectificar sus posiciones iniciales. Caído Serrano Suñer en el verano de 1942 y sustituido en Exteriores por el general Gómez Jordana, España retornó a la neutralidad el 1 de octubre de 1943 —aunque se ratificó en su beligerancia contra el comunismo— y usó la amistad con el Portugal de Salazar como puente hacia los aliados. España no reconoció en 1943 a la República mussoliniana de Salò y, aunque la amistad y la cooperación económica con Alemania se mantuvieron inalteradas prácticamente hasta el final, desde 1944 su posición se aproximó a una neutralidad «benévola» hacia los aliados occidentales.
Fue inútil: la victoria de los aliados en 1945 dejó a España sin sitio en el nuevo orden internacional de la posguerra. La ONU (Organización de Naciones Unidas), el nuevo y gran organismo rector del orden internacional creado por los aliados en abril de 1945, no admitía países, como la España de Franco, fundados sobre principios fascistas y culpables de colaboración con la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. El 19 de junio de 1945, la organización rechazó la admisión de España. El 1 de marzo de 1946, Francia, la Francia republicana y democrática de la posguerra, cerró la frontera con España. El 12 de diciembre de 1946, la Asamblea de la ONU votó por 34 votos contra 6, y 13 abstenciones, una moción que condenaba al régimen español, y recomendaba la ruptura de relaciones con el mismo, resolución que la comunidad internacional comenzó a cumplir de inmediato con las excepciones de Portugal, el Vaticano, Irlanda, Suiza y la Argentina del general Perón. La resolución decía que el régimen de Franco era «un régimen fascista, organizado e implantado en gran parte merced a la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista de Mussolini».
En la primavera-verano de 1942, la superioridad de Alemania y Japón era, como sabemos, incuestionable. El Reich alemán —esto es, solo Alemania y los territorios directamente anexionados: Dánzig, Pomerania, Prusia oriental, Silesia, los Sudetes, Bohemia y Moravia, Austria, Alsacia, Lorena, Schleswig-Holstein— tenía una extensión cercana a los mil kilómetros cuadrados y una población de 116 millones de habitantes; el ejército alemán estaba integrado por un total de 8,4 millones de hombres. El dominio japonés —de Birmania al centro del Pacífico, de las islas Sajalín a Sumatra, Java, Timor y Nueva Guinea— abarcaba una población de 450 millones; el ejército, la marina y la aviación japonesas tenían alrededor de tres millones de efectivos.
Ciertamente, Alemania no había tomado Moscú. Pero incluso en los frentes rusos su superioridad era todavía indudable: ni siquiera era descartable que la URSS pudiera aceptar algún tipo de negociación de paz (como hizo en 1918 en la paz de Brest-Litovsk, cuando el régimen soviético renunció a Ucrania, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, el Cáucaso, Bielorrusia y Polonia a cambio de su salida de la Primera Guerra Mundial, y en 1939 en el Pacto de No Agresión con Alemania). En 1942, Estados Unidos estaba solo empezando a preparar su maquinaria de guerra. En Asia y el Pacífico, de momento su principal área de interés y donde había sido atacado directamente, carecía aún de fuerzas (bases, barcos, aviación, tropas) para hacer frente al desafío japonés: hasta 1943, por ejemplo, siempre hubo en Asia y el Pacífico más soldados australianos que norteamericanos.
Gran Bretaña, por su parte, pese a la «batalla de Inglaterra», a la eficacia de la flota de Cunningham en el Mediterráneo y a los espléndidos discursos de Churchill, había ido de derrota en derrota, especialmente en Asia, como evidenciaron ante todo las caídas de Hong Kong y Singapur. Rommel, como se indicó, había tomado nuevamente la iniciativa en el norte de África, en la guerra en el desierto líbico-egipcio. Malta resistía en el Mediterráneo, como también quedó dicho, pero para el mando alemán estaba de hecho neutralizada: la isla sufrió 498 ataques aéreos en enero-febrero de 1942. En 1942, los submarinos alemanes hundieron un total de 1.160 barcos aliados —de guerra y mercantes—, la mayor cifra anual de toda la guerra. El liderazgo de Churchill fue incluso cuestionado. En julio de 1942 se presentó en el Parlamento una moción de censura (que no prosperó) en su contra: «El primer ministro —le espetó en el debate uno de los diputados más críticos con su gestión, el laborista Aneurin Bevan— gana debate tras debate, y pierde batalla tras batalla».
Con todo, resultaba evidente que con la entrada de Estados Unidos en la guerra y, como luego se vería, con la recuperación de la URSS en la «Gran Guerra Patriótica», la balanza de fuerzas, aunque aún no el curso de la guerra, había cambiado. En la conferencia que Roosevelt, Churchill y sus respectivos asesores militares celebraron en Washington entre el 22 de diciembre de 1941 y el 14 de enero de 1942, se habló ya de estrategias comunes, coordinación de esfuerzos, unificación de mandos y acuerdos sobre prioridades de guerra y frentes. Estados Unidos se implicaba en Europa: aceptó el planteamiento británico sobre el norte de África y acordó, además, el envío de soldados a Islandia e Irlanda. El hecho fue que, como se verá enseguida, desde la segunda mitad de 1942 el equilibrio militar fue invirtiéndose en favor de los aliados en la práctica totalidad de los escenarios de la guerra: en el Pacífico, en el norte de África, incluso en la Unión Soviética.
El cambio empezó, en efecto, en el Pacífico. En dos batallas navales decisivas, las batallas del mar del Coral y de Midway, la marina norteamericana, mandada por el almirante Nimitz, detuvo la serie de espectaculares avances japoneses en la región. Ello fue, básicamente, consecuencia de dos circunstancias: del evidente riesgo estratégico (distancias inmensas, ingentes problemas de logística, suministro y abastecimiento a las tropas, vulnerabilidad inevitable de líneas y frentes) que suponía el desmesurado despliegue militar japonés en el Pacífico, y de la voluntad norteamericana de responder de forma inmediata y contundente al ataque japonés sobre Pearl Harbor (que tuvo una primera manifestación audaz pero rocambolesca: la incursión aérea sobre Tokio, el 18 de abril de 1942, de una escuadrilla de bombarderos norteamericanos que, bajo el mando del coronel Doolittle, partió desde el portaviones Hornet en el Pacífico a unos 1.100 kilómetros de distancia de Japón. Tuvo efectos militares casi nulos: los aviones americanos —nueve de cuyos ochenta tripulantes murieron en la acción— terminaron internándose en China).
El mando japonés, en efecto, había diseñado, precisamente para cerrar su perímetro defensivo en el Pacífico, una doble, y última, operación naval: al sur, en el mar del Coral, sobre las Islas Salomón (Bouganville, Guadalcanal, Tulagi) desde las islas Palaos y Truk, para asegurar su ya importantísima base, recientemente arrebatada a los australianos, de Rabaul en las islas Bismarck, y como punto de partida de un ataque sobre Port Moresby, en Papúa Nueva Guinea, puerto cuya ocupación permitiría a Japón amenazar directamente a Australia y cortar las comunicaciones, realmente vitales, entre Australia y Estados Unidos; y por el centro del océano, sobre las islas Midway, la base norteamericana más cercana a Japón, operación que completaría el ataque de Pearl Harbor, que Yamamoto, el almirante en jefe japonés, consideraba incompleto.
Pues bien, en la batalla del mar del Coral (4 a 8 de mayo de 1942), la primera gran batalla naval de la historia entre portaviones, y librada por tanto por las fuerzas aéreas de ambas marinas (Japón: 3 portaviones, con 121 cazas, 6 cruceros, 7 destructores, que protegían el convoy que desplazaba la fuerza de invasión sobre Port Moresby; Estados Unidos: 4 portaviones, 122 cazas, y varios cruceros propios y australianos), los norteamericanos, bajo el mando del almirante Nimitz, el comandante en jefe de la flota del Pacífico, hundieron (o inmovilizaron) 3 portaviones japoneses, más 3 cruceros pesados y 1 ligero, y 2 destructores, contra la pérdida de 1 portaviones, el Lexington, y 1 destructor. En la batalla de Midway (4 a 7 de junio), a unas 1.500 millas al oeste de Hawái, la marina y la aviación naval norteamericanas —3 portaviones, 233 aviones, 7 cruceros pesados, bajo el mando de los vicealmirantes Fletcher y Spruance—, cuyos servicios de inteligencia, gracias al sistema de decodificación ULTRA desarrollado por los ingleses, habían descifrado las claves secretas japonesas, hundieron 4 portaviones japoneses más, y con ellos, 3 barcos de transporte con unos 6.000 hombres, efectivos para la planeada ocupación de Midway, a cambio de la pérdida de un portaviones, el Yorktown.
El resultado de ambas batallas fue importantísimo. Mar del Coral fue una victoria estratégica decisiva por dos razones: porque era la primera vez desde prácticamente 1937, desde la guerra chino-japonesa, en que un avance japonés era detenido; y porque obligó a los japoneses a desistir de invadir Nueva Guinea por Port Moresby. Midway tuvo una importancia aún mayor: cambió la balanza del poder naval en el Pacífico en favor de Estados Unidos. Japón abandonó los planes en estudio sobre futuras acciones en las islas Fiyi, Samoa y otras islas e islotes en aquel océano.
Más aún, los norteamericanos estaban ya en disposición de pasar al contrataque. Aunque Europa tendría prioridad —decisión en última instancia, aún no bien entendida, del propio presidente Roosevelt—, el mando militar norteamericano preparó una estrategia para el Pacífico sobre la base de dos grandes conjuntos de fuerzas: el Comando del Pacífico Sur, al mando del general MacArthur (1882-1964), con un fuerte contingente de tropas australianas, que por imposición obsesiva de MacArthur, un general carismático y arrogante, de gran prestancia física y muy efectista (gorra de plato con bordados dorados, gafas negras, pipa), hacía de Filipinas su objetivo principal; y el Comando del Pacífico Central, al mando del almirante Nimitz, que básicamente favorecía el ataque directo sobre Japón. La operación inicial implicó, con todo, a ambos conjuntos de fuerzas: un doble ataque sobre las Islas Salomón (primer paso hacia Rabaul, la base japonesa) a cargo de Nimitz, y sobre Nueva Guinea, en gran parte ocupada por los japoneses desde marzo de 1942, a cargo de MacArthur. El 7 de agosto de 1942, los norteamericanos —unos diecinueve mil marines, al mando del vicealmirante Turner, protegidos por varios portaviones y otros barcos de guerra— desembarcaron en Guadalcanal y Tulagi, en las Islas Salomón; paralelamente, MacArthur avanzó desde Port Moresby, con tropas australianas y norteamericanas, hacia la costa norte de Papúa Nueva Guinea para iniciar la liberación de la isla.
La guerra en el Pacífico —un espacio marítimo inmenso, miles de islas e islotes, volcánicas, montañosas, con densa vegetación forestal, clima tropical y húmedo, cordilleras costeras, relieve y costas accidentadas y recortadas— iba a resultar compleja y durísima, una combinación, inevitablemente, de guerra naval y aérea, con operaciones anfibias, desembarcos dificilísimos, lanzamientos de paracaidistas, lucha muchas veces cuerpo a cuerpo, emboscadas continuas y avances muy costosos, en una geografía que favorecía la resistencia, que los japoneses además extremaron hasta límites excepcionales. En Guadalcanal (el marco de la excelente novela de James Jones, La delgada línea roja, 1962, dos veces adaptada al cine. Jones escribió otra novela muy popular, también llevada al cine con éxito, De aquí a la eternidad, 1951, sobre la vida en la base de Pearl Harbor hasta el mismo momento del ataque japonés), los combates fueron encarnizados, durísimos: se libraron por lo menos diez combates de tierra y siete por mar antes de que los norteamericanos, que llegaron a desembarcar unos 50.000 soldados en la isla (con unas 6.000 bajas; de ellas, 1.750 bajas mortales) rompieran la resistencia japonesa, lo que lograron finalmente al cabo de seis meses, en enero de 1943. En Nueva Guinea, donde los japoneses habían desembarcado nuevas tropas antes del avance aliado, las escasas fuerzas de MacArthur tuvieron igualmente enormes dificultades. De hecho, los japoneses tuvieron la iniciativa prácticamente hasta mediados de septiembre, cuando el repliegue de algunas fuerzas japonesas a Guadalcanal y la llegada de refuerzos y nuevos ataques aéreos permitieron a australianos y norteamericanos atravesar la sierra de Owen Stanley, romper en el sendero de Kokoda la resistencia japonesa, diezmada por la malaria (los japoneses tuvieron 12.000 bajas mortales), y llegar así, ya en diciembre de 1942 y enero de 1943, al norte de la isla, a Gona y Buna.
Para entonces ya se había producido también el cambio de signo en el norte de África, cambio equiparable estratégicamente a las victorias navales norteamericanas de mar del Coral y Midway, también por distintas razones: porque la victoria de Montgomery, el general inglés, en El Alamein, en Egipto (23 de octubre a 4 de noviembre de 1942), sobre Rommel fue la primera gran victoria británica de la guerra (que terminaba además con la leyenda de la invencibilidad del general alemán); y porque el desembarco aliado días después (8 de noviembre de 1942) en el norte de África puso de relieve el cambio que en el equilibrio de fuerzas había provocado la entrada de Estados Unidos en la guerra —la operación fue fundamentalmente una operación norteamericana—, y dio enseguida a los aliados todo el norte de África.
Churchill no se equivocó: el Mediterráneo, el norte de África, Libia, Egipto, no eran, como ya se dijo antes, un escenario bélico secundario. El desarrollo de la guerra en otros frentes reforzó, además, su valor. Alemania y el propio Hitler pudieron llegar a ver en una victoria en el desierto norteafricano —con una hipotética ocupación de Suez como objetivo final— la alternativa a las enormes dificultades, ya evidentes en el invierno de 1941-1942, que planteaba la campaña de Rusia. La guerra en el norte de África, en el desierto de Libia y Egipto —otra guerra dramática, durísima: inmensas superficies de arena, temperaturas altísimas, distancias enormes, ingentes problemas para el abastecimiento de combustible y agua— adquirió, como ya hemos dicho, una importancia extraordinaria.
Reforzado con tanques nuevos, suficiente suministro de combustible y la incorporación al Afrika Korps de dos divisiones italianas (Ariete y Trieste), Rommel golpeó a los ingleses en enero de 1941 en Mersa Brega y lanzó una vigorosa ofensiva en la primavera de 1942. En esta desbordó por el flanco sur la posición británica en Bir Hakeim, derrotó al VIII Ejército, ahora al mando del general Ritchie, en Gazala (26 de mayo a 17 de junio de 1942) —aunque la I Brigada del Desierto de la Francia libre del general Koenig, un militar vinculado a De Gaulle desde el primer día, aguantó sus líneas bravamente—, y el 21 de junio tomó finalmente Tobruk, en Libia, haciendo unos veinte mil prisioneros. Las fuerzas alemanas penetraron días después en Egipto, momento en que Rommel pensó que podría llegar a Suez y ganar la guerra (y Hitler, y con él un Mussolini que veía ya a sus fuerzas en El Cairo, que sus tropas del norte de África podían conquistar todo Oriente Medio y enlazar con sus ejércitos, que desde el Cáucaso penetrarían hacia la región a través de Irak). No fue así. Auchinleck reorganizó las líneas defensivas del VIII Ejército, cuyo mando había asumido personalmente, y, con reservas llegadas de Siria y del propio Egipto y el apoyo de la fuerza aérea británica de la región, contuvo, tras duros combates (1 a 4 de julio de 1942), el avance de Rommel en torno a El Alamein, un puesto ferroviario en la zona costera del desierto de Egipto, a unos 95 kilómetros al oeste de Alejandría.
La estabilización del frente fue sumamente importante. Eso permitió la reorganización de las tropas británicas y, en realidad, de todo el sector. El mando británico (Churchill y el general Alanbrooke, su jefe de Estado Mayor) nombró nuevo comandante en jefe de Oriente Medio al mariscal Harold Alexander y dio el mando del VIII Ejército al general Montgomery (1908-1976), un militar austero y de estricta moralidad, prudente e inflexible, que hacía de la preparación meticulosa y el entrenamiento riguroso de las tropas el principio esencial de la guerra. Alexander puso en poco tiempo a las órdenes de Montgomery una gran fuerza: 1.029 tanques, 195.000 hombres (británicos, australianos, neozelandeses y sudafricanos), 530 aviones, 1.450 baterías antitanque, ejército que Montgomery preparó pacientemente (para irritación de Churchill, obsesionado por salvar Suez y lograr que algún ejército suyo derrotara a Rommel) entre agosto y octubre.
El 23 de octubre, el VIII Ejército de Montgomery inició su contraofensiva. Montgomery planteó la batalla de El Alamein como una batalla de desgaste, no como una guerra móvil de tanques: cortina de fuego durante horas de la artillería, ataque concentrado de infantería, tanques y aviación sobre el bloque central (no en operaciones alargadas por los flancos) de las fuerzas enemigas, consolidación defensiva de las posiciones tomadas, contención de contrataques enemigos, nuevos bombardeos concentrados de aviación y artillería, avances de infantería y tanques. Con tropas inferiores (104.000 hombres; de ellos, dos divisiones italianas: 490 tanques, 800 baterías antitanque, 350 aviones), con escasez de combustible por el uso desmedido que había hecho de sus reservas en su ofensiva de primavera y muy alejado de sus bases en Libia, Rommel (además, se había retirado del frente por enfermedad y se reintegró al mando cuando la batalla ya había comenzado) resistió varios días, con durísimos contrataques, pero, rotas sus líneas y agotadas sus tropas, optó, ante la amenaza de verse copado, por retirarse (4 de noviembre de 1942), primero hasta El Agheila (Libia), unos 700 kilómetros al oeste de El Alamein, y luego —después de que Montgomery, que avanzó tras Rommel con exasperante prudencia, aceptara la capitulación de Trípoli (23 de enero de 1943)— hasta Túnez, a otros 500 kilómetros de distancia. Rommel perdió en El Alamein 40.000 hombres (10.000 muertos; 30.000 hechos prisioneros) y 450 tanques; Montgomery, 13.500 hombres (muertos y heridos) y 200 tanques. «Esto no es el fin —dijo un eufórico Churchill tras El Alamein, el 10 de noviembre de 1942—: no es ni el principio del fin. Pero es, tal vez, el fin del principio».

Churchill fue muy comedido. De hecho, la guerra iba a concluir pronto en el norte de África. El Alamein se anticipó solo unos días a la otra gran operación militar desencadenada en la región, la Operación Antorcha, derivada de los acuerdos alcanzados por norteamericanos y británicos en la reunión, antes mencionada, celebrada en Washington a principios de 1942: una operación de desembarco a gran escala en Marruecos (Casablanca) y Argelia (Orán, Argel), con el objetivo de ocupar Marruecos, Argelia y Túnez, nominalmente bajo la autoridad de la Francia de Vichy, enlazar con la ofensiva británica desde El Alamein y asegurar de esa forma el Mediterráneo. La operación —650 buques de transporte, protegidos por barcos de guerra y aviación, 65.000 hombres—, que bajo el mando del general Eisenhower tuvo lugar el 8 de noviembre de 1942, fue un gran éxito. El ejército expedicionario aliado, compuesto por tres grupos de ejércitos —la Fuerza Occidental, al mando del general Patton, transportada desde Estados Unidos, que desembarcó en Marruecos, en Casablanca y otros puntos; la Fuerza Expedicionaria Central, mandada por el general Fredendall, que desembarcó en Orán, y la Fuerza Oriental, a cargo del general Rydell, que lo hizo en Argel, las dos últimas desplazadas desde Gran Bretaña por Gibraltar, cuartel general de Eisenhower—, cuyos movimientos no fueron detectados en ningún momento, venció fácilmente la débil resistencia planteada por las tropas de la Francia de Vichy, unos cien mil hombres que, de hecho, solo combatieron en Marruecos (1.400 bajas anglo-norteamericanas; 700 bajas francesas). Eisenhower tuvo ya que implicarse en cuestiones no estrictamente militares: negoció un armisticio (10 de noviembre) con el almirante Darlan, el jefe del ejército de Vichy (que se hallaba en Argel por un problema familiar) y le nombró alto comisario para el norte de Francia, decisión inaceptable para De Gaulle y la Francia libre, y para Gran Bretaña, valedor de ambos, y que contravenía los acuerdos previos a los que los propios norteamericanos habían llegado con el general Henri Giraud (un héroe francés que, capturado por los alemanes en 1940, había conseguido escapar y llegar a la Francia no ocupada, y al que se le había ofrecido el mando de las tropas francesas en el norte de África). Pero la negociación dio a los aliados, en cuarenta y ocho horas, Marruecos y Argelia. Militarmente, Antorcha, pese al éxito, fue una experiencia sumamente compleja que puso de relieve las dificultades que podrían tener operaciones similares, y, por tanto, un desembarco en el norte de Francia (que los estados mayores aliados tenían ya en estudio y que Rusia, que aún no había participado en ninguna cumbre aliada pero a la que Churchill había informado de lo que él y Roosevelt habían hablado, pedía cada vez más insistentemente). Políticamente, Antorcha mostró que los norteamericanos, aun aceptando el liderazgo británico en el Mediterráneo, tenían, o empezaban a tener, su propia agenda para la zona. Antorcha fue, como decía, mucho más una operación norteamericana que británica.
El desarrollo posterior fue menos exitoso que el desembarco mismo. Los errores logísticos y operativos de algunos de los mandos militares —que obligaron a Eisenhower a reorganizar toda la estructura de sus fuerzas—, la inexperiencia de las tropas y la acción de la aviación alemana, que actuó desde aeródromos en Sicilia y el sur de Italia, obstaculizaron el avance anglo-americano. Alemania e Italia, que como respuesta al desembarco del 8 de noviembre habían ocupado, respectivamente, la Francia de Vichy y Córcega, reconstituyeron, mediante puentes aéreos y convoyes navales, sus posiciones en Túnez, plenamente decididos a impedir la pérdida del norte de África, en la que ahora veían, con razón, una amenaza directa a todo el sur de Europa. Cuando, ya en enero de 1943, los ejércitos anglo-norteamericanos penetraron decididamente en Túnez —una fuerza de unos doscientos cincuenta mil hombres, que incluía dos divisiones francesas (con soldados franceses de las guarniciones de Marruecos y Argelia y tropas coloniales), mandadas y preparadas por el general Juin, el comandante en jefe del ejército francés en el norte de África antes del desembarco aliado, que se unió tras este a la Francia libre—, se encontraron con un fuerte ejército alemán de unos ciento cincuenta mil hombres bajo el mando del general Von Arnim, dos divisiones italianas bajo el mando del general Messe y el ejército germano-italiano de Rommel, el Afrika Korps, que, tras su retirada de Libia, se había fijado en el sur de Túnez.
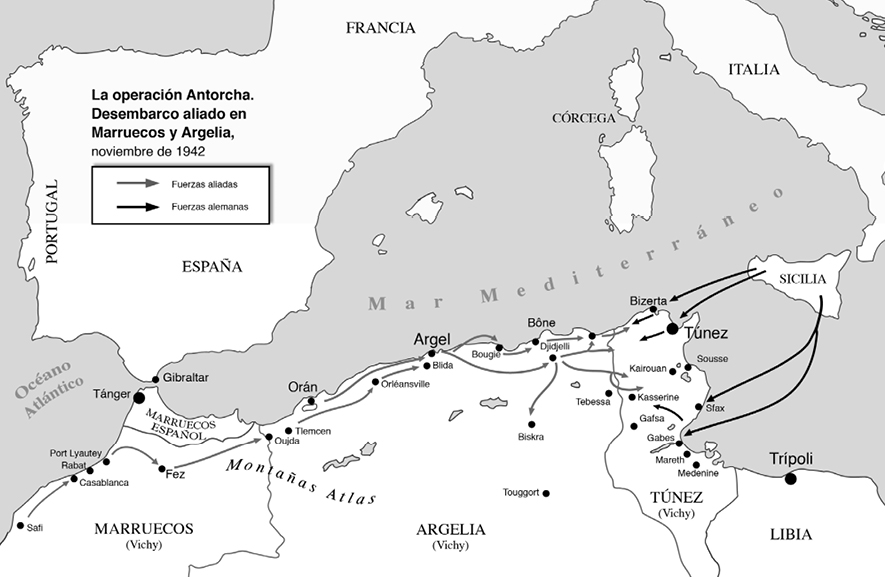
La campaña de Túnez fue breve, pero muy dura. Alemanes e italianos, favorecidos por un terreno montañoso y difícil —las montañas del Atlas—, resistieron con eficacia la ofensiva aliada, montaron hábilmente varias contraofensivas de desarticulación y causaron considerables bajas a sus enemigos. El 14 de febrero, tropas de Von Arnim y Rommel —unos 22.000 hombres y 250 tanques— atacaron con enorme vigor al II Cuerpo de Ejército norteamericano por el centro de Túnez con la idea de penetrar en Argelia por Thala y Tebessa, dos de los principales puntos de apoyo de las tropas aliadas. Unidades alemanas e italianas del Afrika Korps, con Rommel al frente, penetraron por el paso de Kasserine, un desfiladero de unos tres kilómetros en la gran cadena dorsal central del Atlas, y arrollaron a las tropas norteamericanas allí posicionadas (Rommel, que iba a abandonar África para siempre el 9 de marzo, tuvo unas 2.000 bajas y perdió 34 tanques; los aliados, 10.000 bajas y pérdida de 183 tanques). La reacción aliada, con el desplazamiento de batallones y regimientos británicos y norteamericanos retirados precipitadamente de otros frentes, impidió el avance alemán, y para el día 23 la situación había sido restablecida. Luego, la lógica militar decidió. La superioridad aliada en hombres (6 a 1) y tanques, artillería y aviación (15 a 1), más el bloqueo impuesto en el Mediterráneo por las flotas inglesa y americana, y la penetración por el sur, desde Libia, del VIII Ejército de Montgomery, terminaron por decidir. El 13 de mayo capitularon todas las fuerzas del Eje en Túnez: 150.000 soldados fueron hechos prisioneros. Los aliados controlaban todo el norte de África.
Con todo, Rusia, y no el norte de África, fue, o iba a ser, la tumba del nazismo. Rusia, en efecto, seguía siendo para la Alemania de Hitler, no obstante el fracaso ante Moscú, el objetivo principal de la guerra. Los alemanes habían preparado una segunda gran ofensiva para el verano de 1942. Aunque Moscú seguía estando a su alcance, Hitler y el Alto Mando alemán dieron ahora prioridad a la ofensiva sobre el Cáucaso, esto es, una ofensiva por todo el suroeste de Rusia, con el objetivo de llegar hasta el mar Caspio y ocupar los enclaves petrolíferos de Maikop y Grozni, y llegar, posiblemente, hasta Bakú y Tiflis. Como muchos militares entendieron, ello obligaba a una arriesgada extensión de los frentes e implicaba la renuncia, probablemente definitiva, de lo que parecía más razonable: concentrar todas las operaciones y tropas en torno a Moscú.
El plan alemán, la Operación Azul, requirió la reordenación y el reforzamiento de los ejércitos alemanes en Rusia, y de los de sus aliados, y la creación así, de cara a la nueva intervención, de dos grandes grupos de ejércitos: el Grupo de Ejércitos B, bajo el mando de los mariscales Von Bock y Von Weichs, en el que se integraron el II Ejército alemán, el II Ejército húngaro, el IV Ejército Panzer (Hoth) y el VI Ejército alemán (Paulus), que debía avanzar desde sus posiciones en el centro de Ucrania hacia Vorónezh para girar desde allí hacia el sur y penetrar a lo largo del Don —con el río como flanco izquierdo del avance—, para adentrarse hacia la región del Donets por la localidad de Kalach, donde el Don describe una gran curva (con Stalingrado como objetivo secundario a unos setenta kilómetros al este de Kanach), y confluir así con unidades del Grupo de Ejército A de cara al ataque último, conjunto, sobre Maikop, ya en el Cáucaso; y el Grupo de Ejércitos A, bajo el mando del general Wilhelm List, con el XVII Ejército alemán, el I Ejército Panzer (Kleist) y el XI Ejército alemán (de Manstein), y como reserva y apoyo el VIII Ejército italiano y dos ejércitos rumanos, que debía a su vez penetrar por el sur de Ucrania y desde Crimea (donde, en mayo, Manstein había desencadenado un espectacular ataque), cruzar el Don y el Donets y avanzar decididamente hacia Maikop y Stavropol, para marchar desde aquí, directamente, a Grozni. En total, una fuerza formidable: 2,5 millones de hombres (1,5 millones de soldados alemanes, 1 millón de soldados húngaros, rumanos, italianos, eslovacos y croatas: el ejército italiano en Rusia, ARMIR, por ejemplo, estaba integrado por 229.000 hombres), 1.900 tanques y 1.600 aviones.
Pese a la magnitud del ejército soviético —diez Grupos o Cuerpos de ejércitos («frentes», en la denominación rusa), con unos 5 millones de hombres, de aquellos 6 desplegados a todo lo largo del suroeste del país (2,7 millones de soldados, 3.270 tanques y 1.670 aviones)—, la nueva ofensiva alemana, que comenzó en Crimea en mayo de 1942 y en el resto de Rusia el 26 de junio, fue inicialmente tan terrible, brillante y exitosa como había sido la Operación Barbarroja de 1941. El 4 de julio, el ejército de Manstein tomó finalmente la plaza fuerte de Sebastopol, en Crimea, sitiada por los alemanes desde el 21 de octubre de 1941, una victoria moral y estratégicamente extraordinaria (si bien el sitio había supuesto también una gran gesta soviética que el pintor Deineka glorificó en su espléndido cuadro Defensa de Sebastopol, 1942). El 7 de julio los alemanes tomaron Vorónezh, en el centro de la Rusia europea, la llave para toda la ofensiva hacia el suroeste; el día 23 entraron en Rostov, con lo que alcanzaban la desembocadura del Don, en el mar de Azov. El 9 de agosto se apoderaron de Maikop. El día 21, dos divisiones de montaña llegaban a la cima del monte Elbruz (5.600 metros de altitud) en el Cáucaso, la montaña más alta de Rusia y de la cordillera caucásica y frontera entre Europa y Asia, otra hazaña del ejército alemán que, por su valor simbólico, la propaganda nazi explotó profusamente (aunque se ocultó que, pese a todo, Alemania no iba a lograr su objetivo último en la región, esto es, la ocupación de las zonas petrolíferas de Grozni y Bakú).
La Operación Azul no iba a ser, sin embargo, la victoria final de la Alemania nazi. Si pudo o no haberlo sido es pura especulación. El caso fue que el objetivo de la ofensiva cambió radical e inesperadamente durante el curso de la operación. El 23 de julio de 1942, en efecto, Hitler, que durante la Operación Azul se desplazó con frecuencia al cuartel militar que se le había preparado en Vinnitsa (Ucrania) y que intervino, como ya era habitual, continuamente en la dirección de la campaña, ordenó, en una de las improvisaciones intuitivas que definían su sentido del liderazgo militar, que el Cuerpo de Ejércitos B, detrayendo parte de las tropas que avanzaban hacia el Cáucaso, atacara y tomara Stalingrado —la antigua Volgogrado, rebautizada en 1925 con el nombre del líder soviético, ciudad industrial (siderurgia, tractores, munición, productos petroquímicos), de unos seiscientos mil habitantes, nudo de comunicaciones ferroviarias y fluviales y una de las llaves del Volga—, que inicialmente no era objetivo principal de la ofensiva y que controlara el Volga entre esa ciudad y Astracán, en el Caspio.
De acuerdo con las nuevas órdenes, el 24 de agosto de 1942 el VI Ejército alemán, mandado por el general Paulus —inicialmente, 270.000 hombres, 500 tanques, 600 aviones, 3.000 piezas de artillería— se desvió desde Kalach hacia Stalingrado (a unos setenta kilómetros de distancia, como se indicaba antes), que alcanzó el 3 de septiembre y que, flanqueado por el sur por el IV Ejército Panzer (Hoth), atacó reiteradamente y con violencia inusitada (bombardeos continuos de la aviación y de la artillería, penetración en la ciudad de divisiones de infantería con carros y lanzallamas) a partir del 13 de septiembre. Los combates fueron, en efecto, violentísimos. Los rusos, que a principios de septiembre tenían en Stalingrado y su entorno unos seis ejércitos, con unos 187.000 hombres, 400 tanques y 300 aviones (concretamente, dentro de la ciudad estaban el LXII y el LXIV Ejércitos, unos 20.000 soldados, cuyo mando asumió el enérgico y obstinado general Chuikov), resistieron de forma inaudita. Desde que los alemanes entraron en la ciudad, se combatió calle a calle, casa a casa, planta a planta, día y noche: cuerpo a cuerpo, con ametralladoras, granadas de mano, lanzallamas, minas antipersonales; con francotiradores, con formas de guerrilla urbana, mediante emboscadas, incursiones y ataques rapidísimos de pequeñas unidades; se luchó en el aeródromo militar, en las varias estaciones ferroviarias de la ciudad, en los embarcaderos del Volga, en los depósitos de combustibles, en las fábricas, en la colina de Mamáyev Kurgán, en las plazas, en los hospitales, en los silos, a través del alcantarillado. Las bajas a lo largo de los meses de septiembre y octubre pudieron llegar a los tres mil soldados diarios en cada bando (entre ellos, el teniente del LXII Ejército soviético Rubén Ruiz Ibárruri, que murió en combate el 3 de septiembre, hijo de Dolores Ibárruri, la dirigente comunista española). A mediados de octubre, los alemanes habían tomado el 80% de la ciudad: Stalingrado estaba literalmente devastada, en ruinas.
Pero, con todo, la ciudad no había caído. Contrataques locales de unidades de los grupos de ejércitos rusos del Don y del Sudoeste probaron la debilidad de los ejércitos que el Alto Mando alemán había ido desplazando hacia Stalingrado en apoyo del ejército de Paulus: el III y IV Ejércitos rumanos al sur de la ciudad, el VIII Ejército italiano al norte. Stalin y el Alto Mando ruso (Zhúkov, Vasilevski), que no habían cesado de enviar refuerzos a Stalingrado y de reforzar todas sus posiciones y efectivos a todo lo largo del Don, entendieron perfectamente la situación —penetración excesiva de Paulus, debilidad de sus apoyos (pese a sumar cerca de ochocientos mil hombres), creciente dificultad, por la llegada del invierno, para el envío de nuevos refuerzos— y prepararon una contraofensiva (Urano) para el invierno, concentrando en el suroeste del país tres grandes cuerpos de ejércitos (1,1 millones de soldados, 894 tanques, 1.100 aviones) bajo el mando de los generales Vatutin, Rokossovski y Eremenko. Estos, en efecto, a partir del 12 de noviembre de 1942 atacaron a los alemanes y aliados (italianos, rumanos) por todos los frentes y posiciones de la región. Las tropas soviéticas arrollaron a sus enemigos y los ejércitos de Vatutin y Eremenko confluyeron sobre Kalach el 23 de noviembre, en una pinza semicircular perfecta que dejó al VI Ejército de Paulus cortado y sitiado en Stalingrado.

Hitler ordenó defender la posición a ultranza y negó a Paulus la posibilidad de una retirada (retirada posible como la que iba a efectuar, en enero de 1943, y con gran brillantez, el ejército del Cáucaso). El ejército de Paulus, que disponía todavía de unos 250.000 hombres (20 divisiones; 6 de ellas, de tanques), iba a quedar atrapado en una bolsa de sesenta kilómetros de largo por cuarenta y cinco kilómetros de anchura. Los intentos alemanes por aliviar la presión sobre Stalingrado —un puente aéreo sobre el aeródromo de la ciudad, reorganización de tropas con la formación de un ejército del Don, al mando de Manstein, con órdenes de enlazar desde el sur con las tropas de Paulus—, o fueron insuficientes, o fueron abortados por los ejércitos rusos. Los intentos de Mainstein, que penetró, en efecto, desde el sur en dirección hacia Stalingrado a partir del 12 de diciembre, resultaron fallidos. Los ejércitos (frentes) rusos del suroeste y de Stalingrado detuvieron el avance alemán el día 20, en el río Mishkova, muy cerca ya de algunas de las posiciones de Paulus. Los rusos —el ejército de Rokossovski— atacaron a su vez la «bolsa» a partir del 10 de enero de 1943. La resistencia del ejército de Paulus, muy diezmado por el frío, la disentería, el tifus, la infraalimentación y el agotamiento, fue extraordinaria; el día 12, los rusos rompieron las líneas defensivas alemanas; el día 22 tomaron el aeródromo de Stalingrado. Tras nuevos ataques de gran intensidad, Paulus capituló, con 90.000 hombres, el 31 de enero; días después lo hizo el resto de su ejército, o lo que quedaba del mismo. De agosto de 1942 a febrero de 1943, Stalingrado había costado a Alemania 240.000 bajas mortales y la pérdida de 1.500 tanques, 60.000 vehículos y 6.000 piezas de artillería. El balance de la Operación Azul fue escalofriante. Alemania y sus aliados habían tenido un millón de bajas (400.000 alemanes, 220.000 italianos, 200.000 húngaros, 150.000 rumanos) y habían perdido 900 aviones y 1.500 tanques; los soviéticos, 1,1 millones de bajas (480.000 soldados y 40.000 civiles muertos; 650.000 heridos) y la pérdida de 894 tanques y 1.100 aviones.
La rendición de Paulus fue una humillación sin precedentes para Alemania, a la que no daban crédito los mismos oficiales rusos que aceptaron la rendición. Para la propaganda soviética, Stalingrado fue «la tumba del fascismo», una lucha épica que permaneció en la memoria del país glorificada por el cine y la literatura, y por los colosalistas monumentos que con el tiempo se construyeron para conmemorar la gesta en la propia ciudad. Con razón: Stalingrado fue desde luego el punto de inflexión en la guerra del este. A corto plazo, su impacto sobre la moral y la confianza de los ejércitos soviéticos fue extraordinario. Todas las posiciones alemanas en el suroeste ruso —los ejércitos del Cáucaso, del Don, del centro…— parecieron de forma inmediata en peligro. En enero y febrero de 1943, Zhúkov y Vasilevski activaron todos los frentes de la región. El 8 de febrero los rusos recuperaron Kursk; el día 15, Járkov. Manstein, al frente ahora, en la enésima reorganización de fuerzas y efectivos llevadas a cabo por Hitler y el Alto Mando alemán, del Grupo de Ejércitos del Sur contratacó, ya en marzo, recuperó posiciones (Járkov, Bélgorod) y causó fuertes bajas a sus enemigos. El mariscal Kleist, que había asumido en noviembre el mando del ejército del Cáucaso (remodelación del Grupo de Ejércitos A), evacuó brillantemente sus tropas hacia Crimea y el sur de Ucrania, evitando en todo momento embolsamientos y desastres. Model, por su parte, que a lo largo de 1942 había logrado éxitos notables al mando del IX Ejército alemán combatiendo en la zona Rzhev-Kirov, al norte de Vorónezh, se retiró ahora, en marzo de 1943, también con enorme habilidad y conteniendo con contrataques eficaces los avances rusos. En abril de 1943, los alemanes retenían aún en Rusia unos tres millones de soldados. Pero había retrocedido en torno a 400 kilómetros (en una línea de frentes muy irregular y con varios salientes, por ambos bandos, peligrosos y vulnerables) y tenían enfrente a un ejército de más de seis millones de hombres con una moral plenamente revigorizada.
En 1943, la extensión del dominio alemán en Europa y de Japón en Asia seguía siendo enorme. El equilibrio militar no se había roto. Pero el signo de la guerra había cambiado claramente. Japón había perdido, desde mediados de 1942, la superioridad naval en el Pacífico; en enero de 1943, los norteamericanos habían recuperado las Islas Salomón. Como quedó dicho, gracias a la interceptación y descodificación desde 1942 de los mensajes cifrados alemanes por ULTRA, nombre del sistema británico de inteligencia para ese fin (en el que el matemático Alan Turing tuvo un papel principal), a la reorganización de las líneas de convoyes y a la aviación, la guerra submarina alemana fue perdiendo efectividad, especialmente en 1943. La Francia libre había adquirido creciente realidad política y militar. Asesinado Darlan en diciembre de 1942, De Gaulle y Giraud formaron en junio de 1943, en Argelia, el Comité Francés de Liberación Nacional (que De Gaulle, desplazando al arrogante e inhábil Giraud, controló plenamente desde octubre), embrión de un futuro Gobierno francés; Juin reorganizó, bajo la autoridad del CFLN, las fuerzas francesas y coloniales en el norte de África en lo que se llamó Cuerpo Expedicionario Francés, un ejército de 110.000 hombres. Un hombre de De Gaulle, Jean Moulin, ya mencionado, entró clandestinamente en Francia en 1942, y reorganizó y unificó la Resistencia, el maquis (partisanos y francotiradores comunistas, grupos gaullistas, unidades dispersas e independientes…), bajo un Consejo Nacional de la Resistencia en contacto con el CFLN. La Resistencia (partisanos comunistas panyugoslavos, bajo el mando de Tito; chetniks nacionalistas serbios monárquicos de Mihailovic) crecía igualmente en Yugoslavia; los partisanos de Tito habían resistido las dos ofensivas que en 1943 (las batallas del Neretva, enero-abril; y del Sutjeska, mayo-junio) había desencadenado contra ellos el mando alemán (general Löhr) con cuantiosas tropas alemanas, italianas, croatas y búlgaras (y en momentos, con la colaboración de los chetniks); eran ya casi un ejército nacional al que no se podía derrotar, incrustado en una región, los Balcanes, de gran valor estratégico para el Reich. Peor aún, desde mayo de 1943, los aliados controlaban ya el norte de África; Rommel y Paulus habían sido derrotados.
Desde mediados de 1943, la iniciativa pasó ya decididamente a los aliados. Reunidos en Casablanca en enero de 1943, Roosevelt y Churchill —Stalin no asistió en razón de la evolución de la guerra en Rusia: asalto final sobre Stalingrado— planearon la estrategia a seguir (perfilada más elaboradamente en la reunión posterior que ambos dirigentes celebraron con sus asesores diplomáticos y jefes de Estado Mayor en Washington del 11 al 25 de mayo de 1943): invasión de Sicilia e Italia una vez liberado el norte de África (que se completó, como vimos, en mayo de 1943) y bombardeos estratégicos sobre Alemania. Por iniciativa de Roosevelt, en Casablanca se aprobó una declaración por la que se rechazaba toda posibilidad de paz negociada con Hitler y no se aceptaba otro final que la «rendición incondicional» de los agresores, resolución que indudablemente prolongaba la guerra, pero que era la única solución políticamente razonable y moralmente aceptable.

La decisión de invadir Sicilia e Italia fue, como sabemos, una imposición británica. No agradaba a los norteamericanos, partidarios desde el primer momento de atacar a Alemania desde el norte de Francia, ni a los soviéticos, deseosos de que los aliados abrieran cuanto antes un segundo frente en Europa (pero no en el sur) que «pinzara» a los alemanes y aliviara la presión sobre los frentes rusos. Un revés militar, que puso de manifiesto las enormes dificultades que podría conllevar la invasión del norte de Francia, favoreció, sin embargo, la tesis británica. La incursión que sobre Dieppe, en la costa francesa del canal de la Mancha, llevaron a cabo el 19 de agosto de 1942 tropas británicas y canadienses —una operación anfibia de transporte y desembarco desde puertos ingleses protegida por la marina y la aviación: 237 barcos, 6.000 hombres, 74 escuadrillas de aviación— había sido un fracaso estrepitoso (murieron 3.367 canadienses) que obligó a la retirada al cabo de solo cinco horas. En Casablanca, pues, Sicilia e Italia parecían posibilidades mucho más asequibles y podían, además, proporcionar la preparación necesaria antes de actuar de nuevo en el entorno del canal de la Mancha. Los bombardeos estratégicos sobre Alemania parecían indiscutibles: como ya se mencionó, el 30 de mayo de 1942, bombarderos británicos —una fuerza imponente integrada por 1.050 aparatos— habían devastado, con muy pocas bajas propias, la ciudad alemana de Colonia. Los bombardeos se repitieron días después, esta vez sobre Essen y otras ciudades y enclaves del Rhur, la principal región industrial y minera de Alemania, y sobre Bremen.
Precedida por una exitosa operación británica de engaño —la aparición en aguas españolas, en Punta Umbría (Huelva), del cadáver de un militar británico con información falsa, que apuntaba a desembarcos aliados en el sur de Francia y Grecia (operación llevada en 1956 al cine con el título de El hombre que nunca existió, de Ronald Neame)—, la ofensiva sobre Sicilia (Operación Husky) comenzó, efectivamente, pocos días después de que se produjera la capitulación de las fuerzas del Eje en Túnez. El 26 de mayo de 1943, la aviación aliada atacó las islas de Pantelaria y Lampedusa, al sur de Sicilia. El 3 de julio comenzaron los ataques aéreos contra aeródromos sicilianos (complementados en días posteriores por bombardeos sobre la propia Italia continental). El día 9, fuerzas aerotransportadas británicas tomaron Ponte Grande, cerca de Siracusa. El día 10 comenzó la invasión de Sicilia, una gran operación anfibia (2.590 barcos, 4.000 aviones) que, bajo el mando supremo de Eisenhower, combinó operaciones navales, amplia cobertura aérea y el transporte desde el norte de África de dos cuerpos de ejército (el VII Ejército norteamericano de Patton y el VIII Ejército británico de Montgomery, bajo el mando conjunto de Alexander), un total de 180.000 hombres, 600 tanques y 14.000 vehículos, que desembarcaron en diversos puntos de la isla. La resistencia italoalemana, cinco divisiones bajo el mando de los generales Guzzoni y Hube, unos 100.000 hombres, fue fuerte en algunos puntos. El avance de Montgomery, que debía penetrar por la costa oriental desde Siracusa hacia Catania y Messina, fue así más lento de lo esperado. Catania no fue tomada hasta el 5 de agosto. Patton, un general, como MacArthur, efectista y carismático (casco relumbrante, botas altas inmaculadamente limpias, pantalón de montar, revólver nacarado al cinto), impetuoso e impaciente, pero un verdadero genio para la guerra de tanques, llevó a cabo el movimiento táctico más brillante de la campaña: una penetración rapidísima y audaz, pero que pudo poner en peligro el flanco izquierdo del ejército de Montgomery, por la costa sur y por el interior de la mitad occidental de la isla para aparecer por puntos distintos sobre Palermo, que tomó el 23 de julio, y seguir desde allí por la costa norte hasta Messina, que alcanzó y liberó el 16 de agosto, días antes de que llegaran las tropas de Montgomery. El mando italoalemán, ante el temor a que sus tropas pudieran ser copadas, decidió la evacuación de la isla, que llevó a cabo muy ordenadamente. El 19 de agosto, Sicilia estaba ya en poder de los aliados. Norteamericanos y británicos habían tenido en la campaña un total de 25.000 bajas (5.800 muertos); alemanes e italianos, unas 20.000.
La ofensiva sobre Italia, cuyo doble objetivo estratégico aparecía ya muy claro, eliminación del principal aliado de Hitler, penetración perpendicular hacia el corazón de Alemania, y concebida militarmente por Eisenhower y Alexander de forma en principio muy similar a la invasión de Sicilia, iba a tener un desarrollo muy distinto al previsto. El principal aliado de Hitler, la Italia de Mussolini, iba a ser eliminado, como veremos a continuación, mucho antes de lo esperado, pero por razones en buena medida ajenas a los aliados y, desde luego, no anticipadas por nadie. Paradójicamente, la caída de Mussolini (25 de julio de 1943), cuando aún se combatía en Sicilia, no iba a facilitar la conquista de Italia: al contrario, la tenaz defensa que al avance de los aliados iba a oponer Alemania en Italia hizo de la campaña italiana una de las campañas más largas, duras y complejas de toda la guerra mundial.
En efecto, los aliados habían bombardeado ciudades y posiciones en la Italia continental en los primeros días de la invasión de Sicilia, como complemento de esta, pero también como preparación ya de la futura invasión de Italia. Bolonia, por ejemplo, sufrió un durísimo bombardeo el 16 de julio; Foggia, en Apulia, base aérea italiana, el día 22. El peor fue el bombardeo sobre Roma del día 19 de julio de 1943: 632 bombarderos, escoltados por 268 cazas, dos horas de bombardeo, 3.000 muertos y 11.000 heridos (la mayoría, en el barrio de San Lorenzo). Todo ello —las continuas derrotas italianas en la guerra, la presencia de los aliados en Sicilia (Palermo cayó, como se ha indicado antes, el 23 de julio), los bombardeos sobre Italia— llevó a una resolución política e histórica, dramática y decisiva. El 25 de julio de 1943, el Gran Consejo Fascista, reunido de urgencia, votó favorablemente (19 votos contra 9) una moción presentada por Dino Grandi (y apoyada por otros jerarcas del partido fascista: Ciano, De Bono, Marinelli…) que exigía a Mussolini la renuncia a la jefatura de las fuerzas armadas italianas, en la práctica una moción de censura contra el líder del fascismo, cuya aprobación permitió al rey Víctor Manuel III cesar y arrestar al Duce. El rey nombró nuevo jefe del Gobierno al general Badoglio: no hubo un solo gesto de protesta en toda Italia por la caída de Mussolini. El nuevo Gobierno negoció con los aliados un armisticio, que se alcanzó el 3 de septiembre, pero que, para no interferir con la operación aliada de desembarco en Italia ya en marcha, e impedir o retrasar la presumible reacción alemana, se hizo público el 8 de septiembre de 1943.
La caída del fascismo y la salida de Italia de la guerra parecieron crear grandes y positivas expectativas para Italia. La realidad fue otra. El 8 de septiembre fue una fecha trágica para Italia. El día 9, los alemanes, que, reforzados con fuerzas trasladas rapidísimamente de los Balcanes, Grecia y aún de Rusia, disponían en Italia de unas noventa divisiones y en torno a mil aviones, ocuparon Roma y toda Italia hasta Nápoles: el rey y el Gobierno Badoglio, tras declarar Roma «ciudad abierta», que en términos militares significaba que no debía ser ni defendida ni atacada, huyeron a Brindisi, donde se constituyó el llamado «Reino del Sur». El armisticio de Badoglio dejó, sin embargo, al ejército italiano sin órdenes. Los alemanes procedieron a su desarme y desmantelamiento en Italia, y en los países, islas (e incluso frentes, como Rusia) bajo ocupación de la Italia fascista. En muchos puntos, las tropas italianas se enfrentaron a los alemanes: en guarniciones y cuarteles de la propia Italia; en Córcega (ocupada por Italia, como se indicó, en noviembre de 1942: quinientos soldados italianos murieron en los combates con las unidades alemanas, tras cuya retirada el mando italiano entregó la isla, el 15 de septiembre de 1943, a una división de la Francia libre de De Gaulle que desembarcó en Ajaccio); en Cefalonia, una de las islas Jónicas, que Italia había ocupado en 1941 y donde 1.200 soldados italianos murieron en los combates y 4.500 fueron ejecutados tras estos por los alemanes (todo ello tema de la novela de Louis de Bernières, La mandolina del capitán Corelli, 1994); y en los Balcanes, donde todos los mandos de las diecisiete divisiones italianas de ocupación rehusaron obedecer a Alemania: dos divisiones de infantería enteras se unieron a la resistencia montenegrina y una a la albanesa; otras se rindieron a Croacia; muchos soldados regresaron a Italia (por las fronteras de Friuli y Trieste), andando y huyendo de los alemanes y de sus aliados. El balance fue terrible: la flota italiana pudo refugiarse en Malta bajo protección británica, y la aviación, preservar unos 400 aparatos, pero unos 650.000 soldados y oficiales italianos fueron enviados por los alemanes a campos de trabajo en Alemania y en la Polonia ocupada. Más aún, el 12 de septiembre de 1943, un comando alemán liberó, en un golpe de audacia, a Mussolini, que había sido finalmente conducido a un hotel de montaña en un lugar remoto del Gran Sasso, en el centro de Italia (en la acción murieron un guardia forestal y un carabinero italianos que hicieron frente, solos, al comando alemán). Trasladado a Alemania, tras entrevistarse con Hitler en Múnich, Mussolini formó (23 de septiembre de 1943) en el norte de Italia un régimen títere de la Alemania nazi, la República Social Italiana, la llamada «República de Salò», sede del Gobierno, con soberanía nominal sobre toda la Italia ocupada por los alemanes, pero subordinada, por razones militares, al control directo del mando alemán en Italia.
El 8 de septiembre de 1943 se produjo una de las mayores crisis de Italia como nación: gran parte del país bajo ocupación alemana; tropas norteamericanas y británicas desembarcando ya al sur de Nápoles; un pequeño reino en el sur, de legitimidad y autoridad prácticamente nulas (militarmente, por ejemplo, solo pudo contar con unas 16 divisiones; el 13 de septiembre, se unió a los aliados en la guerra: solo lo aceptaron como «co-beligerante»); una fantasmal República Social Italiana en el norte, con un Mussolini ya acabado y al dictado de los alemanes; formación en Roma, el mismo 8 de septiembre, del Comité de Liberación Nacional como órgano dirigente de la Resistencia contra la ocupación alemana —dirección que sobre el terreno ejercería el Comité de Liberación Nacional de la Alta Italia, y una Resistencia hasta 1944 fragmentada en pequeños grupos partisanos locales y dispersos—, pero también como Gobierno clandestino alternativo a Badoglio. Alemania, además, anexionó directamente al Reich la región alpina de Trento, Belluno y Bolzano, y parte del litoral Adriático (Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume).

La guerra siguió siendo, pese a todo (caída de Mussolini, Gobierno Badoglio, armisticio del 8 de septiembre), el hecho fundamental, determinante. La invasión de Italia por los aliados —la Operación Avalancha, a cargo prácticamente de las mismas fuerzas que habían conquistado Sicilia, el VIII Ejército de Montgomery, que incluía unidades británicas, canadienses, indias y polacas; y ahora, el V Ejército norteamericano, mandado por el teniente general Mark Clark, con tropas norteamericanas, británicas, francesas y coloniales, del Cuerpo Expedicionario Francés de Jouin, y en 1944, brasileñas— comenzó en septiembre de 1943. Diseñada por Eisenhower (que en enero de 1944, al pasar a otras funciones, cedió el mando de las fuerzas aliadas en Italia y el Mediterráneo al general Alexander), respondió al tipo de planificación ya experimentado y llevado a la práctica con éxito previamente: bombardeos preparatorios de gran intensidad sobre ciudades y puntos estratégicos (que comenzaron el 19 de agosto de 1943: bombardeos de la aviación y la flota aliadas sobre Foggia —un bombardeo terrible: seis mil muertos—, Reggio-Calabria, Salerno, Benevento y otros puntos, que se prolongaron durante varios días), desembarco y operaciones aerotransportadas a gran escala sobre distintos objetivos (con Salerno, en el caso de Avalancha, como objetivo principal). El 3 de septiembre de 1943, tropas de Montgomery cruzaron el estrecho de Messina y tomaron Reggio-Calabria, durísimamente castigada por la artillería británica; el día 9, dos divisiones, también del VIII Ejército británico, una de paracaidistas, la otra transportada por la Royal Navy, tomaban Tarento, operaciones de distracción para asegurar la acción principal de Avalancha, que comenzó igualmente el 9 de septiembre: un gran desembarco —cerca de 600 barcos, 3.280 aviones, 165.000 hombres (el V Ejército de Clark, y más tropas de Montgomery) sobre Salerno, junto a Amalfi, 48 kilómetros al sur de Nápoles. Avalancha resultó mucho más difícil de lo previsto. El mando alemán —el mariscal Albert Kesselring, que estuvo al frente de los ejércitos alemanes en Italia prácticamente hasta el final de la guerra— había anticipado la operación. Las fuerzas alemanas en el terreno —el X Ejército del general Von Vietinghoff, y tres divisiones Panzer, unos 100.000 hombres en total— presentaron una defensa durísima, contratacaron en ocasiones y obligaron a los aliados al envío de nuevos refuerzos. Avalancha no logró sus objetivos en el tiempo estimado. A los aliados les llevó veintidós días avanzar los 50 kilómetros de Salerno a Nápoles; tuvieron, además, unas 12.000 bajas, de ellas, 2.007 muertos (los alemanes, 9.000 bajas). Los británicos habían ido avanzando por el Adriático y por el interior: tomaron Bari (14 de septiembre), Potenza (día 29) y Foggia (día 27). Los norteamericanos, recurriendo al uso de toda la fuerza aérea de que disponían en el Mediterráneo, empezaron a romper el frente de Salerno a partir del 16 de septiembre; los alemanes fueron retirándose, protegiéndose con contrataques puntuales muy eficaces, hacia posiciones al norte de Nápoles. Los norteamericanos liberaron Nápoles el 1 de octubre de 1943: soldados y oficiales de las guarniciones locales y cientos de civiles habían combatido a los alemanes en las calles napolitanas durante los cuatro días anteriores a la entrada de los aliados, la primera vez en que en una ciudad europea se producía una insurrección popular contra la ocupación nazi.
La campaña de Italia iba, pues, a ser muy dura. El mismo avance aliado después de Nápoles fue lento y muy costoso. Entre octubre de 1943 y enero de 1944, los alemanes resistieron en la Línea Gustav al norte de Nápoles (desde Gaeta, en el Tirreno, hasta la desembocadura del Sangro, al sur de Pescara, en el Adriático), una barrera de búnkeres de cemento, nidos de ametralladoras, emplazamientos artilleros, alambradas y campos de minas defendida por unas 15 divisiones y cerrada por Monte Cassino, un enclave elevado en una antigua abadía benedictina: los aliados, como veremos más adelante, tardaron once meses en liberar Roma.
La capitulación italiana tuvo, con todo, consecuencias colaterales indudables. Fijó en Italia tropas alemanas que, trasladadas a otros frentes, podrían haber sido importantísimas; alteró el equilibrio militar en países y territorios —los Balcanes, Grecia— que estaban bajo ocupación italiana desde 1940-1941. Hubo, sin duda, errores. El Alto Mando británico, y Churchill en particular, decidieron, el mismo día de la capitulación italiana (8 de septiembre de 1943), la ocupación de las islas del Dodecaneso (Rodas, Leros, Cos, Patmos, Kostelorizo), en el Egeo meridional, junto a la costa sudoccidental turca —donde la guarnición alemana, 7.000 hombres, se había hecho con el control, tras el desarme de los 30.000 soldados italianos allí estacionados—, islas consideradas de gran valor estratégico, para apoyar la resistencia en los Balcanes y como base área desde la que operar sobre los pozos petrolíferos de Rumanía (e incluso para negociar la entrada en la guerra de la neutral Turquía, que siempre había reclamado su soberanía sobre el archipiélago). La operación, vaga y muy imprecisamente ficcionalizada en la novela, y luego film, Los cañones de Navarone, de Alistair MacLean, fue un desastre. Churchill envió inicialmente una brigada de infantería y otras tropas —unos 4.000 hombres— que tomaron, en efecto, varias de las islas; los contrataques alemanes, que enviaron considerables refuerzos por mar y aire desde Grecia, deshicieron a los ingleses (pese a nuevos envíos de tropas y a la intervención de la marina y la aviación), que sufrieron enormes bajas (4.800 hombres), especialmente en los combates, ya en noviembre, en la isla de Leros, y que tuvieron que ser evacuados del área con nuevas y cuantiosas pérdidas (6 destructores y 2 submarinos hundidos, y varios barcos más dañados; 113 aviones perdidos: los alemanes tuvieron 1.184 bajas y perdieron una docena de lanchones de desembarco).
Pero hubo también aciertos. En los Balcanes, el giro de la situación italiana resultó de forma inmediata favorable a los objetivos militares de los aliados: 17 divisiones italianas, 340.000 hombres, desmovilizadas; desaparición de la administración italiana de Dalmacia, Albania y Montenegro (ocupadas ahora por Alemania). La retirada de tropas alemanas de la región para su envío a Italia —a la que antes se ha hecho referencia— supuso el reforzamiento de la Resistencia yugoslava (que, si se recuerda, ya había resistido con éxito las dos mayores ofensivas que el mando alemán había desencadenado contra ella: las llamadas batallas del Neretva, enero-abril de 1943, y del Sutjeska, mayo-junio de 1943). Inglaterra, que envió en misión especial a Yugoslavia al historiador F. W. Deakin, cuya información iba a resultar importantísima, entendió ahora la alta capacidad militar —y las posibilidades que ello abría— del ejército «partisano» de Tito, más fiables y convenientes para los aliados que los chetniks de Draza Mihailovic. En septiembre de 1943, Churchill designó personalmente al general de brigada Fitzroy MacLean, al que se «parachutó» al interior de Yugoslavia, como oficial de enlace cerca de Tito; la RAF creó enseguida una unidad aérea, la Fuerza Aérea Balcánica, de apoyo táctico y logístico a los partisanos yugoslavos; Gran Bretaña fue reconociendo oficialmente a las distintas entidades (el Ejército de Liberación Nacional de Yugoslavia, el Consejo Militar Partisano, el Comité Nacional para la Liberación de Yugoslavia, la Yugoslavia Federal Democrática Partisana) que Tito había ido creando, si bien tratando al tiempo de buscar la aproximación entre Tito y el rey yugoslavo Pedro en el exilio, reconocimiento secundado por Estados Unidos y Rusia en la conferencia de Teherán de noviembre de 1943. El mando alemán en Yugoslavia y el ejército croata lanzaron, tras la capitulación de Italia, ya en el otoño de 1943, una nueva ofensiva, la sexta, contra el ejército partisano —una serie de operaciones separadas: por el noroeste hacia la frontera con Italia, y más abajo, por la costa de Bosnia y en islas del Adriático, como Korcula— con la idea de asegurar la costa del Adriático y prevenir un posible desembarco aliado desde algún lugar de Italia, que aparecía ahora como una hipótesis al menos verosímil.
Todo ello fue, sin duda, extraordinariamente importante. La realidad esencial, palmaria, era, con todo, esta: que Italia, en gran medida por la resistencia alemana, no iba a tener el valor estratégico que los aliados —sin duda, los ingleses— le habían concedido. El destino de la guerra en Europa se seguía librando en 1943 en Rusia.
La situación de los frentes rusos en abril de 1943, tras Stalingrado y la ofensiva rusa complementaria que le siguió, era difícilmente aceptable para rusos y alemanes: una línea de frentes desde Leningrado a Rostov de unos 1.100 kilómetros de longitud sumamente irregular y que dejaba, además, varios salientes —Oriol, Kursk, Járkov— extremadamente pronunciados y, por ello, muy vulnerables. Los alemanes prepararon para la primavera-verano de 1943 —contra la lógica militar, que parecía exigir su retirada ordenada de toda Rusia— un ataque (Operación Ciudadela) sobre el saliente ruso de Kursk, núcleo ferroviario importante a unos 800 kilómetros al sur de Moscú, un saliente de 180 kilómetros de anchura y 120 kilómetros de profundidad en cuyo interior habían quedado cinco ejércitos rusos. Alemania volvió a reunir una fuerza colosal: el Grupo de Ejércitos Centro (bajo el mariscal de campo Von Kluge), con el IX Ejército del mariscal Model como punta de lanza, y el Grupo de Ejércitos Sur (Manstein), con varias nuevas divisiones de Panzer, un total de 700.000 soldados, 2.400 tanques (Panzer y Tigre), 1.800 aviones. El mando ruso —básicamente, Zhúkov, comandante en jefe supremo, Vasilevski, jefe de Estado Mayor, y Stalin— había previsto la posibilidad del ataque: Kursk quedó protegida por varias líneas defensivas (trincheras, zanjas, hoyos, miles de minas antitanque y antipersonales, alambradas, búnkeres) construidas con un esfuerzo excepcional (trabajaron en torno a 300.000 personas) en tan solo dos meses, y por dos grupos de ejércitos —Frente Central, bajo el mando de Rokossovski, y Frente Vorónezh, mandado por Vatutin— respaldados a su retaguardia por varios cuerpos adicionales de ejércitos experimentados, un total de 1.300.000 hombres, 3.400 tanques y 2.100 aviones.
El ataque alemán, que empezó el 5 de julio de 1943 y que esperaba «pinzar» el saliente por el norte y por el sur, cerrar la bolsa y cercar a los ejércitos rusos, comenzó aparentemente conforme a las previsiones: Model, por el norte, penetró hasta Olkhovatka, amenazando Kursk, y los tanques del general Hoth y el ejército de Kempf penetraron por el sur hasta Oboyan y Prokhorovka, también ya cerca de Kursk. Fueron, sin embargo, contenidos en las posiciones indicadas por la perfecta defensa montada por Zhúkov. El ejército de Model fue atacado a retaguardia por fuerzas rusas de los ejércitos emplazados en el frente de Oriol; los tanques de Hoth, por fuerzas del ejército de Vatutin y por el V Ejército de Tanques Guardia, una de las fuerzas de la reserva, que avanzó directamente sobre Prokhorovka, donde el día 12 de julio entraron en combate una cifra cercana a los 1.200 tanques y carros blindados rusos y alemanes, la mayor batalla de tanques de la historia, favorable, pronto, a los rusos. Fallido el ataque, desbordadas en algunos puntos las fuerzas alemanas por el contrataque ruso, Hitler, que veía que al mismo tiempo (10 de julio) los aliados desembarcaban en Sicilia y amenazaban Italia (Mussolini, recuérdese, caía el 25 de julio), canceló Ciudadela: los alemanes habían tenido en unos días 200.000 bajas y habían perdido 1.500 tanques y 700 aparatos aéreos.
Aunque las bajas rusas fueron incluso mayores, la victoria de Kursk decidió a Stalin a atacar a todo lo largo de los frentes, desde Velizh, al norte, hasta Rostov en el sur, en el mar de Azov; no con ofensivas sobre los salientes y operaciones de cercamiento y envolvimiento, sino mediante avances frontales y ataques directos sobre las líneas enemigas. El avance ruso fue arrollador. Por el norte, los ejércitos de Eremenko, Sokolovski y Popov avanzaron por Oriol y Briansk hacia Bielorrusia y el Dniéper: Smolensko fue reconquistado el 24 de septiembre de 1943. Por el centro, Rokossovski y Vatutin, y por el sur, tres frentes más, al mando respectivamente, de Kónev, Malinovski y Tolbujin, entraban en Ucrania y obligaban a los alemanes a replegarse sobre el Dniéper, desde Kiev, tomada el 6 de noviembre, hasta Melitopol, amenazando, más al sur, Crimea. Las posiciones alemanas en territorio ruso habían retrocedido entre julio y octubre-noviembre de 1943 unos 240 kilómetros.
Alemania empezaba a estar seriamente amenazada. Ciertamente, Italia no era, como sabemos, el segundo frente que Stalin requería de sus aliados. Pero los bombardeos estratégicos de los aliados sobre Alemania cumplían, con eficacia devastadora, funciones de segundo frente. Los bombardeos —que perseguían un triple objetivo: destruir los aeródromos y las defensas de Alemania; destruir o dañar la producción industrial, las refinerías de petróleo, las líneas ferroviarias y la capacidad económica del país, y quebrar la moral de la población alemana— adquirieron mucha mayor intensidad tras los acuerdos de Casablanca entre Roosevelt y Churchill de enero de 1943. Aun con considerables pérdidas propias por la respuesta defensiva de la artillería antiaérea y de la aviación alemanas, la Fuerza Aérea Británica (la RAF) y las «fortalezas volantes» B-17 y B-24 norteamericanas bombardearon sistemáticamente, de día y de noche, ciudades y enclaves industriales alemanes a lo largo de 1943: Kassel, Darmstadt, la cuenca del Rhur nuevamente (con efectos demoledores sobre la producción alemana de acero), Dortmund. El bombardeo de Hamburgo, en julio de 1943, con bombas incendiarias destruyó el 70% de la ciudad y provocó la muerte de unas 40.000 personas. Berlín empezó a ser atacado directamente a partir de noviembre de 1943. Los aliados lanzaron sobre Alemania en 1943 un total de 200.000 toneladas de bombas.
La iniciativa, en cualquier caso, había pasado a manos de los aliados. En el Pacífico, los jefes de Estado Mayor de las fuerzas aliadas ratificaron la estrategia puesta en marcha desde el desembarco en las Islas Salomón y Nueva Guinea, y los éxitos navales de Nimitz en el Pacífico central: continuar la penetración de las tropas de MacArthur y Halsey a lo largo de Nueva Guinea (MacArthur) y de las Islas Salomón (Halsey; ahora, tras Guadalcanal, por Nueva Georgia, Choiseul y Bouganville) como vía de aproximación a Filipinas, y avanzar hacia Japón por el Pacífico central por la línea de las islas Gilbert, Marshall, Carolinas y Marianas. Con una gran innovación táctica: no recuperar isla a isla la cadena de posesiones japonesas, sino «saltarse» algunas, aislando sus guarniciones para, mediante complicadas operaciones anfibias y aerotransportadas, penetrar así, desde el sur y desde el centro del Pacífico, hacia el núcleo mismo de la defensa japonesa. La batalla del mar de Bismarck (entre Nueva Guinea, las islas del Almirantazgo y la isla de Nueva Bretaña con Rabaul), el 2 de marzo de 1943, fue, en todo caso, esencial. Con la información lograda por el desciframiento de las claves navales japonesas, la aviación aliada (la V Fuerza Aérea norteamericana, bajo el mando del teniente general George C. Kenney) localizó y atacó el convoy de refuerzos (8 barcos de transporte, 8 destructores, 7.000 hombres) que el mando japonés había enviado desde Rabaul a Lae para reforzar sus posiciones en Nueva Guinea: los cazas y bombarderos americanos y australianos —que utilizaron bombas de efecto retardado que se deslizaban por el mar, como si se tratase de torpedos, hasta alcanzar el objetivo— destruyeron los 8 barcos de transporte japoneses y 4 de sus destructores. Murieron 3.660 soldados japoneses. A Lae llegaron solo 950: los japoneses quedaron aislados en Nueva Guinea.
MacArthur tenía Nueva Guinea —la segunda mayor isla del mundo, con cerca de 800.000 kilómetros cuadrados de superficie, con Indonesia y Filipinas ya muy cerca— a su alcance. A partir de junio de 1943, los norteamericanos tomaron las islas Trobriand, para controlar todo el mar de Bismarck y asegurar las operaciones en Nueva Guinea, y en esta, norteamericanos y australianos se hicieron primero con la península de Huon (Salamaua y Lae, los centros principales de la península, cayeron los días 11 y 15 de septiembre, respectivamente). En enero de 1944, después de que la aviación de Kenney hubiera destruido (en agosto) la base aérea japonesa de Wewak, «saltaban» a la costa norte de la isla (Saidor) y a la vecina isla de Nueva Bretaña. Fuerzas australianas y norteamericanas avanzaron por la costa de Nueva Guinea y por el interior, a lo largo de los valles de Markham y Ramu; el I Cuerpo norteamericano desembarcó en la parte central del norte, en Aitape y Holandia, lo que les dio la bahía de Humboldt. Pese a la durísima resistencia planteada en todo momento por las fuerzas japonesas, con el XVIII Ejército japonés del general Adachi, que tuvo unas 35.000 bajas a lo largo de la campaña, para mayo de 1944 americanos y australianos habían tomado toda Nueva Guinea (en marzo, MacArthur había ocupado, además, las islas del Almirantazgo): una dotación japonesa de unos 13.000 hombres resistió aislada en el interior de las islas hasta 1945.
Mientras, las fuerzas del almirante Halsey habían seguido operando sobre las Islas Salomón: en junio, atacó y tomó, tras casi un mes de combates, Nueva Georgia; en agosto de 1943 tomó Vella Lavella, y en octubre, Bouganville, ocupaciones que, unidas a las logradas por MacArthur en Nueva Guinea, permitieron que la aviación norteamericana iniciara, desde distintas bases y posiciones, una sistemática y devastadora campaña de bombardeos sobre la base japonesa de Rabaul —base naval, base aérea, guarnición de 100.000 hombres—, que a principios de 1944 quedó ya completamente neutralizada, inoperativa a efectos militares o de cualquier otro tipo.
En el Pacífico Central, la flota de Nimitz —dotada de excelentes y nuevos barcos, portaviones grandes y ligeros, petroleros, barcos de apoyo, diques secos flotantes y abundante aviación, con un caza nuevo, el F6F Hellcat, excelente— tomó las islas Gilbert en noviembre de 1943 (pese a la gran resistencia de los japoneses en la isla de Tarawa), y mediante ataques preparatorios de portaviones ligeros y aviación, y posterior desembarco de los «marines», las islas Marshall (Kwajalein, Bikini, Eniwetok) en febrero de 1944. Con el desembarco de unos veinte mil marines en Saipán, los norteamericanos iniciaron el asalto a las islas Marianas. En el curso del mismo, en la batalla del mar de Filipinas (19-20 de junio de 1944), la flota norteamericana del Pacífico destruyó casi definitivamente el poder naval japonés: en la batalla, planteada por los japoneses para detener el desembarco de Saipán, en la que se enfrentaron la V Flota americana del almirante Spruance, reforzada por la flota de apoyo del vicealmirante Mitscher, con la I Flota Japonesa Móvil del almirante Ozawa —15 portaviones norteamericanos de distinto tipo, con 956 aviones, más un alto número de cruceros y destructores; 9 portaviones, 473 aviones y varios barcos de guerra adicionales japoneses—, los norteamericanos hundieron 3 de los mejores portaviones japoneses, dañaron otros 2 y destruyeron 346 aviones japoneses (por una pérdida de solo 20 aviones, aunque otros 80 resultaron dañados). Saipán fue tomada el 9 de julio de 1944; Tinian, el 1 de agosto, y Guam —donde desembarcó una fuerza de 55.000 marines, que tuvo que vencer, como en otros puntos, la durísima resistencia de las tropas japonesas, 19.000 hombres (de los que murieron 10.000)— el día 11 de ese mismo agosto de 1944. Japón y Filipinas estaban al alcance de los norteamericanos.
Los aliados podían contemplar ya el posible final de la guerra. De hecho, habían empezado a hacerlo. En la reunión que entre el 17 y el 24 de agosto de 1943 celebraron en Quebec Roosevelt, Churchill y sus asesores militares y diplomáticos, se aprobó un primer esquema para el desembarco en Normandía y se estudió la posibilidad de un desembarco paralelo por el sur de Francia, por la Riviera francesa (la Costa Azul). Se nombró a Mountbatten —el príncipe Luis de Battenberg, miembro de la familia real británica, almirante de la Armada y experto en la guerra anfibia— comandante en jefe del sudeste asiático, con el teniente general norteamericano Joseph W. Stilwell como su adjunto y jefe de Estado Mayor del ejército chino de Chiang Kai-shek, una indicación de que Estados Unidos hacía de la China nacional su aliado en Asia en la guerra contra Japón, y Estados Unidos y Gran Bretaña intercambiaron ya alguna información sobre la bomba atómica (aunque tuviera mucha menor importancia, en Quebec se habló también de presionar a la España de Franco para que suspendiera la venta de wolframio a Alemania y para que retirara a la División Azul de Rusia). En Moscú, en una reunión celebrada posteriormente, en octubre, preparatoria de la inminente cumbre ya acordada entre los «tres grandes» en Teherán, los ministros de Exteriores de la URSS (Mólotov), Estados Unidos (Cordell Hull) y Gran Bretaña (Eden) firmaron una declaración, suscrita también por China por insistencia norteamericana, en la que, entre otros acuerdos (como la advertencia sobre las responsabilidades de crímenes nazis en los países ocupados por Alemania y la futura restauración de Austria como país independiente), los cuatro reiteraban el principio de rendición incondicional como única solución a la guerra. En la reunión se informó a la URSS de los planes para el desembarco de Normandía.
Tras una reunión en El Cairo (23 a 26 de noviembre de 1943) de Roosevelt y Churchill con Chiang Kai-shek (en la que hablaron de posibles operaciones en Birmania y del futuro, tras la guerra, de Manchuria, Formosa y Corea), los «tres grandes» —Roosevelt, Churchill, Stalin— se reunieron en Teherán del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 1943 (Irán fue ocupada por tropas británicas y soviéticas en agosto de 1941, que forzaron la abdicación del abiertamente proalemán Shah Reza y su sustitución por su hijo, de 22 años, Mohammad Reza Pahlavi). Lo más importante: Roosevelt y Churchill informaron personalmente a Stalin de los planes de la gran operación que se preparaba sobre Normandía —que Stalin recibió con obvia satisfacción, y se mostró partidario también de la operación en el sur de Francia, que no terminaba de convencer, en cambio, a los ingleses, partidarios de dar prioridad a la guerra en Italia— y se acordó hacerla coincidir con una ofensiva rusa contra Alemania por Polonia y por el Báltico (que Stalin, que se descubrió ahora como un negociador hábil y determinado, veía ya como aérea de influencia soviética). El líder soviético pidió apoyo a los partisanos de Tito en Yugoslavia y se comprometió a entrar en la guerra contra Japón, pero solo una vez que Alemania hubiese sido derrotada; los tres dirigentes hablaron también sobre el carácter que podría tener en el futuro, tras la guerra, una posible Organización de Naciones Unidas. Fue la primera vez en que se reunieron los dirigentes de Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña. De ahí la significación e importancia de la reunión de Teherán: parafraseando, pero rectificando lo que Churchill dijo de la batalla de El Alamein —que era el fin del principio—, Teherán fue ya el principio del fin.