Desde el Cielo llega la ayuda para vivir la vida.
Cuando alguien habla de la muerte con tranquilidad y alegría, produce extrañeza entre quienes lo escuchan; con frecuencia se supone que si alguien lo hace, tal vez esté triste o deprimido. En general, es un tema del cual poco se conversa y mucho se ignora. En Occidente es considerado casi un tabú; se evita hablar acerca de ella, como si eso pudiera evitarla. Si dialogar en torno a la muerte se considera inapropiado, hacerlo acerca de los muertos, de sus vínculos con nosotros, de la posibilidad de comunicarse con ellos, resulta aún más extraño, tal vez peligroso o incluso desquiciado.
En casa, mi madre tenía un paradigma espiritual diferente. Huérfana de padre a los doce años, con algunos de sus hermanos muertos a corta edad, aprendió de mi abuela que la vida se vivía con vocación de servicio, alegría y entereza, luego de lo cual se iba al Cielo. La muerte era tan solo el mecanismo ineludible para llegar allí. Desde el Cielo venía la ayuda para vivir la vida; eso era claro para ellas.
Nunca se nos enseñó el temor a la muerte; por el contrario, se sembró en nuestras mentes infantiles la semilla alegre de la idea de una vida maravillosa después de esta. Al Cielo se llegaba, por supuesto, luego de haber llevado una vida recta, de buenas obras. Esta sencilla filosofía no provenía de una fe infantil, ni de una ingenua reflexión. Mamá era una persona brillante, y su filosofía provenía de una profunda espiritualidad. Una filosofía sencilla y sabia: “Vive bien, para morir bien: en paz, sin temor, en Dios”.
En casa se podía hablar de la muerte y de los muertos sin miedo, sin agüeros. Con buen humor y gratitud hacia los que se habían ido a otra dimensión, dándoles el espacio que les correspondía en la familia. Ellos seguían vivos, pues teníamos claro que en la otra dimensión hay una vida aún más amplia que la terrenal. Creo que esta infancia, en la que se hablaba de la muerte y del Cielo sin temor, acentuando al mismo tiempo el valor de la vida, permitió que mi mente no almacenara lo que veo en tantas personas: el miedo y el rechazo a la muerte. Como yo era su hija médica, mamá me dejó clara su voluntad de no hacer nunca maniobras extraordinarias para prolongarle la vida inútilmente. Con una sonrisa me decía: “A mí déjame en un rinconcito en paz para que me pueda ir al Cielo”.
Un mes antes de partir hacia allá, poco antes de cumplir ochenta años, una sonrisa alegraba su rostro si alguien le decía que estaba muy linda. Cuando me visitaba en el consultorio, si uno de mis pacientes le preguntaba cómo estaba, con una pícara sonrisa contestaba: “Bien, pero me voy a tener que morir a escondidas porque mis hijas no me quieren dejar ir”. Si era yo quien le preguntaba, solo cambiaba un poco la respuesta y con esa misma cara traviesa me decía: “Me voy a tener que morir a escondidas porque ustedes no me van a dejar morir”. Lo hizo más de una docena de veces en un mes; antes jamás me lo había dicho. Su alma ya sabía que iba a emprender el vuelo al Cielo. Supongo que lo hacía para que yo, como médica, no me sintiera culpable de no haberla cuidado lo suficiente: me estaba informando lo que iba a ocurrir.
Independiente de que sus hijos estuviéramos permanentemente atendiéndola con mucho cariño, ella ya estaba soltando sus anclas. Su alma extendió sus alas en paz, un amanecer, de repente, sin que nada la perturbara, como tal vez muchos quisiéramos que nos sucediera. Voló hacia el lugar de donde todos venimos, voló hacia Dios. No dudé de su alegría al llegar a su nuevo y al mismo tiempo antiguo hogar, al experimentar la expansión de su conciencia y la sensación plena de un espíritu libre que regresa a casa al terminar la escuela de la vida con honores, llevando la satisfacción de una tarea bien hecha.
Sentí su paz: llegaba al Paraíso. Me había advertido oportunamente de su muerte. Si bien yo no le había entendido, ¿por qué quejarme o lamentarme? ¿No quisiéramos todos algo similar para nosotros? Regresar a casa sin temor a la muerte, sabiendo que no se rompen los vínculos con los que se aman, que no se abandona a nadie. Sabía que desde el Cielo me llegaría su ayuda para vivir la vida. Y me ha llegado en muchas formas. Se lo agradezco infinitamente. Tengo la certeza de que ella comparte desde allí su alegría y simpatía, su disposición a ayudar, su felicidad. Nos comunicamos. En una forma diferente, claro está: yo le hablo mentalmente y sé que me escucha. Aunque no oigo su voz como respuesta, sí siento su presencia y su apoyo cerca, su fortaleza y su amor.
La comunicación con el Cielo, cuando lo pienso, era algo al parecer obvio en mi familia. Recuerdo vívidamente a mi tío, Tomás, quien se volvió sanador cuando ya era una persona mayor; según él, luego de un golpe en la cabeza al caer accidentalmente de un tejado. Muchas de sus extrañas historias quedaron grabadas en mi mente, cuando íbamos con mis hermanas a pasar vacaciones en la finca donde vivía. Allí veíamos cómo atendía, sin cobrar, a decenas de personas –alrededor de cien cada sábado y domingo–, quienes se agrupaban en un gran jardín que se extendía al frente de la casa. En orden de llegada, esperaban por horas, tranquilos, a que Tomás los tratara. Cuando les llegaba el turno, él cerraba los ojos, tan solo unos segundos, haciendo lo que podríamos llamar un diagnóstico mental durante el cual percibía qué era lo que tenía el consultante, y luego, en un tiempo también corto, hacía la sanación correspondiente. Todo sin tocar al paciente, sin siquiera mover sus manos y a una distancia considerable. Tenía impresionantes dotes clarividentes y yo, inicialmente como estudiante de medicina y luego como médica graduada, tuve la oportunidad de corroborar con exámenes clínicos, durante los muchos años que en vacaciones fui a esa finca, varios de los diagnósticos que Tomás lograba sin ninguna ayuda tecnológica. Según él, veía en su pantalla mental el o los órganos lesionados, y luego los sanaba utilizando imágenes mentales. Decía que guías del Cielo le ayudaban. Por ejemplo, era famoso por ayudar a decenas de mujeres que no habían podido quedar embarazadas. Me explicaba que para que una mujer estéril pudiera quedar encinta, observaba si el problema radicaba en la presencia de quistes en el ovario o una obstrucción de las trompas uterinas. En el primer caso, sencillamente imaginaba que resecaba los quistes, como quien hace una cirugía; en el segundo, que “aspiraba” con una “aspiradora mental” el contenido que obstruía las trompas. Otras, según Tomás, tenían un desequilibrio en el hipotálamo, una estructura cerebral de enorme importancia en la producción de las hormonas necesarias para un embarazo, y allí también llegaba con su mente y sus ayudantes invisibles a sanar.
Los muchos pacientes curados eran los que traían más pacientes. Me gustaba hablar con algunos de ellos para averiguar de qué se habían curado, y me relataban casos sorprendentes, para los cuales yo, como aprendiz de médica, no tenía explicación. De hecho, nada de lo que ocurría con mi tío tenía una explicación científica. Por fortuna el enfermo que llegaba allí no la necesitaba; tan solo quería curarse, sin importar el método. Y como no dolía, ¡tanto mejor! Me parecía un poco extraño que lograra describir tantas estructuras anatómicas sin tener conocimientos de medicina (ni anatomía), mientras que yo, que estaba en los primeros semestres de mi carrera ¡requiriera tanto tiempo para familiarizarme con ellas! Le mostraba mis textos de anatomía y patología para que pudiera explicarme mejor lo que “veía”. Así, ya no decía que veía unas bolsitas que salían del colon, sino que el paciente tenía unos divertículos, los cuales reparaba como si se tratara de un neumático: mentalmente ponía muchos parches; cerraba estas bolsas y luego las extraía, como quien hace una sofisticada cirugía. Al paciente le desaparecían los síntomas, y, naturalmente, invitaba a sus amigos o parientes enfermos a visitar al curioso sanador.
A Tomás también lo llamaban para que ayudara a las personas que habían fallecido en accidentes o por cualquier otro motivo. El siguiente es el relato de una de esas llamadas, de la cual fui testigo y que quedó profundamente grabada en mi memoria. Esto ocurrió cuando aún no había entrado a estudiar medicina, tendría yo unos dieciséis años. Sonó el teléfono de la finca y él contestó. Al colgar, nos contó que un amigo lejano acababa de fallecer en un accidente de automóvil y la familia le pedía que acompañara al difunto pues querían saber cómo estaba. Eso me pareció totalmente traído de los cabellos, pero como a Tomás podían pasarle toda clase de historias extrañas, lo observé en silencio. Cerró los ojos, los abrió unos minutos después, tomó de nuevo el teléfono y llamó a la persona que lo había contactado poco antes.
Le explicó que el difunto –cuyo nombre no recuerdo y llamaré Javier– se encontraba bien, pero estaba preocupado por no haber dejado a mano el testamento, y que para encontrarlo deberían seguir las siguientes instrucciones: abrir un cajón específico de la oficina (mi tío describió el cajón y el escritorio), en donde encontrarían unas llaves con las que deberían ir a la casa de Javier, buscar otro cajón en un clóset determinado, abrirlo con dichas llaves y encontrar allí el testamento.
No lo podía creer. Que alguien recién fallecido diera esos detalles con tanta claridad y Tomás los comprendiera resultaba difícil de aceptar. Era como si tuvieran un teléfono y estuvieran hablando sin ningún problema. Ni siquiera vi triste a mi tío. Decía que veía muy bien a la persona fallecida; le había ayudado con instrucciones para irse al Cielo y así evitar que se quedara por ahí vagando, o perdido en lo que algunos llaman Limbo.
Pensé que en un rato los familiares llamarían a decir que no encontraban ni llaves, ni cajón, ni testamento. Por el contrario y para mi sorpresa, más tarde telefonearon muy agradecidos: habían encontrado todo, tal cual les había dicho mi tío. Le pidieron, además, el favor de decirle a Javier que lo querían mucho y esperaban que estuviera en paz.
Con eso tuve para estar impactada todas las vacaciones. Junto con mis hermanas le pedíamos a mi tío que nos contara historias similares y él respondía con anécdotas que a veces nos resultaban inverosímiles, pero que algunos de los mayores corroboraban como ciertas. Unos diez días después de ese episodio, temprano en la mañana, escuché que Tomás llamaba a alguien y le decía que en su meditación matinal se le había aparecido Javier diciéndole que por favor tuvieran cuidado con el agua. Mi tío no comprendió nada de este extraño y lacónico mensaje, pero igual llamó a los familiares para transmitirlo. Al terminar la llamada, mis hermanas y yo, sus curiosas sobrinas, le preguntamos qué era lo que había ocurrido con el agua. Nos contestó que los familiares tampoco habían comprendido a qué se refería el mensaje.
No obstante, pronto se aclaró la incógnita. A la mañana siguiente, muy temprano, sonó el teléfono; eran los familiares de Javier, para contar que el tanque de agua del edificio donde vivían su esposa e hija ¡se había roto inundando ambos apartamentos!
¿Cómo podía él saber que el tanque de agua se iba a romper y causar una inundación? ¡Apenas había fallecido Javier, mi tío le pudo comprender todo, pero unos días después, solo le entendió parcialmente el mensaje! ¿Es posible que diez días después estuviera ya en otra dimensión y la comunicación por ello fuera menos clara? Todos en la familia, excepto Tomás, nos hacíamos esas preguntas, además de la obvia: ¿es posible comunicarse con las personas fallecidas?
De igual forma, mi tío tiene en su historial de sanador centenares de personas que han sido curadas allí donde los médicos clásicos fallaron1. No es fácil encontrar una explicación lógica y por eso, no puedo aclarar por qué algunas personas se comunican fácilmente con los habitantes del Cielo, mientras que la gran mayoría no puede hacerlo. Simplemente ocurre; es una realidad: hay sanadores, de la misma manera que hay personas que hablan con seres del Cielo. El hecho de que no sepamos cómo ocurre no es motivo para negar su existencia. Tanto unos como otros han estado presentes desde las culturas más antiguas hasta hoy.
Para mi gusto, esos misterios le dan un gran colorido a la vida; ¡hay aún tanto por descubrir, comprender y aprender en el universo! Más allá de la ciencia y la tecnología, los seres humanos tenemos muchos campos del saber por incursionar para lograr tener una humanidad más sana y feliz. Para investigar en esos campos se requiere de una mente curiosa, abierta, respetuosa y, además, silencio y humildad. Estas son igualmente algunas de las cualidades necesarias para comunicarse con nuestros seres queridos fallecidos; a ellas le sumo también el buen humor, sobre todo con uno mismo, al comenzar a ver y entender cosas en apariencia disparatadas.
La comunicación con los visitantes del Cielo puede ir desde una tan clara como la que lograba mi tío, hasta la percepción que tengo yo de sentir a mi madre con mucha alegría en su nuevo hogar. Para que esa comunicación exista, se necesita disponibilidad mental. Si creo que algo es imposible, resultará imposible para mí, así sea posible y cotidiano para muchos otros. Si nuestra mente está dispuesta a aprender, lo hará. Con ello no pretendo que al terminar de leer este libro todos los lectores obtengan las habilidades de Tomás, pero sí que se hayan abierto a la posibilidad de comunicarse con el Cielo, por medio de cualquiera de las muchas formas que para ello existen.
Lazos de amor que no se rompen con la muerte
El propósito de este libro es ayudar a recuperar esos lazos de amor que rompemos con tanta frecuencia cuando alguien cercano fallece. Hay muchas creencias sobre la muerte reflejadas en la sabiduría popular: “no hay que llorar a los muertos”, “hay que dejarlos ir”, “ellos descansan en paz”. Si no comprendemos en su buen sentido estos mensajes, ciertamente se hace más difícil el duelo y se crea una barrera imposible de traspasar entre los que se han ido y nosotros.
La muerte rara vez avisa. No solo impacta lo inesperado y lo irrecuperable del hecho, sino el estado en que se encontraban nuestras relaciones con la persona que muere. ¿Acaso una pequeña discusión, un desacuerdo, o no haber hecho a tiempo una llamada para saludar a alguien, no se convierten luego en una silenciosa culpa que acongoja el corazón y nos aísla mucho más del ser fallecido? Es como si no lo pudiéramos mirar en nuestro mundo interior sin romper en llanto, ya no solo por su partida, sino porque el lazo de amor construido por muchos años presenta al final una pequeña herida.
Es allí donde el germen de la culpa la vuelve irreparable, hasta cuando comprendamos que cualquier momento es bueno para sanar esas heridas, que ellos o ellas escuchan nuestra mente desde la dimensión espiritual donde se hallan y que son los más interesados en reparar las relaciones lesionadas.
Los lazos que nos unen a los que fallecen, si no son alimentados con amor y el contacto frecuente, mueren. Es decir, desaparece la relación con el ser querido. Lo que muere no es la persona que fallece, sino la relación, el lazo, el vínculo con ella. Decenas de años de una bella relación pueden esfumarse para el que se queda acá, porque cree que le hace daño al que se fue si lo recuerda, si le habla o si se entristece por su partida. O porque antes de la muerte –en especial si es repentina– falló en algo la gentileza, se olvidó un detalle, se elevó la voz y se pronunciaron palabras desagradables, o no se hizo algo que uno cree habría evitado lo sucedido, como si la muerte pudiera evitarse.
Se nos olvida a veces que amar es no quedarse en los detalles ásperos; el amor mantiene sólidos en la conciencia el afecto, la amistad, la admiración y la gratitud, disolviendo fácilmente los errores y las faltas. Precisamente por eso es amor, por su capacidad de comprender y perdonar. Es eso justamente lo que experimenta el que se ha ido. Tiene ya otra perspectiva. Desde su nueva dimensión de vida, él o ella ve y siente el océano de amor que nos une y no se concentra en las pequeñas olas de los desacuerdos, olas que por lo general ahogan en sentimientos de culpa a los que se quedan. Si comprendiéramos que la vida continúa luego de ocurrida la muerte del cuerpo físico y que la posibilidad de pedir perdón y ser perdonado no se cierra con ella, haríamos más amable el paso para el familiar o el amigo que fallece.
Si alguien que recién se ha ido –como le ocurrió a Javier– está pendiente de explicar dónde está su testamento para facilitar la vida a su familia, es claro que lo cotidiano y sus necesidades no se borraron de su archivo mental. La memoria existe aún sin cerebro y parece que incluso funciona mejor. ¿Acaso Javier no hizo su viaje a la Luz más tranquilo sabiendo que su familia podía evitarse unas cuantas dificultades? La creencia de que al morir se descansa en paz puede ser muy relativa: ¿qué hay del que se marcha dejando problemas en muchos lados, ya sean grandes o pequeños, por descuido, ignorancia o simplemente por las dificultades que a todos nos ocurren? Nada nos garantiza que descanse en paz. Tal vez por eso en las iglesias se repite tanto la frase “descanse en paz y brille para él la luz perpetua”, procurando de alguna forma autorizar al que se va para que se olvide de todo aquello que dejó acá y que le pudiera quitar la paz.
Si repetimos esa frase conscientemente, perdonando y agradeciendo, es probable que la persona pueda perdonarse a sí misma y, ya en el Cielo, reciba la ayuda de los seres de luz que lo habitan, para comprender que, aunque se equivocó, la conciencia y la tristeza por su error son el pasaporte para perdonarse y ser perdonado. Esa conciencia corre por cuenta de ellos; de nuestra parte corre el perdonar de corazón. El perdón y la gratitud son tal vez los mejores regalos que podemos hacer a nuestros seres queridos muertos. Según la vida de cada quien, alguno requerirá más el perdón y otros se habrán ganado la gratitud. “Se muere como se ha vivido” es un refrán muy ceñido a la realidad.
Este libro es una invitación a pensar más en nuestros muertos que en la muerte. ¿Es posible que ellos también tengan que hacer un duelo cuando nos encerramos en nuestro dolor y no abrimos la puerta del corazón a su nueva forma de estar vivos? Estoy segura de que así es. Al ayudarnos mutuamente a procesar la separación, con la certeza de que continúan vivos en la dimensión del Cielo –a donde nuestros mensajes de amor pueden llegar, y desde donde nos llega su apoyo, gratitud y afecto–, podremos, tanto ellos como nosotros, estar en paz. No la paz de algo que está muerto e inmóvil, sino aquella que nos llena de esperanza, de bienestar, de aceptación, y nos proporciona la capacidad para afrontar con amor tanto la vida como la muerte.
Cuando una sociedad pueda respetar la vida en todos sus aspectos, y hablar de la muerte y de sus muertos con amor y sin sufrimiento, seguramente logrará vivir en paz. Este libro trata sobre la capacidad para hablar de la muerte y de lo que ocurre con el que muere y viene de nuevo para ayudarnos. Trata de historias reales que me han ocurrido a mí y a personas cercanas, y que les suceden a miles en el mundo. Espero que permitan ampliar la conciencia sobre cómo ayudar a nuestros muertos a hacer su transición, y cómo ayudarnos a realizar el duelo, a vivir un poco mejor la vida, para tener una buena muerte.
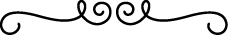
La muerte no puede negarse, ocultarse, ni deshacerse.
Es el evento inevitable por excelencia.
Lo que podemos transformar es la huella que
deja en nosotros; lo que ella hace con nuestra vida.
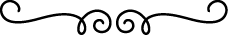
1 No sobra aclarar que muchas de las personas que asisten a las sesiones de sanación de mi tío no se curan, pero los casos exitosos de sanación de personas con enfermedades graves, consideradas degenerativas o incurables, sí superan las posibilidades estadísticas, como ocurre con la gran mayoría de los sanadores en el mundo.