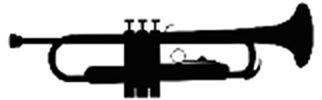Cuatro
Eso es una trompeta
Mi primo tenía la preparación necesaria de un músico profesional. Tocaba increíblemente bien la guitarra y razonablemente bien el resto de los instrumentos. Eventualmente se juntaba con otros músicos a tocar jazz “en serio”. Es decir, los temas de principio a fin y con varias vueltas de solos cada uno (técnicamente, se les llama coros).
El improvisado grupo de jazz se reunía en la casa de Juan Carlos Narzequian, un trompetista que vivía justo a la vuelta de mi primo. En la misma manzana, llegando a la esquina y doblando 20 metros. Es decir que ni siquiera cruzábamos la calle para llegar.
Ahí escuché una trompeta en vivo y en directo por primera vez (antes seguramente escuché en los desfiles militares de mi barrio, pero en conjunto y a distancia). Fue recién entonces, al escucharla a solo un par de metros, que pude recortar el sonido de entre el resto de instrumentos.
Juan Carlos tenía un estilo de trompetista cool, sin notas estridentes ni pirotecnia de sobreagudos. Un estilo a-la-Chet Baker. Juan Carlos era un alumno intermedio de trompeta del maestro Fats Fernández, apenas iniciado en la improvisación. Pese a eso, tenía una enorme musicalidad.
Poco tiempo después, se pasó al saxo alto y abandonó la trompeta. Alguna vez me dijo que le resultaba muy difícil mejorar con la trompeta y que con el saxo todo fue más sencillo. En la actualidad, es un gran solista de saxo radicado en España.
Las reuniones en lo de Juan Carlos eran reveladoras. Allí pude escuchar un sexteto de jazz tocando “al mango”, con equipos y todo. No era música de rock, pero la energía y el volumen me golpeaba el pecho.
Mi primo tocaba la guitarra eléctrica, Alejo Scalco el piano Rhodes, el bajista era uno llamado Giorgio (hoy promotor de artistas en las Islas Canarias), la trompeta la tocaba Juan Carlos y el saxo tenor Fernando Dozo (otro personaje increíble).
Aquellos músicos, quizás influenciados por el Gato Barbieri y Miles Davis, se habían hecho unas gafas con latón. Unas gafas enormes pintadas de negro, similares a las que solía usar el Gato Barbieri en las tapas de sus discos. A esos anteojos de latón, les habían hecho unas pequeñas perforaciones para poder ver a través de ellas. Solían sacarse fotos con sus anteojos jazzmen posando en la puerta del bar La Paz, en plena avenida Corrientes o con el Obelisco de fondo. Ellos alimentaban un código jazzístico. Algo así como una forma de ver la vida color de jazz.
La avenida Corrientes, según mi primo, era la Disneylandia de los bohemios. Había docenas de librerías, bares, cines y teatros. Como si fuera poco, en las inmediaciones de la calle Talcahuano se ubicaban los pocos negocios de instrumentos musicales como Daiam, Blues (en Rodríguez Peña) y también Casa América en Avenida de Mayo. Alguna vez acompañé a mi viejo a comprar mercadería para la joyería y comprobé la magia de la famosa avenida Corrientes. Aquella que me había contado mi primo.
Paradójicamente, la escuela secundaria potenció mi vocación musical. Era tan horrible todo lo que estudiaba que solo pensaba en la música. No tenía la más absoluta conexión con ninguna de las materias. Incluida Música.
Lo único bueno fue conocer gente interesante. Amigos, compañeros, profesores. Como mi compañero de banco Ricardo Daglio. Con él nos divertíamos mucho. Era una especie de cómico norteamericano, siempre acotando cosas graciosas y riendo a carcajadas con sus enormes dientes blancos.
Daglio era un devoto creyente cristiano. Toda su familia lo era.
Frente a la casa de Daglio vivía un joven ciego que tocaba el contrabajo en una orquesta de ciegos. Daglio propició un par de encuentros musicales con el amigo ciego, donde yo tocaba la guitarra y él me acompañaba con el contrabajo. En una ocasión, tocamos el tema “Bluesette” del armoniquista Toots Thielemans. Un tema que tiene como veinte acordes distintos y todo el tiempo está modulando hacia otro lado. Lo tocó perfectamente de principio a fin. Era un verdadero genio.
Volviendo a Ricardo Daglio, solía asistir a un templo evangelista de un pastor norteamericano. Aquel pastor tenía varios instrumentos traídos de Estados Unidos: abrigaba la esperanza de armar una pequeña orquesta para el templo. Entre los instrumentos tenía dos trompetas.
Así fue como, movido por mi curiosidad, le pedí a Daglio que me llevara al templo para conocer al pastor y, también, intentar tocar la trompeta.
El templo era una enorme construcción de hormigón nueva, algo así como una cancha de básquet con varias hileras de sillas.
Mientras Daglio aprendía para ser pastor, yo aprovechaba para tocar la trompeta dentro del templo. Algo nuevo comenzaba de forma inesperada.
Al poco tiempo empecé a ir los domingos a las misas y me hice de varios amigos.
Mi viejo solía ir a comprar mercadería a la calle Libertad, muy cerca de la calle Talcahuano (donde estaban las tiendas de instrumentos) y yo solía pedirle que me averiguara los precios de los clarinetes y trompetas. También que me averiguara las condiciones de ingreso para estudiar en el conservatorio municipal y cosas por el estilo.
Un buen día tuve la genial idea de negociar con mis viejos el dinero del viaje de egresados de la secundaria, el famoso viaje de los estudiantes a la ciudad de Bariloche. La idea era que me lo adelantaran y con eso comprarme una trompeta. A cambio, yo prometía no ir de viaje de egresados. Finalmente los convencí.
Así fue como le propuse al pastor que me vendiera la trompeta. Total tenía dos. La justificación fue que yo necesitaba tocar y estudiar seriamente durante varias horas, pero no escuetamente, como solía hacer en el templo. El pastor aceptó y me vendió la trompeta a un precio razonable. Yo tuve mi trompeta y también me perdí de conocer Bariloche. En compensación, conocí un mundo que jamás imaginé.
Hubo un momento donde solo escuché trompetistas. Empecé por Miles Davis, que me cautivó con su sonido melancólico de trompeta con sordina. También me deslumbraron los trompetistas de la orquesta de Duke Ellington, con su tremenda expresión y sus sobre-agudos. “Cootie” Williams era una bestia total. Otro trompetista que siempre me gustó fue Clark Terry, quien además fue técnicamente perfecto.
El disco The Great Paris Concert era mi disco de cabecera.
Gracias a una mesa de ofertas, pude comprar varios casetes de los fundadores del be-bop, como Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell, Todd Dameron, Thelonius Monk y otros. El sonido era pésimo ya que en su mayoría eran grabaciones piratas de conciertos en clubes de jazz. Años después descubrí los discos de estudio de estos grandes.
De los guitarristas me gustaban Joe Pass, Herb Ellis y los modernos John McLaughlin, John Abercrombie, Larry Corryell y posteriormente Pat Metheny, del cual me volví un fan durante los ochenta.
Mis días ahora transcurrían en un mundo musical, donde paulatinamente aumentaba mi cantidad de casetes grabados con jazz, rock progresivo o música clásica. Así también dedicaba un rato al día a componer cosas nuevas, grabarlas y anotarlas en un cuaderno.
Desde el principio, mi estilo fue el de un compositor inquieto y, a la vez, un cada vez más correcto instrumentista. Le daba a estos dos roles la misma importancia. En otras palabras, siempre me gustó tanto la situación de grabar mi música como la de actuar para el público. Es sencillo de contar y así es en la realidad, pero no tan simple de comprender para algunas personas. Existe una idea de que los músicos solo queremos tocar para el público, entregar todo en un escenario y que nos aplaudan. En mi caso, eso fue siempre una idea lateral de mi actividad. He dedicado todos estos años a tratar de explicarlo y que me comprendan. Sigo sin tener éxito.
Las personas (incluso los músicos) suelen creer que la música empieza a funcionar cuando se transforma en un concierto o en un espectáculo musical. Yo a veces creo lo contrario: que la música deja su esencia abajo del escenario o lejos del aplauso sordo de la audiencia. La música es algo que sucede, transcurre en un idioma musical y en un contexto adecuado, que muchas veces es la soledad de una habitación. Lo que a veces vemos sobre el escenario es la teatralización de esa música. La exaltación de la performance en busca de cautivar a la audiencia es una situación social donde el que está sobre el escenario tiene que demostrarle a los que están debajo, mirando, por qué está ahí arriba.
Hay algo parecido a la guerra cuando se toca música para el público. He oído muchas veces a periodistas usar la expresión “enfrentar al público” que nos da una idea de lo que quiero decir. Incluso son habituales (sobre todo en el rock) las arengas en los camarines previas a los conciertos. Eufóricas frases del estilo “los vamos a aplastar”, o ahora “a entregar todo”, que nos remiten al deporte competitivo, las luchas o incluso a las guerras.
Muchas veces tocar en público es el juego de dominar con tu arte a la inquieta y desafiante audiencia. Y este es un aspecto que siempre me impresionó de la música, el de tener que demostrar (más que mostrar o compartir). Existe una tensión dentro de ese pensamiento que se aleja mucho de mis plácidas tardes de composición en mi casa.
“Dar todo” muchas veces se interpreta como si fuera el artista quien le regala todo a su público, como un acto de entrega, una ofrenda, que conlleva cierta idea de sumisión. La realidad es que en este juego de falsas humildades que esconden estrategias bélicas, muchas veces el acting del artista entregado en cuerpo y alma a su gente, esconde la doble estrategia de teatralizar el esfuerzo y la entrega (de esto saben muchos los guitarristas y sus gestos de sufrimiento) en esa especie de boomerang donde el ego vuelve potenciado al artista después de sobrevolar al público, convirtiéndose en una estruendosa ovación y sumisión final de la audiencia al falso humilde artista que ahora tiene al público rendido a sus pies. Este ritual de conquista mutua, en la mayoría de los casos, nada tiene que ver con la sutileza y la calidad de la música.
En este sentido, mi breve paso con los Sumo fue revelador. Ahí aprendí que hay que ser uno mismo en todo momento. El mismo arriba y abajo del escenario. Por sobre todas las cosas, tocar lo que uno quiere honestamente.
El pacto con el público tiene que estar basado en la verdad.