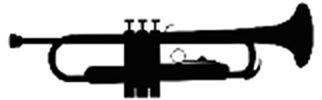Tres
Un tornado llamado Sumo
Durante mi paso por la UBA me había hecho amigo de un compañero llamado Santiago. Era un chetito de Belgrano que en las viejas épocas de rollos y revelado casero hacía fotografía artística. Era el sobrino de Eliseo Subiela, solía comer churrascos con ensalada de cebolla sola y escuchaba todo el tiempo los discos de un grupo muy extraño.
—Tenés que venir a un recital de Sumo —me insistía—. Tenemos que ir.
Un día Santiago ganó la pulseada y partimos hacia el teatro Chantecler, una especie de cabaret antiguo emplazado sobre la calle Corrientes. Lo que sentí durante aquel show fue rarísimo, algo así como estar de regreso en el útero materno. Porque, mientras la banda hacía una zapada impresionante, Luca se había bajado del escenario para agarrarse a piñas con una parte del público. “A este le gusta pelear”, pensé. Tenía facilidad, tenía técnica, y era muy valiente. La banda también era única. Eran musicalmente arriesgados. Angulares. Por momentos, claramente empujados por el saxo de Pettinato, llegaban a una especie de free jazz y las cosas se iban al carajo. De pronto volvían al eje con una cancioncita, después pasaban por un reggae de dos tonos, aparecía una veta humorística y todo terminaba con un hardcore furibundo durante el cual Luca recibía mil escupitajos. En esas circunstancias el pelado se reía solo, salvaje y un poco inocente, en medio de un ambiente de libertad total. También de drogas. También de erotismo.
Ese concierto me mató.
No podía creer lo que estaba viendo. Venía de escuchar el canon del rock nacional bajo la influencia de mi primo y mi hermano mayor. Spinetta, Sui Generis, Arco Iris. Todas esas voces aguditas con lírica campestre. De repente pasaba de aquello a ver a este pelado que puteaba al público y que en medio del último tema se bajaba del escenario y se iba del lugar. Recuerdo que el show todavía no había terminado y que un montón de gente salió caminando detrás de él, como hipnotizada, mientras la banda seguía tocando. Fui una de esas personas.
Luca agarró por Corrientes. Llevaba una bolsa de nylon blanca como la que te dan en los supermercados chinos, pero adentro tenía una peluca de pelos lacios (que había usado como recurso humorístico antes de tocar “Redemption Song”, de Bob Marley, con una guitarra acústica). A medida que Luca avanzaba sin detener en ningún momento su marcha, la gente que lo seguía fue desertando poco a poco. En un momento quedé yo solo, apenas unos metros detrás de él. Dobló por Callao, donde había un bar enorme que ocupaba toda la esquina, giré siguiendo sus pasos. Me llevé una sorpresa grande cuando descubrí que a pocos metros de esa esquina me esperaba Luca parado de frente. Se había detenido sorpresivamente, quizás sospechando que alguien estaba siguiéndolo. Me miró fijo y me detuve, pero no pude decirle nada. Reconozco que su figura podía resultar intimidante. Un minuto después levantó el brazo para parar un colectivo de la línea 60, subió ágilmente la escalerilla y me quedé mirando cómo se alejaba. El tipo me había atrapado. Me sentía magnetizado.
Desde entonces quedé boyando en el Centro. Viajaba todos los días desde Monte Grande, donde vivía, hasta la calle Corrientes para recorrer librerías, absorber un poco la calle y tomar un copetín con algún personaje como Fats Fernández. Tenía mucha avidez. Estaba en la búsqueda de experiencias democráticas pero, como la Cenicienta, en algún momento debía desaparecer. Más exactamente a las doce de la noche, cuando pasaba el último tren hacia Monte Grande.
El destino quiso que volviera a encontrarme a Luca. Aquella vez bajé del tren en Liniers y pude verlo en la lejanía, dentro del barcito de la estación. Estaba solo, sentado en una banqueta y tomando un enorme vaso de vino blanco colmado hasta el borde. Esta vez me acerqué y le hablé.
—Hola, soy trompetista —le dije entre otras cosas.
—Yo toqué la trompeta en la escuela. También la toqué algunas veces con la Hurlingham Reggae Band. Ahora no sé dónde está…
—Me gustaría tocar alguna vez con ustedes.
—Estaría bueno. Hablá con Roberto. Él se encarga de esas cosas.
La rueda de la fortuna estaba de mi lado. Porque unos días más tarde, mientras caminaba por la avenida Santa Fe, lo vi venir a Pettinato con su andar grandilocuente. Era un tipo alto, pesado, con su ropa y sus barbas. Eso que la mayoría no dudaría en llamar un verdadero demente. Por entonces Petti atravesaba un período de cierta fama mediática porque había tenido una aparición muy comentada en A solas, el programa de televisión del genial Hugo Guerrero Marthineitz. Yo lo veía porque nunca sabías qué podía pasar en cada emisión. Una trasnoche el tipo entrevistaba a Menotti, al otro día tocaba Rubén Juárez y después aparecía Pettinato. En ese programa se dio el siguiente diálogo:
—¿Qué relación tienes tú con las drogas? —le preguntó el peruano Parlanchín.
—Mucha relación. Las consumo todas —respondió Roberto.
No era Andy Chango en la tele de hoy. En esa época nadie se reía. Vos no te reías. Nadie decía eso. No existía. En aquel momento el de las drogas era un mundo completamente clandestino que recién asomaba la cabeza en la agenda de la televisión abierta. Al escuchar esa clase de declaraciones uno esperaba que de un momento a otro la policía interrumpiera el programa y le pusiera esposas. Para colmo, en esa época Petti también escribía en Libre, una revista del destape democrático que era lo más, en la que, por ejemplo, Charly García aparecía desnudo y sentado sobre el inodoro. Ahí estaba Petti: era el verdadero periodista killer.
De modo que esa tarde, al verlo acercarse de frente surcando una vereda de la avenida Santa Fe, me puse delante suyo y lo paré. Roberto frenó de golpe y me miró. Yo sabía que tenía un único tiro, pero no sabía qué decirle. Pasé por todos los estados en una fracción de segundo.
—Olu Dara —le dije.
—¿Conocés a Olu Dara? ¿En serio? —respondió.
—Sí. Soy trompetista y me gusta el disco a dúo de Olu Dara y Phillip Wilson en batería.
Era una demencia total ese vinilo.
—Tenemos que tocar. Anotá mi telefono.
Unos pocos días después llamé a su departamento, cargué la trompeta y me tomé el tren hasta Plaza Constitución, después el subte de Constitución hasta Retiro, de ahí un tren hasta Belgrano y por último un colectivo desde la estación Belgrano hasta Mendoza y Cramer, en el barrio de Belgrano R, donde vivía Petti. Tardé tres horas.
Me acuerdo que me abrió la puerta y que lo primero que miré fue el equipo de sonido. Un poco más allá estaba su saxo, había una colección de discos increíble y una pila de libros en inglés. Recuerdo que Petti te hablaba de las letras de Dylan y que de los diez estúpidos que lo escuchábamos ninguno sabía inglés. Ya había ido a Nueva York, paraba en el Chelsea Hotel, comía sushi y se mandaba a ver shows de jazz en el Village Vanguard. En aquellos años, toda esa mística era otro planeta. Era como si estuviera hablándome un marciano.
Pero esa tarde Petti casi no habló. Sencillamente me hizo pasar y puso un disco de James Brown, se colgó el saxo y empezó a tocar de frente a la pared. Como yo no sabía qué hacer saqué la trompeta, busqué la otra pared y me puse a tocar. Esa escena se extendió a lo largo de todo el lado A del disco de James Brown sin mediar palabra alguna. Cuando terminó, me dijo:
—¿Qué hacés mañana? Venite a El Palomar a un ensayo de Sumo.
—Bueno.
—Para mí, vos vas a ser un pedal —me dijo marcando el territorio—. Si pienso que vamos a competir no te llevo. Pero si pienso que vas a tocar la trompeta como una especie de prolongación musical mía va a estar todo bien.
Al día siguiente me tomé el tren hasta El Palomar y caminé por esas calles arboladas con un papelito de referencia en las manos. El ensayo se desarrollaba debajo de una especie de panadería abandonada, en un sótano oscuro lleno de máquinas sin funcionar. Parecía la escenografía de una película de Vincent Price. Cuando llegué escuché que desde una rejilla que estaba a la altura de mis pies salía, como si fuera un ruido a presión, la música que estaba tocando la banda. Toqué el timbre, pero nadie me escuchó. A los pocos segundos volví a hacerlo, pero no había caso. Toqué de nuevo. Nada.
Cuando el grupo hizo una pausa, noté que hablaban entre ellos y entonces grité por la ventanilla:
—¡Hola! ¡Alguien! ¡Soy el trompetista!
En un momento determinado la puerta se abrió y salió alguien con dos envases de cerveza vacíos. Me abalancé sobre él y me indicó por dónde bajar la escalera. En medio de ese lugar húmedo y patético apenas había una lamparita. Ahí abajo me encontré con Sumo.
No se veía casi nada y nadie me dirigió la palabra. No es que hubiera mala onda: en realidad no había ninguna onda, por lo que nadie me saludó. En un momento determinado Pettinato me acomodó un micrófono y me hizo un gesto de “acá tocá vos”. El volumen del micrófono era mínimo.
Yo estaba ahí con la trompeta y tocaba por momentos. Nadie me hacía ningún gesto, ni de aprobación ni de desacuerdo. En medio de aquella escena surrealista se abrió la compuerta y apareció Timmy McKern, el manager escocés de Sumo. Habló algo con Luca en inglés y Luca se fue. Mientras todos guardaban los instrumentos en sus estuches, Timmy se me acercó para decirme:
—Dame tu número de documento. Nos vamos a Córdoba en tren.
Ese viaje, al que fui invitado sorpresivamente después de tocar apenas un rato sin ensayar nada en concreto, fue como subirse literalmente al tren del rock. Recuerdo la imagen del andén de la estación de Retiro: ahí estaban Los Enanitos Verdes, Patricia Sosa y La Torre, Eduardo de la Puente, el periodista Sergio Marchi y varios más. Una vez embarcados, aquel fue un trayecto eterno en el que todo era un desfile permanente hacia el baño. Lo único que recuerdo con claridad son las conversaciones de Alberto “Superman“ Troglio, que se sentaba al lado mío y hablaba de cualquier tema. Ya de mañana Luca se había acostado en el piso del vagón ocupando todo el ancho del pasillo. Algunas viejas que compartían nuestro destino ponían cuidadosamente sus pies en los pocos lugares libres del pasillo para poder pasar. Luca no se despertó hasta que llegamos a la estación de Córdoba.
Cuando llegamos al hotel cada uno se fue a su habitación y yo me quedé ahí parado, con un signo de pregunta sobre mi cabeza. “¿Habrá prueba de sonido?”, me preguntaba. Decidí esperar un poco, me metí en mi habitación y me puse a leer. Al rato descendí al lobby del hotel y le pedí al conserje que por favor me comunicase con Pettinato.
—Roberto, soy el trompetista.
—Sí. ¿Qué pasó?
—Necesito hablar con alguien, no entiendo nada.
—Está bien. Subí.
Cuando entré en su habitación, Roberto estaba acostado desnudo y envuelto en una sábana, escuchando música con Ricardo Mollo en un radiograbador enorme, de esos que usaban los raperos en los videos de MTV. Mollo y Pettinato estaban todo el día pegados el uno con el otro. En esa escena, Roberto parecía un emperador romano decadente, con su barba exótica, entrado en carnes y blanco, más o menos cubierto con una sábana.
—Che, Roberto, ¿qué carajo hago? ¿Dónde toco?
—Tocá donde quieras —me respondió Petti.
—¿Pero no te contaron cómo es acá? —habló de repente Mollo—. Cuando entran a la banda los nuevos tienen que cojerse a Roberto. Y vos sos el nuevo.
Si bien recién ingresaba en Sumo y no entendía del todo cuáles eran los límites dentro de la banda, empecé a reírme y ellos estallaron en carcajadas (unos años después leí en la autobiografía de Miles Davis que le hicieron ese mismo chiste a Bill Evans cuando entró al quinteto de Miles).
Salí de esa habitación y me quedé dando vueltas por los pasillos del hotel. Los cuatro pisos estaban completamente ocupados por los músicos del festival. Mientras recorría cada rincón veía comiendo a varios de ellos, todos muy famosos, y me volvía loco. Muchos eran mis héroes y ahora me los chocaba a cada paso. Sin embargo, la actitud de todos ellos hacia Sumo no era nada buena. Después de todo, ¿quiénes carajo eran desde su perspectiva Luca Prodan, Germán Daffunchio, Superman Troglio, Ricardo Mollo, Diego Arnedo y el propio Pettinato? Mucho antes de la canonización de Luca, Sumo era una banda de malditos que la aristocracia del rock argentino se ocupaba claramente de ningunear. El aspecto de la banda tampoco ayudaba demasiado: eran sucios, desaliñados, estaban todos lastimados. Existía, además, la eterna hostilidad de Luca hacia ellos (y a casi todo aquel que no conociera). Por entonces, el único que le caía en gracia era Pipo Cipollati. Al pelado no le gustaba la pompa que rodeaba los nombres de Charly García o Luis Alberto Spinetta, por ejemplo. Cuando eventualmente se cruzaba a alguno de los Soda Stereo en el Bar Einstein los trataba de chetitos porque usaban ropa de la marca Legacy o tal guitarrita. En Córdoba, para colmo, Luca jugaba de local porque había vivido unos años en las Sierras.
Al mediodía salí a caminar por las cercanías del hotel. Era la primera vez que estaba en Córdoba y era todo muy extraño. Me pareció una mezcla de hoteles viejos y pequeños bares, incluso me crucé con un negocio de venta de objetos usados con un acordeón en la vidriera. En una esquina, sentados en una mesa en la vereda y al rayo del sol vi a varios de los Sumo. Estaban Timmy, Jorge Crespo –el otro manager–, el sonidista Mario Lastiri, el iluminador Daniel Siman y Germán Daffunchio. Me senté con ellos mientras por los parlantes sonaban algunos temas de Dire Straits, que era el grupo del momento. A los pocos minutos llegó el resto de los músicos y también Luca.
Aquella tarde se dieron conversaciones muy cómicas. “Deformando”, como solemos decir cuando agarrás un tema y vas delirando en chistes. En un momento noté que Luca tenía cientos de pequeñísimas gotas de sudor, tanto en su cara como en su cabeza pelada. Sus manos, además, estaban temblorosas. Todos bebíamos cerveza, vino, Fernet y lo que hubiera.
Mientras seguíamos boludenado, de pronto se acercaron varios jóvenes, todos fans de la banda; estaban sorprendidos porque no podían creer estar viendo a Sumo tomando algo en la vereda. Entraron al bar rápidamente y regresaron con un papel y una birome, esperando por sus autógrafos. Cada músico firmaba y enseguida le pasaba el papel al que tenía a su lado. Yo estaba sentado al lado de Luca, que después de firmar me pasó el papelito. Yo, a su vez, se lo pase a Germán.
—¿Vos nos firmás? —me dijo Luca.
—No, eh, a mí no me conocen… —le respondí.
—Está mal. ¿Quién te creés que sos? Si a vos la gente te pide un autógrafo vos se lo firmás.
Desde ese momento empecé a firmar todos los autógrafos con ellos.
Este episodio fue en realidad toda una enseñanza. Para Luca, la gente era sagrada. Lo significaba todo. Eran sus amigos desconocidos. Era capaz de emprender un paseo y una charla con cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. La frase “quién te crees que sos” quedó resonando en mi cabeza. En definitiva, mi timidez y reticencia habían sido un desaire a los fans ilusionados. Con el paso de los años pude comprobar que los que se niegan a una foto o una firma destruyen toda la magia.
Varias horas después, mientras anochecía, seguía sin recibir ningún llamado, menos todavía una instrucción de algo. Volví a la habitación de Pettinato y Mollo, que seguían escuchando música en aquel enorme grabador de casete (creo que era Van Der Graff Generator). Me senté en el borde de la cama a “deformar” y al rato apareció Germán, que parecía ser el más organizado dentro del grupo, para avisarnos que afuera nos esperaba la combi que nos llevaría al predio donde se hacía el cierre del Festival Chateau Rock en el célebre estadio mundialista Chateau Carreras. Bajamos todos juntos.
Una de las características de aquel festival fue que las bandas tocaban en un escenario giratorio y que había que empezar a armar mientras el grupo anterior estaba terminando su show. Me acuerdo que nos pusimos en posición justo cuando Los Enanitos Verdes hacían su cierre con aquella versión de “El extraño de pelo largo”, que era el tema de moda total. El escenario giró mientras aún sonaba el último acorde del tema y arrancamos nosotros, sin ninguna clase de intervalo, con una especie de free que duraba como siete minutos; era la intro de “Disco Baby Disco“.
Me puse a tocar como un desaforado desde el primer instante y nadie me miraba ni me hacía ningún gesto. Hice todo el show lo que a mí me parecía.
A los pocos días salió un artículo de la revista Pelo que decía: “Sumo incorporó un trompetista de free-jazz”. De alguna manera, esa definición reflejaba la forma en que tocábamos. Con Petti solíamos hacer solos bastante alocados en temas como “Mejor no hablar de ciertas cosas” o “DBD (Disco Baby Disco)”. En esas ocasiones yo soplaba y soplaba, a veces esos segmentos libres duraban varios minutos, pero el resto de los músicos de Sumo jamás me recriminó nada acerca de la extensión de mis solos de trompeta. Al contrario, me estimulaban. A medida que nos conocíamos mejor Luca solía agregarme nuevos solos en otras canciones.
—Si te digo tocá, vos tocá —me indicaba.
Yo subía al escenario con toda la banda, participaba del concierto ubicado un par de metros detrás de Pettinato, y permanecía atento a la mirada de Luca. Cuando el pelado enfocaba hacía mí para hacer su mímica de “vos tocá”, yo arrancaba y recién finalizaba cuando escuchaba que volvía a cantar.
En esa primera época de empezar a tocar con Sumo aprendí a improvisar sobre cualquier base de rock. También a darme cuenta de las tonalidades de un tema fraseando con la trompeta alejado del micrófono. Podría sintetizarlo diciendo que durante el tiempo que estuve en Sumo incorporé el oficio de trompetista espontáneo: cualquiera fuera la tonalidad de la canción, me bastaban un par de pequeñas frases musicales a bajo volumen para saber en qué tono estábamos y arrancar a tocar.
Volvimos a Buenos Aires, donde seguí tocando con la banda en distintos lugares. Tras la aventura cordobesa, podía considerarme, quizás, parte de Sumo. Las cosas sin embargo, no serían nada fáciles de allí en más.
Después de muchos quilombos internos y algunos reclamos cruzados, se había instalado la idea de fortalecer a la banda. Buena parte de ese trabajo había quedado en manos de Germán Daffunchio en sus charlas íntimas con Luca. Los músicos se preguntaban qué le pasaba, porque la mayoría sentía que el Pelado boicoteaba el proyecto. No se estudiaba los temas nuevos, tampoco venía a los ensayos. De hecho, cuando llegué a Sumo, en aquel sótano de El Palomar siempre cantaba Ricardo. Quizás esperaban a Luca durante un rato y él no aparecía. O por ahí se abría una puerta y bajaba acompañado por un par de tipos. Decía que eran amigos de él y que querían ver al grupo. En esos casos era rarísimo, porque ensayaba dos o tres temas y enseguida se iba. De modo que por entonces la banda tenía una actitud bastante distante con Luca. Como yo era el pibe nuevo, el Pelado se me acercó y pegamos buena onda. En realidad solía escucharlo sin hacer ningún comentario.
Así me fueron revelados los enigmáticos motivos que lo hicieron emigrar de Europa hacia la Argentina. Me habló de internaciones, de la cárcel, de sus cartas a La Cicciolina –que tenía un programa erótico en la radio–, de la ginebra, de Londres, de sus hermanos y demás yerbas. Siempre trataba de conversar un poco con Luca: sus historias eran sorprendentes. Su infancia en Gordonstown, el mejor colegio de Escocia, donde conoció al Príncipe y a Timmy. Las anécdotas con músicos en Londres, donde además de tocar y ver una pila de bandas tuvo un trabajo en la famosa discográfica EMI. A veces, en los camarines, le prestaba la trompeta y esbozaba algunas melodías. Se reía y después me la devolvía. Algunas veces sencillamente me sentaba al lado suyo y no emitía una sola palabra. Ahí me hice amigo de “Rolo” y de “Paulita”, los dos fans amigos de la banda que venían a todos los recitales, a quienes Luca quería mucho. En materia musical, gracias a Luca conocí al Pink Floyd de Syd Barrett, a Bob Marley, A Nick Drake o Soft Machine. Lo más valioso, sin embargo, fue aprender que la música hay que tocarla en el escenario. Como dicen en mi barrio, “los pingos se ven en la cancha”.
Jamás olvidaré el momento en que grabó “Mañana en el Abasto”. Estábamos en un rincón del estudio Panda y yo esperaba mi turno para poner una trompeta que finalmente no quedó en After Chabón, el último disco de Sumo. Estaba sentado al lado de Luca, en silencio. Él escribía la letra en un papel y yo lo miraba cantar. Ese fue mi conservatorio musical.
Aún no era Gillespi. En ese disco, por cierto, aparece un agradecimiento especial a Marcelo Fernández. Es decir, a mí. Al principio, para todos los del grupo yo era Marcelito Fernández (no sabían que en realidad mi apellido es Rodríguez). Me consideraban una especie de mascota.
Poco a poco, sin embargo, me volví un Sumo más. O por lo menos un Sumo especial: era el único “sanito”. Esto era así porque básicamente yo no tomaba falopa ni nada (además era vegetariano), aunque en mi estadía con ellos aprendí a tomar whisky con agua, como hacía Petti. El resultado de mi “sanidad” era que en esas jornadas de grabación maratónicas todos terminaban hablando conmigo. A pesar de esto, nunca sentí ningún asunto moral con el tema de las drogas. Si jamás me metí fue porque me daba miedo. Sentía temor a perder el control de mis cosas, de ser gobernado por algo foráneo y no poder salir; que surgiera un aspecto desconocido de mí y no pudiera manejar mi propia personalidad. Me sentía muy bien así como estaba y no quería cambiar nada.
En ese sentido, crecer en un ambiente de pueblo como Monte Grande me puso muchas barreras y me otorgó perspectiva. Por ejemplo, si bien Sumo era bastante ninguneado y nadie sospechó la estatura que alcanzaría en el canon del rock argentino, yo sentía que la banda era importante. Como Luca no era argentino, tenía la autoridad y el desparpajo necesario como para revolver el avispero con humor y un montón de información inédita en materia de reggae, post-punk y un largo etcétera. Pero Sumo no fue solo ese vendaval teórico sino una banda que en vivo no se parecía a nada. Por momentos tenía una potencia descomunal. Arnedo tocaba el bajo a un volumen inhumano y Mollo armaba su arsenal de equipos. Al lado de esa muralla, Petti y yo teníamos que soplar los vientos por nuestras vidas.
Al frente de la fanfarria, Luca establecía su propio código de amor y de guerra con el público. Se plantaba y, entre un tema y el siguiente, montaba una especie de stand up contracultural y espontáneo. De repente agarraba la guitarra acústica y toda la banda cambiaba su clave: Arnedo pasaba al contrabajo, Petti se colgaba el acordeón y recorría el escenario con un cigarro en la mano. Aparecía una sonoridad que ahora podemos relacionar a Tom Waits pero que en ese momento nadie conocía. Aún desde adentro de esa maquinaria, yo estaba obnubilado con Sumo. A mi juicio eran irrefutables. Sin embargo, a veces tocábamos para un puñado de personas.
En el último concierto que hicimos no hubo más de trescientos tipos y Sumo ni siquiera era el plato fuerte: la atracción principal eran Los Violadores. Fue una especie de pequeño festival organizado en el estadio de Los Andes el domingo 20 de diciembre de 1987, según el calendario. Particularmente, fue el recital que más cómodo me quedó. Lomas de Zamora estaba a solo quince minutos en auto desde mi casa.
Me acuerdo que llegué temprano y pude saludar a Luca, que estaba en el camarín con los músicos y con Rolo. Sobre una mesita había un enorme paquete rectangular de papel rebosante de sanduiches de miga. La merienda era bienvenida: Luca estaba flaco, hacía varios días que no comía y, como él mismo contaba, tenía una especie de erupción. “Como una alergia”, detallaba. Desparramados por aquí y allá en el modesto camarín –en realidad, el vestuario del club– había algunas cervezas y vasos blancos de plástico. También estaba la botella de ginebra de Luca erigida como un trofeo: en el ingreso al estadio se había peleado con los hombres de seguridad por su mítica Böls.
Unos minutos después subimos al escenario y sin demasiados rodeos arrancamos con “No tan distintos (1989)”. Era uno de los temas en los que yo tocaba la línea de vientos junto a Pettinato, así que mi participación en el recital arrancó desde el primer tema. La lista seguía con “Breaking Away” –donde también hice solos de trompeta– y el mega-hit “Crua Chan”, internamente conocido como “Gaitas” por el sonido que hacía Mollo con su guitarra durante todo el tema.
Recién entonces me fijé en el público, que estaba distribuido de forma insólita en el estadio. Unos doscientos cincuenta estaban allá lejos, en la tribuna, y los restantes cincuenta se agolpaban frente al escenario. El paisaje era un enorme campo de juego vacío punteado por algunas pocas sillas de plástico esparcidas en el pasto.
Para Luca, eso no importaba. La banda seguía adelante como si estuviera tocando en el Monumental. Sobrevino “Lo quiero ya”, el otro hit de After Chabón. En ese momento sonaba en las radios y todo, pero tenía un solo de saxo largo y la letra era una declaración de amor extraña que había urdido la mente de Petti: “Hasta que choque China con África/ te voy a perseguir”. Mi participación en “Don’t Turn Blue” era tocar algunas notas largas en ese groove hipnótico. Solíamos unir saxo y trompeta para armar las “notas-pedal” que flotaban en la canción, independientemente del cambio de tonalidades. Es un recurso que suele dar una sensación de leve desfasaje sonoro: algo raro sucede cuando la banda modula hacia otro tono y algunos instrumentos quedan en el anterior.
La lista de tema sorprendió con “El ojo blindado” y su infernal maquinaria de rock. Los pocos espectadores estallaron en saltos enloquecidos y el pogo de veinte personas, comprimidas en un punto del estadio vacío, motorizaba una química inusual. En medio de ese descontrol, incluso, pasó algo más extraño aún. Luca, que había dejado sus anteojos negros de plástico en el borde del escenario, se quedó mirando el piso. Alguien había aprovechado el pogo para pegar el manotazo.
—Che, me robaron los anteojos —dijo frente al micrófono—. ¿Quién los tiene?
El recital se suspendió momentáneamente. Parado en el medio del escenario, Luca arengaba al público pidiendo que le devolvieran las gafas. Finalmente, en medio de la gente apareció una mano levantada. Se acercó al escenario y dejó los anteojos exactamente donde estaban.
Piedra libre.
La banda empezó a tocar “Estallando desde el océano”, acaso el mejor tema de Sumo junto con “Mejor no hablar de ciertas cosas” (que esa noche no fue incluido en la lista). En ese tramo yo dejaba el escenario y regresaba en la siguiente canción: “Los viejos vinagres”. Un tema al estilo James Brown, aunque con la artística degradación que aportaba el sonido de la banda y el estribillo coreado por los asistentes como una canción de hinchada: “Estoy rodeado de viejos vinagres/ ¡todo alrededor!”. La tonalidad y el entorno funky favorecían a las características de la trompeta, de manera que podía meter mis solos y encarar hacia la escalada de la lista, que con “Divididos por la felicidad“ y el cierre con el himno punk “Fuck You”. Luca lo cantó con una furia despiadada y en el final gritó “¡Fuck youuuuuuuuuu!”. La gente estaba encendida: gritaba, aullaba, pedía un bis. De espaldas al público, miró a los músicos e hizo un gesto con la mano. Algo así como un círculo en el aire para que tocáramos de nuevo la canción y eso hicimos. La banda volvió a hacer “Fuck You”, pero esta segunda vez Luca no la cantó. Permaneció en el medio del escenario mirando a unos y otros. En un momento me señaló con el dedo para que tocase un solo de trompeta.
Fue la última vez que activamos ese ritual íntimo que repetimos en cada show de Sumo.
Cerré los ojos y soplé como un endemoniado.
El tema terminó y se escucharon algunos aplausos aislados. Nos fuimos al camarín y a los pocos minutos dejamos el estadio mientras subían al escenario Los Violadores.