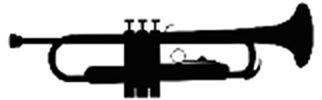Dos
Llega la música
A veces trato de recordar cuál fue el momento exacto en el que mi cabeza hizo el famoso clic. O crack. O bum. Aquel segundo en donde muchas creencias íntimas se derrumban y comienza todo un nuevo sistema de valores. La iluminación doméstica.
Las cosas establecidas súbitamente pierden su peso y dan lugar a otras fuerzas que emergen torciendo el cauce de un camino que parecía previsible hacia una nueva vida sin fórmulas, gobernada por los sueños, iluminada, inconsciente y liviana.
Ese clic fue entre los trece y los catorce años. Seguramente, el proceso había comenzado desde antes, pero a niveles demasiado inconscientes. Difusos. Inclasificables. Había algo en las sonoridades de cierta música que me causaba cierto placer emocional y también intelectual. Alimentaba algún aspecto de mi profundo interior.
En mi casa se escuchaba música, aunque no todo el tiempo. El equipo de música, al que llamaban “combinado”, despertaba la pasión musical de mi viejo. Como un improvisado disc jockey ponía y sacaba discos de la bandeja. Aquel combinado tenía un volumen descomunal. Al menos así lo recuerdo. La música brotaba con una potencia salvaje por aquellos parlantes. Jamás había escuchado la música tan fuerte y tan bien. Ciertos pasajes conocidos de aquellos discos llegaban a conmoverme. Me emocionaban ciertas combinaciones de melodía y acordes.
Las orquestas del estilo Ray Conniff, dueñas de sonoridades lujuriosas. Verdaderas big bands con sección de vientos, cuerdas y coros femeninos solían interpretar los temas de moda y clásicos con un estilo exagerado en matices y pasajes edulcorados. Aquellas composiciones eran y siguen siendo imbatibles. A la distancia, he intentado cuestionar intelectualmente el buen gusto de los arreglos o si eran decididamente algo kitsch.
Pero por aquellos años, que podríamos definir como virginales, solo disfrutaba de la música. De oírla a todo volumen y sentir emociones. Esperar determinados pasajes, determinadas subidas de la orquesta.
Esos discos de Ray Conniff Orquestra, Lafayette o Alain Debray me producían un placer interior indescriptible. “Eso”, por llamarlo de alguna manera, estaba creciendo en mi interior (breve paréntesis: muchos años después me enteré que el enorme guitarrista Horacio Malvicino era el famoso Alain Debray y la sensación fue muy extraña. Lo primero que pensé fue “es mentira, Alain Debray no puede ser un argentino. Toda aquella lujuriosa orquesta no puede ser de músicos argentinos”. En fin. La idioti-sincracia argentina ya había empezado a moldear mis pensamientos).
Mi hermano Nenín, algunos años mayor, tenía cintas de carrete grabadas con música de rock. Esa máquina despuntó definitivamente el goce que había comenzado por aquellos años. Un grabador Sony a cinta abierta de plástico color rojo oscuro que propagaba, a través de su parlantito, eternas zapadas instrumentales que al día de hoy reconozco nota por nota. Eran los temas del primer disco de Invisible (el trío conformado por Spinetta, Machi y Pomo). Aquel disco contaba con varias improvisaciones instrumentales. Zapadas gloriosas devenidas en canciones de forma repentina siempre resultaron un enigma para mí. Aparecían desordenadamente, como fragmentadas y con el paso de los minutos todo cobraba coherencia, los instrumentos se contestaban o complementaban, hasta que sorpresivamente desencadenaban un arreglo perfectamente sincronizado entre los tres músicos.
Llegué a conversar sobre ese enigma en varias ocasiones con sus protagonistas. Invisible tenía un grado de improvisación superior a muchos grupos de la época. Quizás bajo la influencia de grupos como Cream o la Band of Gypsys de Hendrix, los Invisible se sumergían en largas improvisaciones grupales con un altísimo nivel de inspiración. Afortunadamente, han quedado registradas en ese glorioso primer disco, llamado simplemente Invisible, que cuenta con un dibujo del artista holandés Maurits Cornelis Escher, cuya obra se basa en la reproducción de mundos oníricos o imaginarios.
Hace pocos años pude encontrar esa obra que tanto me obsesionó. Se llama Puddle y es parte de la serie “Metamorphosis” que Escher realizó en los años cincuenta; una obra con textura de madera, algo así como un tronco ahuecado donde se ven otros árboles detrás, originalmente una combinación de marrón, blanco y negro (en la tapa del disco de Invisible solo aparecía en blanco y negro).
Aquellos sonidos de Invisible retumban en mi cabeza hasta el día de hoy. Fueron la mejor formación musical que pude tener. Un proceso de aprendizaje donde las preguntas movilizaron la búsqueda, y dicho sea de paso, las respuestas aparecieron en cuentagotas o jamás aparecieron.
Mi vida tenía un sentido y era empezar a alimentar eso con nuevas y sabrosas exquisiteces musicales. Los Beatles, por supuesto, fueron de la partida. De entrada me conmovieron sus arreglos vocales: creo que allí radicaba su poder emotivo. La vibración de sus voces me produce un escalofriante placer. Alguna vez he conversado con Andrés Calamaro acerca de que los arreglos corales de este tipo de bandas –podríamos incluir a los Beach Boys, los Zombies, Queen o Yes– que además de tener buenos arreglos vocales hay algo de equilibrio tímbrico difícil de explicar entre las voces que conforman el coro. En otras palabras, la coloratura de las voces empasta de una forma especial dando un sonido nuevo y distinto a las voces individuales que es el sonido del coro total.
Las voces como instrumentos de viento tienen distintas tesituras y resonancias. Las hay metálicas, opacas, agudas o nasales. Las combinaciones darán distintos resultados sonoros. Lennon, McCartney y Harrison eran compatibles y además complementarios. Es decir, lo que tenía uno se sumaba a lo que poseía el otro. Conformaban algo más que la suma de sus voces. Una vibración esencial y distinta.
Para entonces Nenín ya estudiaba en la universidad, jugaba al tenis y, sobre todo, tenía una muy buena guitarra eléctrica Repiso (una reconocida marca de guitarras artesanales construidas por el luthier canario Sergio Repiso) que amplificaba con su equipo valvular Hofner. Recuerdo vagamente algún ensayo de mi hermano y sus amigos en mi casa, con batería, amplificadores y todo. Yo tendría unos cinco o seis años en aquel momento. Lo cierto es que mi hermano tuvo su momento como músico e incluso llegó a tocar en conciertos con público.
La guitarra Repiso descansaba en un enorme estuche de madera lustrada (una especie de cajón de un metro y algo por cincuenta centímetros de ancho). Por dentro, la guitarra estaba perfectamente calzada en un armazón tapizado de color rosa fucsia.
Mi primo Enrique también era músico y guitarrista semi-profesional. Su padre, radicado en Estados Unidos, le había traído como regalo una guitarra Fender Stratocaster color madera oscura con chapón blanco, similar a la que usaba Eric Clapton.
Tenía una guitarra Fender Stratocaster. Repito esto porque era poco habitual tener algo así en nuestro país. Las tiendas de instrumentos vendían guitarras muy parecidas a las Fender o Gibson. Tenían buen aspecto, casi iguales a las originales, pero no sonaban ni afinaban como aquellas.
Enrique no solo tenía la Stratocaster sino también el equipo marca Fender valvular y completaba su arsenal con un par de viejos pedales wah-wah y distorsionador; el complemento necesario para que la guitarra sonara “como en los discos”.
Entre el final de la escuela primaria y mis primeros años de secundaria pasaba todas las tardes por la casa de mi primo Enrique. Con una paciencia y generosidad atípica, me fue enseñando los acordes, escalas y yeites para improvisar. Yo era zurdo, por lo que aprendí tocando con la guitarra de diestro, solo que ubicándola al revés. Es decir, con el clavijero apuntando hacia la derecha y con las cuerdas dispuestas al revés. La más gruesa abajo y la más fina arriba. Así me acostumbré a construir todos los acordes invertidos y a acompañar a mi primo en las canciones haciendo las veces de segunda guitarra, tomando la precaución de rasguear al revés. Es decir, de abajo hacia arriba.
Como estudiaba música clásica, además de la Fender mi primo tenía una guitarra tipo española de muy buena calidad. Posteriormente, incluso, compró una acústica Yamaha de cuerdas de metal, un pequeño organito color beige marca Casio y un charango. Ese puñado de instrumentos eran todo lo necesario para pasar una vida entera entretenido. Un día mi primo apareció con un violín y al escucharlo supe inmediatamente que jamás lo tocaría. Su chirriante sonido era espantoso, muy difícil de soportar. Con el tiempo aprendió a usarlo y el sonido resultante fue levemente soportable.
Un verano me compré una guitarra criolla. Fue en Mar del Plata. En esa ocasión había ido de vacaciones con un amigo y su familia. Mis padres me habían dado un dinero para usar en esos días y decidí gastarlo en ese instrumento. Así fue como compré mi primera guitarra. Era una idea que rondaba mi cabeza desde hacía varios meses. Pero fue algo más que solo una idea. Fue la llave que cambió mi vida.
Pasaba horas y horas tocando. La influencia de mi primo y de mi hermano fue evidente: quería ser como ellos. Intenté reproducir en mi habitación todo lo que veía en la pieza-estudio de mi primo, aunque de una forma modesta. Así fue como me procuré un grabador a casete (seguramente lo pedí como regalo de cumpleaños), la guitarra recién comprada, una pequeña cajita de plástico con arroz dentro para hacer percusión y un cuaderno para anotar cosas.
Un viejo libro de teoría de la música me enseñó las notas en el pentagrama y fui aprendiendo a leer música. Mi primo, además, tenía el libro para practicar solfeo y quise intentarlo. Recuerdo un método de guitarra clásica de Carulli. Habré practicado con dudosa destreza las primeras diez páginas, para terminar improvisando acordes y escalas. Con mi primo tocábamos canciones de rock argentino, de los Beatles, Rolling Stones, blues y, tiempo más tarde, folklore, bossa nova y jazz
Teníamos ciertas obsesiones. Los temas los tocábamos por la mitad y las partes cantadas las hacíamos en un falsete a un volumen tan bajo que las guitarras tapaban todo. Creo que en esos días desarrollé una actitud que podríamos llamar “cantante bajo timidez extrema”.
Un día mi primo apareció con el Real Book fotocopiado. Estaba tomando clases de improvisación con Nono Belvis, guitarrista del grupo M.I.A., y poco a poco empezaba a recibir una data importante que no conocíamos.
El Real Book es un enorme libro de partituras con cientos de standards. Es decir, temas clásicos del jazz. Fue creado por alumnos avanzados de la Berklee School of Music de Boston, quienes fueron transcribiendo aquellos temas fundamentales de la historia del jazz con la finalidad de universalizar el repertorio y poder organizar jam sessions con cualquier músico en cualquier lugar del mundo. Las transcripciones figuran con las melodías en pentagrama y los acordes de acompañamiento escritos debajo con letras y números. Se conoce este sistema con el nombre de cifrado americano.
Pronto me familiaricé con los acordes en cifrado americano. Cosas tales como A-7 representaban el acorde de La menor con séptima (y así sucesivamente). Solía abrir el Real Book en cualquier página y tratar de hacer los acordes que aparecían. Eso me permitió tocar casi a primera vista los acompañamientos de los temas del Real Book con mi primo. Él se encargaba de la primera guitarra; es decir, de llevar adelante la melodía y los solos. Yo acompañaba con los acordes.
El hecho de tener mi propia guitarra adaptada para zurdo (había colocado las cuerdas al revés) hacía que pudiera armar los acordes y hacer los punteos con mayor facilidad. Casi siempre grabábamos nuestras zapadas y llenamos varios casetes con versiones de todo tipo.
Era muy divertido. Para mí y solo para mí. Es más, fue lo más divertido que hice en mi vida.
También escuchaba distintos programas de radio en mi radiograbador, algunos que emitían rock y otros más excéntricos que pasaban jazz. Ahí descubrí al periodista Nano Herrera. Devoraba sus programas y los discos que descubrí fueron alucinantes. Me fanaticé. Hubo un momento en el que grababa las emisiones enteras. No podía dejar pasar el programa sin capturarlo y evitar que se perdiera en el infinito. Tenía la profunda convicción de que todas esas grabaciones me iban a servir en el futuro.
Mi primo además atesoraba una gran colección de vinilos, con discos de los Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Cream, John Mc Laughlin, Santana, CSNY, Joni Mitchell, Thelonius Monk, Miles Davis, Coltrane, Woody Herman, Bill Evans, Duke Ellington, Spinetta, Invisible, Almendra, Manal y también varios de música clásica.
Todo ese caudal de información musical resultó oro en polvo para mi proceso de aprendizaje. Vivía el día entero escuchando música y tocando la guitarra, también leyendo literatura universal.
Nació en mí una necesidad de capturar y atesorar momentos, grabaciones, fotos, recortes de diarios, libros y discos. Cúmulos de información que solo alimentaron cada vez más mi creciente voracidad existencial por saber de todo y todos. Evidentemente, todo eso es parte de mi formación personal y musical.
Una revista fue otro big bang.
A fines de los setenta, mi hermano mayor y mi primo leían el Expreso Imaginario, una nave especial de periodistas y escritores. Una revista alucinante que podía tener desde entrevistas a Chick Corea hasta notas sobre ecología, pasando por una introducción a los franceses malditos y toda la literatura beat. Para un muchacho de Monte Grande, cada uno de esos números era un libro de la vida. Te modificaba.
Con esa guía práctica para habitar el planeta Tierra empecé a armar el rompecabezas que es toda nuestra generación. En mi mundo dialogaban los Beatles, el Flaco Spinetta –como un pilar total– y el jazz. Una combinación muy habitual que de ahí desprende a Yes, John McLaughlin, Weather Report, Bill Evans, Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, Keith Jarret, todo el jazz descafeinado de la vertiente Gary Burton y Pat Metheny, el disco de Piazzolla con Gerry Mulligan.
Soy el resultado de esa mezcla.