1
La nueva agenda humana
En los albores del tercer milenio, la humanidad se despierta, estira las extremidades y se restriega los ojos. Todavía vagan por su mente retazos de alguna pesadilla horrible. «Había algo con alambre de púas, y enormes nubes con forma de seta. ¡Ah, vaya! Solo era un mal sueño.» La humanidad se dirige al cuarto de baño, se lava la cara, observa sus arrugas en el espejo, se sirve una taza de café y abre el periódico. «Veamos qué hay hoy en la agenda.»
A lo largo de miles de años, la respuesta a esta cuestión permaneció invariable. Los mismos tres problemas acuciaron a los pobladores de la China del siglo XX, a los de la India medieval y a los del antiguo Egipto. La hambruna, la peste y la guerra coparon siempre los primeros puestos de la lista. Generación tras generación, los seres humanos rezaron a todos los dioses, ángeles y santos, e inventaron innumerables utensilios, instituciones y sistemas sociales…, pero siguieron muriendo por millones a causa del hambre, las epidemias y la violencia. Muchos pensadores y profetas concluyeron que la hambruna, la peste y la guerra debían de ser una parte integral del plan cósmico de Dios o de nuestra naturaleza imperfecta, y que nada excepto el final de los tiempos nos libraría de ellas.
Sin embargo, en los albores del tercer milenio, la humanidad se despierta y descubre algo asombroso. La mayoría de la gente rara vez piensa en ello, pero en las últimas décadas hemos conseguido controlar la hambruna, la peste y la guerra. Desde luego, estos problemas no se han resuelto por completo, pero han dejado de ser fuerzas de la naturaleza incomprensibles e incontrolables para transformarse en retos manejables. No necesitamos rezar a ningún dios ni a ningún santo para que nos salve de ellos. Sabemos muy bien lo que es necesario hacer para impedir el hambre, la peste y la guerra…, y generalmente lo hacemos con éxito.
Es cierto: todavía hay fracasos notables, pero cuando nos enfrentamos a dichos fracasos, ya no nos encogemos de hombros y decimos: «Bueno, así es como funcionan las cosas en nuestro mundo imperfecto» o «Hágase la voluntad de Dios». Por el contrario, cuando el hambre, la peste o la guerra escapan a nuestro control, sospechamos que alguien debe de haberla fastidiado, organizamos una comisión de investigación y nos prometemos que la siguiente vez lo haremos mejor. Y, en verdad, funciona. De hecho, la incidencia de estas calamidades va disminuyendo. Por primera vez en la historia, hoy en día mueren más personas por comer demasiado que por comer demasiado poco, más por vejez que por una enfermedad infecciosa, y más por suicidio que por asesinato a manos de la suma de soldados, terroristas y criminales. A principios del siglo XXI, el humano medio tiene más probabilidades de morir de un atracón en un McDonald’s que a consecuencia de una sequía, el ébola o un ataque de al-Qaeda.
De ahí que, aunque presidentes, directores ejecutivos y altos mandos del ejército siguen teniendo sus agendas diarias llenas de crisis económicas y conflictos militares, a la escala cósmica de la historia, la humanidad puede alzar la mirada y empezar a contemplar nuevos horizontes. Si en verdad estamos poniendo bajo control el hambre, la peste y la guerra, ¿qué será lo que las reemplace en los primeros puestos de la agenda humana? Como bomberos en un mundo sin fuego, en el siglo XXI la humanidad necesita plantearse una pregunta sin precedentes: ¿qué vamos a hacer con nosotros? En un mundo saludable, próspero y armonioso, ¿qué exigirá nuestra atención y nuestro ingenio? Esta pregunta se torna doblemente urgente dados los inmensos nuevos poderes que la biotecnología y la tecnología de la información nos proporcionan. ¿Qué haremos con todo ese poder?
Antes de dar respuesta a esta pregunta, necesitamos decir algunas palabras más sobre el hambre, la peste y la guerra. La afirmación de que los estamos poniendo bajo control puede parecer a muchos intolerable, extremadamente ingenua o quizá insensible. ¿Qué hay de los miles de millones de personas que consiguen apenas malvivir con menos de dos euros al día? ¿Qué pasa con la actual crisis del sida en África o las guerras que arrasan Siria e Irak? Para abordar estos problemas, dirijamos una mirada más detenida al mundo de principios del siglo XXI, antes de explorar la agenda humana de las próximas décadas.
EL UMBRAL BIOLÓGICO DE POBREZA
Empecemos por el hambre, que durante miles de años ha sido el peor enemigo de la humanidad. Hasta fechas recientes, la mayoría de los humanos vivían al borde mismo del umbral biológico de pobreza, por debajo del cual las personas sucumben a la desnutrición y al hambre. Una pequeña equivocación o un golpe de mala suerte podía constituir fácilmente una sentencia de muerte para toda una familia o toda una aldea. Si las lluvias torrenciales destruían nuestra cosecha de trigo o los ladrones se llevaban nuestro rebaño de cabras, nosotros y nuestros seres queridos podíamos morir de hambre. En un plano colectivo, la desgracia o la estupidez resultaban en hambrunas masivas. Cuando una sequía grave afectaba al antiguo Egipto o a la India medieval, no era insólito que pereciera el 5 o el 10 por ciento de la población. Las provisiones escaseaban, el transporte era demasiado lento o caro para importar el alimento necesario y los gobiernos eran demasiado débiles para solucionar el problema.
Si abrimos cualquier libro de historia, es probable que nos encontremos con relatos espantosos de poblaciones famélicas, enloquecidas por el hambre. En abril de 1694, un funcionario francés de la ciudad de Beauvais describía el impacto de la hambruna y de los precios desorbitados de los alimentos, y decía que todo su distrito estaba lleno de «un número infinito de almas pobres, debilitadas por el hambre y la miseria, que mueren de necesidad porque, al no tener trabajo ni ocupación, carecen de dinero para comprar pan. Para seguir con vida y aplacar un poco el hambre, esta pobre gente come cosas impuras tales como gatos y la carne de caballos despellejados y tirados a los montones de estiércol. [Otros consumen] la sangre que mana de vacas y bueyes sacrificados, y las vísceras que los cocineros arrojan a la calle. Otros desdichados comen ortigas y maleza, o raíces y hierbas que antes cuecen».[1]
Escenas similares tenían lugar en toda Francia. El mal tiempo había malogrado las cosechas en todo el reino los dos años anteriores, de modo que en la primavera de 1694 los graneros estaban completamente vacíos. Los ricos cobraban precios exorbitados por cualquier alimento que conseguían acaparar, y los pobres morían en tropel. Unos 2,8 millones de franceses (el 15 por ciento de la población) murieron de hambre entre 1692 y 1694, mientras el Rey Sol, Luis XIV, flirteaba con sus amantes en Versalles. Al año siguiente, 1695, la hambruna golpeó a Estonia y mató a la quinta parte de la población. En 1696 le tocó el turno a Finlandia, donde murió entre un cuarto y un tercio de la población. Escocia padeció una severa hambruna entre 1695 y 1698, y algunos distritos perdieron hasta al 20 por ciento de sus habitantes.[2]
Probablemente, la mayoría de los lectores saben cómo se siente uno cuando no almuerza, cuando ayuna en alguna fiesta religiosa o cuando subsiste unos días con batidos de hortalizas como parte de una nueva dieta milagrosa. Pero ¿cómo se siente uno cuando no ha comido durante días y días y no tiene idea de cuándo conseguirá el siguiente bocado? En la actualidad, la mayor parte de la gente nunca ha vivido este tormento insoportable. Nuestros antepasados, ¡ay!, lo conocieron demasiado bien. Cuando pedían a Dios: «¡Líbranos del hambre!», esto era en lo que pensaban.
Durante los últimos cien años, los avances tecnológicos, económicos y políticos han creado una red de seguridad cada vez más robusta que aleja a la humanidad del umbral biológico de pobreza. De cuando en cuando se producen aún hambrunas masivas que asolan algunas regiones, pero son excepcionales y casi siempre consecuencia de la política humana y no de catástrofes naturales. En la mayor parte del planeta, aunque una persona pierda el trabajo y todas sus posesiones, es improbable que muera de hambre. Seguros privados, entidades gubernamentales y ONG internacionales quizá no la rescaten de la pobreza, pero le proporcionarán suficientes calorías diarias para que sobreviva. En el plano colectivo, la red de comercio global transforma sequías e inundaciones en oportunidades de negocio, y hace posible superar de manera rápida y barata la escasez de alimentos. Incluso cuando guerras, terremotos o tsunamis devastan países enteros, los esfuerzos internacionales suelen impedir con éxito las hambrunas. Aunque centenares de millones de personas siguen pasando hambre casi a diario, en la mayoría de los países pocas mueren en realidad de hambre.
Ciertamente, la pobreza causa otros muchos problemas de salud, y la desnutrición acorta la esperanza de vida incluso en los países más ricos de la Tierra. En Francia, por ejemplo, seis millones de personas (alrededor del 10 por ciento de la población) padecen inseguridad nutricional. Se despiertan por la mañana sin saber si tendrán algo que almorzar; a menudo se van a dormir hambrientos, y por ello su nutrición es desequilibrada y poco saludable: exceso de almidón, azúcar y sal, y déficit de proteínas y vitaminas.[3] Pero la inseguridad nutricional no es hambruna, y la Francia de inicios del siglo XXI no es la Francia de 1694. Incluso en los peores suburbios que rodean Beauvais o París, la gente no muere porque lleve semanas sin comer.
La misma transformación ha tenido lugar en otros muchos países, muy especialmente en China. Durante milenios, el hambre acechó a todos los regímenes chinos, desde el Emperador Amarillo hasta los comunistas rojos. Hace pocas décadas, China era sinónimo de escasez de alimentos. Decenas de millones de chinos murieron de hambre durante el desastroso Gran Salto Adelante, y los expertos predijeron repetidamente que el problema no haría más que empeorar. En 1974 se celebró en Roma la primera Conferencia Mundial de la Alimentación, y los asistentes fueron obsequiados con previsiones apocalípticas. Se les dijo que no había manera de que China alimentara a sus 1.000 millones de habitantes, y que el país más poblado del mundo se encaminaba a la catástrofe. En realidad, se encaminaba hacia el mayor milagro económico de la historia. Desde 1974 se ha sacado de la pobreza a centenares de millones de chinos, y, aunque todavía hay otros tantos que padecen muchas privaciones y desnutrición, por primera vez en su historia documentada, China está ahora libre de hambrunas.
De hecho, actualmente, en la mayoría de los países, comer en exceso se ha convertido en un problema mucho peor que el hambre. En el siglo XVIII, al parecer, María Antonieta aconsejó a la muchedumbre que pasaba hambre que si se quedaban sin pan, comieran pasteles. Hoy en día, los pobres siguen este consejo al pie de la letra. Mientras que los ricos residentes de Beverly Hills comen ensalada y tofu al vapor con quinoa, en los suburbios y guetos los pobres se atracan de pastelillos Twinkie, Cheetos, hamburguesas y pizzas. En 2014, más de 2.100 millones de personas tenían sobrepeso, frente a los 850 millones que padecían desnutrición. Se espera que la mitad de la humanidad sea obesa en 2030.[4] En 2010, la suma de las hambrunas y la desnutrición mató a alrededor de un millón de personas, mientras que la obesidad mató a tres millones.[5]
EJÉRCITOS INVISIBLES
Después del hambre, el segundo gran enemigo de la humanidad fueron las pestes y las enfermedades infecciosas. Las ciudades, bulliciosas y conectadas por un torrente incesante de mercaderes, funcionarios y peregrinos, constituyeron a la vez los cimientos de la civilización humana y un caldo de cultivo ideal para los patógenos. En consecuencia, la gente vivía en la antigua Atenas o en la Florencia medieval sabiendo que podían enfermar y morir la semana siguiente, o que en cualquier momento podía desatarse una epidemia que acabara con toda su familia en un abrir y cerrar de ojos.
El más famoso de estos brotes epidémicos, la llamada Peste Negra, se inició en la década de 1330 en algún lugar de Asia oriental o central, cuando la bacteria Yersinia pestis, que habitaba en las pulgas, empezó a infectar a los humanos a los que estas picaban. Desde allí, montada en un ejército de ratas y pulgas, la peste se extendió rápidamente por toda Asia, Europa y el norte de África, y tardó menos de veinte años en alcanzar las costas del océano Atlántico. Murieron entre 75 y 200 millones de personas, más de la cuarta parte de la población de Eurasia. En Inglaterra perecieron cuatro de cada diez personas, y la población se redujo desde un máximo previo de 3,7 millones de habitantes hasta un mínimo posterior de 2,2 millones. La ciudad de Florencia perdió 50.000 de sus 100.000 habitantes.[6]
Las autoridades se vieron impotentes ante la calamidad. Excepto por la organización de oraciones masivas y procesiones, no tenían idea de cómo detener la expansión de la epidemia, y mucho menos de cómo curarla. Hasta la era moderna, los humanos achacaban las enfermedades al mal aire, a demonios malévolos y a dioses enfurecidos, y no sospechaban de la existencia de bacterias ni virus. La gente creía fácilmente en ángeles y hadas, pero no podían imaginar que una minúscula pulga o una simple gota de agua pudieran contener todo un ejército de mortíferos depredadores.
La Peste Negra no fue un acontecimiento excepcional, ni siquiera la peor peste de la historia. Epidemias más desastrosas asolaron América, Australia y las islas del Pacífico después de la llegada de los primeros europeos. Sin que exploradores y colonos lo supieran, llevaban consigo nuevas enfermedades infecciosas contra las cuales los nativos no estaban inmunizados. En consecuencia, hasta el 90 por ciento de las poblaciones locales murieron.[7]

El triunfo de la muerte (c. 1562), de Peter Brueghel el Viejo. © The Art Archive/Alamy Stock Photo.
FIGURA 2. En la Edad Media se personificaba la Peste Negra como una horrible fuerza demoníaca fuera del control o de la comprensión humanas.
El 5 de marzo de 1520, una pequeña flotilla española partió de la isla de Cuba en dirección a México. Las naos llevaban a bordo a 900 soldados españoles, junto con caballos, armas de fuego y unos cuantos esclavos africanos. Uno de estos últimos, Francisco de Eguía, transportaba en su persona un cargamento mucho más letal. Francisco no lo sabía, pero entre sus billones de células había una bomba de tiempo biológica: el virus de la viruela. En cuanto Francisco desembarcó en México, el virus empezó a multiplicarse exponencialmente en el interior de su cuerpo, y acabó por brotar sobre toda su piel en un terrible sarpullido. Llevaron al febril Francisco a la cama de una familia de nativos en la ciudad de Cempoallan. Contagió a los miembros de la familia, que a su vez contagiaron a los vecinos. Diez días después, Cempoallan se convirtió en un cementerio. Los refugiados propagaron la enfermedad desde Cempoallan a las ciudades vecinas. A medida que una ciudad tras otra sucumbían a la enfermedad, nuevas oleadas de aterrorizados refugiados llevaban la enfermedad por todo México y más allá.
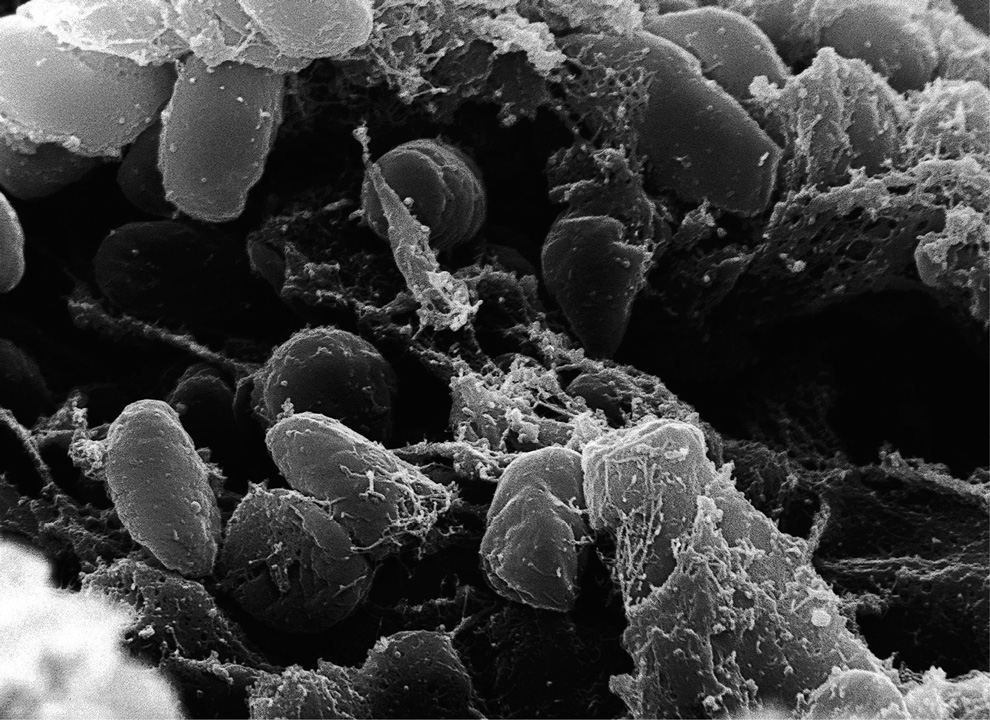
Bacteria Yersinia pestis. © NIAID/CDC/Science Photo Library.
FIGURA 3. El verdadero culpable era la minúscula bacteria Yersinia pestis.
Los mayas de la península del Yucatán creían que tres dioses malignos, Ekpetz, Uzannkak y Sojakak, volaban de noche de pueblo en pueblo e infectaban a la gente con la enfermedad. Los aztecas culparon a los dioses Tezcatlipoca y Xipe, o quizá a la magia negra de las gentes blancas. Se consultó a sacerdotes y a médicos. Estos aconsejaron plegarias, baños fríos, restregar el cuerpo con bitumen y untar escarabajos negros aplastados sobre las úlceras. Nada funcionó. Decenas de miles de cadáveres se pudrían en las calles sin que nadie se atreviera a acercarse a ellos y enterrarlos. Familias enteras perecieron en cuestión de pocos días, y las autoridades ordenaron que se derruyeran las casas sobre los cuerpos. En algunos asentamientos murió la mitad de la población.
En septiembre de 1520, la peste había llegado al valle de México, y en octubre cruzó las puertas de la capital azteca, Tenochtitlan, una magnífica metrópolis en la que habitaban 250.000 almas. En dos meses, al menos un tercio de la población pereció, incluido el emperador Cuitlahuac. Mientras que en marzo de 1520, cuando llegó la flota española, México albergaba 22 millones de personas, en diciembre del mismo año únicamente 14 millones seguían vivas. La viruela fue solo el primer golpe. Mientras los nuevos amos españoles estaban atareados en enriquecerse y explotar a los nativos, oleadas mortíferas de gripe, sarampión y otras enfermedades infecciosas azotaron sin respiro a México, hasta que en 1580 su población se había reducido a menos de dos millones.[8]
Dos siglos después, el 18 de enero de 1778, el capitán James Cook, explorador británico, llegó a Hawái. Las islas hawaianas estaban densamente pobladas por medio millón de personas, que vivían en completo aislamiento tanto de Europa como de América, y por consiguiente nunca habían estado expuestas a las enfermedades europeas y americanas. El capitán Cook y sus hombres introdujeron en Hawái los primeros patógenos de la gripe, la tuberculosis y la sífilis. Visitantes europeos posteriores añadieron la fiebre tifoidea y la viruela. En 1853 solo quedaban en Hawái 70.000 supervivientes.[9]
Las epidemias continuaron matando a decenas de millones de personas hasta bien entrado el siglo XX. En enero de 1918, los soldados que había en las trincheras del norte de Francia empezaron a morir por millares debido a una cepa particularmente virulenta de la gripe, que recibió el nombre de «gripe española». La línea del frente era el punto final de la red de aprovisionamiento global más eficaz que el mundo había conocido hasta entonces. Hombres y municiones fluían a raudales desde Gran Bretaña, Estados Unidos, la India y Australia. Llegaba petróleo desde Oriente Medio, cereales y carne de res desde Argentina, caucho desde Malaya y cobre desde el Congo. A cambio, todos contrajeron la gripe española. En pocos meses, cerca de 500 millones de personas (un tercio de la población global) estaban afectados por el virus. En la India, este mató al 5 por ciento de la población (15 millones de personas). En la isla de Tahití, murió el 14 por ciento. En Samoa, el 20 por ciento. En las minas de cobre del Congo, pereció uno de cada cinco trabajadores. En total, la pandemia mató a entre 50 y 100 millones de personas en menos de un año. La Primera Guerra Mundial mató a 40 millones entre 1914 y 1918.[10]
Junto a estos tsunamis epidémicos que la golpearon cada pocas décadas, la humanidad también se enfrentó a oleadas menores pero más regulares de enfermedades infecciosas, que todos los años mataban a millones de personas. Los niños que carecían de inmunidad eran particularmente susceptibles, la razón por la que con frecuencia se las denomina «enfermedades de la infancia». Hasta principios del siglo XX, alrededor de un tercio de la población moría antes de llegar a la edad adulta debido a una combinación de desnutrición y enfermedad.
Durante el último siglo, la humanidad se hizo más vulnerable todavía a las epidemias debido a la coincidencia en el tiempo de un crecimiento demográfico y la mejora de los medios de transporte. Una metrópolis moderna, como Tokio o Kinshasa, ofrecen a los patógenos unos terrenos de caza mucho más ricos que la Florencia medieval o el Tenochtitlan de 1520, y la red de transporte global es en la actualidad más eficiente incluso que en 1918. Un virus español puede abrirse camino hasta el Congo o Tahití en menos de veinticuatro horas. Por lo tanto, no habría sido descabellado esperar un infierno epidemiológico, con un envite tras otro de enfermedades letales.
Sin embargo, tanto la incidencia como el impacto de las epidemias se han reducido espectacularmente en las últimas décadas. En particular, la mortalidad infantil global es la más baja de todas las épocas: menos del 5 por ciento de los niños mueren antes de llegar a la edad adulta. En el mundo desarrollado, la tasa es inferior al 1 por ciento.[11] Este milagro se debe a los progresos sin precedentes de la medicina del siglo XX, que nos ha proporcionado vacunas, antibióticos, mejoras en la higiene y una infraestructura médica mucho mejor.
Por ejemplo, una campaña global de vacunación contra la viruela obtuvo un éxito tan grande que en 1979 la Organización Mundial de la Salud declaró que la humanidad había ganado y que la viruela se había erradicado por completo. Era la primera epidemia que los humanos conseguían eliminar de la faz de la Tierra. En 1967, la viruela infectaba todavía a 15 millones de personas y mataba a dos millones, pero en 2014 ni una sola persona estaba infectada ni murió de esa enfermedad. La victoria ha sido tan completa que en la actualidad la OMS ha dejado de vacunar a los humanos contra la viruela.[12]
Cada pocos años nos alarma el brote de alguna nueva peste potencial, como ocurrió con el SARS (síndrome respiratorio agudo grave) en 2002-2003, la gripe aviar en 2005, la gripe porcina en 2009-2010 y el ébola en 2014. Sin embargo, gracias a contramedidas eficaces, estos incidentes, hasta ahora, han resultado en un número de víctimas comparativamente reducido. El SARS, por ejemplo, inicialmente provocó temores de una nueva Peste Negra, pero acabó con la muerte de menos de 1.000 personas en todo el mundo.[13] El brote de ébola en África Occidental parecía al principio que escalaba fuera de control, y el 26 de septiembre de 2014 la OMS lo describía como «la emergencia de salud pública más grave que se ha visto en la era moderna».[14] No obstante, a principios de 2015 la epidemia se había refrenado, y en enero de 2016 la OMS declaró que había terminado. Infectó a 30.000 personas (de las que mató a 11.000), causó enormes perjuicios económicos en toda África Occidental y provocó angustia en todo el mundo; pero no se expandió más allá de África Occidental, y el total de víctimas no se acercó siquiera a la escala de la gripe española o a la epidemia de viruela en México.
Incluso la tragedia del sida, aparentemente el mayor de los fracasos médicos de las últimas décadas, puede considerarse una señal de progreso. Desde su primer brote importante a principios de la década de 1980, más de 30 millones de personas han muerto de sida, y decenas de millones más han padecido daños físicos y psicológicos debilitantes por su causa. Era difícil comprender y tratar la nueva epidemia porque el sida es una enfermedad enrevesada y única. Mientras que un humano infectado por el virus de la viruela muere a los pocos días, un paciente infectado por el VIH puede parecer perfectamente sano durante semanas o meses, pero contagia a otros sin saberlo. Además, el VIH no mata por sí mismo. Lo que hace es destruir el sistema inmunitario, con lo que expone al paciente a otras muchas enfermedades. Son esas enfermedades secundarias las que en realidad matan a las víctimas del sida. En consecuencia, cuando el sida empezó a extenderse, fue especialmente difícil entender qué era lo que estaba ocurriendo. Cuando en 1981 dos pacientes ingresaron en un hospital de Nueva York, uno de ellos al borde de la muerte por neumonía y el otro por cáncer, no era en absoluto evidente que ambos fueran de hecho víctimas del VIH, del que podían haberse infectado meses o incluso años antes.[15]
Sin embargo, a pesar de estas dificultades, después de que la comunidad médica tuviera conciencia de la nueva y misteriosa peste, los científicos solo tardaron dos años en identificarla, entender cómo se propaga el virus y sugerir maneras eficaces de desacelerar la epidemia. En otros diez años, nuevos medicamentos transformaron el sida, hasta entonces una sentencia de muerte, en una enfermedad crónica (al menos para los que son lo bastante pudientes para permitirse el tratamiento).[16] Piense el lector qué habría ocurrido si el brote de sida se hubiera producido en 1581 en lugar de en 1981. Con toda probabilidad, nadie en aquel tiempo habría imaginado qué causaba la epidemia, cómo se transmitía de una persona a otra o cómo se la podía detener (y mucho menos curar). En tales condiciones, el sida podría haber aniquilado a una porción mucho mayor de la especie humana, igualando o incluso superando las cifras de la Peste Negra.
A pesar del horrendo diezmo que el sida se ha cobrado y de los millones que todos los años mueren debido a enfermedades infecciosas arraigadas como la malaria, las epidemias constituyen hoy una amenaza mucho menor para la salud humana que en milenios anteriores. La inmensa mayoría de las personas mueren a consecuencia de enfermedades no infecciosas, como el cáncer y las cardiopatías, o simplemente a causa de la vejez.[17] (Incidentalmente, el cáncer y las dolencias cardíacas no son, desde luego, enfermedades nuevas: se remontan a la antigüedad. Sin embargo, en épocas anteriores pocas personas vivían el tiempo suficiente para morir de ellas.)
Muchos temen que esta sea solo una victoria temporal y que algún primo desconocido de la Peste Negra esté aguardando a la vuelta de la esquina. Nadie puede garantizar que las pestes no reaparezcan, pero hay buenas razones para pensar que en la carrera armamentística entre los médicos y los gérmenes, los médicos corren más deprisa. Nuevas enfermedades infecciosas aparecen principalmente como resultado de mutaciones aleatorias en el genoma de los patógenos. Dichas mutaciones permiten que los patógenos pasen de los animales a los humanos, que venzan al sistema inmune humano o que se hagan resistentes a medicamentos tales como los antibióticos. En la actualidad, es probable que estas mutaciones se produzcan y se diseminen más rápidamente que en el pasado, debido al impacto humano en el ambiente.[18] Sin embargo, en la carrera contra la medicina, los patógenos dependen en último término de la ciega mano de la fortuna.
Los médicos, en cambio, cuentan con más recursos que la mera suerte. Aunque la ciencia tiene una deuda enorme con la serendipia, los médicos no se limitan a verter diferentes sustancias químicas en tubos de ensayo con la esperanza de dar con algún medicamento nuevo. Con cada año que pasa, los médicos acumulan más y mejores conocimientos, que utilizan con el fin de elaborar medicamentos y tratamientos más eficaces. En consecuencia, aunque en el año 2050 nos enfrentaremos sin duda a gérmenes que serán más resilientes que los de 2016, es muy probable que la medicina se ocupe de ellos de manera más eficiente que en la actualidad.[19]
En 2015, los médicos anunciaron el descubrimiento de un tipo de antibiótico completamente nuevo, la teixobactina, al que, por el momento, las bacterias no presentan resistencia. Algunos estudiosos creen que la teixobactina podría acabar siendo un punto de inflexión en la lucha contra gérmenes muy resistentes.[20] Los científicos también están desarrollando nuevos tratamientos revolucionarios, que funcionan de una manera radicalmente diferente a la de cualquier medicamento previo. Por ejemplo, algunos laboratorios de investigación son ya el hogar de nanorrobots, que un día podrán navegar por nuestro torrente sanguíneo, identificar enfermedades, y matar patógenos y células cancerosas.[21] Aunque los microorganismos tengan cuatro mil millones de años de experiencia acumulada en la lucha contra enemigos orgánicos, su experiencia en la lucha contra depredadores biónicos es absolutamente nula, por lo que encontrarían doblemente difícil generar por evolución defensas efectivas.
Así, si bien no podemos estar seguros de que algún nuevo brote de ébola o de una cepa desconocida de gripe no vaya a propagarse por el globo y a matar a millones de personas, en caso de que eso ocurra no lo consideraremos una calamidad natural inevitable. Por el contrario, lo veremos como un fracaso humano inexcusable y pediremos la cabeza de los responsables. Cuando a finales del verano de 2014 dio la impresión, durante unas pocas y terribles semanas, de que el ébola ganaba la partida a las autoridades sanitarias globales, se pusieron rápidamente en marcha comités de investigación. Un informe inicial publicado el 14 de octubre de 2014 criticaba a la Organización Mundial de la Salud por su reacción insatisfactoria ante el brote, y culpaba de la epidemia a la corrupción y a la ineficacia en la división africana de la OMS. También hubo críticas al conjunto de la comunidad internacional por no reaccionar de una manera lo bastante rápida y enérgica. Tales críticas suponen que la humanidad tiene el conocimiento y las herramientas necesarias para impedir las pestes, y que si, a pesar de ello, una epidemia escapa a nuestro control, se debe más a la incompetencia humana que a la ira divina.
Así, en la lucha contra calamidades naturales como el sida y el ébola, la balanza se inclina a favor de la humanidad. Pero ¿qué hay de los peligros inherentes a la propia naturaleza humana? La biotecnología nos permite derrotar bacterias y virus, pero simultáneamente convierte a los propios humanos en una amenaza sin precedentes. Las mismas herramientas que permiten a los médicos identificar y curar rápidamente nuevas enfermedades también pueden capacitar a ejércitos y a terroristas para dar lugar a enfermedades incluso más terribles y gérmenes patógenos catastróficos. Por lo tanto, es probable que en el futuro haya epidemias importantes que continúen poniendo en peligro a la humanidad pero solo si la propia humanidad las crea, al servicio de alguna ideología despiadada. Es probable que la época en la que la humanidad se hallaba indefensa ante las epidemias naturales haya terminado. Pero podríamos llegar a echarla en falta.
QUEBRANTANDO LA LEY DE LA SELVA
La tercera buena noticia es que también las guerras están desapareciendo. A lo largo de la historia, la mayoría de los humanos asumían la guerra como algo natural, mientras que la paz era un estado temporal y precario. Las relaciones internacionales estaban regidas por la ley de la selva, según la cual incluso si dos sistemas de gobierno convivían en paz, la guerra siempre era una opción. Por ejemplo, aunque Alemania y Francia estaban en paz en 1913, todo el mundo sabía que podían agredirse mutuamente en 1914. Cuando políticos, generales, empresarios y ciudadanos de a pie hacían planes para el futuro, siempre dejaban un margen para la guerra. Desde la Edad de Piedra a la era del vapor, y desde el Ártico al Sahara, toda persona en la Tierra sabía que en cualquier momento los vecinos podían invadir su territorio, derrotar a su ejército, masacrar a su gente y ocupar sus tierras.
Durante la segunda mitad del siglo XX, finalmente se quebrantó esta ley de la selva, si acaso no se revocó. En la mayoría de las regiones, las guerras se volvieron más infrecuentes que nunca. Mientras que en las sociedades agrícolas antiguas la violencia humana causaba alrededor del 15 por ciento de todas las muertes, durante el siglo XX la violencia causó solo el 5 por ciento, y en el inicio del siglo XXI está siendo responsable de alrededor del 1 por ciento de la mortalidad global.[22] En 2012 murieron en todo el mundo unos 56 millones de personas, 620.000 a consecuencia de la violencia humana (la guerra acabó con la vida de 120.000 personas, y el crimen, con la de otras 500.000). En cambio, 800.000 se suicidaron y 1,5 millones murieron de diabetes.[23] El azúcar es ahora más peligroso que la pólvora.
Más importante aún es que un segmento creciente de la humanidad ha llegado a considerar la guerra simplemente inconcebible. Por primera vez en la historia, cuando gobiernos, empresas e individuos contemplan su futuro inmediato, muchos no piensan en la guerra como un acontecimiento probable. Las armas nucleares han transformado la guerra entre superpoderes en un acto demente de suicidio colectivo, y por lo tanto han obligado a las naciones más poderosas de la Tierra a encontrar vías alternativas y pacíficas para resolver los conflictos. Simultáneamente, la economía global se ha transformado de una economía basada en lo material a una economía basada en el conocimiento. En épocas anteriores, las principales fuentes de riqueza eran los activos materiales, tales como minas de oro, campos de trigo y pozos de petróleo. Hoy en día, la principal fuente de riqueza es el conocimiento. Y aunque se pueden conquistar campos petrolíferos por medio de la guerra, no es posible adquirir el conocimiento de esta manera. De modo que a medida que el conocimiento se convertía en el recurso económico más importante, la rentabilidad de la guerra se reducía, y las guerras quedaban cada vez más restringidas a aquellas partes del mundo (como Oriente Medio y África Central) en que las economías son todavía economías anticuadas basadas en lo material.
En 1998, para Ruanda tenía sentido apoderarse de las ricas minas de coltán del vecino Congo y saquearlas, porque había gran demanda de este mineral para la fabricación de teléfonos móviles y de ordenadores portátiles, y el Congo disponía del 80 por ciento de las reservas mundiales de coltán. Ruanda obtuvo 240 millones de dólares anuales por el coltán saqueado. Para la pobre Ruanda, era mucho dinero.[24] En cambio, no habría tenido sentido que China invadiera California y se apoderara de Silicon Valley, porque, aunque los chinos hubiesen vencido en el campo de batalla, allí no había minas de silicio que saquear. En cambio, los chinos han ganado miles de millones de dólares al cooperar con gigantes de la alta tecnología como Apple y Microsoft, comprar sus programas y fabricar sus productos. Lo que Ruanda ganó en un año entero de saqueo del coltán congoleño, los chinos lo ganan en un único día de comercio pacífico.
En consecuencia, la palabra «paz» ha adquirido un nuevo significado. Generaciones previas pensaban en la paz como la ausencia temporal de guerra. Hoy en día pensamos en la paz como la inverosimilitud de guerra. Cuando en 1913 la gente decía que había paz entre Francia y Alemania, se referían a que «ahora mismo no hay guerra entre Francia y Alemania, pero quién sabe lo que sucederá el año que viene». Cuando en la actualidad decimos que hay paz entre Francia y Alemania, nos referimos a que es inconcebible que, bajo ninguna circunstancia predecible, pueda estallar la guerra entre ambos países. Esta paz prevalece no solo entre Francia y Alemania, sino entre la mayoría de los países (aunque no todos). No se dan circunstancias que hagan creer que el próximo año podría estallar una guerra entre Alemania y Polonia, entre Indonesia y Filipinas, entre Brasil y Uruguay.
Esta Nueva Paz no es solo una fantasía jipi. Los gobiernos ávidos de poder y las empresas codiciosas también cuentan con ella. Cuando Mercedes planea su estrategia de ventas en la Europa Oriental, descarta la posibilidad de que Alemania pueda conquistar Polonia. A una empresa que importa mano de obra barata de Filipinas no le preocupa que Indonesia pueda invadir Filipinas al cabo de unos meses. Cuando el gobierno brasileño se reúne para discutir los presupuestos del año siguiente, es inimaginable que el ministro brasileño de defensa se levante de su asiento, dé un puñetazo en la mesa y diga: «¡Un momento! ¿Y si queremos invadir y conquistar Uruguay? No habéis tenido esto en cuenta. Debemos destinar 5.000 millones para financiar esta conquista». Desde luego, hay unos pocos lugares en los que los ministros de defensa dicen todavía estas cosas, y hay regiones en las que la Nueva Paz no ha conseguido arraigar. Lo sé muy bien, porque vivo en una de esas regiones. Pero son excepciones.
Desde luego, no hay ninguna garantía de que la Nueva Paz perviva indefinidamente. De la misma manera que, en un inicio, las armas nucleares hicieron posible la Nueva Paz, logros tecnológicos futuros podrían preparar el camino para nuevos tipos de guerra. En particular, la cibercontienda puede desestabilizar el mundo al proporcionar incluso a países pequeños y a actores no estatales la capacidad de luchar eficazmente contra superpotencias. Cuando Estados Unidos luchó contra Irak en 2003, causó devastación en Bagdad y Mosul, pero no se lanzó ni una sola bomba sobre Los Ángeles o Chicago. Sin embargo, en el futuro, un país como Corea del Norte o Irán podría utilizar bombas lógicas para que la energía dejara de funcionar en California, hacer estallar refinerías en Texas y provocar una colisión de trenes en Michigan (las «bombas lógicas» son códigos de programación maliciosos que se insertan en tiempo de paz y se operan a distancia; es muy probable que las redes que controlan instalaciones de infraestructura vitales en Estados Unidos y en muchos otros países ya estén llenos de tales códigos).
Sin embargo, no debemos confundir la capacidad con la motivación. Aunque la cibercontienda introduce nuevos medios de destrucción, no añade necesariamente nuevos incentivos para usarlos. A lo largo de los últimos setenta años, la humanidad ha quebrantado no solo la ley de la selva, sino también la ley de Chéjov. Es sabido que Antón Chéjov dijo que una pistola que aparezca en el primer acto de una obra teatral será disparada inevitablemente en el tercero. A lo largo de la historia, si reyes y emperadores adquirían algún arma nueva, tarde o temprano se veían tentados a usarla. Sin embargo, desde 1945, la humanidad ha aprendido a resistir esa tentación. La pistola que apareció en el primer acto de la Guerra Fría nunca se disparó. En la actualidad estamos acostumbrados a vivir en un mundo lleno de bombas y misiles que no se han lanzado, y nos hemos convertido en expertos en quebrantar tanto la ley de la selva como la ley de Chéjov. Si estas leyes vuelven a alcanzarnos, será por nuestra culpa, no debido a nuestro destino inevitable.
Entonces ¿qué pasa con el terrorismo? Aunque los gobiernos centrales y los estados poderosos han aprendido a moderarse, los terroristas podrían no mostrar tales escrúpulos a la hora de usar armas nuevas y destructivas. Esta es ciertamente una posibilidad preocupante. Sin embargo, el terrorismo es una estrategia de debilidad que adoptan aquellos que carecen de acceso al poder real. Al menos en el pasado, el terrorismo operó propagando el miedo en lugar de causar daños materiales importantes. Por lo general, los terroristas no tienen la fuerza necesaria para derrotar a un ejército, ocupar un país o destruir ciudades enteras. Mientras que en 2010 la obesidad y las enfermedades asociadas a ella mataron a cerca de tres millones de personas, los terroristas mataron a un total de 7.697 personas en todo el planeta, la mayoría de ellos en países en vías de desarrollo.[25] Para el norteamericano o el europeo medio, la Coca-Cola supone una amenaza mucho más letal que al-Qaeda.

Misiles nucleares en un desfile militar en Moscú (1968). © Sovfoto/UIG vía Getty Images.
FIGURA 4. Misiles nucleares en un desfile militar en Moscú. El arma que siempre se exhibía pero que nunca se disparó.
¿Cómo es posible, pues, que los terroristas consigan copar los titulares y cambiar la situación política en todo el mundo? Porque provocan que sus enemigos reaccionen de manera desproporcionada. En esencia, el terrorismo es un espectáculo. Los terroristas organizan un espectáculo de violencia pavoroso, que capta nuestra imaginación y hace que nos sintamos como si retrocediéramos hasta el caos medieval. En consecuencia, los estados suelen sentirse obligados a reaccionar frente al teatro del terrorismo con un espectáculo de seguridad y orquestan exhibiciones de fuerza formidables, como la persecución de poblaciones enteras o la invasión de países extranjeros. En la mayoría de los casos, esta reacción desmesurada ante el terrorismo genera una amenaza mucho mayor para nuestra seguridad que los propios terroristas.
Los terroristas son como una mosca que intenta destruir una cacharrería. La mosca es tan débil que no puede mover siquiera una taza. De modo que encuentra un toro, se introduce en su oreja y empieza a zumbar. El toro enloquece de miedo e ira, y destruye la cacharrería. Esto es lo que ha ocurrido en Oriente Medio en la última década. Los fundamentalistas islámicos nunca habrían podido derrocar por sí solos a Sadam Husein. En lugar de ello, encolerizaron a Estados Unidos con los ataques del 11 de septiembre, y Estados Unidos destruyó por ellos la cacharrería de Oriente Medio. Ahora medran entre las ruinas. Por sí solos, los terroristas son demasiado débiles para arrastrarnos de vuelta a la Edad Media y restablecer la ley de la selva. Pueden provocarnos, pero al final todo dependerá de nuestras reacciones. Si la ley de la selva vuelve a imperar con fuerza, la culpa no será de los terroristas.
El hambre, la peste y la guerra probablemente continuarán cobrándose millones de víctimas en las próximas décadas. Sin embargo, ya no son tragedias inevitables fuera de la comprensión y el control de una humanidad indefensa. Por el contrario, se han convertido en retos manejables. Esto no minimiza el sufrimiento de centenares de millones de humanos afligidos por la pobreza, de los millones que cada año sucumben a la malaria, el sida y la tuberculosis o de los millones atrapados en círculos viciosos violentos en Siria, el Congo o Afganistán. El mensaje no es que el hambre, la peste y la guerra hayan desaparecido de la faz de la Tierra y que debamos dejar de preocuparnos por ellas. Es exactamente el contrario. A lo largo de la historia, la gente consideró que estos problemas eran irresolubles, de modo que no tenía sentido intentar ponerles fin. La gente rezaba a Dios pidiendo milagros, pero no intentaba seriamente exterminar el hambre, la peste y la guerra. Los que aducen que el mundo de 2016 sigue igual de aquejado por el hambre, las enfermedades y la violencia como el de 1916 perpetúan este punto de vista derrotista inmemorial. Dan por sentado que los enormes esfuerzos que los humanos han hecho a lo largo del siglo XX no han conseguido nada, y que la investigación médica, las reformas económicas y las iniciativas de paz han sido infructuosas. Si así fuera, ¿qué sentido tendría invertir nuestro tiempo y recursos en más investigación médica, en reformas económicas pioneras o en nuevas iniciativas de paz?
Reconocer nuestros logros pasados supone un mensaje de esperanza y responsabilidad que nos estimula a hacer esfuerzos todavía mayores en el futuro. Dados nuestros logros en el siglo XX, si la gente continúa padeciendo hambre, peste y guerra, no podemos culpar a la naturaleza o a Dios. Está en nuestras manos hacer que las cosas mejoren, y reducir aún más la incidencia del sufrimiento.
No obstante, valorar la magnitud de nuestros logros conlleva otro mensaje: la historia no tolera un vacío. Si la incidencia del hambre, la peste y la guerra se está reduciendo, algo acabará ocupando su lugar en la agenda humana. Será mejor que pensemos muy detenidamente qué es lo que será. Si no lo hacemos, podríamos obtener una victoria completa en los antiguos campos de batalla solo para ser sorprendidos desprevenidos en frentes totalmente nuevos. ¿Cuáles son los proyectos que sustituirán al hambre, la peste y la guerra en los primeros puestos de la agenda humana en el siglo XXI?
Un proyecto central será proteger a la humanidad y el planeta en su conjunto de los peligros inherentes a nuestro propio poder. Hemos conseguido poner bajo nuestro control el hambre, la peste y la guerra gracias en gran parte a nuestro fenomenal crecimiento económico, que nos proporciona comida, medicina, energía y materias primas en abundancia. Pero este mismo crecimiento desestabiliza el equilibrio ecológico del planeta de muchísimas maneras, que solo hemos empezado a explorar. La humanidad ha tardado en reconocer este peligro, y hasta ahora ha hecho muy poco al respecto. A pesar de toda la cháchara sobre contaminación, calentamiento global y cambio climático, la mayoría de los países no han hecho todavía ningún sacrificio económico o político serio para mejorar la situación. Cuando llega el momento de elegir entre crecimiento económico y estabilidad ecológica, políticos, directores de empresas y votantes casi siempre prefieren el crecimiento. En el siglo XXI vamos a tener que hacerlo mejor si queremos evitar la catástrofe.
¿Por qué otra cosa tendrá que luchar la humanidad? ¿Nos contentaremos simplemente con contar las cosas buenas que tenemos; mantener a raya el hambre, la peste y la guerra, y proteger el equilibrio ecológico? Este podría ser realmente el curso de acción más sensato, pero es improbable que la humanidad lo siga. Los humanos rara vez se sienten satisfechos con lo que ya tienen. La reacción más común de la mente humana ante los logros no es la satisfacción, sino el anhelo de más. Los humanos están siempre al acecho de algo mejor, mayor, más apetitoso. Cuando la humanidad posea poderes nuevos y enormes, y cuando la amenaza del hambre, la peste y la guerra desaparezca al fin, ¿qué haremos con nosotros? ¿Qué harán durante todo el día científicos, inversores, banqueros y presidentes? ¿Escribir poesía?
El éxito genera ambición, y nuestros logros recientes impulsan ahora a la humanidad hacia objetivos todavía más audaces. Después de haber conseguido niveles sin precedentes de prosperidad, salud y armonía, y dados nuestros antecedentes y nuestros valores actuales, es probable que los próximos objetivos de la humanidad sean la inmortalidad, la felicidad y la divinidad. Después de haber reducido la mortalidad debida al hambre, la enfermedad y la violencia, ahora nos dedicaremos a superar la vejez e incluso la muerte. Después de haber salvado a la gente de la miseria abyecta, ahora nos dedicaremos a hacerla totalmente feliz. Y después de haber elevado a la humanidad por encima del nivel bestial de las luchas por la supervivencia, ahora nos dedicaremos a ascender a los humanos a dioses, y a transformar Homo sapiens en Homo Deus.
LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LA MUERTE
En el siglo XXI es probable que los humanos hagan una apuesta seria por la inmortalidad. Luchar contra la vejez y la muerte no será más que la continuación de la consagrada lucha contra el hambre y la enfermedad, y manifestará el valor supremo de la cultura contemporánea: el mérito de la vida humana. Se nos recuerda constantemente que la vida humana es lo más sagrado del universo. Todo el mundo lo dice: los profesores en las escuelas, los políticos en los parlamentos, los abogados en los tribunales y los actores en los escenarios. La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial (que es quizá lo más cercano que tenemos a una constitución global) afirma categóricamente que «el derecho a la vida» es el valor más fundamental de la humanidad. Puesto que la muerte viola a todas luces este derecho, la muerte es un crimen contra la humanidad y deberíamos declararle la guerra total.
A lo largo de la historia, las religiones y las ideologías no sacralizaron la vida. Siempre sacralizaron algo situado por encima o más allá de la existencia terrenal y, en consecuencia, fueron muy tolerantes con la muerte. De hecho, algunas de ellas directamente profesaron afecto a la Parca. Debido a que el cristianismo, el islamismo y el hinduismo insistían en que el sentido de nuestra existencia dependía de nuestro destino en la otra vida, consideraban la muerte una parte vital y positiva del mundo. Los humanos morían porque Dios así lo decretaba, y el momento de la muerte era una experiencia metafísica sagrada que rebosaba de sentido. Cuando un humano estaba a punto de exhalar su último aliento, había llegado la hora de avisar a sacerdotes, rabinos y chamanes, hacer balance de la vida y aceptar el verdadero papel de uno en el universo. Intente siquiera el lector imaginar el cristianismo, el islamismo o el hinduismo en un mundo sin la muerte…, que es también un mundo sin cielo, infierno o reencarnación.
La ciencia y la cultura modernas difieren totalmente en su opinión sobre la vida y la muerte. No piensan en la muerte como un misterio metafísico, y desde luego no consideran que sea el origen del sentido de la vida. Más bien, para las personas modernas, la muerte es un problema técnico que podemos y deberíamos resolver.
¿Cómo mueren exactamente los humanos? Los cuentos de hadas medievales retrataban la Muerte como una figura vestida con capa y capucha negras, y empuñando una gran guadaña. Un hombre va viviendo, preocupado por esto y aquello, corriendo de aquí para allá, y de repente ante él aparece la Parca, le da un golpecito en el hombro con los huesos de un dedo y le dice: «¡Ven!». Y el hombre implora: «¡No, por favor! ¡Espera solo un año, un mes, un día!». Pero la figura encapuchada sisea: «¡No!, ¡tienes que venir AHORA!». Y así es como morimos.
En la realidad, sin embargo, los humanos no morimos porque una figura enfundada en una capa negra nos dé un golpecito en el hombro o porque Dios así lo decrete, ni tampoco porque la mortalidad sea una parte esencial de algún gran plan cósmico. Los humanos siempre mueren debido a algún fallo técnico. El corazón deja de bombear sangre. La arteria principal se obtura con depósitos grasos. Células cancerosas se extienden por el hígado. Gérmenes se multiplican en los pulmones. ¿Y qué es responsable de todos estos problemas técnicos? Otros problemas técnicos. El corazón deja de bombear sangre porque no llega suficiente oxígeno al músculo cardíaco. Las células cancerosas se extienden porque una mutación genética aleatoria reescribió sus instrucciones. Los gérmenes se instalaron en mis pulmones porque alguien estornudó en el metro. No hay nada metafísico en esto. Todo son problemas técnicos.

Muerte y moribundo, ilustración extraída del manuscrito francés del siglo XIV Peregrinaje de la vida humana, Bodleian Library, Oxford © Art Media/Print Collector/Getty Images.
FIGURA 5. La muerte, personificada como la Parca en el arte medieval.
Y cada problema técnico tiene una solución técnica. No hemos de aguardar el Segundo Advenimiento para vencer a la muerte. Un par de frikis en un laboratorio pueden hacerlo. Si tradicionalmente la muerte era la especialidad de sacerdotes y teólogos, ahora los ingenieros están tomando el relevo. Podemos matar las células cancerosas con quimioterapia o nanorrobots. Podemos exterminar los gérmenes de los pulmones con antibióticos. Si el corazón deja de bombear, podemos revigorizarlo con medicamentos y descargas eléctricas…, y si eso no funciona, podemos implantar un nuevo corazón. Cierto: en la actualidad no tenemos soluciones para todos los problemas técnicos, pero esta es precisamente la razón por la que invertimos tanto tiempo y dinero en la investigación del cáncer, de los gérmenes, de la genética y de la nanotecnología.
Incluso las personas que no se dedican a la investigación científica se han acostumbrado a pensar en la muerte como un problema técnico. Cuando una mujer va a su médico y le pregunta: «Doctor, ¿qué me pasa?», es probable que el médico le diga: «Bueno, tiene usted la gripe» o «Tiene tuberculosis» o «Tiene cáncer». Pero el médico nunca le dirá: «Tiene usted la muerte». Y todos tenemos la impresión de que la gripe, la tuberculosis y el cáncer son problemas técnicos para los que algún día encontraremos una solución técnica.
Hasta cuando alguien muere debido a un huracán, a un accidente de automóvil o a una guerra, tendemos a considerarlo un fallo técnico que podía y debía haberse evitado. Si el gobierno hubiera adoptado una política mejor, si el Ayuntamiento hubiera hecho adecuadamente su tarea y si el jefe militar hubiera tomado una decisión más sensata, se habría evitado la muerte. La muerte se ha convertido en una razón casi automática para pleitos e investigaciones. «¿Cómo es que han muerto? Alguien, en algún lugar, metió la pata.»
La inmensa mayoría de los científicos, los médicos y los estudiosos siguen distanciándose de sueños directos de inmortalidad y afirman que intentan resolver únicamente este o aquel problema concreto. Sin embargo, puesto que la vejez y la muerte no son más que el resultado de problemas concretos, no llegará un momento en el que médicos y científicos se detengan y declaren: «Hasta aquí hemos llegado, y no daremos otro paso. Hemos vencido la tuberculosis y el cáncer, pero no levantaremos un solo dedo para luchar contra el alzhéimer. La gente puede seguir muriendo de esto». La Declaración Universal de los Derechos Humanos no dice que los humanos tengan «el derecho a la vida hasta los noventa años de edad». Dice que todo ser humano tiene derecho a la vida. Punto. Tal derecho no está limitado por ninguna fecha de caducidad.
En consecuencia, hoy en día existe una minoría creciente de científicos y pensadores que hablan más abiertamente y afirman que la principal empresa de la ciencia moderna es derrotar a la muerte y garantizar a los humanos la eterna juventud. Son ejemplos notables el gerontólogo Aubrey de Grey y el erudito e inventor Ray Kurzweil (ganador en 1999 de la Medalla Nacional de la Tecnología y la Innovación de Estados Unidos). En 2012, Kurzweil fue nombrado director de ingeniería de Google, y un año después Google puso en marcha una subcompañía llamada Calico cuya misión declarada es «resolver la muerte».[26] Recientemente, Google ha nombrado a otro ferviente creyente en la inmortalidad, Bill Maris, para presidir el fondo de inversiones Google Ventures. En una entrevista de enero de 2015, Maris dijo: «Si usted me pregunta hoy: “¿Es posible vivir hasta los quinientos años?”, la respuesta es: “Sí”». Maris respalda sus audaces palabras con gran cantidad de dinero contante y sonante. Google Ventures invierte el 36 por ciento de los 2.000 millones de su cartera de valores en nuevas empresas biotecnológicas, entre las que se cuentan varios ambiciosos proyectos para prolongar la vida. Empleando una analogía del fútbol americano, Maris explicaba que en la lucha contra la muerte «no intentamos ganar unos cuantos metros: intentamos ganar el partido». ¿Por qué? Porque, dice Maris, «es mejor vivir que morir».[27]
Otras celebridades de Silicon Valley comparten sueños semejantes. Peter Thiel, cofundador de PayPal, ha confesado recientemente que pretende vivir para siempre. «Creo que, probablemente, hay tres maneras principales de afrontar [la muerte] —explicaba—: puedes aceptarla, puedes negarla o puedes luchar contra ella. Pienso que nuestra sociedad está dominada por personas que están por la negación o por la aceptación, y yo prefiero luchar contra ella». Es probable que mucha gente descarte dichas afirmaciones como fantasías de adolescente. Pero Thiel es alguien a quien hay que tomar muy en serio. Es uno de los emprendedores de más éxito e influencia de Silicon Valley, con una fortuna que se estima en 2.200 millones de dólares.[28] Es algo ineludible: la igualdad sale, entra la inmortalidad.
El vertiginoso desarrollo de ámbitos tales como la ingeniería genética, la medicina regenerativa y la nanotecnología fomenta profecías cada vez más optimistas. Algunos expertos creen que los humanos vencerán a la muerte hacia 2200, otros dicen que lo harán en 2100. Kurzweil y De Grey son incluso más optimistas: sostienen que quienquiera que en 2050 posea un cuerpo y una cuenta bancaria sanos tendrá una elevada probabilidad de alcanzar la inmortalidad al engañar a la muerte una década tras otra. Según Kurzweil y De Grey, cada diez años, aproximadamente, entraremos en la clínica y recibiremos un tratamiento de renovación que no solo curará enfermedades, sino que también regenerará tejidos deteriorados y rejuvenecerá manos, ojos y cerebro. Antes de que toque realizar el siguiente tratamiento, los médicos habrán inventado una plétora de nuevos medicamentos, mejoras y artilugios. Si Kurzweil y De Grey están en lo cierto, quizá algunos inmortales caminen ya por la calle junto al lector…, al menos si este camina por Wall Street o la Quinta Avenida.
En realidad, serán amortales, en lugar de inmortales. A diferencia de Dios, los superhumanos futuros podrán morir todavía en alguna guerra o accidente, y nada podrá hacerlos volver del inframundo. Sin embargo, a diferencia de nosotros, los mortales, su vida no tendrá fecha de caducidad. Mientras no los despedace una bomba o los atropelle un camión, podrán seguir viviendo de forma indefinida. Lo que probablemente los convertirá en las personas más ansiosas de la historia. Los que somos mortales ponemos en riesgo nuestra vida casi a diario, porque sabemos que, de todos modos, esta terminará. Así, efectuamos caminatas en el Himalaya, nadamos en el mar y hacemos otras muchas cosas peligrosas como cruzar la calle o comer fuera de casa. Pero si uno cree que puede vivir eternamente, estaría loco para jugarse la eternidad de ese modo.
Entonces ¿no sería quizá mejor empezar con objetivos más modestos, como doblar la esperanza de vida? En el siglo XX prácticamente doblamos la esperanza de vida, que pasó de ser de cuarenta años a ser de setenta, de modo que en el siglo XXI deberíamos ser capaces de, al menos, doblarla de nuevo, hasta los ciento cincuenta. Aunque esto queda muy lejos de la inmortalidad, revolucionaría la sociedad humana. Para empezar, la estructura familiar, los matrimonios y las relaciones entre padres e hijos se transformarían. En la actualidad, las personas todavía esperan estar casadas «hasta que la muerte nos separe», y gran parte de la vida gira en torno a tener y criar hijos. Ahora, imagine el lector a una persona con una esperanza de vida de ciento cincuenta años. Al casarse a los cuarenta, aún tiene por delante otros ciento diez. ¿Sería realista esperar que su matrimonio durara ciento diez años? Incluso los fundamentalistas católicos se resistirían a ello. De modo que es probable que se intensificara la tendencia actual a los matrimonios en serie. Si esa persona tuviera dos hijos a los cuarenta años, para cuando alcanzara los ciento veinte años solo tendría un recuerdo distante de los años que pasó criándolos…, que constituirían un episodio relativamente menor de su larga vida. Es difícil decir qué tipo de nueva relación entre padres e hijos pudiera desarrollarse en estas circunstancias.
O bien considérense las carreras profesionales. Hoy suponemos que una profesión se aprende cuando uno está entre los dieciocho y los treinta, aproximadamente, y después pasa el resto de su vida en esta línea de trabajo. Es evidente que uno aprende nuevas cosas incluso a los cuarenta, a los cincuenta y a los sesenta, pero por lo general la vida se divide en un período de aprendizaje y un período de trabajo. Cuando uno viva hasta los ciento cincuenta años, esto no será así, especialmente en un mundo sacudido continuamente por nuevas tecnologías. Las personas tendrán trayectorias profesionales mucho más largas, y deberán reinventarse una y otra vez incluso a los noventa años de edad.
Al mismo tiempo, la gente no se jubilará a los sesenta y cinco años, y no dejará paso a la nueva generación, con sus nuevas ideas y sus aspiraciones. El físico Max Planck dijo, en una famosa frase, que la ciencia avanza funeral a funeral. Quería decir que únicamente cuando una generación expira, tienen las nuevas teorías una oportunidad de erradicar las antiguas. Esto es cierto no solo en el ámbito de la ciencia. Piense el lector por un momento en su propio lugar de trabajo. Con independencia de si es estudioso, periodista, cocinero o futbolista, ¿cómo se sentiría si su jefe tuviera ciento veinte años, sus ideas se hubieran formulado cuando Victoria todavía reinaba y fuera probable que siguiera siendo su jefe durante un par de décadas más?
En la esfera política, los resultados podrían ser incluso más siniestros. ¿Le importaría al lector que Putin permaneciera todavía en su cargo otros noventa años? Pensándolo de nuevo, si la gente viviera hasta los ciento cincuenta años, en 2016 Stalin todavía gobernaría en Moscú, en plena forma a sus ciento treinta y ocho años, el presidente Mao sería un hombre de mediana edad a sus ciento veintitrés años, la princesa Isabel estaría de brazos cruzados, a la espera de heredar el trono de Jorge VI, que tendría ciento veintiún años de edad. A su hijo Carlos no le llegaría el turno hasta el año 2076.
Volviendo a la realidad, no es en absoluto seguro que las profecías de Kurzweil y De Grey se hagan realidad en 2050 o 2100. En mi opinión, las esperanzas de juventud eterna en el siglo XXI son prematuras, y a quien se las tome demasiado en serio le espera un amargo desengaño. No es fácil vivir sabiendo que vas a morir, pero es aún más duro creer en la inmortalidad y descubrir que estás equivocado.
Aunque el promedio de esperanza de vida se ha multiplicado por dos a lo largo de los últimos cien años, es injustificado extrapolar y concluir que podremos doblarla de nuevo hasta los ciento cincuenta años en el presente siglo. En 1900, la esperanza de vida global no superaba los cuarenta años porque mucha gente moría joven debido a la desnutrición, las enfermedades infecciosas y la violencia. Sin embargo, los que se libraban de las hambrunas, la peste y la guerra podían vivir hasta bien entrados los setenta y los ochenta, que es el período de vida normal de Homo sapiens. Contrariamente a lo que comúnmente se cree, las personas de setenta años no eran consideradas bichos raros de la naturaleza en siglos anteriores. Galileo Galilei murió a los setenta y siete años; Isaac Newton, a los ochenta y cuatro, y Miguel Ángel vivió hasta la avanzada edad de ochenta y ocho años, sin ninguna ayuda de antibióticos, vacunas ni trasplantes de órganos. De hecho, incluso los chimpancés libres viven a veces hasta los sesenta años.[29]
La verdad es que la medicina moderna no ha prolongado la duración natural de nuestra vida en un solo año. Su gran logro ha sido salvarnos de la muerte prematura y permitirnos gozar de los años que nos corresponden. De hecho, aunque superásemos el cáncer, la diabetes y los demás exterminadores principales, el resultado sería solo que casi todo el mundo conseguiría vivir hasta los noventa años, pero no bastaría para alcanzar los ciento cincuenta, por no hablar ya de los quinientos. Para ello, la medicina necesitará rediseñar las estructuras y procesos más fundamentales del cuerpo humano, y descubrir cómo regenerar órganos y tejidos. Y en absoluto está claro que seamos capaces de hacerlo en el año 2100.
No obstante, todo intento fallido de superar la muerte nos acercará un paso más al objetivo, y esto insuflará mayores esperanzas e impulsará a la gente a hacer esfuerzos aún mayores. Aunque probablemente el Calico de Google no resolverá a tiempo la muerte para hacer que los cofundadores de Google, Sergéi Brin y Larry Page, sean inmortales, es muy probable que sí efectúe descubrimientos importantes sobre biología celular, medicamentos genéticos y salud humana. Por lo tanto, la próxima generación de googleros podrá iniciar sus ataques a la muerte desde nuevas y mejores posiciones. Los científicos que gritan: «¡Inmortalidad!» son como aquel chico que gritó: «¡Que viene el lobo!»; tarde o temprano, el lobo acaba por venir.
De modo que aunque no alcancemos la inmortalidad durante nuestros años de vida, es probable que la guerra contra la muerte siga siendo el proyecto más importante del presente siglo. Si tenemos en cuenta nuestra creencia en la santidad de la vida humana, añadimos la dinámica de la institución científica y rematamos todo esto con las necesidades de la economía capitalista, una guerra implacable contra la muerte parece inevitable. Nuestro compromiso ideológico con la vida humana nunca nos permitirá aceptar la muerte humana sin más. Mientras la gente muera de algo, nos esforzaremos por derrotarla.
La institución científica y la economía capitalista estarán más que contentas de suscribir esta lucha. A la mayoría de los científicos y banqueros no les importa sobre qué estén trabajando, siempre y cuando ello les proporcione la oportunidad de hacer más descubrimientos y obtener mayores beneficios. ¿Puede alguien imaginar un reto científico más apasionante que burlar la muerte… o un mercado más prometedor que el de la eterna juventud? Si tiene más de cuarenta años, cierre el lector los ojos durante un minuto e intente recordar el cuerpo que tenía a los veinticinco. No solo el aspecto que tenía, sino, sobre todo, cómo se sentía. Si pudiera recuperar aquel cuerpo, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por ello? No hay duda que algunas personas renunciarían de buen grado a esta oportunidad, pero habría suficientes clientes que pagarían lo que fuera por ella y que constituirían un mercado casi infinito.
Si todo esto no basta, el miedo a la muerte, arraigado en la mayoría de los humanos, conferiría un impulso irresistible a la guerra contra la muerte. Cuando las personas asumieron que la muerte es inevitable, se habituaron desde una edad temprana a suprimir el deseo de vivir eternamente o lo desviaron hacia otros objetivos factibles. Las personas quieren vivir para siempre, de modo que componen una sinfonía «inmortal», se esfuerzan por conseguir la «gloria eterna» en alguna guerra o incluso sacrifican su vida para que su alma «goce de felicidad eterna en el paraíso». Gran parte de nuestra creatividad artística, nuestro compromiso político y nuestra devoción religiosa se alimenta del miedo a la muerte.
A Woody Allen, que se ha creado una trayectoria fabulosa a partir del miedo a la muerte, se le preguntó una vez si esperaba vivir eternamente a través de la pantalla cinematográfica. Allen contestó que «preferiría vivir en mi apartamento». Y añadió: «No quiero conseguir la inmortalidad por mi trabajo. Quiero conseguirla por no morirme.» La gloria eterna, las ceremonias conmemorativas nacionalistas y los sueños del paraíso son un sustituto muy pobre de lo que los humanos como Allen quieren en realidad: no morir. Cuando la gente crea (con o sin buenas razones) que tiene una probabilidad seria de librarse de la muerte, el deseo de vivir se negará a seguir tirando del desvencijado carro del arte, la ideología y la religión, y se lanzará hacia delante como un alud.
Si el lector opina que los fanáticos religiosos con ojos encendidos y luengas barbas son despiadados, espere a ver qué harán los ancianos magnates de las ventas al por menor y las viejas estrellas de Hollywood cuando crean que el elixir de la vida está a su alcance. Si la ciencia hace progresos importantes en la guerra contra la muerte, la batalla real pasará de los laboratorios a los parlamentos, a los tribunales y a las calles. Una vez que los esfuerzos científicos se vean coronados por el éxito, desencadenarán agrios conflictos políticos. Todas las guerras y conflictos de la historia pueden convertirse en un insignificante preludio de la lucha real que nos espera: la lucha por la eterna juventud.
EL DERECHO A LA FELICIDAD
Probablemente, el segundo gran proyecto de la agenda humana será encontrar la clave de la felicidad. A lo largo de la historia, numerosos pensadores, profetas y personas de a pie definieron la felicidad, más que la vida, como el bien supremo. En la antigua Grecia, el filósofo Epicuro afirmó que adorar a los dioses es una pérdida de tiempo, que no hay existencia después de la muerte y que la felicidad es el único propósito de la vida. En los tiempos antiguos, mucha gente rechazó el epicureísmo, pero hoy en día se ha convertido en la opinión generalizada. El escepticismo acerca de la vida después de la muerte impulsa a la humanidad a buscar no solo la inmortalidad, sino también la felicidad terrenal. Porque ¿quién querría vivir eternamente en la desgracia?
Para Epicuro, la búsqueda de la felicidad era un objetivo personal. Los pensadores modernos, en cambio, tienden a verla como un proyecto colectivo. Sin planificación gubernamental, recursos económicos e investigación científica, los individuos no llegarán muy lejos en su búsqueda de la felicidad. Si nuestro país está desgarrado por la guerra, si la economía atraviesa una crisis y si la atención sanitaria es inexistente, es probable que nos sintamos desgraciados. A finales del siglo XVIII, el filósofo inglés Jeremy Bentham declaró que el bien supremo es «la mayor felicidad para el mayor número», y llegó a la conclusión de que el único objetivo digno del Estado, el mercado y la comunidad científica es aumentar la felicidad global. Los políticos deben fomentar la paz, los hombres de negocios deben promover la prosperidad y los sabios deben estudiar la naturaleza, no para mayor gloria del rey, el país o Dios, sino para que podamos gozar de una vida más feliz.
Durante los siglos XIX y XX, aunque muchos hablaban de boquilla de la visión de Bentham, empresas y laboratorios se centraron en objetivos más inmediatos y bien definidos. Los países medían su éxito por el tamaño de su territorio, el crecimiento de su población y el aumento de su PIB, no por la felicidad de sus ciudadanos. Naciones industrializadas como Alemania, Francia y Japón establecieron gigantescos sistemas de educación, salud y prestaciones sociales, pero que se centraban en fortalecer la nación en lugar de asegurar el bienestar individual.
Las escuelas se fundaron para producir ciudadanos hábiles y obedientes que sirvieran lealmente a la nación. A los dieciocho años de edad, los jóvenes no solo tenían que ser patriotas, sino también estar alfabetizados para poder leer la orden del día del brigadier y redactar la estrategia de batalla del día siguiente. Tenían que saber matemáticas para calcular la trayectoria de los proyectiles o descifrar el código secreto del enemigo. Necesitaban conocimientos razonables de electricidad, mecánica y medicina para operar los aparatos de radio, conducir tanques y cuidar de los camaradas heridos. Cuando dejaban el ejército, se esperaba de ellos que sirvieran a la nación como oficinistas, maestros e ingenieros, que construyeran una economía moderna y que pagaran muchos impuestos.
Otro tanto ocurría con el sistema de sanidad. Al final del siglo XIX, países como Francia, Alemania y Japón empezaron a proporcionar asistencia sanitaria gratuita a las masas. Financiaron vacunaciones para los bebés, dietas equilibradas para los niños y educación física para los adolescentes. Drenaron marismas putrefactas, exterminaron mosquitos y construyeron sistemas de alcantarillado centralizados. El objetivo no era hacer que la gente fuera feliz, sino que la nación fuera más fuerte. El país necesitaba soldados y obreros fornidos, mujeres sanas que pudieran dar a luz a más soldados y obreros, y burócratas que llegaran puntualmente a la oficina a las ocho de la mañana en lugar de quedarse enfermos en casa.
Incluso el sistema del bienestar se planeó originalmente en interés de la nación y no de los individuos necesitados. Cuando, a finales del siglo XIX, Otto von Bismarck estableció por primera vez en la historia las pensiones y la seguridad social estatales, su objetivo principal era asegurarse la lealtad de los ciudadanos, no aumentar su calidad de vida. Uno luchaba por su país cuando tenía dieciocho años y pagaba sus impuestos cuando tenía cuarenta, porque contaba con que el Estado se haría cargo de él cuando tuviera setenta.[30]
En 1776, los Padres Fundadores de Estados Unidos establecieron el derecho a la búsqueda de la felicidad como uno de tres derechos humanos inalienables, junto con el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Sin embargo, es importante señalar que la Declaración de Independencia de Estados Unidos garantizaba el derecho a la búsqueda de la felicidad, no el derecho a la felicidad misma. De manera crucial, Thomas Jefferson no hizo al Estado responsable de la felicidad de sus ciudadanos. En cambio, solo buscó limitar el poder del Estado. La idea era reservar para los individuos una esfera privada de elección, libre de la supervisión estatal. Si creo que seré más feliz casándome con John que con Mary, viviendo en San Francisco en lugar de en Salt Lake City y trabajando como camarero en lugar de como ganadero, mi derecho es perseguir la felicidad a mi manera, y el Estado no debe intervenir, aunque yo tome la decisión equivocada.
Sin embargo, en las últimas décadas, la situación se ha invertido, y la visión de Bentham se ha tomado mucho más en serio. Cada vez más gente cree que los inmensos sistemas establecidos hace más de un siglo para fortalecer la nación deberían en verdad estar al servicio de la felicidad y el bienestar de los ciudadanos. No estamos aquí para servir al Estado: él está aquí para servirnos. El derecho a la búsqueda de la felicidad, que en un principio se consideró una limitación al poder del Estado, se ha transformado imperceptiblemente en el derecho a la felicidad, como si los seres humanos tuvieran un derecho natural a ser felices y cualquier cosa que haga que se sientan insatisfechos fuera una violación de nuestros derechos humanos básicos, de modo que el Estado debiera hacer algo al respecto.
En el siglo XX, el PIB per cápita era quizá el criterio supremo para evaluar el éxito nacional. Desde esta perspectiva, Singapur, cada uno de cuyos ciudadanos produce por término medio 56.000 dólares anuales en bienes y servicios, es un país con más éxito que Costa Rica, cuyos ciudadanos producen solo 14.000 dólares anuales. Pero actualmente, pensadores, políticos e incluso economistas piden que el PIB se complemente o incluso se sustituya por la FIB: la felicidad interior bruta. A fin de cuentas, ¿qué es lo que quiere la gente? No quiere producir. Quiere ser feliz. La producción es importante, porque proporciona la base material para la felicidad. Pero solo es el medio, no el fin. En una encuesta tras otra, los costarricenses informan de niveles mucho más elevados de satisfacción vital que los singapurenses. ¿Qué preferiría el lector: ser un singapurense muy productivo pero insatisfecho o un costarricense menos productivo pero satisfecho?
Esta lógica podría impulsar a la humanidad a hacer que la felicidad sea su segundo objetivo principal para el siglo XXI. A primera vista, esto podría parecer un proyecto relativamente fácil. Si el hambre, la peste y la guerra están desapareciendo, si la humanidad experimenta una paz y prosperidad sin precedentes, y si la esperanza de vida aumenta de manera espectacular, sin duda todo esto hará felices a los humanos, ¿verdad?
Falso. Cuando Epicuro definió la felicidad como el bien supremo, advirtió a sus discípulos que para ser feliz hay que trabajar con ahínco. Los logros materiales por sí solos no nos satisfarán durante mucho tiempo. De hecho, la búsqueda ciega de dinero, fama y placer no conseguirá más que hacernos desdichados. Epicuro recomendaba, por ejemplo, comer y beber con moderación, y refrenar los apetitos sexuales. A la larga, una amistad profunda nos satisfará más que una orgía frenética. Epicuro esbozó toda una ética de cosas que hay que hacer y que no hay que hacer para guiar a la gente a lo largo de la traicionera senda que lleva a la felicidad.
Aparentemente, Epicuro había dado con algo. La felicidad no se alcanza fácilmente. A pesar de nuestros logros nunca vistos efectuados en las últimas décadas, en absoluto es evidente que hoy las personas estén significativamente más satisfechas que sus antepasados. De hecho, es una señal ominosa que, a pesar de la mayor prosperidad, confort y seguridad, la tasa de suicidios en el mundo desarrollado sea también mucho más elevada que en las sociedades tradicionales.
En Perú, Guatemala, Filipinas y Albania (países en vías de desarrollo con pobreza e inestabilidad política), cada año se suicida una de cada 100.000 personas. En países ricos y pacíficos como Suiza, Francia, Japón y Nueva Zelanda, anualmente se quitan la vida 25 de cada 100.000 personas. En 1985, la mayoría de los surcoreanos eran pobres, no tenían estudios, estaban apegados a las tradiciones y vivían en una dictadura autoritaria. En la actualidad, Corea del Sur es una potencia económica destacada, sus ciudadanos figuran entre los mejor educados del mundo, y cuenta con un régimen estable y comparativamente democrático y liberal. Pero mientras que en 1985 nueve de cada 100.000 surcoreanos se quitaban la vida, hoy en día la tasa anual de suicidios en el país supera el triple de la de aquel año: 30 de cada 100.000.[31]
Desde luego, hay tendencias opuestas y mucho más alentadoras. Así, sin duda, la drástica reducción de la mortalidad infantil ha supuesto un aumento de la felicidad humana y compensado parcialmente el estrés de la vida moderna. Aun así, aunque seamos algo más felices que nuestros antepasados, el aumento de nuestro bienestar es mucho mejor del que cabía esperar. En la Edad de Piedra, el humano medio tenía a su disposición 4.000 calorías de energía al día. Esto incluía no solo alimento, sino también la energía invertida en preparar utensilios, ropa, arte y hogueras. En la actualidad, el estadounidense medio utiliza 228.000 calorías de energía al día, que alimentan no solo su estómago, sino también su automóvil, ordenador, frigorífico y televisor.[32] El estadounidense medio emplea así sesenta veces más energía que el cazador-recolector medio de la Edad de Piedra. ¿Es el estadounidense medio sesenta veces más feliz? Haríamos bien en sentirnos escépticos ante estos panoramas de color de rosa.
Y aunque hayamos superado muchas de las desgracias de antaño, conseguir la verdadera felicidad puede ser mucho más difícil que abolir el sufrimiento total. En la Edad Media bastaba un pedazo de pan para que un campesino hambriento se sintiera alegre. ¿Cómo se aporta alegría a un ingeniero aburrido, con un salario excesivo y sobrepeso? La segunda mitad del siglo XX fue una edad de oro para Estados Unidos. La victoria en la Segunda Guerra Mundial, seguida de la victoria aún más decisiva en la Guerra Fría, convirtió el país en la principal superpotencia mundial. Entre 1950 y 2000, el PIB norteamericano pasó de 2 a 12 billones de dólares. Los ingresos reales per cápita se doblaron. La píldora contraceptiva que se acababa de inventar hizo que el sexo fuera más libre que nunca. Mujeres, homosexuales, afroamericanos y otras minorías consiguieron finalmente una tajada más grande del pastel norteamericano. Un alud de automóviles, frigoríficos, acondicionadores de aire, aspiradores, lavavajillas, lavadoras, teléfonos, televisores y ordenadores, todos ellos baratos, cambió la vida cotidiana hasta hacerla prácticamente irreconocible. Pero varios estudios han demostrado que los niveles subjetivos de bienestar en Estados Unidos en la década de 1990 seguían siendo aproximadamente los mismos que en 1950.[33]
En Japón, los ingresos reales medios se quintuplicaron entre 1958 y 1987, en una de las bonanzas económicas más céleres de la historia. Esta avalancha de riqueza, junto a miles de cambios positivos y negativos en los estilos de vida y relaciones sociales japoneses, tuvieron un impacto sorprendentemente reducido en los niveles de bienestar subjetivo en el país. En la década de 1990, los japoneses estaban tan satisfechos (o insatisfechos) como en la década de 1950.[34]
Da la impresión de que nuestra felicidad choca contra algún misterioso techo de cristal que no le permite crecer a pesar de todos nuestros logros sin precedentes. Aunque proporcionemos comida gratis para todos, curemos todas las enfermedades y aseguremos la paz mundial, todo ello no hará añicos necesariamente ese techo de cristal. Conseguir la felicidad verdadera no va a ser mucho más fácil que vencer la vejez y la muerte.
El techo de cristal de la felicidad se mantiene en su lugar sustentado en dos fuertes columnas: una, psicológica; la otra, biológica. En el plano psicológico, la felicidad depende de expectativas, y no de condiciones objetivas. No nos satisface llevar una vida tranquila y próspera. En cambio, sí nos sentimos satisfechos cuando la realidad se ajusta a nuestras expectativas. La mala noticia es que, a medida que las condiciones mejoran, las expectativas se disparan. Mejoras espectaculares en las condiciones, como las que la humanidad ha experimentado en décadas recientes, se traducen en mayores expectativas y no en una mayor satisfacción. Si no hacemos algo al respecto, también nuestros logros futuros podrían dejarnos tan insatisfechos como siempre.
En el plano biológico, tanto nuestras expectativas como nuestra felicidad están determinadas por nuestra bioquímica, más que por nuestra situación económica, social o política. Según Epicuro, somos felices cuando tenemos sensaciones placenteras y nos vemos libres de las desagradables. De manera parecida, Jeremy Bentham sostenía que la naturaleza ofrecía el dominio sobre el hombre a dos amos: el placer y el dolor, y que solo ellos determinan todo lo que hacemos, decimos y pensamos. El sucesor de Bentham, John Stuart Mill, explicaba que la felicidad no es otra cosa que placer y ausencia de dolor, y que más allá del placer y del dolor no hay bien ni mal. Quien intenta deducir el bien y el mal de alguna otra cosa (como la palabra de Dios o el interés nacional) nos engaña, y quizá también se engaña a sí mismo.[35]
En la época de Epicuro, estas ideas eran blasfemas. En la época de Bentham y Mill, eran subversión radical. Pero en el inicio del siglo XXI, son ortodoxia científica. Según las ciencias de la vida, la felicidad y el sufrimiento no son otra cosa que equilibrios diferentes de las sensaciones corporales. Nunca reaccionamos a acontecimientos del mundo exterior, sino solo a sensaciones de nuestro propio cuerpo. Nadie padece por haber perdido el empleo, por haberse divorciado o porque el gobierno decidió entrar en guerra. Lo único que hace que la gente sea desgraciada son las sensaciones desagradables en su propio cuerpo. Ciertamente, perder el empleo puede desencadenar la depresión, pero la propia depresión es una especie de sensación corporal desagradable. Hay mil cosas que pueden enojarnos, pero el enojo nunca es una abstracción. Siempre se siente como una sensación de calor y tensión en el cuerpo, que es lo que hace que el enojo sea tan exasperante. No en vano decimos que «ardemos» de ira.
Por el contrario, la ciencia dice que nadie alcanza la felicidad consiguiendo un ascenso, ganando la lotería o incluso encontrando el amor verdadero. La gente se vuelve feliz por una cosa y solo una: las sensaciones placenteras en su cuerpo. Imagine el lector que es Mario Götze, centrocampista de la selección alemana de fútbol en la final de la Copa del Mundo de 2014 contra Argentina; ya han pasado ciento trece minutos sin que se haya marcado un gol. Solo quedan siete antes de que empiece la temida tanda de lanzamiento de penaltis. Unos 75.000 aficionados excitados llenan el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, e incontables millones siguen ansiosos el partido en todo el mundo. Y ahí está usted, a pocos metros de la portería argentina, cuando André Schürrle le hace un pase magnífico. Usted detiene el balón con el pecho, que cae hasta su pierna, lo chuta al vuelo y ve como supera al portero argentino y va a parar al fondo de la red. ¡Gooooool! El estadio erupciona como un volcán. Decenas de miles de personas gritan como locos, los compañeros de equipo se abalanzan sobre usted para abrazarlo y besarlo, millones de personas en casa, en Berlín y Múnich, se derrumban llorando ante las pantallas de los televisores. Usted está extático, pero no porque el balón haya entrado en la portería argentina o por las celebraciones que se producen en los Biergarten bávaros: en realidad, está reaccionando a la tempestad de sensaciones que tienen lugar en su interior. Unos escalofríos le recorren la columna vertebral, oleadas de electricidad le surcan el cuerpo, y siente que se disuelve en infinidad de bolas de energía que explotan.
El lector no tiene que marcar el gol de la victoria en la final de la Copa del Mundo para sentir estas sensaciones. Si acaba de enterarse de que ha conseguido un ascenso inesperado en el trabajo y empieza a saltar de alegría, está reaccionando al mismo tipo de sensaciones. Los planos más profundos de su mente no saben nada de fútbol ni de puestos de trabajo. Solo conocen sensaciones. Si le ascienden en el trabajo pero, por alguna razón, no experimenta sensaciones placenteras, no se sentirá muy satisfecho. También es cierto lo contrario: si acaba de ser despedido (o de perder un partido de fútbol decisivo), pero experimenta sensaciones muy placenteras (quizá porque se tomó alguna pastilla), todavía podría sentirse en la cima del mundo.
La mala noticia es que las sensaciones placenteras desaparecen rápidamente, y más pronto o más tarde se transforman en sensaciones desagradables. Incluso marcar el gol de la victoria en la final de la Copa del Mundo no garantiza el éxtasis de por vida. En realidad, puede que todo vaya cuesta abajo desde ese momento. De manera parecida, si el año pasado conseguí un ascenso inesperado en el trabajo, puede que todavía ocupe el nuevo puesto, pero las sensaciones muy agradables que experimenté al oír la noticia desaparecieron al cabo de pocas horas. Si quiero volver a sentir aquellas maravillosas sensaciones, debo obtener otro ascenso. Y otro. Y si no consigo ningún ascenso, puede que termine sintiéndome mucho más amargado e irascible que si hubiera continuado siendo un humilde pelagatos.
Todo esto es culpa de la evolución. Durante incontables generaciones, nuestro sistema bioquímico se adaptó a aumentar nuestras probabilidades de supervivencia y reproducción, no nuestra felicidad. El sistema bioquímico recompensa los actos que conducen a la supervivencia y a la reproducción con sensaciones placenteras. Pero estas no son más que un truco efímero para vender. Nos esforzamos para conseguir comida y pareja con el fin de evitar las desagradables sensaciones del hambre y de gozar de sabores agradables y orgasmos maravillosos. Pero los sabores agradables y los orgasmos maravillosos no duran mucho, y si queremos volver a sentirlos, tenemos que ir en busca de más comida y más parejas.
¿Qué habría ocurrido si una mutación rara hubiera creado una ardilla que, después de comer una única nuez, gozara de una sensación duradera de dicha? Técnicamente, esto podría hacerse reprogramando su cerebro. ¿Quién sabe?, a lo mejor le ocurrió realmente a alguna afortunada ardilla hace millones de años. Pero si fue así, dicha ardilla gozó de una vida muy feliz y muy corta, y ese fue el fin de la mutación rara. Porque la arrobada ardilla no se habría molestado en buscar más nueces, y mucho menos parejas. Las ardillas rivales, que se sentían de nuevo hambrientas a los cinco minutos de haber comido una nuez, tuvieron muchas más probabilidades de sobrevivir y de transmitir sus genes a la siguiente generación. Por la misma razón, las nueces que nosotros, los humanos, queremos recolectar (trabajos lucrativos, grandes casas, parejas de buen ver) rara vez nos satisfacen durante mucho tiempo.
Hay quien dirá que esto no es tan malo, porque no es el fin lo que nos hace felices: es el viaje. Escalar el Everest es más satisfactorio que hallarse en la cumbre; los flirteos y el juego previo son más excitantes que el orgasmo, y realizar experimentos de laboratorio que producirán resultados importantes es más interesante que recibir encomios y premios. Pero esto apenas cambia el panorama. Solo indica que la evolución nos controla con una amplia gama de placeres. A veces nos seduce con frescas sensaciones de dicha y tranquilidad, mientras que en otras ocasiones nos incita a seguir adelante con sensaciones excitantes de euforia y emoción.
Cuando un animal busca algo que aumente sus probabilidades de supervivencia y reproducción (por ejemplo, comida, pareja o nivel social), el cerebro produce sensaciones de alerta y excitación, que impulsan al animal a hacer esfuerzos todavía mayores, porque son muy agradables. En un experimento famoso, los científicos conectaron unos electrodos al cerebro de varias ratas que les permitían generar sensaciones de excitación simplemente presionando un pedal. Cuando a los animales se les dio a escoger entre una comida sabrosa y presionar el pedal, prefirieron el pedal (de manera muy parecida a como los niños prefieren seguir con los videojuegos a ir a cenar). Las ratas presionaron el pedal una y otra vez, hasta que se desplomaron de hambre y agotamiento.[36] También los humanos prefieren la excitación de la carrera a descansar en los laureles del éxito. Pero lo que hace que la carrera sea tan atractiva son las sensaciones estimulantes que lleva aparejadas. Nadie desearía escalar montañas, jugar con videojuegos o participar en citas a ciegas si tales actividades estuvieran acompañadas únicamente de desagradables sensaciones de estrés, desesperanza o aburrimiento.[37]
Pero, ¡ay!, las excitantes sensaciones de la carrera son tan efímeras como las sensaciones dichosas de la victoria. El donjuán que goza de la emoción de un encuentro nocturno, el hombre de negocios que disfruta mordiéndose las uñas mientras ve cómo el Dow Jones sube y baja y el jugador que lo pasa bien matando monstruos en la pantalla del ordenador no encontrarán ninguna satisfacción recordando las aventuras de ayer. Al igual que las ratas que presionan el pedal una y otra vez, también los donjuanes, los magnates de los negocios y los jugadores necesitan un nuevo chute cada día. Peor aún: también aquí las expectativas se adaptan a las condiciones, y los retos de ayer se convierten con demasiada celeridad en el tedio de hoy. Quizá la clave de la felicidad no sea ni la carrera ni la medalla de oro, sino combinar las dosis adecuadas de excitación y tranquilidad; pero la mayoría tendemos a saltar directamente del estrés al aburrimiento y de nuevo al estrés, y estamos igual de descontentos con el uno como con el otro.
Si la ciencia está en lo cierto y nuestra felicidad viene determinada por nuestro sistema bioquímico, la única manera de asegurar un contento duradero es amañar este sistema. Olvidemos el crecimiento económico, las reformas sociales y las revoluciones políticas: para aumentar los niveles mundiales de felicidad necesitamos manipular la bioquímica humana. Y eso es exactamente lo que hemos empezado a hacer en las últimas décadas. Hace cincuenta años, los medicamentos psiquiátricos conllevaban un grave estigma. Hoy en día, ese estigma se ha roto. Para bien o para mal, un porcentaje creciente de la población toma medicamentos psiquiátricos de forma regular, no solo para curar enfermedades debilitantes, sino también para encarar depresiones más leves y episodios ocasionales de abatimiento.
Por ejemplo, un número creciente de niños en edad escolar toma estimulantes tales como el Ritalin. En 2011, 3,5 millones de niños norteamericanos se medicaban para el TDAH (trastorno de déficit de atención con hiperactividad). En el Reino Unido, la cantidad pasó de 92.000 en 1997 a 786.000 en 2012.[38] El objetivo inicial había sido tratar los trastornos de atención, pero en la actualidad niños completamente sanos toman esta medicación para mejorar el rendimiento y estar a la altura de las crecientes expectativas de profesores y padres.[39] Son muchos los que se quejan ante esta situación y aducen que el problema reside más en el sistema educativo que en los niños. Si los alumnos adolecen de trastornos de atención y estrés y sacan malas notas, quizá debiéramos achacarlo a métodos de enseñanza anticuados, a clases abarrotadas y a un ritmo de vida artificialmente rápido. Quizá debiéramos cambiar las escuelas y no a los niños. Es interesante ver cómo han evolucionado los argumentos. La gente ha estado discutiendo acerca de los métodos educativos miles de años. Ya fuera en la antigua China o en la Gran Bretaña victoriana, todo el mundo tenía su método preferido y se oponía con vehemencia a todas las alternativas. Pero, hasta la fecha, todos han estado de acuerdo en una cosa: para mejorar la educación, necesitamos cambiar las escuelas. En la actualidad, por primera vez en la historia, al menos algunos creen que sería más eficaz cambiar la bioquímica de los alumnos.[40]
Los ejércitos se encaminan por la misma senda: el 12 por ciento de los soldados norteamericanos que estaban en Irak y el 17 por ciento de los que estaban en Afganistán tomaban pastillas para dormir o antidepresivos para sobrellevar la depresión y la angustia de la guerra. El miedo, la depresión y el trauma no los causan proyectiles, minas de tierra o coches bomba: los causan hormonas, neurotransmisores y redes neurales. Dos soldados pueden encontrarse, hombro con hombro, en la misma emboscada; uno de ellos quedará paralizado por el terror, perderá el sentido común y tendrá pesadillas durante años después del suceso; el otro cargará valerosamente contra el enemigo y ganará una medalla. La diferencia estriba en la bioquímica de los soldados, y si encontramos maneras de controlarla, produciremos a la vez soldados más felices y ejércitos más eficaces.[41]
La búsqueda de la felicidad mediante la bioquímica es también la causa número uno de la criminalidad en el mundo. En 2009, la mitad de los reclusos de las prisiones federales de Estados Unidos habían ingresado en ellas debido a las drogas; el 38 por ciento de los prisioneros italianos cumplían condena por delitos relacionados con drogas; el 55 por ciento de los presos del Reino Unido informaron que habían cometido sus crímenes en relación con el consumo o con el tráfico de drogas. Un informe de 2001 indicaba que el 62 por ciento de los convictos australianos se hallaban bajo la influencia de drogas cuando cometieron el crimen por el que fueron encarcelados.[42] Las personas beben alcohol para olvidar, fuman marihuana para sentirse en paz y consumen cocaína y metanfetaminas para sentirse poderosos y seguros, mientras que el éxtasis les proporciona sensaciones de euforia y el LSD los envía a encontrarse con «Lucy in the Sky with Diamonds». Lo que algunas personas esperan obtener estudiando, trabajando o sacando adelante a una familia, otras intentan obtenerlo de manera mucho más fácil mediante la adecuada administración de moléculas. Esto constituye una amenaza existencial al orden social y económico, razón por la que los países libran una guerra tenaz, sangrienta y desesperada contra el crimen bioquímico.
El Estado confía en regular la búsqueda bioquímica de la felicidad, al separar las «malas» manipulaciones de las «buenas». El principio está claro: las manipulaciones bioquímicas que refuerzan la estabilidad política, el orden social y el crecimiento económico se permiten e incluso se fomentan (por ejemplo, las manipulaciones que calman a los niños hiperactivos en la escuela o que hacen avanzar a los soldados en la batalla). Las manipulaciones que amenazan la estabilidad y el crecimiento se prohíben. Pero cada año nacen nuevas drogas en los laboratorios de investigación de universidades, compañías farmacéuticas y organizaciones criminales, y también cambian las necesidades del Estado y del mercado. A medida que la búsqueda bioquímica de la felicidad se acelere, remodelará la política, la sociedad y la economía, y será cada vez más difícil controlarla.
Y los medicamentos y las drogas son solo el inicio. En los laboratorios de investigación, los expertos ya están trabajando en maneras más refinadas de manipular la bioquímica humana, como por ejemplo enviar estímulos eléctricos directos a puntos específicos del cerebro o modificar genéticamente la organización de nuestro cuerpo. No importa cuál sea el método exacto: conseguir felicidad mediante la manipulación biológica no será fácil, porque requiere alterar los patrones fundamentales de la vida. Pero tampoco fue fácil superar el hambre, la peste y la guerra.
En absoluto es indiscutible que la humanidad tenga que invertir tanto esfuerzo en la búsqueda bioquímica de la felicidad. Hay quien diría que simplemente la felicidad no es lo bastante importante, y que es erróneo considerar la satisfacción individual el principal objetivo de la sociedad humana. Otros podrían estar de acuerdo en que la felicidad es el bien supremo, pero se alinearían con la definición biológica de felicidad como el hecho de percibir sensaciones placenteras.
Hace unos dos mil trescientos años, Epicuro advirtió a sus discípulos que era probable que la búsqueda desmesurada de placer los hiciera más desgraciados que felices. Un par de siglos antes, Buda había hecho una afirmación todavía más radical al enseñar que la búsqueda de sensaciones placenteras es en realidad la raíz misma del sufrimiento. Dichas sensaciones son solo vibraciones efímeras y sin sentido. Incluso cuando las sentimos, no reaccionamos ante ellas con alegría; por el contrario, ansiamos más. De ahí que, por muchas que vaya a sentir, las sensaciones dichosas o emocionantes nunca me satisfarán.
Si identifico la felicidad con sensaciones placenteras y fugaces, y anhelo experimentarlas cada vez en mayor cantidad, no tengo más opción que buscarlas de forma constante. Cuando finalmente las consigo, desaparecen enseguida, y, puesto que el simple recuerdo de los placeres pasados no me satisfará, tendré que volver a empezar una y otra vez. Incluso si prolongo esta búsqueda durante décadas, nunca me proporcionará ningún logro duradero; por el contrario, cuanto más anhelo esas sensaciones placenteras, más estresado e insatisfecho me sentiré. Para conseguir la felicidad real, los humanos necesitan desacelerar la búsqueda de sensaciones placenteras, no acelerarla.
Esta visión budista de la felicidad tiene mucho en común con la visión bioquímica. Ambas coinciden en que las sensaciones agradables desaparecen con la misma rapidez con que surgen, y que mientras las personas deseen sensaciones placenteras sin, en realidad, experimentarlas, seguirán sintiéndose insatisfechas. Sin embargo, este problema tiene dos soluciones muy diferentes. La solución bioquímica es desarrollar productos y tratamientos que proporcionen a los humanos un sinfín de sensaciones placenteras, de modo que nunca nos falten. La sugerencia de Buda era reducir nuestra ansia de sensaciones agradables y no permitir que estas controlen nuestra vida. Según Buda, podemos entrenar nuestra mente para que aprenda a observar detenidamente cómo surgen y pasan constantemente dichas sensaciones. Cuando la mente sepa ver nuestras sensaciones como lo que son, vibraciones efímeras y sin sentido, dejará de interesarnos buscarlas. Porque ¿qué sentido tiene correr tras algo que desaparece tan deprisa como aparece?
Hoy en día, la humanidad está mucho más interesada en la solución bioquímica. No importa lo que digan los monjes en sus cuevas del Himalaya o los filósofos en sus torres de marfil; para el gigante capitalista, la felicidad es placer. Punto. Con el tiempo, nuestra tolerancia a las sensaciones desagradables se reduce, y aumenta nuestro anhelo de sensaciones agradables. Tanto la investigación científica como la actividad económica se orientan a este fin, y cada año se producen mejores analgésicos, nuevos sabores de helados, colchones más cómodos y juegos más adictivos para nuestros teléfonos inteligentes, de modo que no padezcamos ni un solo instante de tedio mientras esperamos el autobús.
Todo esto no bastará, desde luego. La evolución no adaptó a Homo sapiens para que experimentara el placer constante, por lo que si, a pesar de ello, eso es lo que la humanidad quiere, helados y teléfonos inteligentes no bastarán. Habrá que cambiar nuestra bioquímica y remodelar nuestro cuerpo y nuestra mente. Así que ya estamos trabajando en ello. Se puede debatir si es algo bueno o malo, pero parece que el segundo gran proyecto del siglo XXI (garantizar la felicidad global) implicará remodelar Homo sapiens para que pueda gozar del placer perpetuo.
LOS DIOSES DEL PLANETA TIERRA
Al buscar la dicha y la inmortalidad, los humanos tratan en realidad de ascender a dioses. No solo porque estas son cualidades divinas, sino también porque, para superar la vejez y la desgracia, los humanos tendrán que adquirir antes el control divino de su propio sustrato biológico. Si llegamos a tener alguna vez el poder de eliminar la muerte y el dolor de nuestro sistema, es probable que el mismo poder baste para modificar nuestro sistema, prácticamente de cualquier manera que queramos, y manipular nuestros órganos, emociones e inteligencia de mil maneras diferentes. Si lo desea, uno podrá comprar la fuerza de Hércules, la sensualidad de Afrodita, la sabiduría de Atenea o la locura de Dionisio. Hasta ahora aumentar el poder humano se basaba principalmente en mejorar nuestras herramientas externas. En el futuro puede que se base más en mejorar el cuerpo y la mente humanos, o en fusionarnos directamente con nuestras herramientas.
El ascenso de humanos a dioses puede seguir cualquiera de estos tres caminos: ingeniería biológica, ingeniería cíborg e ingeniería de seres no orgánicos.
La ingeniería biológica comienza con la constatación de que estamos lejos de comprender todo el potencial de los cuerpos orgánicos. Durante cuatro mil millones de años, la selección natural ha estado retocando y reajustando estos cuerpos de tal manera que pasamos de amebas a reptiles, y de estos a mamíferos y a sapiens. Pero no hay razón para pensar que los sapiens sean la última estación. Cambios relativamente pequeños en genes, hormonas y neuronas bastaron para transformar a Homo erectus (incapaz de producir nada más interesante que cuchillos de sílex) en Homo sapiens, que produce naves espaciales y ordenadores. Quién sabe cuál podría ser el resultado de unos pocos cambios más en nuestro ADN, nuestro sistema hormonal o nuestra estructura cerebral. La bioingeniería no va a esperar pacientemente a que la selección natural obre su magia. En lugar de ello, los bioingenieros tomarán el viejo cuerpo del sapiens y, con deliberación, reescribirán su código genético, reconectarán sus circuitos cerebrales, modificarán su equilibrio bioquímico e incluso harán que le crezcan extremidades completamente nuevas. De esta manera crearán nuevos diosecillos, que podrán ser tan diferentes de nosotros, sapiens, como diferentes somos de Homo erectus.
La ingeniería cíborg irá un paso más allá y fusionará el cuerpo orgánico con dispositivos no orgánicos, como manos biónicas, ojos artificiales, o millones de nanorrobots, que navegarán por nuestro torrente sanguíneo, diagnosticarán problemas y repararán daños. Un cíborg de este tipo podrá gozar de capacidades que superarán con mucho las de cualquier cuerpo orgánico. Por ejemplo, todas las partes de un cuerpo orgánico tienen que estar en contacto directo mutuo para poder funcionar. Si el cerebro de un elefante está en la India, sus ojos y orejas, en China, y sus patas, en Australia, lo más probable es que dicho elefante esté muerto, e incluso si, en algún sentido misterioso, estuviera vivo, no vería, oiría ni andaría. En cambio, un cíborg podría existir en numerosos lugares al mismo tiempo. Una doctora cíborg podría realizar operaciones quirúrgicas de emergencia en Tokio, en Chicago y en una estación espacial en Marte, sin salir de su despacho de Estocolmo. Solo necesitaría una conexión rápida a internet, y unos cuantos pares de ojos y manos biónicos. Pero, pensándolo bien, ¿por qué pares? ¿Por qué no cuartetos? De hecho, incluso estos son realmente superfluos. ¿Por qué un médico cíborg tendría que sostener en la mano un bisturí de cirujano cuando podría conectar su mente directamente al instrumento?
Quizá esto parezca ciencia ficción, pero ya es una realidad. Recientemente, unos monos han aprendido a controlar manos y pies biónicos no conectados a su cuerpo mediante electrodos implantados en el cerebro. Pacientes imposibilitados son capaces de mover extremidades biónicas o de utilizar ordenadores solo con el poder de la mente. Si uno quiere, ya puede controlar a distancia los dispositivos eléctricos de su casa utilizando un casco eléctrico que «lee la mente». El uso del casco no requiere implantes cerebrales. Funciona al leer las señales eléctricas que pasan a través del cuero cabelludo. Si uno quiere encender la luz de la cocina, se coloca el casco, imagina alguna señal mental preprogramada (por ejemplo, que su mano derecha se mueve), y el interruptor se acciona. Se pueden comprar estos cascos por internet por solo 400 dólares.[43]
A principios de 2015, a varios centenares de trabajadores del centro de alta tecnología Epicenter (Estocolmo) se les implantaron microchips en las manos. Los chips tienen el tamaño aproximado de un grano de arroz y almacenan información personalizada de seguridad que permite a los trabajadores abrir puertas y usar fotocopiadoras con un simple movimiento de la mano. Esperan que pronto puedan efectuar pagos de la misma manera. Una de las personas que hay detrás del proyecto, Hannes Sjoblad, explicaba: «Ya estamos interactuando con la tecnología continuamente. En la actualidad es un poco farragoso: necesitamos códigos pin y contraseñas. ¿No sería más fácil simplemente tocar con la mano?».[44]
Pero incluso la ingeniería cíborg es relativamente conservadora, ya que da por hecho que los cerebros orgánicos seguirán siendo los centros de mando y control de la vida. Un enfoque más audaz prescinde por completo de las partes orgánicas y espera producir seres totalmente inorgánicos. Las redes neurales serán sustituidas por programas informáticos con la capacidad de navegar tanto por mundos virtuales como no virtuales, libre de las limitaciones de la química orgánica. Después de cuatro mil millones de años de vagar dentro del reino de los compuestos orgánicos, la vida saltará a la inmensidad del reino inorgánico y adoptará formas que no podemos imaginar ni siquiera en nuestros sueños más fantásticos. Después de todo, nuestros sueños más fantásticos siguen siendo producto de la química orgánica.
No sabemos adónde nos pueden llevar estas sendas ni qué aspecto tendrán nuestros descendientes «semidioses». Pronosticar el futuro nunca fue fácil, y las tecnologías revolucionarias hacen que sea aún más arduo. Porque, por difícil que sea predecir el impacto de las nuevas tecnologías en ámbitos como el transporte, la comunicación y la energía, las tecnologías para mejorar a los humanos plantean un tipo de reto completamente distinto. Puesto que pueden emplearse para transformar las mentes y los deseos humanos, la gente que tiene la mente y los deseos actuales no puede, por definición, desentrañar sus implicaciones.
Durante miles de años, la historia ha estado llena de turbulencias tecnológicas, económicas, sociales y políticas. Pero algo permaneció inalterable: la propia humanidad. Nuestros utensilios e instituciones son muy diferentes de los de la época bíblica, pero las estructuras profundas de la mente humana siguen siendo iguales. Esta es la razón por la que todavía podemos vernos entre las páginas de la Biblia, en los escritos de Confucio, o en las tragedias de Sófocles y Eurípides. Estos clásicos fueron creados por humanos que eran como nosotros, razón por la cual sentimos que hablan como nosotros. En las producciones teatrales modernas, Edipo, Hamlet y Otelo pueden llevar tejanos y camisetas y tener cuentas de Facebook, pero sus conflictos emocionales son los mismos que en el drama original.
Sin embargo, cuando la tecnología nos permita remodelar la mente humana, Homo sapiens desaparecerá, la historia humana llegará a su fin y se iniciará un tipo de proceso completamente nuevo, que la gente como el lector y como yo no podemos ni imaginar. Muchos estudiosos intentan predecir qué aspecto tendrá el mundo en 2100 o en 2200. Es una pérdida de tiempo. Cualquier predicción que valga la pena debe tener en cuenta la capacidad de remodelar la mente humana, y esto es imposible. Hay muchas respuestas sensatas a la pregunta «¿Qué harían con la biotecnología personas con una mente parecida a la nuestra?». Pero no hay buenas respuestas a la pregunta «¿Qué harían seres con un tipo de mente diferente con la biotecnología?». Todo lo que podemos decir es que es probable que personas semejantes a nosotros empleen la biotecnología para remodelar su propia mente, y que las mentes actuales son incapaces de entender lo que podría suceder a continuación.
Aunque, por lo tanto, los detalles son turbios, podemos estar seguros acerca de la dirección general que seguirá la historia. En el siglo XXI, el tercer gran proyecto de la humanidad será adquirir poderes divinos de creación y destrucción, y promover Homo sapiens a Homo Deus. Este tercer proyecto, obviamente, incorpora los otros dos y se alimenta de ellos. Queremos la capacidad de remodelar nuestro cuerpo y nuestra mente por encima de todo para escapar de la vejez, la muerte y la desgracia, pero cuando la tengamos, ¿quién sabe qué otras cosas podremos hacer con dicha capacidad? Así, bien podríamos esperar que la nueva agenda humana vaya a contener en verdad un solo proyecto (con muchas ramas): conseguir la divinidad.
Si esto parece acientífico o directamente excéntrico, es porque la gente suele malinterpretar el significado de «divinidad». La divinidad no es una cualidad metafísica vaga. Y no es lo mismo que la omnipotencia. Cuando hablo de transformar a los humanos en dioses, pienso más en los términos de los dioses griegos o de los devas hindúes y no en el omnipotente padre bíblico que está en los cielos. Nuestros descendientes tendrán todavía sus debilidades, manías y limitaciones, de la misma manera que Zeus e Indra tenían las suyas. Pero podrán amar, odiar, crear y destruir a una escala muchísimo mayor que la nuestra.
A lo largo de la historia se ha creído que la mayoría de los dioses gozaban no de omnipotencia, sino más bien de supercapacidades específicas como la de diseñar y crear seres vivos, la de transformar su propio cuerpo, la de controlar el ambiente y la meteorología, la de leer la mente y comunicarse a distancia, la de viajar a velocidades muy elevadas y, desde luego, la de librarse de la muerte y vivir indefinidamente. Los humanos están dedicados a adquirir todas estas capacidades, y alguna otra.
Determinadas capacidades tradicionales que durante muchos milenios se consideraron divinas se han vuelto tan comunes en la actualidad que apenas pensamos en ellas. La persona media se desplaza y se comunica a distancia hoy en día mucho más fácilmente que los dioses griegos, hindúes o africanos de la antigüedad. Por ejemplo, el pueblo igbo de Nigeria cree que Chukwu, el dios creador, inicialmente quería hacer inmortal a la gente. Envió un perro a que dijera a los humanos que cuando alguien muriera debían esparcir cenizas sobre el cadáver y así el cuerpo volvería a la vida. Lamentablemente, el perro estaba cansado y se entretuvo por el camino. El impaciente Chukwu envió entonces una oveja, y le dijo que se apresurara a transmitir este importante mensaje. Lamentablemente, la jadeante oveja llegó a su destino, confundió las instrucciones y dijo a los humanos que enterraran a sus muertos, con lo que la muerte se hizo permanente. Esta es la razón por la que, hasta el día de hoy, los humanos debemos morir. ¡Ay, si Chukwu hubiera dispuesto de una cuenta de Twitter en lugar de tener que confiar en perros holgazanes y ovejas tontas para enviar sus mensajes…!
En las antiguas sociedades agrícolas, muchas religiones sorprendentemente mostraron poco interés por cuestiones metafísicas y del más allá, y sí por el tema mucho más mundano de aumentar la producción agrícola. Así, el Dios del Antiguo Testamento nunca promete ninguna recompensa o castigo después de la muerte, pero, en cambio, sí promete al pueblo de Israel: «Si vosotros obedecéis los mandatos que yo os prescribo […]. Yo daré a vuestra tierra la lluvia a su tiempo […] y tú cosecharás tu trigo, tu mosto y tu aceite: yo daré también hierba a tus campos para tus ganados, y de ellos comerás y te saciarás. Pero cuidad mucho de que no se deje seducir vuestro corazón, y, desviándoos, sirváis a otros dioses y os prosternéis ante ellos; porque la cólera de Yahvé se encendería contra vosotros y cerraría el cielo, y no habría más lluvia, y la tierra no daría más frutos, y desapareceríais presto de la buena tierra que Yahvé os da» (Deuteronomio 11:13-17). Hoy en día, los científicos pueden hacerlo mucho mejor que el Dios del Antiguo Testamento. Gracias a fertilizantes artificiales, a insecticidas industriales y a plantas modificadas genéticamente, la producción agrícola en la actualidad supera las mayores expectativas que los antiguos granjeros tenían de sus dioses. Y el sediento Estado de Israel ya no teme que alguna deidad enfurecida cierre los cielos y detenga la lluvia, porque los israelíes han construido recientemente una enorme planta desalinizadora en las costas del Mediterráneo, y así ahora pueden obtener del mar toda el agua potable que necesitan.
Hasta ahora, hemos competido con los dioses de la antigüedad con la creación de herramientas cada vez mejores. En un futuro no muy lejano podremos crear superhumanos que aventajen a los antiguos dioses no en sus herramientas, sino en sus facultades corporales y mentales. Sin embargo, si llegamos a ese punto, la divinidad será algo tan mundano como el ciberespacio: una maravilla de maravillas que simplemente ya damos por hecha.
Podemos estar muy seguros de que los humanos apostarán por la divinidad porque los humanos tienen muchas razones para desear esta mejora, y también muchas maneras de conseguirla. Incluso si una senda prometedora acaba siendo un callejón sin salida, habrá rutas alternativas que seguirán abiertas. Por ejemplo, podríamos descubrir que el genoma humano es demasiado complicado para someterlo a una manipulación seria, pero esto no impedirá el desarrollo de interfaces cerebro-ordenador, nanorrobots o inteligencia artificial.
Pero no hay que asustarse. Al menos, no de inmediato. Mejorar a los sapiens será un proceso histórico gradual y no un apocalipsis al estilo de Hollywood. Homo sapiens no será exterminado por una sublevación de robots. Es más probable que Homo sapiens se mejore a sí mismo paso a paso, y que se una a robots y ordenadores en el proceso, hasta que nuestros descendientes miren atrás y se den cuenta de que ya no son la clase de animal que escribió la Biblia, construyó la Gran Muralla en China y se rio con las gracias de Charlie Chaplin. Esto no ocurrirá en un día, ni en un año. De hecho, ya está ocurriendo, por medio de innumerables actos mundanos. Todos los días, millones de personas deciden conceder a su teléfono inteligente un poco más de control sobre su vida o probar un nuevo medicamento antidepresivo más eficaz. En su búsqueda de salud, felicidad y poder, los humanos cambiarán gradualmente primero una de sus características y después otra, y otra, hasta que ya no sean humanos.
POR FAVOR, ¿PUEDE ALGUIEN PISAR EL FRENO?
Dejando a un lado las explicaciones sosegadas, muchas personas entran en pánico cuando oyen hablar de estas posibilidades. Están dispuestas a seguir el consejo de sus teléfonos inteligentes o a tomar cualquier medicamento que el médico les recete, pero cuando oyen hablar de superhumanos mejorados, dicen: «Espero morirme antes de que eso ocurra». Una amiga me dijo una vez que lo que más teme de envejecer es volverse irrelevante, volverse una anciana nostálgica que no pueda entender el mundo que la rodea ni contribuir demasiado a dicho mundo. Esto es lo que tememos colectivamente, como especie, cuando oímos hablar de superhumanos. Vivimos con la impresión de que, en un mundo así, nuestra identidad, nuestros sueños e incluso nuestros temores serán irrelevantes, y que no tendremos nada más que aportar. Sea lo que sea en la actualidad el lector (ya se trate de un devoto hindú jugador de críquet o una lesbiana que aspira a ser periodista), en un mundo mejorado se sentirá como un cazador neandertal en Wall Street. No encajará.
Los neandertales no tenían que preocuparse por el Nasdaq porque estaban protegidos de él por un escudo de decenas de miles de años. Sin embargo, en la actualidad, nuestro mundo de sentido puede hundirse en cuestión de décadas. No podemos contar con la muerte para que nos libre de ser completamente irrelevantes. Incluso si en 2100 los dioses no caminan aún por nuestras calles, es probable que el intento de mejorar a Homo sapiens cambie el mundo hasta hacerlo irreconocible ya en este siglo. La investigación científica y los desarrollos tecnológicos se mueven a una velocidad mucho más célere de lo que la mayoría de nosotros puede comprender.
Si hablamos con los expertos, muchos de ellos nos dirán que todavía estamos muy lejos de los bebés modelados genéticamente o de la inteligencia artificial a nivel humano. Pero la mayoría de los expertos piensan en una escala temporal de proyectos académicos y puestos de trabajo en universidades. De ahí que «muy lejos» pueda significar veinte años y «nunca» pueda denotar no más de cincuenta.
Aún recuerdo la primera vez que me topé con internet. Ocurrió en 1993, cuando estudiaba en el instituto. Fui con un par de compañeros a visitar a nuestro amigo Ido (que ahora es científico informático). Queríamos jugar al tenis de mesa. Ido ya era un gran aficionado a los ordenadores, y antes de abrir la mesa de pimpón insistió en mostrarnos la última maravilla. Conectó el cable de teléfono al ordenador y pulsó algunas teclas. Durante un minuto, lo único que oímos fueron chirridos, crujidos y zumbidos, y después, silencio. No funcionó. Mascullamos y refunfuñamos, pero Ido volvió a intentarlo. Y otra vez. Y otra. Al final exclamó: «¡Hurra!», y anunció que había conseguido conectar su ordenador al ordenador central de la universidad, que estaba cerca. «¿Y qué hay allí, en el ordenador central?», preguntamos. «Bueno —admitió—, allí todavía no hay nada. Pero se pueden introducir todo tipo de cosas.» «¿Como qué?», preguntamos. «No lo sé —dijo—, todo tipo de cosas.» No parecía algo muy prometedor. Fuimos a jugar al pimpón, y durante las siguientes semanas disfrutamos de un nuevo pasatiempo: burlarnos de la ridícula idea de Ido. De esto hace menos de veinticinco años (en el momento de escribir estas líneas). ¿Quién sabe qué ocurrirá dentro de veinticinco años?
Esta es la razón por la que cada vez más individuos, organizaciones, empresas y gobiernos se toman muy en serio la búsqueda de la inmortalidad, la felicidad y los poderes divinos. Compañías de seguros, fondos de pensiones, sistemas de salud y ministerios de economía ya están aterrados por el salto en la esperanza de vida. La gente vive mucho más tiempo de lo que se esperaba, y no hay dinero para pagar las pensiones y los tratamientos médicos. A medida que los setenta años de edad amenazan con convertirse en los nuevos cuarenta, los expertos piden que se aumente la edad de la jubilación y que se reestructure todo el mercado laboral.
Cuando la gente se dé cuenta de lo rápidamente que nos precipitamos hacia lo gran desconocido y que no podemos contar siquiera con la muerte para protegernos de él, su reacción será confiar en que alguien pise el freno y consiga reducir la velocidad. Pero no podemos pisar el freno, por varias razones.
En primer lugar, nadie sabe dónde está el freno. Aunque algunos expertos están familiarizados con los avances en un ámbito determinado, sea este la inteligencia artificial, la nanotecnología, los datos masivos (big data) o la genética, nadie es un experto en todos ellos. Por lo tanto, nadie es realmente capaz de conectar todos los puntos y ver la imagen entera. Diferentes ámbitos se influyen entre sí de formas tan intrincadas que ni las mentes más brillantes son capaces de adivinar cómo podrían impactar los descubrimientos en inteligencia artificial en la tecnología o viceversa. Nadie puede absorber todos los últimos descubrimientos científicos, nadie puede predecir qué aspecto tendrá la economía global dentro de diez años, y nadie tiene ninguna pista de hacia dónde nos dirigimos con tanta precipitación. Puesto que ya nadie entiende el sistema, nadie puede detenerlo.
En segundo lugar, si de alguna manera consiguiéramos pisar el freno, nuestra economía se derrumbaría, junto con nuestra sociedad. Tal como se explica en un capítulo posterior, la economía moderna necesita un crecimiento constante e indefinido para sobrevivir. Si el crecimiento llegara a detenerse, la economía no se asentaría en un cómodo equilibrio: caería en pedazos. Esta es la razón por la que el capitalismo nos anima a buscar la inmortalidad, la felicidad y la divinidad. La cantidad de zapatos que podemos ponernos, la cantidad de coches que podemos conducir y la cantidad de fines de semana que podemos disfrutar en la nieve tienen un límite. Una economía construida sobre el crecimiento perpetuo necesita proyectos interminables…, exactamente como la búsqueda de la inmortalidad, la dicha y la divinidad.
Pues bien, si necesitamos proyectos interminables, ¿por qué no conformarnos con la dicha y la inmortalidad, y, al menos, dejar a un lado la aterradora búsqueda de poderes sobrehumanos? Porque esta es indivisible de las otras dos. Si se desarrollan piernas biónicas que permiten a los parapléjicos volver a andar, la misma tecnología puede utilizarse para mejorar a la gente sana. Si se descubre cómo detener la pérdida de memoria en los ancianos, los mismos tratamientos podrían potenciar la memoria de los jóvenes.
No hay una línea clara que separe curar de mejorar. La medicina casi siempre empieza salvando a las personas de caer por debajo de la norma, pero las mismas herramientas y conocimientos pueden usarse entonces para sobrepasar la norma. La Viagra empezó su vida como un tratamiento para problemas de tensión arterial. Para sorpresa y deleite de Pfizer, resultó que la Viagra también puede vencer la impotencia. Ello ha permitido a millones de hombres recuperar su capacidad sexual normal; pero, muy pronto, hombres que en principio no tenían problemas de impotencia empezaron a consumir la misma píldora para superar la norma y adquirir una potencia sexual de la que nunca habían disfrutado.[45]
Lo que ocurre con medicamentos concretos puede ocurrir también con ámbitos enteros de la medicina. La cirugía plástica moderna nació en la Primera Guerra Mundial, cuando Harold Gillies empezó a tratar heridas faciales en el hospital militar de Aldershot.[46] Tras el fin de la guerra, los cirujanos descubrieron que las mismas técnicas podían también transformar narices perfectamente sanas pero feas en ejemplares más hermosos. Aunque la cirugía plástica siguió ayudando a los enfermos y heridos, empezó a dedicar más atención a mejorar a los sanos. En la actualidad, los cirujanos plásticos ganan millones en clínicas privadas cuyo objetivo único y explícito es mejorar a los sanos y embellecer a los ricos.[47]
Lo mismo puede ocurrir con la ingeniería genética. Si un multimillonario declarase abiertamente su intención de producir hijos superinteligentes, podemos imaginar las protestas públicas que se desatarían. Pero no ocurrirá así. Es más probable que nos deslicemos por una pendiente resbaladiza. La cosa empieza con padres cuyo perfil genético pone a sus hijos en gran peligro de sufrir enfermedades genéticas mortales. Por ello realizan fecundaciones in vitro y comprueban el ADN del óvulo fecundado. Si todo está en orden, perfecto. Pero si la prueba de ADN descubre las temidas mutaciones, se destruye el embrión.
Pero ¿por qué correr un riesgo al fecundar un solo óvulo? Mejor fecundar varios, de modo que aunque tres o cuatro salgan defectuosos, haya al menos uno bueno. Cuando este procedimiento de selección in vitro resulte lo bastante aceptable y barato, su uso podría extenderse. Las mutaciones son un riesgo generalizado. Todas las personas portan en su ADN algunas mutaciones nocivas y alelos menos que óptimos. La reproducción sexual es una lotería. (Una anécdota famosa, y probablemente apócrifa, relata un encuentro en 1923 del premio Nobel Anatole France y la hermosa y dotada bailarina Isadora Duncan. Al comentar el movimiento eugenésico, en aquel entonces popular, Duncan dijo: «¡Imagine un niño con mi belleza y su inteligencia!». France respondió: «Sí, ¡pero imagine un niño con mi belleza y su inteligencia!».) Bien, entonces ¿por qué no amañar la lotería? Fecundar varios óvulos y elegir el que tenga la mejor combinación. Cuando la investigación con células madre nos permita crear una provisión ilimitada y barata de embriones humanos, podremos seleccionar nuestro bebé óptimo de entre centenares de candidatos, todos los cuales portarán nuestro ADN y serán perfectamente naturales, y ninguno de los cuales requerirá ninguna ingeniería genética futurista. Repitamos este procedimiento durante algunas generaciones y podremos terminar fácilmente con superhumanos (o con una distopía terrorífica).
Pero ¿qué ocurre si incluso después de haber fecundado numerosos óvulos encontramos que todos ellos contienen algunas mutaciones letales? ¿Deberíamos destruir todos los embriones? En lugar de hacerlo, ¿por qué no sustituir los genes problemáticos? Un exitoso avance es el efectuado con el ADN mitocondrial. Las mitocondrias son diminutos orgánulos que hay en el interior de las células humanas y que producen la energía que esta utiliza. Tienen su propia dotación de genes, completamente separada del ADN del núcleo celular. El ADN mitocondrial defectuoso da lugar a varias enfermedades debilitantes o incluso letales. Es técnicamente posible, con la tecnología in vitro de hoy en día, superar las enfermedades genéticas mitocondriales mediante la creación de un «bebé de tres progenitores». El ADN nuclear del bebé procede de dos progenitores, mientras que el ADN mitocondrial procede de una tercera persona. En el año 2000, Sharon Saarinen, de West Bloomfield (Michigan), dio a luz un bebé sano, una niña, Alana. El ADN nuclear de Alana procedía de su madre, Sharon, y de su padre, Paul, pero su ADN mitocondrial procedía de otra mujer. Desde una perspectiva puramente técnica, Alana tiene tres progenitores biológicos. Un año después, en 2001, el gobierno de Estados Unidos prohibió este tratamiento, debido a inquietudes relacionadas con la seguridad y la ética.[48]
Sin embargo, el 3 de febrero de 2015, el Parlamento británico votó a favor de la llamada «ley de los tres progenitores», que permitía este tratamiento, y la investigación asociada a él, en el Reino Unido.[49] Por el momento es técnicamente imposible, e ilegal, sustituir el ADN nuclear, pero si se resuelven las dificultades técnicas, la misma lógica que favoreció la sustitución de ADN mitocondrial defectuoso parece que justificará hacer lo mismo con el ADN nuclear.
Después de la selección y la sustitución, el siguiente paso potencial es la corrección. Una vez que sea posible corregir genes letales, ¿por qué pasar por el embrollo de insertar un ADN extraño cuando se puede simplemente reescribir el código y transformar un gen mutante peligroso en su versión benigna? Es posible que entonces podamos empezar a usar el mismo mecanismo para reparar no solo los genes letales, sino también los responsables de enfermedades menos letales, del autismo, de la estupidez y de la obesidad. ¿Quién querría que su hijo o su hija padecieran algo de esto? Supongamos que un test genético indica que nuestra futura hija será con toda probabilidad lista, hermosa y amable…, pero padecerá depresión crónica. ¿No querríamos librarla de años de infelicidad mediante una intervención rápida e indolora en el tubo de ensayo?
Y, ya puestos, ¿por qué no darle a la niña un empujoncito? La vida es dura y exigente incluso para la gente sana. De modo que seguramente sería útil que la pequeña tuviera un sistema inmunitario más fuerte de lo normal, una memoria por encima de la media o una predisposición particularmente alegre. Y, aunque no quisiéramos esto para nuestra hija, ¿qué pasaría si los vecinos se lo estuvieran haciendo a la suya? ¿Aceptaríamos que nuestra hija quedara rezagada? Y si el gobierno prohibiera a todos los ciudadanos modificar a sus bebés, ¿qué ocurriría si los norcoreanos lo hicieran y produjeran genios, artistas y atletas sorprendentes que superaran con mucho a los nuestros? Y de este modo, a pequeños pasitos, estamos en el camino de tener un catálogo de niños genéticos.
La curación es la justificación inicial para cualquier mejora. Busque el lector a varios profesores que experimenten en ingeniería genética o en interfaces cerebro-ordenador y pregúnteles por qué se dedican a la investigación en ese terreno. Con toda probabilidad, contestarán que lo hacen para curar enfermedades. «Con ayuda de la ingeniería genética —explicarán— podremos vencer al cáncer. Y si conseguimos conectar directamente cerebros y ordenadores, podremos curar la esquizofrenia.» Es posible, pero seguramente la cosa no acabará aquí. Cuando conectemos con éxito cerebros y ordenadores, ¿usaremos esta tecnología solo para curar la esquizofrenia? Si alguien de verdad lo cree, quizá sepa mucho sobre cerebros y ordenadores pero mucho menos acerca de la psique y la sociedad humanas. Cuando se efectúe un descubrimiento trascendental, no se podrá limitar su uso a la curación y prohibir completamente su aplicación a la mejora.
Desde luego, los humanos pueden limitar, y lo hacen, el uso de las nuevas tecnologías. Así, el movimiento eugenésico cayó en desgracia después de la Segunda Guerra Mundial, y aunque el comercio de órganos humanos es ahora posible y potencialmente muy lucrativo, por el momento ha sido una actividad muy periférica. Quizá diseñar bebés se vuelva algún día en algo tan factible tecnológicamente como asesinar a personas para hacerse con sus órganos, pero igual de periférico.
De la misma manera que nos hemos librado de las garras de la ley de Chéjov en la guerra, también podemos librarnos de ella en otros campos de acción. Algunas pistolas aparecen en el escenario sin que siquiera se disparen. Esta es la razón por la que es tan vital pensar en la nueva agenda de la humanidad. Precisamente porque tenemos cierto margen de elección con respecto al uso de las nuevas tecnologías, sería preferible que comprendiéramos qué está sucediendo y decidiéramos qué hacer al respecto antes de que ellas decidan por nosotros.
LA PARADOJA DEL CONOCIMIENTO
Es posible que la predicción de que en el siglo XXI es probable que la humanidad aspire a la inmortalidad, la dicha y la divinidad indigne, ofenda o asuste a algunas personas, por lo que se hacen oportunas algunas aclaraciones.
En primer lugar, esto no es lo que la mayoría de los individuos en realidad harán en el siglo XXI. Es lo que la humanidad como colectivo hará. La mayoría de las personas probablemente solo desempeñarán un papel menor, si es que desempeñan alguno, en estos proyectos. Aunque el hambre, la peste y la guerra pierdan prevalencia, millones de humanos en los países en vías de desarrollo y en los barrios más sórdidos seguirán teniendo que lidiar con la pobreza, la enfermedad y la violencia, incluso cuando las élites estén persiguiendo la eterna juventud y poderes divinos. Esto parece totalmente injusto. Se puede argumentar que mientras siga habiendo un solo niño que muera de desnutrición o un solo adulto asesinado en las guerras entre capos de la droga, la humanidad debería centrar todos sus esfuerzos en combatir estos males. Solo cuando la última espada se haya transformado en pieza de la reja de un arado podremos dedicar nuestros pensamientos al siguiente gran proyecto. Pero la historia no funciona así. Quienes viven en palacios siempre han tenido proyectos diferentes de quienes viven en chozas, y es improbable que esto cambie en el siglo XXI.
En segundo lugar, todo lo anterior es una predicción histórica, no un manifiesto político. Aunque no tengamos en consideración el sino de los que viven en los suburbios, no es en absoluto evidente que tengamos que apuntar hacia la inmortalidad, la dicha y la divinidad. Adoptar estos proyectos podría ser una gran equivocación. Pero la historia está llena de grandes equivocaciones. Teniendo en cuenta nuestro pasado y nuestros valores actuales, hay muchas probabilidades de que busquemos la dicha, la divinidad y la inmortalidad, aunque ello nos mate.
En tercer lugar, buscar no es lo mismo que conseguir. La historia suele estar moldeada por esperanzas exageradas. La historia de la Unión Soviética del siglo XX fue moldeada en gran parte por el intento comunista de superar la desigualdad, pero no tuvo éxito. Mi predicción se centra en lo que la humanidad intentará lograr en el siglo XXI, no en lo que conseguirá lograr. Nuestras futuras economía, sociedad y política serán moldeadas por el intento de superar la muerte. Ello no tiene que derivar necesariamente en que en 2100 los humanos vayan a ser inmortales.
En cuarto lugar, y más importante, esta predicción no es tanto una profecía como una forma de analizar nuestras opciones actuales. Si el análisis hace que elijamos de manera distinta, para que la predicción resulte equivocada, tanto mejor. ¿Qué sentido tiene hacer predicciones si estas no pueden cambiar nada?
Algunos sistemas complejos, como el clima, son ajenos a nuestras predicciones. En cambio, el proceso del desarrollo humano reacciona ante ellas. De hecho, cuanto mejores sean nuestros pronósticos, más reacciones engendrarán. De ahí que, paradójicamente, a medida que acumulamos más datos y aumentamos la potencia de nuestros ordenadores, los acontecimientos se tornan más erráticos e inesperados. Cuanto más sabemos, menos podemos predecir. Imaginemos, por ejemplo, que un día los expertos descifran las leyes básicas de la economía. Cuando esto ocurra, bancos, gobiernos, inversores y clientes empezarán a utilizar ese conocimiento para actuar de formas novedosas y para conseguir una ventaja sobre sus competidores. Porque ¿qué utilidad tiene el nuevo conocimiento si no nos lleva a comportamientos nuevos? Pero, ¡ay!, cuando la gente cambia de manera de actuar, las teorías económicas quedan obsoletas. Podemos saber cómo funcionó la economía en el pasado, pero ya no sabemos cómo funciona en el presente, por no hablar del futuro.
No se trata de un ejemplo hipotético. A mediados del siglo XIX, Karl Marx tuvo brillantes percepciones económicas. Basándose en dichas percepciones predijo un conflicto creciente entre el proletariado y los capitalistas, que acabaría con la inevitable victoria de los primeros y el hundimiento del sistema capitalista. Marx estaba seguro de que la revolución se iniciaría en los países que encabezaron la revolución industrial, tales como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, y que se propagaría al resto del mundo.
Marx olvidó que los capitalistas sabían leer. Al principio, solo un puñado de discípulos tomó en serio a Marx y leyó sus escritos. Pero a medida que estos agitadores socialistas iban consiguiendo partidarios y poder, los capitalistas empezaron a alarmarse. También ellos leyeron detenidamente El capital, y adoptaron muchas de las herramientas y teorías del análisis marxista. En el siglo XX, todo el mundo, desde los pilluelos de la calle hasta los presidentes, adoptaron un enfoque marxista de la economía y la historia. Incluso los capitalistas intransigentes que se resistían con vehemencia a la prognosis marxista hicieron uso de la diagnosis marxista. El análisis que la CIA efectuó de la situación en Vietnam y Chile en la década de 1960 dividió a la sociedad en clases. Cuando Nixon o Thatcher contemplaron la situación del planeta, se preguntaron quién controlaba los medios vitales de producción. Desde 1989 a 1991, George Bush supervisó la desaparición del Imperio del Mal del comunismo, para acabar siendo derrotado en las elecciones de 1992 por Bill Clinton. La estrategia de campaña de Clinton se resumía en el lema: «¡Es la economía, estúpido!». Marx no lo habría dicho mejor.
A medida que la gente iba adoptando la diagnosis marxista, cambió su comportamiento en consecuencia. En países como Gran Bretaña y Francia, los capitalistas pugnaron por mejorar la suerte de los obreros, reforzar su conciencia nacional e integrarlos en el sistema político. En consecuencia, cuando los trabajadores empezaron a votar en las elecciones y los partidos laboristas ganaron poder en un país tras otro, ello no alteró el sueño de los capitalistas. Como resultado, las predicciones de Marx quedaron en nada. Las revoluciones comunistas nunca triunfaron en las principales potencias industriales como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, y la dictadura del proletariado quedó relegada a la papelera de la historia.
Esta es la paradoja del conocimiento histórico. El conocimiento que no cambia el comportamiento es inútil. Pero el conocimiento que cambia el comportamiento pierde rápidamente su relevancia. Cuantos más datos tenemos y cuanto mejor entendemos la historia, más rápidamente la historia altera su rumbo y más rápidamente nuestro conocimiento queda desfasado.
Hace siglos, el saber humano aumentaba despacio, de modo que la economía y la política cambiaban también a un ritmo pausado. En la actualidad, nuestro conocimiento aumenta a una velocidad de vértigo, y teóricamente deberíamos entender el mundo cada vez mejor. Pero sucede exactamente lo contrario. Nuestro conocimiento recién adquirido conduce a cambios económicos, sociales y políticos más rápidos; en un intento de comprender lo que está ocurriendo, aceleramos la acumulación de saber, lo que solo lleva a trastornos más céleres y grandes. En consecuencia, cada vez somos menos capaces de dar sentido al presente o de pronosticar el futuro. En 1016 era relativamente fácil predecir cómo sería Europa en 1050. Cierto, podían caer dinastías, podían invadir saqueadores desconocidos y podían acaecer desastres naturales, pero era evidente que en 1050 Europa seguiría estando gobernada por reyes y sacerdotes, que sería una sociedad agrícola, que la mayoría de sus habitantes serían campesinos y que continuaría padeciendo enormemente debido a hambrunas, pestes y guerras. Por el contrario, en 2016 no tenemos ni idea de cómo será Europa en 2050. No podemos decir por qué clase de sistema político se regirá, cómo estará estructurado su mercado laboral ni, siquiera, qué tipo de cuerpo tendrán sus habitantes.
UNA BREVE HISTORIA DEL JARDÍN
Si la historia no sigue ninguna regla estable, y si no podemos predecir su rumbo futuro, ¿por qué estudiarla? A menudo parece que el objetivo principal de la ciencia sea predecir el futuro: se espera que los meteorólogos pronostiquen si mañana tendremos lluvia o sol, que los economistas sepan si devaluar la moneda evitará o provocará una crisis económica, que los buenos médicos pronostiquen si la quimioterapia o la radioterapia tendrán más éxito en la cura del cáncer de pulmón. De forma parecida, a los historiadores se les pide que examinen los actos de nuestros antepasados para que podamos repetir sus decisiones sensatas y evitar sus equivocaciones. Pero casi nunca funciona de esta manera, por la sencilla razón de que el presente es demasiado diferente del pasado. Es una pérdida de tiempo estudiar las tácticas de Aníbal en la Segunda Guerra Púnica con el fin de copiarlas en la Tercera Guerra Mundial. Lo que funcionó bien en las batallas de caballería no tiene por qué ser de mucho provecho en la guerra cibernética.
Pero la ciencia no tiene que ver solo con predecir el futuro. Eruditos de todos los ámbitos suelen buscar ampliar nuestros horizontes, con lo que abren ante nosotros futuros nuevos y desconocidos. Esto es especialmente aplicable a la historia. Aunque ocasionalmente los historiadores tratan de hacer profecías (sin un éxito notable), el estudio de la historia pretende por encima de todo hacernos conscientes de posibilidades que normalmente no consideramos. Los historiadores estudian el pasado, no con la finalidad de repetirlo, sino con la de liberarnos del mismo.
Todos y cada uno de nosotros hemos nacido en una realidad histórica determinada, regida por normas y valores concretos, y gestionada por un sistema económico y político único. Damos esta realidad por sentada, y pensamos que es natural, inevitable e inmutable. Olvidamos que nuestro mundo fue creado por una cadena accidental de acontecimientos, y que la historia moldeó no solo nuestra tecnología, nuestra política y nuestra sociedad, sino también nuestros pensamientos, temores y sueños. La fría mano del pasado surge de la tumba de nuestros antepasados, nos agarra por el cuello y dirige nuestra mirada hacia un único futuro. Hemos sentido este agarrón desde el momento en que nacimos, de modo que suponemos que es una parte natural e inevitable de lo que somos. Por lo tanto, rara vez intentamos zafarnos e imaginar futuros alternativos.
El estudio de la historia pretende aflojar el agarrón del pasado. Nos permite girar nuestra cabeza en una dirección y en otra, y empezar a advertir posibilidades que nuestros antepasados no pudieron imaginar, o no quisieron que nosotros imagináramos. Al observar la cadena accidental de acontecimientos que nos condujeron hasta aquí, comprendemos cómo adquirieron forma nuestros propios pensamientos y nuestros sueños, y podemos empezar a pensar y a soñar de manera diferente. El estudio de la historia no nos dirá qué elegir, pero al menos nos dará más opciones.
Los movimientos que pretenden cambiar el mundo suelen empezar reescribiendo la historia, con lo que permiten que la gente vuelva a imaginar el futuro. Ya sea lo que queramos que los obreros organicen una huelga general, que las mujeres tomen posesión de su cuerpo o que las minorías oprimidas exijan derechos políticos, el primer paso es volver a narrar su historia. La nueva historia explicará que «nuestra situación actual no es natural ni eterna. Antaño las cosas eran diferentes. Solo una sucesión de acontecimientos casuales creó el mundo injusto que hoy conocemos. Si actuamos con sensatez, podremos cambiar este mundo y crear otro mucho mejor». Esta es la razón por la que los marxistas vuelven a contar la historia del capitalismo, por la que las feministas estudian la formación de las sociedades patriarcales y por la que los afroamericanos conmemoran los horrores de la trata de esclavos. Su objetivo no es perpetuar el pasado, sino que nos libremos de él.
Todo lo referente a las grandes revoluciones sociales es igualmente aplicable, a pequeña escala, a la vida cotidiana. Al hacerse una casa, una joven pareja podría pedirle al arquitecto que proyectara un bonito jardín con césped en la entrada. ¿Por qué un jardín? «Porque el césped es bonito», podría contestar la pareja. Pero ¿por qué creen que lo es? Hay toda una historia detrás.
Los cazadores-recolectores de la Edad de Piedra no cultivaban hierba en la entrada de sus cuevas. No había un prado verde que diera la bienvenida a los visitantes de la Acrópolis ateniense, el Capitolio romano, el Templo judío en Jerusalén o la Ciudad Prohibida en Beijing. La idea de plantar un jardín con césped en la entrada de residencias privadas y edificios públicos nació en los castillos de los aristócratas franceses e ingleses en la Edad Media tardía. En la época moderna temprana, esta costumbre arraigó profundamente y se convirtió en la característica de la nobleza.
Los jardines bien cuidados requerían terreno y mucho trabajo, en particular en la época anterior a la invención de los cortacéspedes y a los aspersores automáticos. A cambio, no producían nada de valor. Ni siquiera se podían utilizar como terreno de paso para animales, porque estos se comerían y pisotearían la hierba. Los pobres campesinos no podían permitirse dedicar una tierra o un tiempo precioso a los jardines. Por lo tanto, el pulcro prado de la entrada de los castillos era un símbolo de estatus que nadie podía falsificar. Proclamaba de manera llamativa a todo transeúnte: «Soy tan rico y poderoso, y poseo tantas hectáreas y siervos que puedo permitirme esta extravagancia verde». Cuanto mayor y más pulcro era el prado, más poderosa era la dinastía. Si uno iba a visitar al duque y su césped no estaba cuidado, sabía que aquel tenía problemas.[50]
El valioso jardín era a menudo el marco de celebraciones y acontecimientos sociales importantes, y en todas las demás ocasiones era una zona estrictamente prohibida. Hasta el día de hoy, en innumerables palacios, edificios gubernamentales y lugares públicos, un severo letrero ordena a la gente «No pisar el césped». En mi antigua Facultad de Oxford, todo el patio interior estaba ocupado por un jardín grande y atractivo, en el que se nos permitía andar o sentarnos únicamente un día al año. Cualquier otro día, ¡pobre del desdichado estudiante cuyo pie profanara el sagrado césped!
Palacios reales y castillos ducales convirtieron el jardín en un símbolo de autoridad. Cuando en la época moderna tardía los reyes fueron derrocados y los duques guillotinados, los nuevos presidentes y primeros ministros conservaron los jardines. Parlamentos, cortes supremas, residencias presidenciales y otros edificios públicos proclamaron cada vez con mayor frecuencia su poder por medio de una hilera tras otra de pulcras briznas verdes. Simultáneamente, el césped conquistó el mundo de los deportes. Durante miles de años, los humanos habían jugado sobre casi cualquier tipo concebible de terreno, desde el hielo hasta el desierto. Pero en los dos últimos siglos, los juegos realmente importantes (como el fútbol y el tenis) se han jugado sobre césped. Siempre, por descontado, que uno tenga dinero. En las favelas de Río de Janeiro, la futura generación de futbolistas brasileños chuta balones improvisados sobre arena y tierra. Pero en los barrios opulentos, los hijos de los ricos se divierten sobre céspedes cuidados con esmero.
Por ello, los humanos llegaron a identificar los jardines con el poder político, el nivel social y la opulencia económica. No es por tanto sorprendente que en el siglo XIX la burguesía, en auge, adoptara el jardín con entusiasmo. Al principio, solo banqueros, abogados y magnates de la industria podían permitirse tales lujos en sus residencias privadas. Pero cuando la revolución industrial amplió la clase media y dio origen al cortacésped y después al aspersor automático, millones de familias pudieron permitirse de pronto un jardín en su casa. En las zonas residenciales norteamericanas, un jardín impecable pasó de ser el lujo de una persona rica a una necesidad de la clase media.
Fue entonces cuando un nuevo rito se añadió a la liturgia de las zonas residenciales suburbanas. Después de asistir al oficio religioso en la iglesia, muchas personas se dedicaban devotamente a podar el césped. Al recorrer las calles, uno podía determinar de inmediato la riqueza y posición de cada familia por el tamaño y la calidad de su terreno. No hay señal más clara de que algo va mal en casa de los Jones que un césped mal cuidado en el jardín delantero de su casa. El césped es en la actualidad la planta cultivada más extendida en Estados Unidos después del maíz y del trigo, y la industria del césped (plantas, estiércol, cortacéspedes, aspersores, jardineros) mueve miles de millones de dólares al año.[51]

Vista aérea de los jardines del castillo de Chambord, en el valle del Loira, designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. © CHICUREL Arnaud/Getty Images.
FIGURA 6. Los jardines del castillo de Chambord, en el valle del Loira. El rey Francisco I lo construyó a inicios del siglo XVI. Ahí es donde empezó todo.

Jardines de la Casa Blanca. © American Spirit/Shutterstock.com.
FIGURA 7. Ceremonia de bienvenida en honor de la reina Isabel II en los jardines de la Casa Blanca.

Mario Götze en Maracanã. © Imagebank/Chris Brunskill/Getty Images/Bridgeman Images.
FIGURA 8. Mario Götze marca el gol decisivo que dio a Alemania la Copa del Mundo en 2014, en el césped de Maracanã.

El paraíso del pequeño burgués. © H. Armstrong Roberts/ClassicStock/Getty Images.
FIGURA 9. El paraíso del pequeño burgués.
El jardín no fue una moda exclusiva de Europa y Estados Unidos. Incluso personas que nunca han visitado el valle del Loira ven a los presidentes norteamericanos pronunciando discursos en el jardín de la Casa Blanca, partidos de fútbol decisivos que se disputan en estadios verdes, y a Homer y a Bart Simpson discutiendo para dirimir a quién le toca podar el césped. En todo el planeta, la gente asocia los jardines exuberantes con el poder, el dinero y el prestigio. Por ello se ha extendido globalmente, y ahora se dispone a conquistar incluso el corazón del mundo musulmán. El recién construido Museo de Arte Islámico de Qatar está flanqueado por magníficos jardines que evocan mucho más al Versalles de Luis XIV que al Bagdad de Harún al-Rashid. Fueron diseñados y construidos por una compañía estadounidense, y sus más de 100.000 metros cuadrados de césped (en pleno desierto Arábigo) requieren una enorme cantidad de agua dulce diaria para mantenerse verdes. Mientras tanto, en las zonas residenciales de Doha y Dubái, las familias de clase media se precian de sus céspedes. Si no fuera por las túnicas blancas y los hiyabs negros, uno podría creer fácilmente que se encuentra en el Medio Oeste y no en Oriente Medio.
Después de haber leído esta breve historia del jardín, cuando el lector tenga previsto hacerse la casa de sus sueños, quizá se piense dos veces incluir una parcela de césped delante de su casa. Desde luego, es libre de hacerlo. Pero también es libre de desprenderse de la pesada carga cultural que le han legado los duques europeos, los magnates capitalistas y los Simpson…, e imaginar un jardín de piedras japonés o alguna otra creación totalmente nueva. Esta es la mejor razón para aprender historia: no para predecir el futuro, sino para desprendernos del pasado e imaginar destinos alternativos. Desde luego, esto no supone la libertad total: no podemos evitar estar moldeados por el pasado. Pero algo de libertad es mejor que ninguna.
UNA PISTOLA EN EL PRIMER ACTO
Todas las predicciones que salpican este libro no son otra cosa que un intento de analizar los dilemas actuales y una invitación a cambiar el futuro. Predecir que la humanidad intentará conquistar la inmortalidad, la felicidad y la divinidad es muy parecido a predecir que la gente que construya una casa querrá un jardín delante. Parece muy probable, pero una vez que lo verbalizamos, podemos empezar a pensar en alternativas.
A la gente le desconciertan los sueños de inmortalidad y divinidad, no porque suenen tan extraños e improbables, sino porque es insólito ser tan categórico. Pero cuando empiezan a pensar en ello, la mayoría se da cuenta de que en realidad es algo muy lógico. A pesar de la arrogancia tecnológica de estos sueños, desde el punto de vista ideológico no son ninguna novedad. Durante trescientos años, el mundo ha estado dominado por el humanismo, que sacraliza la vida, la felicidad y el poder de Homo sapiens. El intento de conseguir la inmortalidad, la dicha y la divinidad no hace más que llevar los antiguos ideales humanistas a su conclusión lógica. Sitúa abiertamente sobre la mesa lo que durante mucho tiempo hemos mantenido oculto bajo la servilleta.
Pero ahora quiero poner algo más sobre la mesa: una pistola. Una pistola que aparece en el primer acto y que será disparada en el tercero. Los capítulos siguientes discuten de qué manera el humanismo (el culto a la humanidad) ha conquistado el mundo. Pero el auge del humanismo contiene asimismo las semillas de su caída. Mientras que el intento de mejorar a los humanos hasta convertirlos en dioses lleva al humanismo a su conclusión lógica, deja al descubierto simultáneamente sus defectos inherentes. Si uno comienza con un ideal defectuoso, a menudo solo aprecia sus defectos cuando el ideal está próximo a su realización.
Ya podemos ver este proceso en marcha en las salas de los hospitales geriátricos. Debido a una creencia humanista intransigente en la sacralidad de la vida humana, mantenemos a personas con vida hasta que llegan a un estado tan lamentable que nos vemos obligados a preguntar: «¿Qué es exactamente tan sagrado aquí?». Debido a creencias humanistas similares, es probable que en el siglo XXI empujemos a la humanidad en su conjunto más allá de sus límites. Las mismas tecnologías que pueden transformar a los humanos en dioses podrían hacer también que acabaran siendo irrelevantes. Por ejemplo, es probable que ordenadores lo bastante potentes para entender y superar los mecanismos de la vejez y la muerte lo sean también para reemplazar a los humanos en cualquier tarea.
De ahí que en el siglo XXI la verdadera agenda será a buen seguro mucho más complicada de lo que ha sugerido este extenso capítulo inicial. En la actualidad podría parecer que la inmortalidad, la dicha y la divinidad constituyen los primeros puntos de nuestra agenda. Pero cuando estemos cerca de alcanzar esos objetivos, es probable que los trastornos resultantes nos desvíen hacia destinos completamente diferentes. El futuro que se describe en este capítulo es simplemente el futuro del pasado, es decir, un futuro basado en las ideas y esperanzas que han dominado el mundo durante los últimos trescientos años. El futuro real, es decir, un futuro generado por las nuevas ideas y esperanzas del siglo XXI, podría ser completamente diferente.
Para comprender todo esto debemos retroceder e investigar quién es realmente Homo sapiens, cómo el humanismo se convirtió en la religión dominante en el mundo y por qué es probable que intentar cumplir el sueño humanista cause su desintegración. Este es el objetivo esencial del libro.
La primera parte considera las relaciones entre Homo sapiens y otros animales, en un intento de comprender qué es lo que hace que nuestra especie sea tan especial. Algunos lectores podrían preguntarse por qué los animales reciben tanta atención en un libro sobre el futuro. En mi opinión, no podemos tener una discusión seria sobre la naturaleza y el futuro de la humanidad sin empezar por nuestros colegas animales. Homo sapiens hace todo lo que puede para olvidarlo, pero es un animal. Y es doblemente importante recordar nuestros orígenes en un momento en que buscamos transformarnos en dioses. Ninguna investigación de nuestro futuro divino puede ignorar nuestro propio pasado animal ni nuestras relaciones con otros animales…, porque la relación entre los humanos y los animales es el mejor modelo que tenemos para las futuras relaciones entre los superhumanos y los humanos. ¿Quiere saber el lector cómo los cíborgs superinteligentes podrían tratar a los humanos de carne y hueso corrientes? Será mejor que empiece investigando cómo los humanos tratan a sus primos animales menos inteligentes. No es una analogía perfecta, desde luego, pero es el mejor arquetipo que podemos observar en la realidad en lugar de simplemente imaginarlo.
Basada en las conclusiones de esta primera parte, la segunda parte del libro examina el extraño mundo que Homo sapiens ha creado en los últimos milenios y el camino que nos ha traído a la presente encrucijada. ¿Cómo llegó Homo sapiens a creer en el credo humanista, según el cual el universo gira alrededor de la humanidad y los humanos son el origen de todo sentido y toda autoridad? ¿Cuáles son las implicaciones económicas, sociales y políticas de este credo? ¿Cómo modela nuestra vida cotidiana, nuestro arte y nuestros deseos más secretos?
La tercera y última parte del libro retorna al principio del siglo XXI. Sobre la base de una comprensión mucho más profunda de la humanidad y de la creencia humanista, describe nuestro dilema actual y nuestros posibles futuros. ¿Por qué los intentos de consumar el humanismo podrían suponer su ruina? ¿Cómo la búsqueda de la inmortalidad, la dicha y la divinidad puede sacudir los cimientos de nuestra creencia en la humanidad? ¿Qué señales auguran este cataclismo, y cómo se refleja este en las decisiones cotidianas que cada uno de nosotros toma? Y si el humanismo se halla realmente en peligro, ¿qué podría ocupar su lugar? Esta parte del libro no consiste en un mero filosofar o una ociosa adivinación del futuro. Por el contrario, escudriña nuestros teléfonos inteligentes, la forma en que nos relacionamos y el mercado laboral para encontrar pistas de lo que se avecina.
Para los que creen fervientemente en el humanismo, todo esto puede parecer muy pesimista y deprimente. Pero es mejor no avanzar conclusiones. La historia ha contemplado el auge y caída de muchas religiones, imperios y culturas. Tales trastornos no son necesariamente malos. El humanismo ha dominado el mundo durante trescientos años, que no es un período muy extenso. Los faraones gobernaron Egipto durante tres mil años y los papas han dominado Europa durante un milenio. Si le hubiéramos dicho a un egipcio de la época de Ramsés II que un día los faraones desaparecerían, probablemente se habría quedado de piedra. «¿Cómo vamos a vivir sin un faraón? ¿Quién garantizará el orden, la paz y la justicia?» Si hubiéramos dicho a personas de la Edad Media que al cabo de unos pocos siglos Dios estaría muerto, se habrían horrorizado. «¿Cómo vamos a vivir sin Dios? ¿Quién dará sentido a la vida y nos protegerá del caos?»
En retrospectiva, muchos creen que la caída de los faraones y la muerte de Dios fueron acontecimientos positivos. Quizá el hundimiento del humanismo también sea beneficioso. Por lo general, la gente teme el cambio porque teme lo desconocido. Pero la única y mayor constante de la historia es que todo cambia.

Detalle del rey Asurbanipal de Asiria matando un león. © De Agostini Picture Library/G. Nimatallah/Bridgeman Images
FIGURA 10. El rey Asurbanipal de Asiria matando un león: el dominio del reino animal.