PARTE I  LA SABANA
LA SABANA

Lo que impresionó a Aurelio Peccei y le hizo pensar que era exactamente lo que el mundo necesitaba estaba, en esa época, a unas dieciséis horas de viaje por tierra hacia el este desde Bogotá —dependiendo de los barrizales y de cuántos retenes militares o de la guerrilla uno se encontrara—, a lo largo de una carretera que habitualmente era imposible transitar y que al principio serpenteaba arriba, sobre la ciudad, para después descender desde los Andes y desaparecer, con frecuencia casi literalmente, en dirección al lejano río Orinoco, en el límite de Colombia con Venezuela. Cuando viajó hasta allá en una avioneta Twin-Otter turboprop en 1984, Peccei estaba ya cerca de la muerte. Sin embargo, resistió las fuertes corrientes sobre la cordillera y el aire caliente que ascendía desde los Llanos solo para poder visitar Gaviotas. A pesar de que estaba muy mal a causa de la artritis —tanto que tenían que masajearlo durante una hora todas las mañanas para que lograra levantarse de la cama—, insistió en montarse en una bicicleta y pedalear junto a los habitantes de Gaviotas que iban de su hogar al comedor, a la granja hidropónica y a la fábrica. Diez días más tarde, Aurelio Peccei murió, contento de haber sido bendecido con la oportunidad de ver con sus propios ojos una esperanza auténtica: una esperanza a pesar de los hechos que empezaban a desarrollarse rápidamente, tal como había predicho hacía más de diez años el famoso informe encargado por su Club de Roma.
En ese documento de 1972 titulado Los límites del crecimiento, se advertía a los miembros internacionales del club —industriales, científicos y estadistas— que a menos que la sociedad global aprendiera de alguna manera a contenerse colectivamente en materia no solo de consumo, sino de reproducción, al cabo de un siglo los seres humanos habrían superado las barreras de una subsistencia viable. El informe del club fue elogiado por muchos ecólogos, pero criticado en otros círculos, que lo consideraron alarmista y malthusiano. En 1992, los autores del informe reconocieron que se habían equivocado en su libro Más allá de los límites del crecimiento, pero no de la manera en que sus detractores los habían acusado. Sus cálculos y proyecciones computarizadas posteriores indicaban que durante las dos décadas que habían pasado la civilización había superado ya las barreras de la sostenibilidad. Especialmente en los trópicos, había evidencia de que las advertencias sobre una escasez inminente habían de hecho estimulado una carrera para hacerse con bienes mientras estos todavía existieran. Durante la última década del siglo XX, las consecuencias de esta falta de cuidado ya eran evidentes en el mundo entero, mientras sociedades agrícolas enteras abandonaban sus tierras exhaustas y se mudaban a ciudades que ya empezaban a extenderse como manchas a lo largo y ancho de los continentes.
A mediados de siglo, en Colombia —esa nación atormentada donde contra todo pronóstico Peccei había encontrado tal promesa— dos tercios de la población era rural y solo un tercio urbana. En los años noventa, esos porcentajes estaban en vías de invertirse, como en casi todas partes del mundo. La otrora hermosa capital, Bogotá, ahora se alzaba contra los Andes como espuma de olas que chocan contra un acantilado, puliendo la roca a medida que nuevos emigrantes tallaban asideros en la ladera de las montañas. Cuando la población de Ciudad Bolívar —una colonización en el sudeste de Bogotá bautizada optimistamente en honor al libertador Simón Bolívar— se acercaba a los dos millones de habitantes, la declararon el barrio de invasión más grande del mundo.
El hecho de que invasiones similares alrededor de São Paulo, Lima, México D. F., Manila, Lagos y otras ciudades postularan a la misma distinción desoladora no disminuía las implicaciones para Bogotá. La avanzada iba en ascenso incluso en Monserrate y Guadalupe, los dos cerros tutelares que se alzan sobre la ciudad. La Virgen de alabastro en la cima de Guadalupe parecía que ahora levantaba las manos al cielo presa de la desesperación ante la inminente amenaza que venía de abajo —la violencia se estaba convirtiendo a pasos agigantados en la principal causa de muerte en Bogotá— y con frecuencia pandillas de ladrones recibían a los peregrinos que bajaban en funicular desde la basílica de Monserrate. Después de varios robos frente a su oficina en Bogotá, Gaviotas decidió muy a su pesar asegurar el portón y apostar guardias de seguridad en su entrada, aunque sus armas estaban cargadas con cartuchos de fogueo.
En 1966, el año en que Paolo Lugari cruzó por primera vez la cordillera y vio los Llanos, el perfil de Bogotá todavía no estaba repleto de rascacielos construidos para blanquear extraordinarias sumas de dinero del narcotráfico, ni sus calles estaban abarrotadas de tantos automóviles baratos importados que la gente trabajaba desde sus teléfonos celulares en taxis atascados en el tráfico, una consecuencia involuntaria de que Colombia se hubiera acogido en los últimos años a la tendencia mundial del libre comercio. Antes de la aparición de los mercados abiertos del nuevo orden mundial y de que el narcotráfico permeara escabrosamente la economía colombiana, situación conocida como narcoeconomía, a Bogotá se la conocía como la «Atenas sudamericana», debido a sus veintisiete universidades y sus treinta y tres museos. Era una ciudad digna de provincia que se extendía a lo largo de los Andes; una ciudad de casas de ladrillo cubiertas de enredaderas y con tejados a dos aguas, en barrios llenos de ficus y laureles de cera.
Al oeste de Bogotá se extendían 15.500 kilómetros cuadrados de fértil llanura aluvial formada por el río Bogotá y sus afluentes, donde se encontraban sembrados de verduras y pastizales de pastoreo. A finales del siglo XX, en casi todas las zonas de esta verde meseta que no habían sido absorbidas por la ciudad, los cultivos de alimentos habían dado paso a miles de invernaderos con techos de plástico que se levantaban del suelo como ampollas gigantes. Dentro, en canales llenos de productos químicos se cultivaban flores ornamentales que se rociaban continuamente con pesticidas para asegurar la perfección que el mercado exigía y que diariamente se despachaban desde el aeropuerto cercano con destino a Estados Unidos, Europa y Japón. El río Bogotá, ya una letrina en la que nadie debería nadar, serpenteaba como una culebra venenosa a través de los caseríos en donde vivían los trabajadores de los cultivos de flores, que algunas veces pasaban semanas enteras sin agua potable de tan intensamente que se había explotado el acuífero para suplir la demanda de agua de los crisantemos y las rosas de exportación.
Bogotá seguía siendo hermosa solo de noche, cuando se observaba desde lo alto del camino que ascendía sobre los tejados de tejas rojas que todavía quedaban en el barrio colonial de La Candelaria, el debilitado viejo corazón de la ciudad, desde donde también se veía entre la bruma la basílica de Monserrate pálidamente iluminada. Sus luces se extendían más de cien veces el tamaño de la población original y formaban una galaxia que cubría gran parte del altiplano. Los invernaderos de plástico se alzaban sobre una de las tierras más fértiles de América Latina y brillaban como una nebulosa indefinida que huyera del límite occidental del universo conocido.
En la dirección contraria, al otro lado de las montañas, se encontraban los oscuros Llanos, un poco menos vacíos que cuando Gaviotas se materializó allí, hacía veinticinco años, pero todavía con mucho espacio e infinitas posibilidades. Y eran esas posibilidades lo que Paolo Lugari tenía en mente cuando tomó la sorpresiva decisión de ir allí.
Paolo Lugari nació en 1944 y creció en Popayán, una sobria ciudad colonial cerca del volcán nevado Puracé, al sudoeste de Colombia. Recibió educación en casa por parte de su padre, un abogado, ingeniero y geógrafo italiano, Mariano Lugari, que cuando visitó Colombia y se enamoró del trópico y de una payanesa que pertenecía a la aristocracia de su ciudad y que era tataranieta de un presidente colombiano del siglo XIX, decidió quedarse en el país. Popayán, con sus fachadas blancas, calles empedradas y elegantes rejas de hierro forjado, es la cuna ancestral de muchas familias colombianas eminentes, y en la casa de los Lugari era habitual recibir visitas de hombres de Estado y diplomáticos. De niño, a Paolo se le motivaba para que absorbiera como una esponja las conversaciones que se llevaban a cabo alrededor de la mesa durante la cena, y con frecuencia Mariano Lugari interrumpía las discusiones para asegurarse de que su joven hijo había entendido lo que acababa de escuchar.
Una noche, cuando Paolo era un adolescente, uno de los invitados a su casa fue el padre Louis Lebret, un antiguo capitán naval que se había ordenado dominico y que entonces era profesor de la Asociación de Economía y Humanismo, en París. La dictadura militar en Colombia ya había terminado y Mariano Lugari había invitado personalmente a Lebret para que impartiera un seminario sobre cómo el nuevo gobierno civil debía planificar humanitariamente el futuro del país. Mientras su padre, que era políglota, traducía, Paolo concentró su atención en el alto sacerdote cuando este les hizo una pregunta socrática a los demás comensales, que estaban tomando un brandy con el postre:
—¿Cómo podemos definir el desarrollo? —les preguntó.
—Por la cantidad de kilómetros pavimentados de carretera por ciudadano —sugirió Tomás Castrillón, un tío de Paolo, que era entonces ministro de Obras Públicas.
Lebret negó con la cabeza.
—Por la cantidad de camas de hospital por persona —aventuró el ministro de Salud.
De nuevo, no.
Igualmente equivocados estuvieron también el ministro de Hacienda, que sugirió la relación entre el producto interior bruto y la población, y el presidente del Banco de la República, que propuso calcular el porcentaje de riqueza total que una determinada sociedad invertía en infraestructuras.
Finalmente, Lebret les dijo:
—El desarrollo significa hacer feliz a la gente. —Todos clavaron los ojos en el hombre—. Antes de gastar el dinero en carreteras y fábricas, uno primero tiene que asegurarse de que eso es en realidad lo que los ciudadanos necesitan.
Paolo Lugari pasó los exámenes de la universidad sin haber ido nunca a clase. Era un orador ferviente y ganó varias competiciones de oratoria en la Universidad Nacional y, gracias a la decisión de una única pero inspirada entrevista, consiguió una beca de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para estudiar Desarrollo en el Lejano Oriente. En las Filipinas visitó proyectos de salud pública y centros de tratamiento de aguas residuales y estuvo en el Instituto Internacional de Investigación del Arroz. Decidió abandonar su itinerario oficial y se detuvo en una planta generadora de energía que funcionaba con desechos de caña de azúcar; después pasó semanas en una hacienda en donde criaban búfalos de agua y quedó fascinado con la versatilidad de estos animales, que podían hacer las veces de caballos de tiro, tractores, bueyes, vacas lecheras y hasta eran comestibles. Incluso, pensó Paolo una vez que atravesaba un río a lomos de un búfalo, podían servir como botes.
Cuando regresó a Colombia en 1965, lo contrataron para que trabajara con una comisión que estaba planeando el futuro del Chocó, un departamento cubierto de selva tropical que ocupa la mitad de la costa colombiana del Pacífico. Le dijeron que algún día se construiría un canal nuevo en la parte norte del Chocó para unir el Atlántico y el Pacífico. Los profundos ríos de la región permitían la construcción de un canal al nivel del mar que claramente sería una ventaja sobre las esclusas del canal de Panamá, que son habitualmente lentas, a unos 320 kilómetros al norte.
El Chocó, una de las últimas y más grandes selvas tropicales húmedas vírgenes que quedan en el mundo, estaba mayoritariamente habitado por varios grupos indígenas que vivían en la selva y por descendientes de esclavos africanos que se escaparon de los españoles y han vivido en esa zona durante siglos. Cuando estuvo al corriente del proyecto, Lugari empezó a preguntarse si sería en realidad una buena idea talar la selva para construir un megacanal que atravesara su país. ¿Quiénes exactamente serían las personas a las que este desarrollo haría felices? ¿Y qué le pasaría a la selva cuando las aguas de dos océanos diferentes empezaran a fluir a través de ella? Entonces, al escribir su informe, se preguntó: «¿Qué será más importante para Colombia un día: conectar dos océanos o conservar nuestra biodiversidad?».
Llevaba trabajando varios meses en esa comisión cuando su tío Tomás, el ministro de Obras Públicas, lo invitó a que lo acompañara en un vuelo de reconocimiento por los casi estériles Llanos orientales. A Paolo no le gustaba volar, pero la invitación le picó la curiosidad. Prácticamente, el único proyecto que algún gobierno había intentado llevar a cabo en ese lugar había sido diez años antes, a mediados de la década de 1950, cuando los militares habían tratado de construir una autopista a través de la extensa llanura. En ese momento, la idea que tenían era abrirles la región oriental del país a los que huían de La Violencia. Muchos supervivientes, que habían tenido que abandonar sus fincas en la rica zona cafetalera al oeste del país, habían deambulado por los Llanos, la enorme planicie que entonces carecía de carreteras.
Pero no encontraron mucho allí. A diferencia de las fértiles colinas andinas, que estaban cubiertas de flores silvestres y cafetales retoñados, en la llanura abrasada por el sol no crecía casi nada, a excepción de pastos pobres en nutrientes y unos arbustos bajos que los llaneros llamaban chaparros, que habían desarrollado una corteza de múltiples capas para soportar los incendios voraces de las llanuras. Los palmares a lo largo de los cauces de los ríos eran el hábitat de miles de mosquitos portadores de la malaria. Durante la temporada de lluvias, que suele durar ocho meses, cualquier parte en que se levantara el pasto se convertía en un lodazal de color café.
Lo que incluía la muy cacareada autopista que atravesaría la Orinoquía, ahora olvidada y que el tío de Paolo no tenía intención de revivir. «No hay mucho que ver», se disculpó mientras sobrevolaban los vastos y decolorados pastizales.
Pero el joven Lugari no estaba escuchándolo. Estaba completamente sobrecogido, hipnotizado por la inmensa sabana que, desde la ventanilla del DC-3, parecía confundirse maravillosamente con el horizonte. Los Llanos, recorridos como una telaraña por lánguidos afluentes y que tiene cuatro veces la extensión de Holanda, constituían el más sorprendente paisaje que hubiera visto jamás. Y a partir de ese momento empezó a tener visiones.

La carretera que va de Bogotá al este emerge de la neblina de los Andes, se va enderezando a medida que cruza el sofocante Villavicencio, centro agricultor de la zona que está ubicado en la falda oriental de la cordillera, en el pie de monte llanero, y finalmente se adentra en los Llanos, planos como un mar verde plomizo. La delgada franja de asfalto continúa un poco más, a lo largo de plantaciones de palma africana y marañones, pasa por pastizales descuidados que albergan delgados novillos Brahman y sus eternas acompañantes las garcitas del ganado, alguna que otra casa a la vera del camino, todas desteñidas y de tejas de color naranja, y varias pistas de aterrizaje pequeñas. Más de treinta años después de que Paolo Lugari hiciera el viaje a los Llanos en un Land Rover descapotable junto con Patricio, su hermano menor, para ir en busca de algo que había visto meses antes desde el aire, avionetas DC-3 todavía seguían atravesando los pálidos cielos llaneros, transportando carga y gasolina hacia campamentos en la selva, para con frecuencia regresar, como bien sabían los llaneros nativos, con las avionetas repletas de polvo de coca.
La carretera también pasaba por haciendas que son de propiedad de esmeralderos, los dueños de las fabulosas minas de esmeraldas del país, y de algunos nuevos ricos: los narcotraficantes. En determinado momento se convertía en un larguísimo puente de hierro que cruzaba el río Meta, el segundo afluente más grande del Orinoco que serpenteaba como una enorme babosa de plata entre los arrozales que habían reemplazado los bosques de ribera a lo largo de los ríos. A unos pocos kilómetros más lejos, justo antes de que el desgastado pavimento se terminara de deteriorar del todo, la carretera ascendía ligeramente por el Alto de Menegua, un lugar particular y hermoso compuesto por pequeñas colinas de piedra caliza rojiza. Casi en el punto más alto de estos afloramientos erosionados se alza un monumento de bronce que marca el centro geográfico de Colombia. Al igual que todos los peregrinos que siguen este camino lleno de baches que desemboca en los Llanos, los Lugari se detuvieron en este lugar. A pesar de que esta altura apenas está a unos pocos cientos de metros sobre la planicie, ofrece una vista magnífica de la interminable llanura que toca el cielo en el horizonte.
Desde este punto, se divisa al sudoeste la enorme silueta de un monolito dibujada contra nimbos teñidos de naranja y que parece formar parte de los Andes, pero, de hecho, la formación rocosa es al menos diez veces más antigua. La Sierra de la Macarena —de 130 kilómetros de longitud y 1.830 metros de altura— es una isla perteneciente al escudo guayanés, que se remonta al Precámbrico, y constituye los restos más occidentales de una formación geológica de más de quinientos millones de años de antigüedad.
La Sierra de la Macarena fue la primera reserva biológica de Colombia; fue creada después de un congreso panamericano sobre flora y fauna en 1942, durante el cual se discutieron estrategias para lograr su conservación, reuniendo en Washington, D. C., a científicos de todas partes del mundo, a pesar de la Segunda Guerra Mundial. La motivación provino de una serie de estudios de campo que empezaron con una exploración de la Shell Oil a finales de la década de 1930 y que apuntaban a que la sierra que se alzaba sobre la herbosa llanura y estaba rodeada de una espesa selva tropical húmeda podría ser el lugar del mundo más complejo en términos biológicos.
Algunos geólogos sostienen que Sudamérica podría haber sido la primera placa de masa continental en haberse partido de la masa terrestre original, lo que la hizo separarse de lo que es hoy África, hace casi noventa millones de años, razón por la cual la flora y la fauna sudamericanas están entre las más primitivas de la Tierra. Más adelante, Norteamérica siguió sus pasos, y en el punto donde se unieron, apenas hace unos cinco millones de años, empezó un intenso intercambio biológico. Ese punto de unión es lo que actualmente se conoce como Colombia, cuya topografía no podría haber sido más idónea para tal encuentro ni aunque la hubiera diseñado un curador de un museo. Debido a que Colombia está en medio de la línea ecuatorial, no tiene cambios de temperatura estacionales, pero sus extremas elevaciones proveen una amplia gama de climas constantes, desde tórridos hasta tundras, lo que la convierte en un nicho ecológico casi para cualquier forma de vida que llegue allí.
Como consecuencia de esta combinación, Colombia cuenta con más especies de pájaros que cualquier otro país, ocupa el segundo lugar en mayor número de especies de plantas y anfibios y el tercero en reptiles. Solo Brasil la puede superar en número de especies, pero Brasil es siete veces más grande. Colombia, con más ríos de los que tiene toda África, incluidos el Amazonas y el Orinoco, con costas tanto en el Pacífico como en el Caribe y con tres cordilleras andinas separadas por amplios y fértiles valles, las extravagantes bendiciones de Colombia bien serían la envidia del mundo, si el mundo no estuviera distraído prestándoles más atención a los pesares del país.
Como un arca de Noé terrestre durante las eras geológicas en las que la mayor parte de Sudamérica estaba inundada, la Sierra de la Macarena en Colombia era literalmente una isla que proveía refugio natural a las especies que buscaban tierras altas. Con el tiempo, la sierra se convirtió en una reserva de flora y fauna andina, amazónica, guayanesa y del Orinoco, lo que quiere decir la más intensa concentración de formas de vida y especies endémicas en un país que tiene, por área, el ecosistema más diverso del mundo. La Macarena alberga tapires, osos de anteojos, pecarís de collar y barbiblancos, armadillos gigantes, ocelotes, tigrillos, cusumbíes, guatines, nutrias gigantes, delfines de agua dulce, varios tipos de cocodrilos, ocho especies diferentes de primates, más de la mitad de las clases de orquídeas del mundo y más de una cuarta parte de las 1.780 especies conocidas de pájaros que tiene Colombia.
A medida que los Lugari avanzaban a saltos en su camino y pasaban por la Macarena, vieron animales de todo tipo diseminados a lo ancho de los Llanos. Venados soches corrían por la sabana mientras enormes y peludos osos hormigueros anadeaban a través de la carretera frente a ellos. Un puma surgió de un morichal que ocultaba un río entre las palmas y caminó a la intemperie por unos segundos antes de desaparecer nuevamente entre otro matorral ribereño. Por momentos se vieron obligados a conducir el Land Rover en zigzag para evitar arrollar armadillos, puercoespines y varios tipos diferentes de tortugas de tierra. Mientras esperaban a que saliera un planchón que los cruzara al otro lado del río Meta —por aquel entonces no había puentes— vieron un desfile de roedores enormes hocicando a lo largo de la pantanosa ribera del río que iban agrupados como por orden de estatura: un par de lapas del tamaño de liebres, un guatín del tamaño de un perro cocker spaniel y una familia de tres chigüiros, animales que pueden alcanzar los cincuenta kilos de peso cuando llegan a la adultez. Garzas rosadas e ibis escarlatas sobrevolaban el río mientras los caimanes hacían una siesta sobre un cayuco anegado. Y finalmente, cuando se dispusieron a ponerse en marcha, Paolo —enloquecido por los mosquitos y muy impresionado por una cría de anaconda que serpenteaba prácticamente bajo sus pies— logró convencer al ebrio barquero de que lo dejara guiar el planchón.
El barquero, que había llegado a los Llanos justo después del fin de La Violencia, les ofreció en venta carne todavía sangrante de un tapir recién cazado y la piel de un jaguar joven. Los Lugari declinaron la oferta, y una vez al otro lado del río continuaron avanzando entre la creciente oscuridad del atardecer, salpicando el reflejo de las nubes en charcos del tamaño de estanques; el color del Land Rover había sido cubierto hacía mucho ya por una gruesa costra de barro rojizo y el parabrisas estaba opaco a causa de los insectos que se habían estrellado contra él a lo largo del camino. Poco a poco el mundo a su alrededor se fue agotando hasta quedar reducido a solo cuatro o cinco tonalidades básicas: la herrumbre rojiza de la tierra, el verde intenso y reseco de los pastizales, el púrpura de las nubes de langostas que avanzaban por los Llanos como pequeños ciclones y el amarillo opaco de las garras de los caracaras moñudos que los estaban siguiendo. El brillo ocasional de algún color primario —como el rojo de una camisa colgada en una rama fuera de una maloca indígena de paja o el azul de un poncho ondeante de algún llanero de sombrero que iba al trote en un potro bayo— era toda una conmoción.
Antes de La Violencia la población de esta zona del país estaba mayoritariamente compuesta por indígenas guahíbos nómadas, que, como los tigres, deambulaban por los angostos riachuelos de la Orinoquía, pescando con lanzas, cazando con dardos con puntas untadas de curare o recolectando yuca silvestre o el fruto de la palma, que es rico en aceite. Pero, después, el gobierno empezó a alentar a los desplazados de La Violencia a que emigraran al otro lado de las montañas, tentándolos con la idea de una mejor vida en las lejanas tierras orientales, para lo cual usaban eslóganes como «Tierra sin hombres para hombres sin tierra». A medida que los colonos blancos fueron asentándose y llevaron ganado y caballos con ellos, los guahíbos se fueron encontrando poco a poco rodeados de cercas.
Al principio, el concepto de propiedad de la tierra les desconcertaba. Durante un tiempo, sencillamente hicieron caso omiso de las relucientes alambradas y se deslizaban entre ellas para cazar con arco y flecha algunos de los mansos rumiantes que habían llegado con sus nuevos vecinos. Más o menos al mismo tiempo en que Paolo Lugari se encontraba parcheando neumáticos valientemente casi cada cincuenta kilómetros en su primer viaje por tierra hacia la Orinoquía, más al norte, en Arauca, un grupo de colonos blancos estaban ya cansados del asunto. Un día invitaron a unos sesenta indígenas a un banquete, los sentaron frente a un buey asado acompañado de varios tubérculos y sacaron armas y machetes. Una vez que hubieron terminado la masacre, quemaron los cuerpos y se sentaron a comer. Ni se les pasó por la cabeza que matar indígenas fuera un crimen, así como a los guahíbos ni se les había ocurrido pensar que el ganado encerrado en una alambrada fuera propiedad de alguien más.
La familia de indígenas con quienes los Lugari compartieron bagre con yuca cuando el Land Rover se atascó cerca de su maloca habían aprendido a no meterse con las vacas de los colonos, si bien ahora vivían como animales acorralados. Las cercas que ahora atravesaban sus rutas de caza ancestrales tenían el mismo efecto desorientador en estos nómadas cíclicos que el drenaje de humedales antiguos tiene en las aves migratorias. Con su hábitat envuelto más que nunca en alambre de púas, la provisión de carne de los guahíbos se vio menguada. Dado que no tenían conocimientos sobre agricultura ni la costumbre de permanecer en asentamientos estables, la desnutrición y las enfermedades parasitarias hicieron aparición en sus vidas. Y sin la posibilidad de andar libremente bajo el infinito cielo llanero, sus opciones se vieron reducidas a dos no muy buenas: construir sus malocas cerca de ríos y ser pasto de los mosquitos portadores de malaria que habitan en las riberas o vivir en la sabana abierta, cuya tierra es estéril e inútil, y tener que transportar el agua desde muy lejos.
«¿No tienen un pozo?», les preguntó Paolo a sus anfitriones. El hoyo poco profundo cavado a mano que le mostraron apestaba tanto como el agua que sacaban de los riachuelos en cubetas tejidas de moriche. Ningún médico iba a verlos nunca y la escuela más cercana quedaba a horas de camino hacia el sur, en un convento dirigido por unas monjas viejísimas que al parecer les atemorizaban. Tan lejana e inaccesible era esta ardiente llanura oriental con respecto a las ciudades en las montañas como Bogotá y Medellín o al próspero valle occidental de Cali, que el gobierno tenía poca influencia o control sobre la vida tanto de indígenas como de colonos. Así, lo que poco a poco fue llenando ese vacío de autoridad e imponiendo algo de orden fue la guerrilla.
A pesar de que en ese primer viaje por tierra los hermanos Lugari condujeron a través de casi la mitad de los Llanos sin encontrarse con ningún guerrillero, unos años después viajeros por esa misma ruta encontrarían con frecuencia retenes y puestos de control de la guerrilla. Más adelante, en ocasiones los rebeldes ocuparían el patio comunitario de techo de bambú de Gaviotas. La guerrilla nació de la rabia de los soldados campesinos durante La Violencia, cuando se dieron cuenta de que eran carne de cañón de los aristócratas de los partidos políticos en guerra, los conservadores y los liberales, cuyas plataformas políticas no parecían diferir en mucho. A finales de la década de 1950, después de diez años de caos y trescientos mil muertos, se hizo evidente que los gobernantes tan solo se habían repartido el poder y la tierra entre ellos. Con el ejemplo de la Revolución cubana ondeando en el horizonte, el pequeño Partido Comunista colombiano de repente se encontró con que ahora contaba con un electorado enardecido y dispuesto, y así nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como FARC.
Los hijos, y ahora los nietos, de esos primeros guerrilleros se han pasado la vida en el monte llevando armas desde entonces y otras guerrillas han surgido de entre la población pobre, tanto indígena como urbana. Las FARC, que es mayoritariamente una guerrilla rural, cuentan con unos diez mil miembros en toda Colombia. Su comando central está ubicado cerca del Parque Nacional Sierra de la Macarena y, de hecho, su cuartel general oriental queda dentro del parque.
Existen razones estratégicas para esto. La prácticamente impenetrable Macarena queda a un día de viaje de Bogotá y, además de su increíble variedad de especies, se ha convertido en el refugio de miles de seres humanos. Igual que los colonos de los Llanos, llegaron aquí huyendo del horror y en busca de tierra libre, o enviados por oficiales encargados de la reforma agraria, que decidieron que era más fácil invadir una reserva natural indefensa que expropiarles unos cientos de hectáreas a terratenientes ricos. Metódicamente, se abrieron paso a machete y fuego. Y a medida que los delgados suelos tropicales se iban agotando después de unas pocas cosechas, los colonos fueron adentrándose más y más en la Macarena.
De hecho, lo mismo ha sucedido en la mayoría de los otros treinta y dos parques naturales colombianos y dado que el gobierno ha sido incapaz, o no ha querido, detener a los colonos ilegales, las guerrillas han aprovechado y han establecido una especie de gobierno de facto que se rige por la ley de la selva. Además de asegurarse la simpatía de los locales, las FARC han buscado el apoyo de ecologistas internacionales para lograr que les den la administración de estos fabulosos tesoros naturales. Biólogos pesqueros les dan crédito por haber logrado la primera prohibición exitosa de pesca de cerco en el río Meta durante la temporada de reproducción (su famosa técnica, bastante efectiva, consistía en envolver a los pescadores infractores en sus propias redes de agalla y lanzarlos al río).
Sin embargo, las credenciales ecologistas de las FARC se empezaron a debilitar cuando comenzaron a defender a los colonos que desmontan la selva para plantar un arbusto alto de color verde pálido llamado Erythroxylum coca. Como no hay carreteras pavimentadas, pensaron, las cosechas de yuca o plátano se podrirían antes de que pudieran llegar a los mercados, pero la coca se puede procesar como polvo, empacarla en fardos y sacarla en mulas, sin que se deteriore. Esta afirmación es cierta, al igual que la acusación que les hace el gobierno con respecto a que las FARC se han corrompido y enriquecido al cobrar el 10 por ciento de cada cargamento de coca que se produce y embala en las áreas que controlan.
Desde hace años, al sur de los Llanos, cientos de miles de hectáreas de selvas colombianas están sembradas con cultivos ilegales. Un programa de erradicación financiado por Estados Unidos ha provocado que las selvas tropicales del país estén contaminándose y muriéndose después de que los aviones pasan fumigando defoliantes. Hoyos achicharrados ahora forman parte del paisaje, por donde siguen avanzando los campesinos que siembran coca. La misma bendición de la geografía que puso a Colombia en la intersección de las Américas y la hizo tan espléndida biológicamente, también la ha convertido en el punto de transbordo perfecto de flora narcótica que solo se encuentra allí y en Perú y Bolivia.
Pero los suelos son tan pobres en los Llanos que ni siquiera la coca crece allí. Paolo Lugari nunca se sintió tentado por los exuberantes recursos de lugares como la Sierra de la Macarena. La visión que se estaba gestando en su interior mientras el Land Rover cruzaba la enorme llanura oriental tenía que ver con la corazonada de que algún día el mundo estaría tan densamente poblado que los humanos tendrían que aprender a vivir en los lugares menos deseables del planeta.
Pero ¿dónde? El tiempo que había pasado en el Chocó lo había convencido de que las selvas húmedas y el exceso de gente no eran una buena combinación. Pero solo en Sudamérica había unos doscientos cincuenta millones de hectáreas de sabanas casi vacías y bien drenadas como esta. Estaba convencido de que un día esas sabanas serían el único lugar en donde se podrían asentar las poblaciones masificadas de seres humanos. Los Llanos eran un lugar perfecto, pensó, para diseñar una civilización ideal para la región del mundo que más rápido se estaba expandiendo: los trópicos.
Más adelante le diría a todo el que quisiera escuchar: «Siempre se desarrollan los experimentos sociales en los lugares más fáciles y fértiles; nosotros queríamos el lugar más difícil. Pensamos que si podíamos tener éxito aquí, podríamos tenerlo en cualquier parte».
Nadie estuvo en desacuerdo, pero al principio nadie tenía demasiadas esperanzas tampoco. Los Llanos no servían de mucho, excepto para inspirar a los músicos llaneros cuando escribían sus canciones sobre lo melancólica que puede ser la vida en una llanura sin fin. Los biólogos creían que hacía unos treinta mil años los Llanos habían sido parte de una sola selva tropical húmeda continua con el Amazonas. Luego el cambio climático creó nuevos patrones en los vientos predominantes. Los vientos alisios que se formaron sobre los mares al nordeste soplaron tierra adentro y fomentaron incendios voraces provocados por rayos que arrasaron la selva con mayor rapidez con que la vegetación lograba regenerarse. Unos pocos árboles lograron adaptarse, como el Curatella americana, el arbusto solitario y endurecido por el fuego que se conoce como chaparro, que además es un tema recurrente en el folclore regional. Otras plantas desarrollaron diferentes estrategias, como la formación de bulbos debajo del delgado suelo tropical. Pero la mayor parte de la selva se replegó al sur, donde el viento se dispersó, y dejó en su lugar una sabana de pastos pobres en nutrientes y de ciclos cortos.
—Los Llanos no son más que un enorme desierto húmedo —le repetían con frecuencia a Lugari.
—Los únicos desiertos que existen —respondió una vez— son los desiertos de la imaginación. Gaviotas es un oasis de imaginación.

Dos días y cuatro neumáticos echados a perder después de haberse puesto en marcha, los Lugari habían conducido 290 kilómetros. A lo largo de la mayor parte del trayecto no había carretera, salvo unos que otros surcos de barro recalentado dejados por algún intrépido vehículo que los había precedido. Se habían estado orientando gracias a unas fotografías aéreas y por el sol: en las tardes, cuando el sol se disolvía en el cielo grisáceo, seguían el horizonte frondoso que bordeaba el río Meta, cuidándose de no acercarse demasiado para no enterrar el Land Rover en un pantano de palmas y convertirse en pasto de los mosquitos.
En un momento dado, un camión de dos toneladas con tráiler de lona apareció detrás de ellos, como salido de la nada, los pasó a toda velocidad dejando tras de sí una estela de polvo rojizo que para cuando se asentó, ya no había rastro del vehículo. Dos horas más tarde se encontraron con el camión de nuevo, esta vez inclinado sobre su propio parachoques, con una llanta salida de un eje partido. Un poco más adelante se encontraron con el conductor, un venezolano a quien se le había acabado la suerte a medio camino entre Bogotá y la frontera. Estaba tomando aguardiente con un barquero a la orilla del último afluente que tenían que cruzar, en un puesto de avanzada llamado Puerto Arimena.
Arimena había sido un sitio clave en el plan del gobierno militar para los Llanos. Los peritos habían observado que en el momento álgido de la temporada de lluvias, que va de mayo a diciembre, la tierra hacia el sur se inundaba completamente hasta donde la cuenca se aleja del Orinoco y fluye hacia el Amazonas. El plan del gobierno, que seguramente habría abierto los Llanos, consistía en construir un canal justo allí para conectar los dos ríos más grandes del norte de Sudamérica. Arimena se habría convertido así en un puerto tierra adentro, en una vía fluvial navegable que habría unido el Caribe con el Atlántico sur.
La autopista a través de la Orinoquía se empezó siguiendo este gran plan. Cuando los hermanos Lugari llegaron a Arimena, después de haber seguido los tenues rastros de la carretera que podría haber sido, encontraron seis chozas que albergaban a unos pocos campesinos desamparados que por un corto período de tiempo habían tenido un sueldo como empleados del gobierno para construir la autopista. Un día el capataz se marchó y nunca volvió, y lo único que quedaba ahora era una señal oxidada que anunciaba la próxima culminación de la vía pública y una andrajosa bandera colombiana que colgaba inerte de un asta de bambú.
Los Lugari cruzaron el río sobre un planchón compuesto por troncos de yarumo amarrados y clavados sobre barriles de aceite de cincuenta y cinco galones que goteaban. El agua se encharcaba a sus pies y en los neumáticos; el barquero les sugirió que hicieran el viaje dentro del Land Rover, mientras señalaba a las pirañas que hocicaban el borde del planchón. Una vez en tierra firme, empezaron a adentrarse en los diez millones de hectáreas vacías que componen el actual departamento del Vichada, un territorio que está bordeado por el río Orinoco. El Vichada era el destino final que Paolo Lugari quería alcanzar. Nada se veía particularmente diferente, pero Paolo empezó a alegrarse más y más a medida que conducían entre bandadas de avefrías chillonas, los ruidosos pájaros de cresta que los llaneros domestican y entrenan para que hagan las veces de perros guardianes. Aquí ya no había colonos blancos y solo se veían malocas de planta cuadrada con techo de moriche levantadas por indígenas guahíbos.
Siguieron avanzando, levantando nubes de aves a medida que se abrían paso dificultosamente por la pradera, que no variaba de aspecto salvo por la extravagancia ornitológica: bandadas de caracaras moñudos y de cabeza amarilla, garzas, halcones grises, águilas coronadas, buitres, caracoleros selváticos y arrendajos negro-amarillos. A modo de escoltas, una bandada de tijeretas sabaneras voló junto al Land Rover, a pocos centímetros de sus rostros, extendiendo sus elegantes colas de tijera. El sol dejó en la tarde su impronta fotográfica, al dorar cada pluma y brizna ancha de pasto. En la distancia una figura baja y oscura empezó a tomar forma, entonces Paolo se enfiló hacia ella. La tierra era tan plana que los hermanos vieron la forma crecer durante casi una hora antes de que finalmente la alcanzaran.
La forma resultó ser dos cobertizos de hormigón que estaban llenos de maleza. Se trataba de antiguas bodegas pertenecientes al campamento de construcción de la carretera que ahora estaban abandonadas y que en su momento marcaban el punto medio de la autopista que habría cruzado los Llanos.
—Llegamos —le dijo Paolo a su hermano.
—¿Llegamos adónde? —respondió Patricio quitándose las gafas de conducir y limpiándose el polvo seco que le ensuciaba la cara. Miró a su alrededor, perplejo. A sus veintitrés años, Patricio Lugari se ganaba la vida con las importaciones. Su hermana estaba estudiando derecho. ¿Qué estaba planeando hacer Paolo en ese páramo desolado? Solo unas pocas secciones de los techos laminados de las bodegas estaban en buen estado. Y a excepción de un pequeño y espeso bosque de ribera que se veía a lo lejos, estaban rodeados de pasto por los cuatro costados.
Sin embargo, Paolo estaba eufórico. Esos cobertizos eran las estructuras que albergaban la idea que había estado formándose en su mente desde que los había visto desde el aire. Podrían ser las primeras edificaciones de una comunidad diseñada expresamente para prosperar en estas tierras inhóspitas y supuestamente inhabitables.
Más tarde Paolo lamentaría esa parte del plan, dado que la primera lección que aprendió fue que con frecuencia es más barato construir nuevas edificaciones que remodelar las viejas. Pero, por ahora, estaba en casa. Se recostaron contra el Land Rover y saborearon el cortante viento llanero, mientras observaban a tres pequeños gaviotines fluviales volar sobre sus cabezas.
—Debe de haber agua al otro lado de esos árboles —comentó Paolo.
—¿Cómo lo sabes?
—Los pájaros —le dijo señalándolos—. Son gaviotas.

Un viernes por la tarde, Jorge Zapp, director del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes, en Bogotá, se recostó contra su escritorio con un cuaderno de dibujo en la mano, mientras bosquejaba lentamente su propia versión de la tarea que les había puesto a sus estudiantes en la clase de diseño básico. Estos, que se habían matriculado apenas esa semana, tenían que dibujar para el lunes un plano para un parque de diversiones.
—Pero, doctor Zapp, si todavía no nos ha enseñado a diseñar —protestó una joven.
—Cierto. Todavía no les he contaminado la mente con mi versión de la manera correcta. Están en libertad de pensar cualquier cosa que quieran —respondió, y levantó una mano para acallar cualquier otra objeción—. De hecho, esta es la lección más importante que aprenderán de mí.
Unas cuantas miradas ansiosas se clavaron en él. Para aligerar la angustia, los hizo participar en un ejercicio.
—¿Cómo funciona una licuadora? —les preguntó. Después de escuchar unas pocas explicaciones sobre cómo una armadura metálica gira entre polos electromagnéticos, los interrumpió—. No. Díganme lo que en realidad la hace funcionar.
Al final de la hora de clase, las pizarras estaban llenas de diagramas que iban sucesivamente de atrás hacia delante, desde las cuchillas giratorias del aparato hasta los orígenes hidroeléctricos de la energía que pasa a través de los bobinados de cobre, pasando después al cálculo de las kilocalorías de la energía solar necesaria para condensar el agua y hacerla fluir a través de las turbinas hidráulicas de una represa y después a las reacciones de fusión generadoras de luz en la superficie del sol y finalmente hasta el origen del sol y las estrellas mismas.
Ver el cuerpo compacto de Jorge ir de un extremo de la creación a otro durante una hora hizo que los estudiantes parecieran exhaustos al final de la clase. Y al dejarlos ir, les recomendó:
—Piensen en grande. Cuanto más traten de entender, más posibilidades tendrán a su disposición.
Era un día raro para Bogotá: estaba tan despejado que desde la ventana de Jorge se veía resplandecer la blanca cima del volcán Nevado del Ruiz, a 320 kilómetros al oeste de Bogotá. Se disponía a salir para recorrer las verdes colinas del campus cuando alguien llamó a su puerta. En el momento en que se giró para abrirla, un joven alto y de pecho ancho, que vestía una delgada chaqueta caqui, entró en su oficina, le ofreció su gran mano para saludarlo y mientras se dejaba caer en una silla frente al escritorio del profesor, sin más preámbulos, le preguntó:
—Falso o verdadero: ¿se puede construir una turbina lo suficientemente eficiente como para generar electricidad a partir de una columna de agua de un metro de altura?
El extraño se inclinó hacia delante, puso los codos sobre el escritorio de Jorge y apoyó su barbada quijada sobre las manos mientras esperaba. Zapp pensó que le parecía vagamente conocido y a pesar de su osada entrada, había algo agradable en él. Se rascó el bigote y pensó un momento.
—Verdadero —respondió finalmente—. ¿Por qué?
Entonces lo reconoció. Se trataba de Paolo Lugari, lo había visto en los periódicos; era el enfant terrible, hijo de un italiano brillante, que después de regresar de las Filipinas había lanzado una campaña nacional de alto perfil para salvar Guatavita, un antiguo pueblo pintoresco cerca de Bogotá, y evitar que lo inundaran para construir una represa. La compañía hidroeléctrica había comprado todas las casas del pueblo e incluso la iglesia y ya estaba echando cemento cuando Lugari entró en escena. En discursos ardientes, que los periodistas alabaron, declaró que comprar parte de la historia pública del país no le daba derecho a la empresa a destruirla. Finalmente, el gobierno reconstruyó el pueblo inundado al lado del embalse como lugar turístico.
Jorge había escuchado que más recientemente Paolo había estado en el Chocó. Unos voluntarios de los Cuerpos de Paz que habían cenado en su casa una noche le habían contado que un locuaz e increíblemente enérgico Paolo Lugari les había hecho una guía de orientación por Colombia.
—Ven a Gaviotas y te muestro —le dijo Paolo a Jorge—. Mañana.
—¿Que vaya adónde?
—Ya verás.
Después, Paolo fue a buscar al doctor Sven Zethelius, un químico especializado en suelos y química agrícola que trabajaba en el Departamento de Química de la Universidad Nacional. Zethelius era hijo de un diplomático sueco que, al igual que el padre de Paolo, al terminar su período como embajador, se había negado a regresar al relativo aburrimiento en Europa y había decidido quedarse en el país. Poco tiempo después de su primer viaje a los Llanos, Lugari supo que Zethelius estaba dando una serie de inspiradoras conferencias sobre los trópicos. En las noches que hubo conferencia y la universidad no estuvo cerrada por las huelgas, Paolo fue a escucharlo.
El alto y canoso químico, que llevaba perilla, había ido a estudiar a Escocia de joven, pero había regresado pronto.
«Europa es demasiado organizada —les había dicho a sus estudiantes—. Quiero vivir en un lugar donde no haya un orden fosilizado; quiero una selva. Hay cientos de veces más recursos aquí que en los países desarrollados, donde todo ha sido explotado. Colombia puede ser todo lo que ustedes quieren que sea.»
Lugari presintió que se trataba de otro soñador. Una tarde arrinconó a Zethelius en su laboratorio de química y le explicó que había reivindicado el campamento abandonado que había encontrado en los Llanos más diez mil hectáreas de tierra circundante.
—¿Qué puedo sembrar allí? —le preguntó.
—Nada, probablemente. —Zethelius le contó que el suelo alrededor de Gaviotas tenía solo dos centímetros de espesor, que era muy ácido y que con frecuencia su contenido de aluminio alcanzaba niveles tóxicos—. Para ser sincero, esas tierras son las peores de Colombia. Es un desierto.
—Eso me han dicho, pero los únicos desiertos que existen son los desiertos de la imaginación —le respondió—. Considéralas tierras distintas —continuó—. Un día, los colombianos que quieran tierra tendrán tres opciones: quemar y acabar con el Amazonas, hacer lo mismo en el Chocó o irse a vivir a los Llanos. Si pudiéramos encontrar la manera de lograr que las personas puedan sobrevivir en la región que más carece de recursos de este país, entonces podríamos hacer que vivieran en cualquier parte.
—¿Si pudiéramos? ¿Nosotros?
—Piénsalo. Gaviotas podría ser un laboratorio viviente, la oportunidad de planear nuestra propia civilización tropical desde el principio, en lugar de depender de modelos y tecnología diseñados para climas del norte, como lo que los Cuerpos de Paz quieren enseñarle a todo el mundo. —Zethelius empezó a asentir—. Algo para el Tercer Mundo por el Tercer Mundo. Sabes lo que quiero decir —insistió—. Cuando importamos soluciones de Estados Unidos o Europa, también importamos sus problemas.
Zethelius echó una mirada por la ventana. Los manifestantes se estaban agolpando de nuevo en la plaza de hormigón. Pronto empezarían a escucharse las arengas por los megáfonos y las seguirían los gases lacrimógenos. Cerró la ventana.
—Es cierto —respondió finalmente—. En Colombia ya tenemos suficientes problemas.

Al observar Gaviotas por primera vez, Jorge Zapp se dio cuenta de que el problema con los afluentes del Orinoco es que son tan planos que a duras penas parecen fluir. Lo que también quería decir que el nivel freático tenía que estar relativamente cerca de la superficie.
—Toda la sabana flota sobre un mar de buena agua dulce —le aseguró Lugari—. Solo necesitamos encontrar una manera de llegar a ella.
—Muy bien —le dijo Zapp—. Creo que para empezar podríamos construir una microturbina de un kilovatio que funcionará aquí. Tal vez incluso dos. Por ahora, esa es suficiente energía para las luces, al menos durante la temporada de lluvias. Si este riachuelo se seca demasiado durante el verano, vamos a necesitar un generador diésel.
—Quisiera evitar transportar combustible hasta aquí, si es posible. Por eso mismo fui a verte. Creo que deberíamos tratar de ser autosuficientes.
—Esa es una meta hacia la cual debemos apuntar, pero todavía no es posible. Y, de cualquier modo, vamos a necesitar mucho más que un kilovatio, si queremos bombear agua para tomar y para regar las cosechas. Aunque tengo algunas ideas para las bombas de agua…
La voz de Jorge se ahogó bajo un torrente de pensamientos. Estaba de pie, ausente, espantando mosquitos con la mano, a la orilla del caño Urimica, el riachuelo que atraviesa la propiedad que Paolo había reivindicado a nombre de la fundación que había creado hacía poco tiempo: la Fundación Centro Experimental Las Gaviotas. Bajo el manto de hojas tropicales del bosque de ribera, el aire era tan fresco como la menta. Sobre él, un oso perezoso de dos dedos dormitaba en una rama de una jacaranda —o gualanday, como llaman a este árbol en Colombia— mientras una familia de monos capuchinos saltaba de una rama a otra. El asunto de las bombas de agua era el proyecto perfecto para poner a trabajar a sus estudiantes. La turbina también. De hecho, había infinitas posibilidades. Luis Robles, su director del laboratorio, se iba a volver loco con esto. Pero entonces se acordó. Maldición. ¿Dónde estaba Luis cuando lo necesitaba?
Entre 1967 y 1970, Paolo Lugari se escapaba a los Llanos cada vez que sus obligaciones en el Chocó se lo permitían. Gastó una docena de neumáticos, se perdió con frecuencia, esperó días enteros a que llegara un planchón, recogió hierbas medicinales con un chamán guahíbo, acampó en un banco de arena a la orilla de un río acompañado del susurro de tortugas apareándose, durmió en la cabaña de un llanero amigable cuando la nigua lo empezó a volver loco y contrajo malaria dos veces («No tan grave, solo muchos escalofríos; pero ahora traigo siempre repelente», le aseguró a Zapp).
Una noche que viajaba solo, lo atrapó un desprendimiento en los Andes, en la vía entre Bogotá y Villavicencio, y tuvo que dormir en su coche durante tres noches seguidas, hasta que lograron abrir la carretera nuevamente. Sin embargo, por lo general invitaba a alguien a que lo acompañara, alguien de cuyas impresiones pudiera aprender cosas nuevas. Una vez fue un botánico y alguna otra vez invitó a un arquitecto. En otras ocasiones lo acompañaba su hermano, y llenaban el Land Rover de comida hasta los topes para repartir entre las familias guahíbo que se encontraran por el camino. Incluso una vez convenció a María, su hermana la abogada, de que hiciera el agotador viaje con él. Otra vez llevó a Clemente Garavito, un astrónomo colombiano cuyo tío abuelo tenía un cráter en la luna que había sido bautizado en su honor: el cráter Garavito. Garavito declaró que el cielo en Gaviotas era el más transparente de toda Colombia y que por lo tanto era ideal para un observatorio.
—Aquí llueve ocho meses al año —le recordó Paolo.
—Entonces mejor construye una estación meteorológica.
Después invitó a Carlos Lehmann Valencia, un experto en cóndores andinos oriundo de Popayán que urgió a Paolo a que empezara un museo de historia natural. Lehmann le presentó a Antonio Olivares, un viejo monje franciscano que enseñaba ornitología en la Universidad Nacional y que había escrito un texto académico imprescindible sobre las aves de la Sierra de la Macarena.
«Al menos la mitad de las especies de aves en Colombia habitan en los Llanos —declaró Olivares solemnemente después de explorar Gaviotas con sus binoculares durante dos días. Prometió volver para escribir su libro Aves de la Orinoquía—. Lo único que necesito es una habitación en donde pueda dormir y escribir a máquina.»
Lugari estaba proyectando construir una. Y, de hecho, Olivares volvió un día y ocupó la habitación y Gaviotas le publicó su libro, el último de su vida. A medida que las obligaciones de Lugari en el Chocó fueron disminuyendo, empezó a aceptar más encargos de la comisión de la frontera entre Colombia y Venezuela, lo que le servía de pretexto para pasar más tiempo en Gaviotas. Con frecuencia, Paolo se quedaba en el cercano río Muco con un amigo llanero que había sembrado arroz, cítricos, papayos, mangos, guayabos y marañones. Pero se dio cuenta rápidamente de que si lo que quería era facilitar que mucha gente viviera allí, necesitaba cultivar todos los Llanos, no solo una delgada franja cultivable a lo largo de las riberas de los ríos.
Bajo la dirección de Sven Zethelius, sembró algunos árboles frutales y también intentó cosechar maíz, pero sin éxito. Atrajo a un par de estudiantes universitarios de química agrícola para que le ayudaran a buscar posibles zonas fértiles y depósitos de arena y arcilla para la construcción. Contrató trabajadores llaneros y guahíbos para empezar a reacondicionar el antiguo campamento y construir viviendas de paja. Paolo y los investigadores dormían en hamacas cubiertas con mosquiteros y comían pescado de río que cocinaban con aceite de seje que les compraban a los indígenas y que ellos extraían del fruto de la palma del mismo nombre, al presionarlo en largos coladores tejidos. Cuando un profesor ambulante pasó por Gaviotas un día, a Paolo se le ocurrió que podrían llevar niños indigentes de Bogotá a los Llanos para que se educaran en la escuela y crecieran en una nueva comunidad más sana lejos de la ciudad.
La logística que se requería para llevar niños pobres de la ciudad a Gaviotas resultó ser abrumadora, especialmente teniendo en cuenta que todavía no existía una comunidad como tal, pero las pocas familias dispersas que vivían en el área acogieron de buen grado la idea de tener una escuela y pronto el profesor tuvo por pupilos a diez niños llaneros. Una enfermera de Puerto Gaitán, un pequeño puerto sobre un brazo del río Meta, se ofreció a ir una vez al mes. Al cabo de un año, a medida que fue llegando más gente, se empezó a quedar una semana completa cada vez.
—¿Exactamente qué intentas hacer aquí? —le preguntó Sven Zethelius. Estaban acostados en hamacas de lona en una maloca abierta que les habían construido indígenas guahíbos; consistía en un techado a dos aguas hecho con hojas de palma que descansaba en las esquinas sobre cuatro gruesas columnas que en realidad eran troncos de palmas de moriche. A la luz amarillenta de lámparas Coleman, vieron un escuadrón de sombras de murciélagos que se estaban dando un festín con las hordas zumbadoras de mosquitos que atacaban sus casi transparentes mosquiteros.
—¿Exactamente? Honestamente, no estoy seguro —le confesó Paolo. Había tenido una idea, no del todo formada, de gente yéndose a vivir a los Llanos y lograr convivir en armonía productiva. Sin embargo, todavía no tenía claro quiénes serían esas personas ni qué harían—. Te aviso en cuanto lo sepa a ciencia cierta. O cuando gente como tú me diga qué es posible.
Noche tras noche, los dos hombres se quedaron dormidos en sus respectivas hamacas, charlando. Como niños, se sentían fascinados por el libro de Julio Verne titulado El soberbio Orinoco, que contaba la historia de una niña que recorre los ríos de la Orinoquía en busca de su padre, que ha desaparecido. Ahora, de hecho en el lugar donde sucede la novela, tomaron prestada una lancha y navegaron río Vichada abajo. Tres días después llegaron al mismísimo río Orinoco, ancho como habían oído decir. En Puerto Carreño, la aislada capital del Vichada, que está ubicada en la ribera colombiana del río, nadie había visto gente parecida al distinguido doctor Zethelius desde comienzos de siglo. En esa época, los Llanos parecían más cercanos a Europa que al resto de Colombia, gracias a las embarcaciones mercantiles que transportaban de todo, desde seda hasta pianos de cola a lo largo de los afluentes del Orinoco a cambio de pieles de animales o maderas finas. Las conferencias improvisadas que Zethelius dio en la escuela de Puerto Carreño sobre el futuro de los Llanos fueron tan apasionadas que incluso los soldados apostados en la frontera dejaron sus puestos para ir a escucharlo.
Zethelius le habló a Lugari de los cambios que se estaban produciendo y que lo alarmaban tanto a él como a sus colegas; cambios como un fenómeno llamado el efecto invernadero, y le explicó cómo el número de especies en la tierra estaba reduciéndose inexorablemente, lo que fue toda una novedad para Lugari, considerando que estaban en 1970. Si iban a colonizar los Llanos, le insistió Zethelius, necesitaban que la meta fuera desarrollar nada menos que un biosistema alternativo nuevo y habitable. Tal vez lo que tenían que hacer era invitar a gente de todas partes del mundo y hacer de Gaviotas una confluencia de culturas, el principio de una nueva sociedad terrenal.
—No sé si deberíamos estar pensando en salvar el mundo entero aquí.
Zethelius soltó una carcajada.
—He visto lo que estás leyendo, Paolo. —Últimamente Lugari había estado devorando el canon de la literatura utópica: sir Tomás Moro, Francis Bacon, Thoreau, Emerson, Karl Popper, Edward Bellamy, B. F. Skinner, Bertrand Russell e incluso se había releído La república, de Platón—. No quieres sencillamente sobrevivir aquí —continuó Zethelius desde dentro de su mosquitero—. Estás tratando de crear una utopía, nada menos que en los Llanos.
Paolo trató de enderezarse en la hamaca para mirar al hombre más viejo directamente a los ojos. Después de agitarse un rato, finalmente se dio por vencido; de nuevo tendido sobre la espalda, respondió:
—Quiero que Gaviotas sea real. Estoy cansado de leer sobre todos estos lugares que suenan tan perfectos, pero nunca pueden saltar de la página y pasar a la realidad. Por una sola vez quisiera ver a los humanos ir de la fantasía al hecho; de utopia a topia.
Pero ¿cómo lograrlo? Lugari empezó por convencer a varias facultades universitarias de todo el país que enviaran a Gaviotas a los estudiantes que estuvieran haciendo tesis en diversas disciplinas para que ayudaran a identificar los retos a los que se enfrentaban al tratar de inventar una sociedad ideal desde cero en los Llanos y para que además contribuyeran soñando las soluciones. En la excelente pero tumultuosa Universidad Nacional se perdían tantas clases debido a las protestas y huelgas que con frecuencia los estudiantes necesitaban siete años para terminar sus carreras, lo que en condiciones normales les habría llevado cinco. Para algunos, la posibilidad de completar sus trabajos de investigación en paz, fuera del campus, fue difícil de resistir, incluso si tenían que irse a trabajar a un lugar tan lejano como los Llanos. Además, quienes se licenciaban de ingenieros necesitaban que las empresas les patrocinaran sus investigaciones prácticas, pero muchas industrias locales sospechaban que la Nacional era un nido de comunistas y por lo tanto preferían mantenerse al margen.
Unos pocos anuncios bien diseñados y redactados pegados en los tablones de diferentes facultades fueron suficientes para que corriera la voz de que Gaviotas estaba buscando pensadores aventureros que quisieran poner a prueba sus ideas. La recompensa: obtener un título a la vez que se contribuía a hacer florecer las llanuras orientales con la meta de ser una alternativa para aliviar la sobrepoblación de las ciudades. Unas dos veces al mes, los postulantes podían encontrar a Paolo Lugari en una pequeña casa alquilada sobre la avenida Caracas, en Bogotá, y este inmediatamente se ponía de pie de un salto detrás de su escritorio para darles un apretón de manos, escucharlos y asentir ante sus ideas y asegurarles que podían ser parte de la siguiente oleada vital de ingeniería o ganadería o antropología o geología («¡Pueden ser técnicos pioneros en una vasta frontera tropical!»). Ya tenía acuerdos con sus universidades, les decía. Si creían que podían ser felices en Gaviotas, Gaviotas sería su patrocinador.
Lo que quería decir, como se enterarían más adelante, es que les correspondía una hamaca, un mosquitero, comida y turnos regulares en la cocina. Por lo general no se enteraban de esto hasta que los separaban de su casa quinientos kilómetros de llanura sin carretera. Debido a que en una ocasión las cuadrillas de carretera prácticamente se amotinaron después de quedar varadas en el barro durante meses en Gaviotas, Lugari había logrado que Avianca, en ese momento la aerolínea nacional colombiana, hiciera vuelos semanales en aviones monomotor hacia el próximamente próspero corazón de la nada. Así, los investigadores aterrizaban en una pequeña pista de aterrizaje de pasto y los dejaban allí, con frecuencia bajo un torrencial aguacero tropical. A seiscientos metros se alzaban una serie de chozas de madera con techos de palma de moriche, que afortunadamente resultó ser a prueba de agua.
Posiblemente por gratitud, las propiedades de la palma de moriche indígena se convirtieron en un temprano objeto de interés de la investigación. Los estudiantes aprendieron de los indígenas que los raquis de las hojas de moriche pueden ser tejidos después de sumergirlos en agua para hacer utensilios de uso práctico como redes y hamacas. Los guahíbos exprimían un jugo aceitoso del fruto café rojizo del moriche, que parece un dátil hinchado, y también lo fermentaban para preparar guarapo, una bebida refrescante y ligeramente alcohólica. Un par de ingenieros químicos de la Universidad Nacional molieron unos pocos kilos del fruto con un molino prestado que pertenecía a la madre de alguien y extrajeron aceite puro de moriche en un alambique de fuego de leña que hicieron con una lata de basura galvanizada. Cuando lo analizaron, se sorprendieron y alegraron al encontrar que tanto su valor nutricional como su sabor eran comparables a los del aceite de oliva. Sus propiedades no solo superaban las del aceite de seje, otra palma nativa que estaba siendo estudiada por un estudiante de doctorado de Harvard que Lugari había logrado atraer a Gaviotas, sino que las semillas de moriche eran diez veces más grandes que las de la exótica palma africana, una especie de la que se podía extraer aceite y que estaba siendo introducida en plantaciones a lo largo y ancho de la América tropical.
Corrían los primeros años de la década de 1970, y por aquel entonces el posterior clamor mundial para utilizar de manera sostenible las especies nativas apenas era un susurro. En la naciente Gaviotas, con una población aproximada de veinte personas, el concepto tenía sentido en un nivel más básico: necesitaban aceite para cocinar y la materia prima que les daba el aceite ya crecía allí mismo. Pero ahora la emoción de haber encontrado algo que tenía posibilidades comerciales hizo que los habitantes de Gaviotas brindaran con guarapo alrededor de la fogata nocturna al ritmo de guitarras y baladas llaneras.
Sin embargo, pronto aprendieron que tener que comerse su propio hábitat tenía sus complejidades. Primero, alguien se dio cuenta de que el aceite de las enormes semillas de moriche tenía un rendimiento del 6 por ciento aproximadamente, mientras que el aceite de la palma africana tenía un rendimiento del 30 por ciento. Después se dieron cuenta de que el moriche necesita treinta y cinco años para madurar, mientras que la especie importada solo requiere tres y medio. Estas desventajas tuvieron una consecuencia involuntaria: al haberse acabado la provisión de semillas de moriche de fácil alcance por satisfacer la creciente demanda de los investigadores, los indígenas que se las vendían empezaron a talar las palmas para poder acceder a los racimos que colgaban en lo más alto de las copas.
Entonces el aceite de palmas nativas quedó relegado al uso doméstico solamente, para no arrasar grandes porciones del bosque de ribera a lo largo del caño Urimica. Esto fue un desastre menor que el intento fallido de domesticar chigüiros, los roedores que pueden alcanzar los cincuenta kilos de peso en la adultez. Los vaqueros llaneros habían estado criando chigüiros en zonas pantanosas de Brasil y Venezuela desde que un obispo de la época de la colonia decretó que estos animales —que adoran el agua, tienen dedos palmeados y cuya carne se compara con frecuencia con la de res magra— eran en realidad peces, y, por lo tanto, estaba permitido comerlos los viernes. Pero los Llanos no cuentan con grandes pantanos, solo angostas franjas ribereñas, y criarlos resultó ser fatal: estos mamíferos dentudos están dispuestos a morir en su intento de escapar a base de roeduras.
«Aquí no existe el concepto de fracaso —les dijo a los investigadores el siempre optimista Lugari—. Cada obstáculo es en realidad una oportunidad disfrazada.»
La idea era, les recordaba a todos sin cesar, probar absolutamente todo, para descubrir qué funcionaría en la tarea de hacer de los Llanos un lugar más habitable.
Hombres y mujeres jóvenes continuaban llegando. Alimentados a base de arroz, sardinas en lata y toneladas métricas de papas, que llegaban en camiones o aviones desde Bogotá, pasaban su tiempo haciendo pruebas con la tierra llanera, rica en hierro, en busca de pigmentos que pudieran producirse; tratando de hacer aglomerado a partir del pasto llanero; inventando una curtiembre que no contaminara; perfeccionando una mezcla barata de tierra local y cemento para pavimentar carreteras y pistas de aterrizaje en aeropuertos; diseñando empaques hechos de hojas de palma, aprendiendo cómo preservar la comida en climas bochornosos en donde no se contaba con electricidad; convirtiendo los residuos de la extracción del aceite de palma en suplementos alimenticios para el ganado; y desarrollando una docena de usos del mango, aparte de los más obvios.
Mientras tanto, Jorge Zapp no había necesitado de mucho poder de persuasión para convencerlo de llevar estudiantes de ingeniería de la Universidad de los Andes a Gaviotas. Todavía deseaba intensamente que su antiguo director de laboratorio, Luis Robles, estuviera cerca para colaborar en ese proyecto, pero Luis había desaparecido en un lugar mucho más salvaje que Gaviotas: las selvas del Chocó. Habían pasado ya tres años desde que el alto, delgado y apuesto Robles había irrumpido en la oficina de Zapp —sus alarmados ojos azules incluso más atormentados de lo habitual con su misteriosa angustia interna— y le había informado de que su vida universitaria había llegado a su fin: «¡No más, se acabó!».
Luis ya había hecho la misma amenaza antes. Autodidacta en gran medida, unos años antes había aparecido en el campus y lo habían contratado inmediatamente, pero nunca se había acostumbrado a los egos académicos con los que tenía que lidiar. Como técnico en jefe del laboratorio de ingeniería mecánica —un cargo que Zapp se había inventado especialmente para que se ajustara a los extraordinarios talentos de Luis—, tenía que estar en contacto permanente con doctores de las mejores universidades del mundo, pero ninguno sospechaba siquiera que Luis no hubiera estudiado en la universidad. A pesar de tales antecedentes, esta vez era en serio que iba a renunciar. Llevaba en la plataforma de carga de su camioneta Ford varias latas de gas, un soplete, una sierra de bastidor, dos toneladas de chatarra, un tablero de ajedrez, a su esposa e hijos, y planeaba dirigirse hacia el Pacífico. Nadie sabía dónde terminarían; el Chocó era incluso menos conocido que los Llanos.
Entonces Jorge Zapp escogió un selecto grupo de entre sus protegidos estrella y le asignó un proyecto a cada uno. «Es muy sencillo —les dijo—. Solo tienen que descifrar cómo desarrollar el futuro de la civilización a partir de pasto, sol y agua.»

Henry Moya, de once años, emergió del agua y se sentó sobre uno de los bajos gaviones blandos —sacos de arpillera rellenos con una mezcla de una catorceava parte de tierra más una de cemento— que ahora encerraban el nuevo estanque para nadar en el caño Urimica. Años más tarde, cuando los sintéticos baratos condenaron a la extinción a los sacos de arpillera, los habitantes de Gaviotas empezaron a usar plástico biodegradable. Con la ayuda del agua, los gaviones se volvían de piedra y conservaban su rigidez hasta mucho después de que los sacos se hubieran desintegrado. Cuando se mojaban con agua, después de haberlos apilado en hileras en su forma arenosa, se endurecían en capas entrelazadas que se parecían a los mismísimos bloques de construcción que usaban los antiguos incas.
«¡Vamos ya!», les dijo Henry en un susurro a dos amigos, Jorge Eliécer Landaeta y Mariano Botello. Los tres dejaron atrás a sus otros compañeros, que seguían jugando en el agua, y vadearon río abajo, hasta cierto punto en donde tuvieron que dar un rodeo para pasar alrededor de una tubería que estaba conectada a una bomba de ariete pulsante, una bomba hidráulica que usaba la corriente del río para levantar un pistón en una recámara cilíndrica hasta que el aire comprimido dentro de la recámara hacía que el pistón volviera a bajar. Este prototipo de sesenta centímetros de alto, que había sido adaptado por los ingenieros de Zapp basándose en un diseño británico que databa de doscientos años antes, estaba irrigando exitosamente el cultivo de yuca a un kilómetro de distancia. Los chicos se quedaron allí un momento, jugando a imitar con la lengua el ligero chasquido que producía el pistón de la bomba, y después continuaron, teniendo cuidado de no pisar rayas ni anguilas eléctricas.
Pasaron debajo de un pequeño puente que formaba parte del camino que conducía a Villa Ciencia, a medio kilómetro al norte de las edificaciones originales de Gaviotas. Villa Ciencia era un conjunto de casas de dos habitaciones blanqueadas y de mampostería de adobe, cada una construida alrededor de un patio cubierto que tenía vigas al aire para colgar hamacas. Hacía poco tiempo las habían terminado de construir y ya se necesitaban más. Cuando Henry había llegado, cuatro años atrás, en 1975, solo había diez familias en Gaviotas; vivían en una hilera ordenada de cabañas con techo de paja. Aparte de Zapp y su enjambre de estudiantes universitarios, que zumbaban entre Bogotá y Gaviotas como langostas de los Llanos, esos residentes habían incluido dos profesores, una enfermera, un tendero, un operador de radio, un meteorólogo, su esposa y algunos albañiles. Paolo Lugari pasaba solo parte del tiempo en el Vichada, el resto del tiempo estaba en Bogotá o, Henry había escuchado, fuera del país. Algunas veces regresaba acompañado de extranjeros que tenían acento exótico.
Henry Moya era el último de seis hijos de una familia llanera que vivía a varias horas de viaje en una pequeña finca ganadera. Sus hermanos mayores habían ido a una escuela misionera igual de lejos de casa, pero sus padres ahora estaban preocupados por la creciente actividad guerrillera en la región, y decidieron darle una oportunidad a Gaviotas para educar a su hijo menor. A Henry le gustaba. La escuela, los libros, el papel, la comida y la habitación eran gratis; lo único que tenía que llevar era su ropa y una hamaca. A los trabajadores se les pagaba decentemente y también tenían comida y cama gratis. El meteorólogo le permitía ayudarlo a lanzar globos meteorológicos de hidrógeno y los demás residentes de Gaviotas, una comunidad pequeña y bien organizada, eran amables con él. Todos menos uno.
«¡Silencio! —les dijo Henry a sus amigos en un susurro, a medida que el bosque a lo largo del cauce del río se iba abriendo en un claro—. No podemos dejar que nos vea.» A unos cien metros, la mayor construcción que estas tierras lejanas habían albergado estaba en proceso. Además de haber empleado a todos los trabajadores disponibles que vivían a tres horas de camino, habían llevado unos treinta más desde Bogotá. Cuando la nueva fábrica de Gaviotas se hubiera terminado, les dijo Lugari, unas 350 personas irían a vivir y a trabajar allí.
El material de construcción eran los Llanos mismos. En una cantera cercana, un llanero de hombros anchos llamado Abraham Beltrán estaba produciendo ladrillos de tierra y cemento a un ritmo que asombraba a todos. Su herramienta era una máquina Cinva-Ram, cuyo nombre provenía del acrónimo del instituto de la Universidad Nacional en donde la habían inventado. La versión de Gaviotas consistía en una palanca de un metro unida a un plato que se cerraba sobre una cavidad rectangular de diez centímetros de profundidad que un trabajador llenaba con una mezcla de catorce partes de tierra más una de cemento con tanta rapidez como el operario encargado de la palanca podía bajarla para darle a la mezcla la forma de un ladrillo. Cada vez que la palanca se retraía y levantaba el plato, el bloque fresco salía del molde y era rápidamente retirado para poder continuar con la siguiente palada. No se requería de paja ni de ningún aglutinante adicional, pues la sola tierra llanera era lo suficientemente húmeda como para curar el cemento. Durante semanas Beltrán y otros trabajadores se habían estado levantando a las tres de la mañana para poder cumplir la cuota diaria de quinientos ladrillos para la construcción de la fábrica de nueve mil metros cuadrados por doce metros de alto que se estaba edificando: la estructura hecha de tierra y cemento más grande del mundo, que requería de doscientos mil ladrillos para su culminación. A los chicos les encantaba observar a Beltrán mientras trabajaba: con los pies descalzos y desnudo de cintura para arriba, con su grueso torso bronceado casi hasta el mismo color de la tierra y que lanzaba un gruñido de satisfacción cada vez que terminaba un perfecto y suave bloque. Pero tenían que esconderse para poder mirar, porque el irritable director de la nueva fábrica, Luis Robles, no le permitía a nadie acercarse, salvo a los trabajadores y a los ingenieros. Especialmente no quería niños alrededor.
En ese momento, Luis estaba preocupado tendiendo una tubería de agua. Los chicos podían verlo blandiendo una pala: un hombre alto acercándose a los cincuenta, de pelo claro y una amplia frente moteada con pecas a causa del sol, que llevaba puestos solo unos vaqueros cortados a media pierna. Como si hubiera olido su presencia, de repente Luis se dio la vuelta y examinó el bosque entornando los ojos. Los chicos se adentraron entre el follaje, pero Luis ya había soltado la pala y estaba corriendo a través del claro. Después empezó a perseguirlos por entre el poco profundo caño, mientras gritaban y corrían chapoteando de regreso corriente arriba. En la zona de construcción, incluso Abraham Beltrán había interrumpido su prodigioso ritmo de trabajo para unirse al grupo de ingenieros, que estaban desternillándose de risa al ver al formidable Luis Robles volverse loco de nuevo.
La locura era uno de los posibles diagnósticos que se le habían pasado por la mente a Jorge Zapp cuando una mañana, a principios de 1975, había abierto la puerta de su casa en Bogotá para encontrar a Robles —o a alguien que vagamente se le parecía— recostado contra el marco y apenas pudiendo sostenerse en pie. Durante los últimos seis años, como escuchó Jorge de camino a la clínica, Luis había estado viviendo en una ensenada en la costa del Pacífico, en donde su único vínculo con la civilización había sido una canoa pesquera que pasaba cada dos semanas y que a veces llevaba provisiones. Había regresado a la ciudad porque había contraído simultáneamente los tres tipos de malaria que existen en Colombia, y había perdido tanto peso que apenas alcanzaba los cuarenta kilos.
Mientras múltiples antibióticos intravenosos combatían la fiebre de Luis, el hombre hizo un recuento de sus triunfos técnicos sobre la selva chocoana. Había dispuesto un acueducto, improvisado bombas hidráulicas manuales, plantado doscientas palmas de coco y montado un aserradero. Para la electricidad, había construido un generador undimotriz en alta mar y una turbina de diez kilovatios en un río cercano.
Cuando estuvo bien rehidratado y se hubo recuperado, Zapp le presentó a Paolo Lugari.
«Te vas a ir a Gaviotas», le informó Paolo después de que hablaran.
Llegó en su camioneta de dos toneladas y media llena de maquinaria construida por él que había traído del Chocó, varias herramientas de su propio diseño, quinientos kilos de metal recuperados, una hija, sus dos hijos menores y su indignada esposa, que no podía creer que Luis los hubiera arrastrado de un extremo selvático y lleno de mosquitos de Colombia a otro. Esta vez la mujer no se quedó seis años, sino seis meses. Luis sí se quedó; no pudo resistirse a lo que Lugari, Zapp y los demás habían empezado en este «juguetelandia» para técnicos.
Estudiantes de pregrado a quienes les había enseñado a soldar y a girar un torno en los Andes ahora estaban en Gaviotas obteniendo sus títulos de grado o sencillamente ganándose un sueldo por jugar. Su tarea consistía en inventarse el tipo de aparatos que normalmente los ingenieros solo tienen tiempo de experimentar los domingos: generadores de viento, calentadores solares e incluso motores solares. En un taller bien ventilado adaptado en el antiguo cobertizo de maquinaria pesada del personal de construcción de la autopista, habían reciclado una cantidad de desechos de la ciudad y los habían convertido en prototipos de molinos de viento, paneles solares para calentar hervidores de agua, hidroturbinas pequeñas, generadores de biogás y todo tipo de bombas, desde el compacto ariete hidráulico hasta una especie de rueda acuática montada en tanques de aceite flotantes.
Luis Robles sonrió al observar las pilas de metal desechado y las secciones de PVC usado que estaban convirtiendo en máquinas. Estaba entre espíritus afines.
—¿No hay una rayadora? —preguntó.
—¿Qué es una rayadora?
—Algo que necesitaba en el Chocó, entonces construí una. —Salió y volvió con ella. Se trataba de un molinillo de pedal para moler yuca cuyo pedal había sido sacado de una bicicleta vieja de uno de sus hijos. Sus antiguos alumnos formaron un círculo alrededor del aparato y lo admiraron, e inmediatamente empezaron a pensar en otros usos que le podrían dar al principio del pedal. El pedal era algo natural para Gaviotas, pues allí se fomentaba el uso de la bicicleta para todos, una práctica que desagradaba a Luis; él había llevado una motocicleta.
Con el tiempo, este hecho se convirtió en un tema de fricción en sus relaciones con la comunidad, especialmente con las personas que provenían de las ciudades, que apreciaban tanto la tranquilidad de los Llanos que consideraban contaminación de la paz cualquier actividad motorizada. Luis tenía que esconder la motocicleta en el monte cuando Lugari estaba en Gaviotas, lo que no hacía mucho por mejorar su humor. Pero ni en sus peores estados de malhumor, nada se puso lo suficientemente mal como para empujarlo a volver a Bogotá. Gaviotas estaba incursionando en el negocio de los milagros y el primer milagro consistía en poder tener un presupuesto de investigación real para hacer que los sueños de diseño se convirtieran en realidad.
¿Cómo había sucedido esa maravilla? Robles se enteró después de que había sido el resultado de uno de los acontecimientos seminales del siglo: el primer grito de alarma —más tarde descartado inocentemente como falso— que hizo añicos la falsa ilusión del planeta de que contaba con recursos ilimitados. Luis Robles se había perdido todo el asunto; nunca había oído hablar de la crisis energética mundial de 1973 y no supo de ella hasta dos años después, cuando emergió del primitivo Chocó.
Hasta el embargo árabe del petróleo, le explicó Zapp, Gaviotas había sido considerado un experimento intrigante que tenía muy poca relevancia práctica. Después, mientras filas y filas de gente esperaban en las estaciones de gasolina, el mundo tuvo la oportunidad de contemplar el novedoso concepto de energía renovable. Gaviotas empezó entonces a atraer la atención de la opinión pública. Aparecieron periodistas. Los miembros de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Colciencias) hicieron el tortuoso viaje hasta el Vichada para llevar a cabo allí su reunión anual. Y después de que el Wall Street Journal publicara un artículo en primera página sobre una comunidad sudamericana que había «resuelto» la crisis energética al diseñar implementos que funcionaban con energía renovable, una delegación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hizo el viaje hasta Gaviotas.
Los miembros del PNUD miraron a su alrededor y aprobaron las herramientas que estaban siendo ideadas a partir de materiales baratos reciclados. Encantados, vieron a los habitantes de Gaviotas poner alcantarillas de desagüe, o, mejor, evitar tener que ponerlas. En una cuneta en la que habían echado una base de cinco centímetros de mezcla de tierra y cemento, pusieron un tubo blando de polietileno de seis metros de largo y un metro de ancho, ligero y nada costoso, que normalmente se usaba para cortarlo y seccionarlo en bolsas para la basura. Cerraron un extremo y llenaron el tubo de agua, lo que lo hacía parecer una enorme salchicha transparente o…
—Un condón gigante —le susurró uno de los observadores de las Naciones Unidas a Jorge Zapp.
—Exactamente.
En ese punto era solo cuestión de sellarlo, enterrarlo bajo una capa de tierra y cemento, dejando los extremos al aire, y permitir que el cemento se endureciera durante la noche. A la mañana siguiente, soltaron los extremos para que el agua saliera y tiraron de la manguera plástica reutilizable que ya estaba desinflada. El tubo de cemento y tierra que se había formado era tan resistente como para soportar el paso de un convoy de camiones del ejército, como sucedió esa misma tarde.
—Ingenioso —comentó uno de los observadores de la ONU—. ¿Cómo se le ocurrió algo así?
—Fue solo una idea que fue evolucionando —contestó Zapp, pero la idea, literalmente, se le había ocurrido una noche mientras dormía, durante una semana en la que había estado diseñando conductos de cemento para la hidroturbina pequeña. Se había despertado y lo había probado, y había funcionado. Había sido pura cuestión de eureka!, pero Jorge pensó que era una respuesta demasiado peregrina para decírsela a los representantes de las Naciones Unidas.
Después le hicieron otra pregunta a Zapp: ¿Cómo se podrían aplicar las ingeniosas soluciones de Gaviotas a problemas locales en otras partes del mundo?
Años más tarde, después de dar vueltas al mundo para las Naciones Unidas durante más de una década, Jorge Zapp todavía reflexionaba sobre las implicaciones trascendentales de esa pregunta, y no solo para Gaviotas.
«En ese momento me di cuenta de que había nacido el concepto de desarrollo tecnológico del Tercer Mundo. Hasta entonces, ni siquiera conocíamos la palabra “desarrollo”, a menos que estuviera referida a lo que se había originado en algún país rico del Norte. Ahora, por primera vez, nos estaban llamando a formar parte de los desarrolladores.»
La designación de Gaviotas como una comunidad modelo por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1976 vino acompañada de una cuantiosa subvención para la investigación. A lo largo de los años, a medida que sus éxitos se multiplicaban, esta ayuda aumentó hasta incluir presupuesto para viajes con objeto de que los habitantes de Gaviotas viajaran por el mundo en busca de ideas que pudieran adaptar a su topia tropical y después mostrarle a ese mismo mundo cómo su enfoque podía funcionar en cualquier parte. Fue durante uno de esos viajes cuando un poco más tarde Paolo Lugari encontró una solución a dos problemas de una sola vez.
Regresaba de un congreso en Río de Janeiro cuando su avión aterrizó en Manaos, un importante puerto en la selva amazónica brasileña, para reabastecerse de combustible. Después de marinarse en la humedad amazónica durante dos horas en la pista de aterrizaje, les dijeron a los pasajeros que el avión necesitaba unos arreglos y que tendrían que pasar la noche allí. La situación no contribuyó mucho a tranquilizar a Lugari, a quien volar le producía mucha ansiedad, sensación que se había ido intensificando en los últimos años a medida que la frecuencia de sus vuelos había ido aumentando. Dos meses atrás, después de que un avión se estrellara durante una tormenta, Avianca había cancelado el vuelo semanal que Paolo les había convencido que abrieran entre Bogotá y Vichada. Providencialmente, Paolo había perdido por poco ese fatídico vuelo.
Así, en esa ocasión, se resignó a una demora que, en teoría, significaba que la aeronave sería más segura, especialmente dado que la aerolínea los iba a alojar en el hotel Tropical, el palacio junto al río de Manaos. Pero esa noche lo que impresionó a Paolo Lugari mucho más que la arquitectura neocolonial fueron las verduras de la cena.
—¿De dónde están sacando tomates y lechuga fresca en mitad de la selva? —le preguntó Paolo al camarero en tono urgente. Para entonces, ya sabía que los suelos empobrecidos de los Llanos no eran muy diferentes de los de la selva tropical húmeda, y a pesar de los esfuerzos diligentes de Sven Zethelius, Gaviotas estaba teniendo resultados deprimentes a la hora de producir algo nutritivo de sus tierras.
—¿No son una belleza? —estuvo de acuerdo el camarero—. Unos sacerdotes que viven en lo profundo de la floresta tienen una cultivação.
—¿Exactamente dónde?
Paolo canceló su vuelo, alquiló una lancha y fue en busca de los sacerdotes. A unas pocas horas río arriba, lo guiaron hasta donde unos misioneros católicos locales estaban sembrando verduras en unas macetas hechas de madera de palma que tenían organizadas en bloques sobre el resbaladizo suelo de barro de la selva. Los sacerdotes brasileños habían analizado la tierra para determinar de qué minerales carecía. En las macetas habían mezclado tierra con detrito de la selva y compensaban la ausencia de nutrientes añadiendo dosis adicionales de cobalto, manganeso, magnesio, zinc y cobre. El resultado era una generosa cosecha de cebollas, acelgas, lechugas y tomates.
Emocionado, Lugari volvió a casa y les contó a Zapp y a Zethelius lo que había visto, pero ellos tenían algunas dudas: usar fertilizantes sería motivo de controversia entre los puristas de Gaviotas.
—Pero me dijeron que solo están añadiendo minerales —dijo Paolo.
—Es lo mismo.
—¿Qué tienen de malo los minerales?
—Probablemente nada, si se usan como hacen ellos, es decir, en macetas cerradas —conjeturó Sven—. Lo que escurriría al Amazonas sería una cantidad insignificante. El problema surge cuando demasiado fertilizante cae a la corriente y las algas empiezan a tapar las vías y a chupar todo el oxígeno.
—Opino que alguien debería ir hasta allí y estudiar su sistema —comentó Paolo—. ¿De quién podemos prescindir?
A Zapp y a Lugari se les ocurrió exactamente quién. Antes de Gaviotas ambos habían tenido relación con los Cuerpos de Paz estadounidenses. Paolo había sido guía de los voluntarios recién llegados y Jorge, que hablaba inglés, hacía las veces de mamá gallina de los nostálgicos cada vez que algún serio y joven gringo se sentía especialmente impactado en un país donde el novelista del realismo mágico y futuro ganador del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez sostenía que solo era un periodista que informaba de los sucesos cotidianos. Los miembros de los Cuerpos de Paz siempre estaban buscando una excusa para visitar Gaviotas y algunos incluso habían ofrecido compartir sus conocimientos estadounidenses para lograr sembrar y cosechar alimentos en los Llanos.
Y eran bienvenidos: Lugari se había planteado la cría de gallinas y los Cuerpos de Paz fueron para probar la cría de conejos también. Ambos animales se criaban bien, pero solo en la medida en que los alimentaran, lo que llevaba a Gaviotas al mismo problema original. Ni granos para las gallinas ni legumbres para los conejos crecerían en el suelo de los Llanos y transportar alimento para los animales desde Bogotá no tenía mucho sentido económicamente hablando. Pero ahora se encontraban con un método que presagiaba éxito. Así, cambiándole de sentido al intercambio de pericia que habitualmente iba de Norte a Sur, Gaviotas mandó por su cuenta a Brasil a un par de miembros de los Cuerpos de Paz de origen estadounidense que se ofrecieron como voluntarios. El objetivo era que aprendieran de los sudamericanos cómo sembrar verduras en el trópico.
Nueve meses después, Paolo Lugari, Sven Zethelius y Jorge Zapp estaban de pie debajo de un recinto con techo de plástico, en un pasillo entre plataformas de setenta y seis metros de largo levantadas sobre bloques de cemento y tierra. Estaban cubiertas con bastidores planos llenos de tierra, cada uno de un metro cuadrado y sembrados con tomates, berenjenas, pepinos y lechugas. Las primeras cosechas habían sido alentadoras, aunque el cuidado que requerían no había resultado tan fácil como para los misioneros de Manaos. Zethelius confirmó que el manto rico en aluminio que pasaba por la superficie del suelo en Gaviotas era mucho más pobre que incluso la tierra lixiviada de la selva húmeda del Amazonas. Y explicó que aquí habían necesitado mucha más compensación en el suelo que lo que habían necesitado los brasileños.
—¿Y eso qué significa? —preguntó Lugari.
—Significa más fertilizante. Aparte de todos los minerales que los sacerdotes tienen que añadirle a la tierra, a nosotros también nos hace falta potasio, fósforo, calcio y boro. Pero este no es el mayor problema, pues el fertilizante es relativamente barato. Usando unas dos partes por millón, unos pocos gramos de cobalto nos durarán años.
—Entonces ¿cuál es el mayor problema?
El mayor problema era la enfermedad de las raíces. Las especies no nativas, como la zanahoria, el pepino y la lechuga, no contaban con las defensas naturales contra los insectos, los hongos y las bacterias locales. Al parecer, se había encontrado a uno de los voluntarios de los Cuerpos de Paz tratando de luchar contra este problema usando fungicida sistémico y una noche durante la cena se encendió una discusión.
—¿Eso significa que tenemos que envenenar la tierra para poder sembrar algo y después correr el riesgo de envenenarnos nosotros mismos al comer lo que cosechamos? —preguntó alguien en tono exigente.
Jorge Zapp se rió entre dientes, acordándose del alboroto mientras examinaba una berenjena morada. Otro problema, añadió, era que los llaneros no tenían ni la menor idea de qué era una berenjena y el pepino tampoco formaba parte de su dieta tradicional. El gringo había sembrado muchas berenjenas y muchos pepinos, y esos días los cerdos estaban alimentándose a base de abundantes verduras frescas.
Zapp le preguntó a Zethelius:
—¿Qué pasaría si, en lugar de envenenar el suelo, lo esterilizamos? —Antes de que Sven pudiera responder, la cabeza de Jorge iba diez veces más allá, mantuvo una mano levantada mientras la idea se terminaba de desarrollar en su interior. Mientras esperaban, un par de mieleros aterrizaron sobre los tomates, gorjearon brevemente y alzaron el vuelo nuevamente—. Ya lo tengo —anunció sonriéndoles a los demás—. En lugar de esterilizar la tierra, sería mucho más fácil hacer la nuestra propia, y añadirle todos los minerales que sean necesarios, tal y como lo están haciendo los sacerdotes brasileños.
—¿Hacerla con qué? —preguntó Lugari.
—Con cualquier cosa. Lo único que necesitamos es algo para mantener las plantas en su lugar y que no se caigan. Arena de la ribera de los ríos. Cáscara de arroz.
Casi cuatro años más tarde, en 1979, un evaluador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hizo una visita a Gaviotas. Su objetivo era ver los avances tecnológicos que había producido Gaviotas con la subvención de 350.000 dólares que le habían otorgado y si estaba justificada iniciar otra fase de financiación. Preparado para encontrarse con máquinas, le sorprendió ver un invernadero que cubría un tercio de kilómetro cuadrado lleno de cebollas españolas, tomates, acelgas, lechugas, cilantro, alverjas, pimentón, perejil, ajos, repollos, toronjil y rábanos.
—Hidropónicos —le dijo Zapp. Le explicó que este enfoque, usar el desperdicio de las plantaciones de arroz a lo largo del río Meta como sustrato de cultivo, había evolucionado partiendo del sistema brasileño que habían adaptado y que ahora se estaba extendiendo por el país, incluso en la industria floricultora. En el invernadero hidropónico, tenían plantas germinando en bandejas llenas de aserrín y astillas de madera—. Nos permite cultivar alimentos en un lugar donde nada crecía antes, incluyendo las hojas de menta con las que le prepararon su té esta mañana.
El evaluador de la ONU estuvo pensativo unos momentos.
—¿Y qué hay de la gente pobre? —le preguntó finalmente.
—¿Se refiere a personas como nosotros?
—Me refiero a cualquier lugar en donde haya escasez de comida. ¿Podrían replicar esto, digamos, en los cinturones de miseria alrededor de las grandes ciudades?
—Si podemos hacerlo aquí, se puede hacer en cualquier lugar.
—¿No les dimos algo de dinero para divulgación?
—Treinta mil dólares, para organizar un seminario internacional para dar a conocer la tecnología de Gaviotas.
—La caridad empieza en casa. Usen ese dinero para cultivar algo en barrios marginales. Me encargaré de conseguirles más dinero para dar a conocer Gaviotas alrededor del mundo.

Alonso Gutiérrez no se preocupó por la comida, pues había en todas partes. Cuando había llegado a los Llanos como uno de los protegidos del doctor Zapp, se había dedicado a saciarse con los mangos y las guayabas que habían sembrado a lo largo del borde del bosque durante la dictadura militar, además de mancharse de negro las camisetas con el engañoso jugo del astringente fruto de los marañones. Era consciente de la veda de caza que había en Gaviotas y le encontraba perfecto sentido, debido a que el hábitat ribereño a lo largo del caño Urimica era tan pequeño, pero nadie había mencionado que no se pudiera pescar. De niño, había hecho viajes de pesca anuales al río Orinoco con su padre, un caficultor. Durante su primera semana en Gaviotas, Alonso se fue al río Muco y regresó con pilas de cachama dorada y otros pescados, lo que le hizo ganarse una ovación por parte de los cocineros.
En mayo, el final del cuarto mes de «verano», es decir, de la temporada seca, empezó a buscar termitas. Las había comido antes (al igual que cualquier otro tipo de hormiga, larva y mariposa que se hubiera cruzado por su camino), pero no eran la presa tras la cual estaba. A su llegada, se había dado cuenta de inmediato de que los planos Llanos estaban plagados de conos pequeños de tierra rojiza. Esos volcanes en miniatura eran en realidad el hogar de colonias de hormigas.
En una ocasión en que no pudo resistir la curiosidad de ver cómo las hormigas evitaban las inundaciones durante la temporada de lluvias, partió una de las impresionantes formaciones, un nido de un poco más de un metro de alto, y descubrió en su interior una serie de sifones terminados en trampas en forma de U cuyo objetivo era desviar el agua y evacuarla. Se grabó la lección en la cabeza para usarla en algún diseño en el futuro y esperó a mayo. Finalmente sucedió, el día 11. Estaba en el patio de la escuela de Gaviotas girando trompos que había tallado de una raíz de chaparro con varios niños llaneros, cuando uno de ellos lo alertó sobre el enjambre de termitas voladoras que les había pedido que buscaran.
«¡Comejenes!»
Nadie sabía por qué las diminutas termitas negras de alas enormes aparecían la noche antes de que las reinas de sus parientes cercanas las hormigas hicieran su vuelo nupcial nocturno. «¡Hormigas mañana!», empezaron a cantar los niños, pero Alonso les recordó que todo dependía de que cayera un buen aguacero y de que lo siguiera un sol intenso.
Que fue exactamente lo que tuvieron al día siguiente. Los Llanos se inundaron esa noche con un tremendo diluvio que hizo que los aleros de los techos de palma de moriche se convirtieran en unas cortinas líquidas continuas. Al amanecer las nubes se empezaron a disipar y a flotar por el cielo como placas tectónicas grises hasta que dieron paso a un arco iris hacia el oeste. Otro arco más tenue apareció paralelo al primero, y todo el mundo murmuró: «Macho y hembra». Una hembra se había unido al macho.
Los pericos verdes volaron a través de las argollas coloridas, los abejorros coincidieron en los rojos y perfumados hibiscos y los chicos pulularon emocionados alrededor de Alonso Gutiérrez.
«Estén atentos a las tijeretas y a las águilas también», les indicó.
Por suerte era sábado. A las diez de la mañana, el cielo estaba tan azul como el Caribe, pero tan cargado de humedad que el sol quemaba como si estuviera reflejándose a través de una lupa. Lo llamaban «sol de lluvia». Si la humedad se condensaba de nuevo antes de que las hormigas…
«¡Tijeretas! ¡Y águilas también!»
De repente, bandadas de caracaras y tijeretas de cola como trinchante volaron cerca de la pista de aterrizaje en espiral. Cuando Alonso y compañía llegaron hasta el lugar, los pájaros habían empezado a bombardear en picado a miles de hormigas soldado, que eran identificables por los enormes ojos rojos que les saltaban de sus extremadamente grandes cabezas marcianas, mientras estas se salían a borbotones de los conos para barrer el área inmediata para que su realeza pudiera emerger. Como las reinas, los soldados podían dar mordiscos rápidos y cortantes que hacían que chorreara sangre. Los chicos se acercaron cautelosamente; llevaban puestas bolsas de plástico sobre las manos y sus botas de caucho. De repente empezaron a gritar, a medida que zánganos pequeños y de cabeza peluda aparecieron, porque sabían que inmediatamente después vendrían las reinas: una por cada una de los cientos de colonias que habitaban dentro de los hormigueros. Cuidándose de los voraces pájaros que los sobrevolaban y de los extasiados osos hormigueros lanudos que se acercaban a su paso más rápido, los humanos se abalanzaron sobre la presa. Cuando las reinas de dos centímetros y medio de largo hicieron una pausa para extender sus delicadas alas de gasa en el borde del hueco, los chicos las tomaron por su ancho abdomen y las metieron en unas bolsas de plástico.
Esa tarde, al calor de una fogata, Alonso les enseñó cómo quitarles la cabeza con las uñas para después freír sus rechonchos tórax y estómagos.
—Algunas personas les ponen mantequilla y sal y en Santander las cocinan en su propia grasa.
—¿Y cómo te gustan a ti? —le preguntaron los chicos. Alonso sonrió y les mostró.
—¡Ay, no, Alonso! ¡No se supone que te las debas comer crudas!
Alonso Gutiérrez había nacido en una hacienda cafetera en el noroeste de Colombia. Su padre tenía un taller lleno de aparatos y suponía que por ello tenía una ventaja en lo que se refería a cosas como turbinas; en la casa incluso tenían su propia versión de un trapiche, un molino manual que usaban para extraer el jugo de la caña de azúcar y que más tarde Gaviotas refinaría y convertiría en un modelo comercial. Cuando entró en la Universidad de los Andes en 1970, Luis Robles ya había huido a la selva y el laboratorio de ingeniería mecánica se encontraba descuidado, por lo que Alonso lideró un grupo de estudiantes que más o menos se apropiaron de él.
No hizo su tesis sobre un aparato para Gaviotas (las bombas y los molinos eran juguetes para él); su investigación estaba centrada en la dinámica del gas, específicamente en la conductividad termal del aire directamente en contacto con las alas de un avión, lo que es un factor de suma importancia en el diseño de jets supersónicos. Pero cuando Gaviotas recibió su primera subvención de las Naciones Unidas, Alonso empezó a viajar en avioneta al Vichada los fines de semana para ayudar a Zapp y sus compañeros a convertir Gaviotas en un lugar funcional. El rechoncho Alonso Gutiérrez recordaba a un cachorro de bulldog: amigable, pero poderoso e incluso un poquito amenazador. Sin embargo, con una herramienta en la mano adquiría un exquisito toque delicado. Cuando las piezas finales para la primera hidroturbina de Gaviotas tuvieron que ser ajustadas en el lugar, Alonso lo hizo usando un torno manual, dado que por aquel entonces no había electricidad.
Sus compañeros de la universidad creían que Alonso podía diseñar prácticamente cualquier cosa. Lo que no podía hacer, y no quería hacer, era escribir. Durante años pareció que nunca se licenciaría, porque detestaba documentar su investigación. Esta manía, sumada a un disgusto similar que le producía dibujar, eran una ventaja para él en Gaviotas, donde la práctica siempre se prefería por encima de la teoría.
«Hacer un cianotipo es una manera ineficiente de producir algo —les respondía Alonso a sus exasperados profesores—. No solo porque se puede ver en papel significa que va a funcionar. Si de todas maneras uno tiene que construir la cosa para descubrir si funciona o no, ¿por qué no simplemente hacer eso desde el principio?»
Dado que no podía construir su propia aeronave supersónica, Alonso afinaba sus ideas trabajando en muchas otras cosas. Además de los aparatos para Gaviotas, trabajó en secreto durante cinco años en una cámara para fotografiar el aura humana. De hecho, logró que funcionara, pero no se lo contó a nadie por temor a que lo expulsaran de la universidad. Finalmente se licenció en 1975 y se fue a vivir a los Llanos.
—¿Y ahora adónde va? —le preguntó Luis Robles a Jorge Zapp. Durante el almuerzo, Zapp les había planteado un desafío a sus estudiantes: diseñar un concepto que hasta ahora les había sido esquivo: un refrigerador solar. Todos se dirigieron al taller, excepto Alonso Gutiérrez, que acababa de pasar por el comedor comunitario pedaleando en su bicicleta con una caña de pescar terciada a la espalda y un trozo circular de hoja de metal amarrado al manubrio. Zapp lo observó mientras desaparecía en la llanura.
—Está pensando. Alonso no puede hacer nada a menos que esté haciendo alguna otra cosa. —O estando en algún otro lugar; incluso había inventado un escritorio portátil montado sobre una bicicleta para que los ingenieros de Gaviotas no tuvieran que estar encadenados a un taller sofocante.
En esa ocasión, Alonso se dirigía al río Muco para buscar oro, una labor en la cual se afanó unos años, aunque nunca encontró nada. Sin embargo, durante el proceso conoció a todos los llaneros que vivían en un radio de varias horas de camino, les ayudó a construir sistemas de irrigación y, después de haberlos perfeccionado, instaló molinos de Gaviotas en tanques para el ganado en muchas fincas vecinas. Enseñó a los guahíbos cómo instalar tuberías de aguas negras rudimentarias para que pudieran sacar los desechos humanos de sus tristes y pequeños asentamientos, a cambio de que le enseñaran cómo construir techos de palma de moriche a prueba de agua para instarlos en las nuevas edificaciones que se estaban levantando en Gaviotas.
—Qué belleza —le dijo Lugari una tarde que lo encontró sentado en el pasto en una zona de construcción tallando un trompo mientras supervisaba la construcción de un techo.
—Demasiado costoso —le respondió Alonso.
—¿Qué quieres decir? Las hojas de palma son gratis.
—En este momento lo son. Descubrí que se necesitan ochenta hojas por metro cuadrado para que el tejido sea en realidad a prueba de agua. Si Gaviotas sigue creciendo, y especialmente si la idea es poblar los Llanos, necesitamos pasarnos a tejas de arcilla o de metal, a menos que queramos talar todas las palmeras de los caños.
—Sería más conveniente no tener que depender de materiales que tengamos que traer de otras partes.
—La idea de construir usando materiales naturales locales es muy romántica, pero es una tontería ser puristas todo el tiempo. Además, es poco práctico. El futuro necesitará naturaleza y tecnología. No podemos hacer paneles solares a base de pan de trigo integral.
¿Cómo podrían aprovechar la energía solar? Alonso se hizo amigo de un ingeniero de aspecto juvenil llamado Jaime Dávila, que pertenecía a la actual hornada de estudiantes a quienes Zapp les había asignado justamente ese problema. En su primer año de universidad, Jaime había diseñado un panel solar similar a las cajas rectangulares que la incipiente nación de Israel, que carecía de energía, había empezado a instalar en las casas de sus ciudadanos durante la década de 1950 para calentar el agua. En Gaviotas, Jaime Dávila y Jorge Zapp habían empezado a experimentar con un contenedor grande en forma de parábola diseñado para concentrar los rayos del sol; lo habían construido con metal de chatarra frente al comedor comunitario, que no tenía paredes y era un recinto techado.
Desde su corral, un cachorro de ocelote huérfano, que los habitantes de Gaviotas habían rescatado, observaba a los jóvenes ingenieros descalzos mientras cubrían el contenedor con papel de aluminio, no teniendo ninguna otra manera de inventarse un espejo reflexivo curvo de seis metros de largo. Funcionó bien: los azulejos que se alimentaban de migas de pan y granos de arroz que quedaban en las mesas después del almuerzo aprendieron pronto a no detenerse sobre su ardiente superficie. Pero sacar calor solar de una planta central parecía no tener tanto sentido como instalar sobre el techo de cada casa un panel individual, y entonces Gaviotas se dedicó a diseñar paneles solares más pequeños que fueran lo suficientemente eficientes como para calentar agua a pesar de los cielos lluviosos de la llanura.
—¿Qué hacemos con eso? —le preguntó Jaime a Jorge señalando el contenedor parabólico abandonado. Estaban sentados en el comedor una mañana, esperando a que un aguacero de ocho días les diera una tregua, para que una avioneta pudiera recoger a Jaime y llevarlo de regreso a Bogotá. El ingeniero no había previsto que se quedaría varado en Gaviotas, y no había llevado consigo los libros que necesitaba para estudiar para el próximo examen sobre mecánica de sólidos, Zapp estaba ayudándolo a prepararse.
—Paolo quiere una cocina solar. Tal vez ese será nuestro horno.
—Para hornear la baguette más larga del mundo.
Alonso Gutiérrez solía llevar a Jaime Dávila y a su novia, Juana Roda, bióloga e hija del reconocido pintor Juan Antonio Roda, que era catalán de nacimiento pero nacionalizado colombiano, en frecuentes excursiones en jeep para que conocieran los mares de pasto alrededor de Gaviotas. Marco, el hermano de Juana, que también era pintor y fotógrafo, empezó a hacer viajes cada vez más a menudo con Mireya, su esposa, para acompañarlos. Alonso los invitó a todos a conocer su nueva finca. Había reclamado su propio pedazo de tierra en un extremo distante de Gaviotas y tenía la intención de formar algún día parte de la colonización de los Llanos. Marco Roda sacaba su trípode y tomaba incontables fotografías de los Llanos, cuyo horizonte resplandeciente se burlaba de las limitaciones de una pobre cámara.
—¿No podríamos encontrar una manera de mudarnos aquí? —le preguntó Mireya.
—Nosotros también tenemos que vivir aquí —le dijo Juana a Jaime. Paolo y ella estaban discutiendo las posibilidades que tenían de criar peces comestibles nativos en las lagunas de Gaviotas.
—Primero tenemos que graduarnos —le recordó Jaime—. Quién sabe si para entonces esto todavía seguirá aquí.
—Haz que Zapp traslade su departamento a Gaviotas. Es muy probable que lo haga.
Era cierto. Jorge Zapp pasaba tanto tiempo en los Llanos que se le habían acabado las excusas para justificar a la universidad sus viajes a Gaviotas. Había adquirido estatus mítico entre sus estudiantes por una oficina que, según se comentaba en el campus, había permanecido cerrada durante más de un año. En 1974, con todo el mundo harto de sus prolongadas ausencias, renunció a su cargo como decano de la facultad. Y en 1976 sorprendió a sus colegas y alumnos al renunciar a Los Andes del todo para dedicarse a coordinar las investigaciones y viajes de Gaviotas, gracias a una subvención que les había otorgado el PNUD.
Mientras tanto, Alonso Gutiérrez se estaba divirtiendo tanto diseñando tuberías y sistemas sépticos para Gaviotas que finalmente logró obtener un grado de maestría en hidráulica. Ayudó a desarrollar los bloques de construcción flexibles llamados gaviones, sacos de arpillera rellenos con una mezcla de tierra y cemento, y construyó un sistema cerrado de lavado de tierra que usaba agua reciclada para lograr que la arena llanera pudiera usarse en la mezcla de tierra y cemento. En esa época decidió que no era posible que los suelos de los Llanos siempre hubieran sido así de malos. Su teoría era que si alguna vez la llanura había estado cubierta de bosques, estos habrían depositado material orgánico que se podría haber disuelto en el agua de lluvia e infiltrado hasta, tal vez, cien metros debajo de la superficie.
—Pues no nos sirve de mucho allí abajo —comentó Sven Zethelius.
—Entonces vamos a sacarlo.
—¿Y cómo sugieres que lo hagamos?
Alonso planeaba construir una plataforma de perforación para buscar tierra vegetal que pudiera estar enterrada.
—Si logramos encontrar tierra vegetal, podemos bombear agua por el hueco hacia abajo para disolverla y luego rociarla sobre la superficie.
Zethelius ni siquiera trató de detenerlo. Como científico, respetaba la fiebre particular que apresaba el cerebro de Alonso Gutiérrez: la pasión insaciable por experimentar. Así, Alonso y sus amigos construyeron la taladradora y perforaron varios huecos, pero no encontraron absolutamente nada. Alonso se mantuvo impávido. ¿De qué otra forma podían saber lo que había si no lo intentaban?
Tenían tantas ideas que a duras penas podían dormir. Lo único que los desesperaba era no disponer de suficientes horas para probarlas todas. Con frecuencia lo paraban todo para probar una sola. Por ejemplo, toda esa perforadera de la tierra hizo reflexionar a Alonso en la naturaleza expansiva de la arcilla, que se puede hinchar lo suficiente como para levantar un edificio, si cuenta con la necesaria humedad. Después descubrió que un estudiante de la Universidad Nacional llamado Edgar Gómez que estaba pasando un tiempo en Gaviotas estaba escribiendo su tesis sobre un concepto verdaderamente original: un sistema de irrigación no eléctrico que empleaba arcilla para permitir que las plantas se regaran a sí mismas.
El sistema de Gómez consistía en una tubería flexible de poco más de medio centímetro a través de la cual el agua fluía directamente de un grifo a las raíces de una planta, como en un sistema de riego por goteo típico. La diferencia residía en que un poco menos de medio metro del tubo estaba empacado en una cobertura de arcilla de 2,5 centímetros de espesor, que a su vez estaba revestida por una capa protectora de cerámica porosa. Después, el cilindro de arcilla cubierto de cerámica con tubería que lo recorría por el centro estaba enterrado a lo largo de la planta.
Si la tierra alrededor estaba húmeda, la arcilla del cilindro se expandía lo suficiente como para obturar el tubo y cortar el flujo de agua proveniente de la fuente. Cuando el suelo estaba seco, la arcilla del cilindro se deshidrataba y contraía, lo que permitía que el agua fluyera hasta las raíces de la planta. Una vez que la tierra se mojaba de nuevo, la arcilla hacía lo propio, de nuevo expandiéndose para controlar el flujo.
Alonso estaba encantado con la sencillez del sistema que permitía que el mismo jardín decidiera cuándo necesitaba agua, sin necesitar ordenadores costosos como los que los israelíes estaban tratando de usar en el Néguev. Se moría de ganas por construir uno, aunque aplicando el mismo principio, pensó, debían diseñar bombas solares que usaran líquidos que se dilataran con la luz del sol para hacer un sifón flexible que se expandiera y contrajera con el fin de sacar agua de los ríos y acuíferos.
Pero después de unas primeras pruebas prometedoras, se pospuso el desarrollo del irrigador de arcilla, debido a que una idea atravesó a Alonso como un rayo, como proveniente de los mismos dioses de la ingeniería, una idea que les cambiaría la vida a los campesinos tanto en Colombia como en otros lugares distantes.
«La civilización ha sido un diálogo permanente entre los seres humanos y el agua», le gusta decir a Paolo Lugari. De los estudios de suelo que se llevaron a cabo durante el año siguiente a la fundación de Gaviotas, Lugari aprendió que la región de los Llanos había sido como un colchón gigante que estaba suspendido sobre una enorme reserva subterránea de agua pura, filtrada por arena, proveniente de los Andes. Sin embargo, el 80 por ciento de los males que sufrían los llaneros y los indígenas era causado por la contaminación del agua cerca de la superficie. La primera tarea, como Jorge Zapp había confirmado, consistía en llegar al agua pura subterránea.
En su primer intento usaron un mecanismo manual antiguo llamado bomba de inducción, posiblemente la herramienta hidráulica más antigua inventada por los humanos. Dado que depende de la presión del aire para levantar el agua cuando un pistón sube dentro de un cilindro, el pozo de una bomba de inducción no puede ser más profundo de diez metros, la altura a la cual la presión atmosférica puede sostener una columna de agua. El rango real de tal bomba manual es de hecho menor, porque el peso de un vástago del pistón con capacidad para mover diez metros de agua sería imposible para la mayoría de las personas. El modelo de Gaviotas alcanzaba poco menos de cuatro metros, demasiado superficial para asegurar la pureza, y se usaba sobre todo para regar los árboles de guayaba.
En una región tan incansablemente plana, el siguiente paso lógico habría sido aprovechar el viento para que hiciera el trabajo de los humanos, pero los molinos de viento representaban un desafío en la zona de calmas ecuatoriales, donde la brisa con frecuencia parece ceder en lugar de tratar de mover el aletargado aire. El molino de viento original de Gaviotas era un diseño recogido de un libro escrito por un misionero finlandés que consistía en dos tanques de cincuenta y cinco galones cortados por la mitad y soldados por cada extremo para formar dos pares de cucharones en forma de S y puestos en un poste uno sobre el otro. Su peso resultó no ser práctico para el trópico. Los tanques funcionaban mejor como veletas y lograban girar cada vez que las crecientes ráfagas de tormenta empezaban a soplar lo suficientemente fuerte como para moverlos.
Se construyeron cincuenta y siete prototipos de molinos más hasta lograr alcanzar un diseño que fuera sensible a la suave brisa tropical pero a la vez resistente para soportar tempestades repentinas. El principal ayudante de Zapp era un antiguo alumno suyo llamado Geoffrey Halliday, un espigado joven nacido en Colombia, hijo de un inmigrante británico, a quien Zapp había rescatado del aburrimiento de administrar una fábrica en Bogotá. Juntos probaron aspas cubiertas de lienzo como las que se usan en Holanda y Creta. Con partes de un tubo de PVC cortaron las hojas del molino en formas que se parecían a virutas de madera retorcidas. Después siguieron las superficies de sustentación hechas de láminas de aluminio, que funcionaban bastante bien, hasta que ráfagas inesperadas de aire las desgarraban. Experimentaron con modelos de cuatro y cinco hojas, con y sin cola. Enganchaban sus dispositivos a un dinamómetro y un torsiómetro y los probaban en la parte trasera del jeep de Geoffrey; se levantaban a las cinco de la mañana para recorrer la llanura a cien kilómetros por hora en la quietud de la madrugada, dispersando a su paso bandadas de avefrías chillonas. Dieron un gran paso adelante el día que Jorge le dio a Geoffrey otra bomba de pistón que había estado trabajando y le dijo que la metiera en un cubo con agua para ver qué pasaba.
—¿Quieres decir sacar agua del cubo con la bomba o poner la bomba dentro del agua?
—Esta es una versión sumergible. Entonces sumérgela.
Geoffrey así lo hizo. El agua borbotó a medida que desplazaba el aire del cilindro. Cuando Geoffrey levantó el pistón, este desplazó —bombeó— el agua que estaba dentro, como había esperado Jorge. La gran sorpresa vino cuando el joven devolvió el pistón a su posición original y este atrajo más agua con él, bombeándola también.
—¡Mira esto! —exclamó Jorge—. ¡Doble efecto!
—Bombea en ambas direcciones —convino Geoffrey mientras continuaba manipulando el aparato, hasta que el sonido de la succión del aire confirmó que toda el agua que había llenado el cubo conformaba ahora el charco a sus pies.
Sin pretenderlo, Jorge Zapp acababa de inventar la bomba de doble efecto de Gaviotas. Pasarían dos años más antes de que él y Luis Robles pudieran perfeccionar un molino de viento ultraliviano para conectarlo a la bomba. Mientras tanto, sin importar lo sencillos y baratos que pudieran construirse, los molinos seguían estando fuera del presupuesto de demasiados campesinos, quienes continuarían sacando agua contaminada de ríos o pozos antihigiénicos y poco profundos, cuya profundidad estaba limitada por…
Un momento. Alonso Gutiérrez se sentó muy erguido y miró a su alrededor. Se había quedado dormido sobre el pasto en su trozo de tierra en los Llanos. Por el titilar de la Cruz del Sur en el horizonte, pudo calcular que debían de ser alrededor de las tres de la mañana. Cerró los ojos. La respuesta estaba allí. Tan obvia.
Alonso conocía todos los problemas de los pistones: tenían más de mil años de antigüedad. Un problema, por ejemplo, era el sello que formaba el agua contra los lados de la manga. Para mover un pistón con el fin de lograr que el agua se levantara dentro del cilindro, se gastaba energía levantándola contra la presión de ese sello, así como contra el peso tanto del agua como del vástago y el pistón. Pero ¿qué pasaría si…?
Alonso rebuscó en sus bolsillos en busca de un bolígrafo, después se garabateó notas en la palma de la mano y en la parte interna del antebrazo. Durante la siguiente semana llevó un cuaderno consigo todo el tiempo, hasta que se dio cuenta de lo que estaba haciendo y lo tiró en el cubo de la basura; entonces se encerró en el taller hasta que construyó el prototipo. En lugar de gastar energía al levantar un pistón pesado, ¿por qué no dejarlo fijo en un punto dentro de una manga de plástico liviana y levantarla en lugar del pistón?
Casi tímidamente, Alonso fue a buscar a Jaime Dávila, que estaba en el taller, medio escondido detrás de una pila de paneles solares para calentar agua. Su banco estaba sembrado de trozos de tubos de cobre, algunos soldados, otros cortados a lo largo.
—Intercambiadores de temperatura —explicó Jaime apartándose sus gruesos cabellos negros de los ojos—. Todavía no lo logro.
Durante un tiempo, Jaime había estado abordando el problema del agua limpia desde una perspectiva opuesta: estaba tratando de diseñar un purificador que usara el sol para hervir agua contaminada, para después de alguna manera enfriarla hasta llegar a temperatura ambiente y poderla beber según se necesitara. Un aparato así podría prevenir numerosas enfermedades. Alonso, Geoffrey y él siempre estaban hablando de inventar algo que los convirtiera en héroes, algo que cambiara todo. Alonso bajó la mirada hacia la maqueta de la bomba que le quería mostrar a su amigo. ¿Acaso ese podría ser el invento con el que había estado soñando?
—¿Qué es eso? —le preguntó Jaime.
Alonso se lo explicó, y Jaime exhaló un silbido.
Como en gran parte del trópico, durante la temporada seca por lo general el nivel freático en los Llanos descendía por debajo del límite de las bombas manuales convencionales, lo que dejaba como única fuente de agua las corrientes superficiales que estaban cargadas de enfermedades. Pero debido a que la bomba de camisa de Alonso no requería aplicar fuerza contra la presión atmosférica, el hombre estaba seguro de que esta podía bombear agua de un pozo mucho más profundo.
—No solo eso, sino que al ser tan liviana puede ser manipulada incluso por un niño pequeño. Una mujer podría ponerla en funcionamiento con el dedo meñique.
—¿Cuánto más profundo? —le preguntó Jaime.
Alonso todavía no había tenido la oportunidad de hacer un pozo para probar su modelo, pero había hecho algunos cálculos. La profundidad básicamente dependía de la extensión de la manga de plástico. Dado que los tubos de PVC no pesaban mucho en comparación con el pistón inmóvil en su interior, Alonso pensaba que la bomba podía funcionar a cuatro veces más profundidad que la convencional.
—¡Cuarenta metros!
—Si se usa una manivela normal. Teóricamente, si se usa una extensión, entonces podría bajar a mayor profundidad.
En una ocasión habían construido una bomba de Arquímedes. Con base en el principio del tornillo, usaba una hélice giratoria para elevar el agua, aunque esa bomba estaba limitada también por el peso de sus partes móviles. Pero ahora Alonso se sentía como el mismo Arquímedes: con una palanca lo suficientemente larga y un lugar donde pararse, ¡su bomba de camisa podía extraer agua desde el centro de la Tierra!
—¿Ya se la mostraste a Zapp?
—No, está en Bogotá.
—Con mayor razón hay que celebrarlo. Vamos a buscar a Magnus.
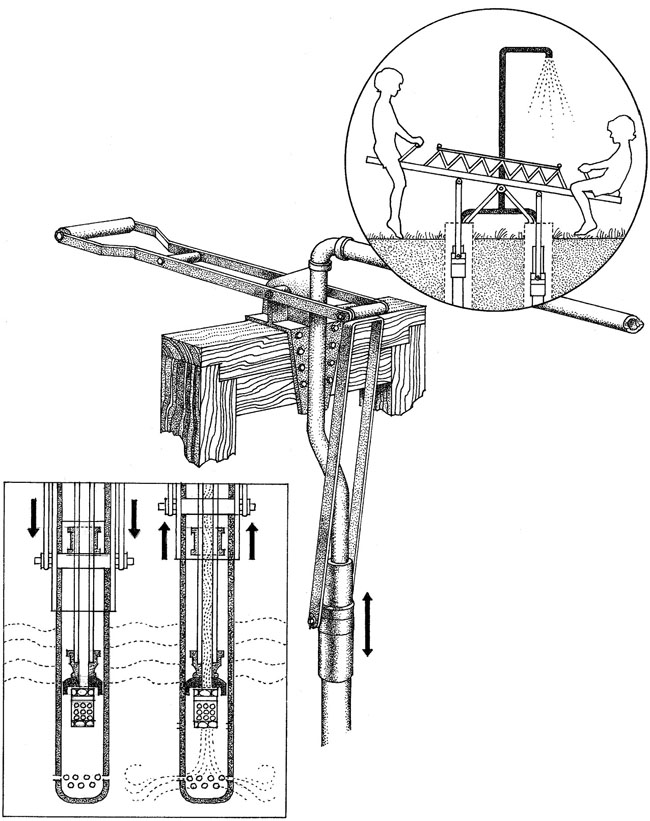
Bomba de camisa manual de Gaviotas.
Magnus Zethelius, el hijo de Sven, había heredado el cargo de médico de Gaviotas hacía poco tiempo. Después de terminar la carrera de medicina en la Universidad Nacional, había ido a Gaviotas a hacer el año rural allí, un requerimiento que el gobierno colombiano exige a todos los licenciados de medicina y demás profesiones de la salud. Había llevado a su esposa con él, Arianna, una profesora oriunda de Estados Unidos a quien había conocido en Bogotá. Después de que Magnus completara su año rural, Arianna y él decidieron quedarse; los Llanos eran demasiado interesantes como para irse.
Jaime y Alonso encontraron a Magnus, despeinado como de costumbre, sentado en los escalones del centro médico, una construcción de ladrillo que contaba con dos habitaciones. Su larga figura estaba inclinada sobre un cigarrillo apagado que sostenía en la mano.
—¿Ahora estás fumando? —le preguntó Alonso a Magnus.
—No, pero tal vez debería empezar a hacerlo.
—¿Cómo está el paciente?
—Va a sobrevivir. Es increíble.
Una semana antes habían llevado a Gaviotas a un hombre joven de la etnia guahíbo a quien el día anterior había mordido en la pierna derecha una serpiente muy venenosa conocida como taya equis o montanosa. Magnus se dio cuenta de inmediato de que el hombre se encontraba en un estado avanzado de shock septicémico. La gangrena ya había empezado a decolorarle los dedos de los pies y le había empezado a sangrar el interior de la boca. Tanto su presión arterial como su temperatura corporal estaban por los suelos. Magnus le aplicó bicarbonato de sodio intravenoso, suero antiofídico y tetraciclina, pero el paciente se sumió más profundamente en el delirio. Estaban en la temporada de lluvias, por lo que llevarlo a la clínica más cercana les llevaría tres días.
—Lo siento mucho —le dijo Magnus a la familia del hombre.
Los guahíbos se reunieron un momento y regresaron donde el médico. Mirándolo hacia arriba desde su baja estatura, le preguntaron tímidamente si podían consultar con un brujo, un chamán.
—Por supuesto —les respondió. No había mucho más que pudiera hacer él—. ¿De dónde lo van a traer?
—Está aquí.
Sin que Magnus lo supiera, el curandero resultó ser un anciano guahíbo encorvado a quien había estado tratando por una hernia. Había llegado desde su aldea, cerca del Orinoco, muy dolorido, después de un viaje a caballo de tres días. Ahora avanzó hacia el enfermo. Sus oscuros ojos almendrados reflejaban los lóbulos rasgados de su delgado bigote. Durante un minuto se inclinó y observó al hombre agonizante a unos centímetros sobre su cuerpo. Luego se enderezó.
—Traigan tabaco —les dijo a los guahíbos. El tipo de tabaco que pedía era una especie silvestre cuyo contenido de nicotina es tan fuerte que casi tiene propiedades alucinógenas. Los otros indígenas le dijeron que ese tipo de tabaco no crecía en esa parte de los Llanos. El brujo cerró los ojos—. Entonces tráiganme tres cigarrillos.
Magnus mandó a una enfermera a traer los cigarrillos y a que buscara a Michael Balick, un estudiante de doctorado en etnobotánica de Harvard que llevaba casi tres años viviendo en Gaviotas, mientras llevaba a cabo una investigación para su tesis sobre el uso que les daban los indígenas a las palmas nativas. Balick se había hecho amigo de los guahíbos, había aprendido su lengua y con frecuencia iba a recoger semillas con ellos. Con seguridad, pensó Magnus, el hombre querría estar presente.
Casi sin aliento, Michael Balick llegó pronto llevando consigo los cigarrillos y un cuaderno. El curandero prendió uno, e inclinándose sobre la cabeza del paciente entonó un canto monótono y repetitivo, similar al canto nocturno de las palomas. Al final de cada frase, le daba una profunda calada al cigarrillo y exhalaba el humo sobre la cara del paciente. Repitió lo mismo sobre los brazos y las piernas del hombre y después apagó el cigarrillo en un vaso de agua y dejó que se absorbiera bien.
Sin parar de cantar, salpicó al hombre con el agua de cigarrillo de pies a cabeza. El ritual continuó durante media hora más, hasta que se acabaron los otros dos cigarrillos. Balick registró las observaciones de Zethelius mientras este controlaba los signos vitales del paciente, que se había sosegado de manera evidente. Objetivamente, Magnus sabía que el hombre todavía tenía que estar en un estado clínico tóxico; sin embargo, minutos después de que terminara el ritual, le pidió a Balick que tomara nota de que el paciente estaba ahora completamente relajado y que tanto su temperatura corporal como su ritmo cardíaco eran normales.
Al cabo de cuatro días, el indígena estaba bien, a excepción de la pierna con gangrena. Cuando le dijeron que le tenían que amputar la pierna, se mantuvo sereno. Aceptó la prótesis que los ingenieros de Jorge Zapp le hicieron, y después de aprender a usarla volvió a su vida de cazador y recolector. El artículo que Zethelius y Balick escribieron más adelante sobre el tratamiento de emergencia milagroso del chamán fue publicado en el Journal of Ethnopharmacology, una revista internacional especializada.
Mientras oía hablar sobre el prototipo de la bomba de camisa que había diseñado Alonso Gutiérrez, Magnus Zethelius se dio cuenta de la cantidad de vidas que esta podría salvar.
—¿Cuán difícil es abrir un hueco de cuarenta metros? —preguntó.
—¿Te acuerdas de esa torpe plataforma de perforación que hice que construyéramos para buscar tierra vegetal en el subsuelo? Logramos perforar hasta casi los cien metros.
La bomba de camisa significaba que las mujeres y los niños no tendrían que seguir cargando pesadas vasijas de agua sobre la cabeza durante largas horas todos los días. Era un enorme paso tecnológico que reforzaba la fe que los habitantes de Gaviotas tenían en que preservar la vida y cambiar circunstancias fundamentales estaban verdaderamente en sus manos. Pero ¿podía la tecnología empezar a satisfacer las necesidades del espíritu, esa cualidad incorpórea que el chamán guahíbo había exhalado de regreso en el paciente agonizante? ¿Podía algo revivir el futuro de una etnia entera?
Apenas una década atrás, los guahíbos todavía seguían las mismas rutas desde hacía cien años alrededor de los Llanos, como lo habían hecho desde tiempos inmemoriales tal como lo conocían. Asentándose periódicamente en una zona determinada, cazaban tapires, venados y finalmente micos, cuando empezaban a escasear las presas más grandes. Después de unos cinco años, la deficiencia de proteína les hacía ponerse en marcha de nuevo y tras su partida la fauna salvaje gradualmente se empezaba a recuperar. Pero desde que las cercas habían empezado a expulsar a los guahíbos de sus tierras ancestrales y a impedirles seguir su ritmo nómada ancestral, tanto la vida salvaje indígena como los miembros de la etnia guahíbo estaban dando claras señales de deterioro.
Los habitantes de Gaviotas entendieron que esas mismas cercas también estaban, de hecho, encerrando dentro a todos los demás. La sensata pequeña civilización que estaban tratando de construir era un intento de inyectar sentido común a una raza humana que estaba saturada de sus propias toxinas. Ya eran evidentes señales de conmoción irreversible, y Gaviotas solo era un antídoto infinitesimal.

El predecesor de Magnus Zethelius como médico de Gaviotas había sido un doctor de Cali. En 1975, Óscar Gutiérrez había estado a punto de marcharse al Amazonas para cumplir su año rural cuando un tío químico le había hablado de un colega suyo, Sven Zethelius, que, junto con un grupo de románticos, estaba tratando de establecerse en los Llanos, como los pioneros del lejano oeste en Estados Unidos. Intrigado, Óscar le siguió la pista a Paolo Lugari hasta que lo encontró en Bogotá. Paolo le dijo que la diferencia entre ellos y los pioneros estadounidenses era que ellos estaban tratando de salvar a los indígenas, no exterminarlos. También le mencionó que tenían una construcción vacía que podía servir como centro médico. «¿Estás listo para emprender la marcha?»
Una semana después, cuando Gutiérrez estaba secándose el sudor de la cara a causa del calor llanero, mientras trataba de convertir un cobertizo de ladrillo que era un nido de serpientes en un centro médico, un grupo de guahíbos llegaron a ver al nuevo médico. Le dijeron que estaban apareciendo casos de viruela en su aldea, Caribey. Óscar hizo a un lado el cubo y la mopa y los siguió. Se suponía que la viruela había sido erradicada, así que tendría que notificarlo a las Naciones Unidas. Caribey estaba ubicada a tan solo veintiún kilómetros de distancia. Si la aldea estaba en verdad infectada, era muy probable que los días como pioneros de todos estuvieran contados.
Para su alivio, resultó que no era viruela, sino sarampión. Sin embargo, nunca antes había visto a tantos adultos infectados al mismo tiempo. Estaban acostados en filas sobre el suelo de tierra de las chozas de adobe. Las mujeres estaban mojando con esponjas y agua del río a los enfermos para mantenerlos refrescados. Óscar les dejó todos los medicamentos para la fiebre y la tos que tenía. A los pocos días, los guahíbos regresaron para decirle que los enfermos se estaban muriendo. Volvió con ellos a la aldea y comprobó la gravedad de la situación. Lo único que pudo hacer fue darles más paliativos. «No hay cura para el sarampión —les explicó sintiéndose impotente—. Si la persona no está vacunada, la enfermedad puede ser mortal.» Obviamente, allí nadie estaba vacunado. Un sacerdote a caballo que venía del río Muco le informó de que había más casos a lo largo de todo el río.
Después de tan solo dos semanas de haber llegado a Gaviotas, tras el tortuoso viaje por tierra de tres días, Óscar Gutiérrez decidió volver a Bogotá con objeto de conseguir suficientes vacunas para detener la epidemia. En el Ministerio de Salud le dijeron que no había vacunas disponibles, que el sarampión era una enfermedad común y que no había que preocuparse. Regresó a Gaviotas con las manos vacías. A la semana, estuvo de vuelta en Bogotá.
—No hay vacunas —le dijeron otra vez en el Ministerio de Salud.
—¡Se están muriendo! —insistió Óscar.
—¿Qué importa? Son indígenas.
Llamó a Cali y a Medellín. Por fin, en Cartagena consiguió cuatro mil dosis de vacuna contra el sarampión y un piloto de la patrulla aérea civil que estaba interesado en conocer el Vichada. La campaña de vacunación que emprendieron salvó muchas vidas, pero fue demasiado tarde para muchos otros indígenas. La epidemia, que el Ministerio de Salud había decidido pasar por alto, finalmente se propagó hasta Venezuela. A pesar de la alta tasa de mortalidad, la epidemia apenas fue digna de mención en las páginas finales de los periódicos bogotanos.
Aunque en un principio el objetivo era cumplir con el año rural obligatorio en Gaviotas, Óscar Gutiérrez se quedó un año más, y solo partió a Europa a estudiar cardiología cuando le aseguraron que Magnus Zethelius, su asistente que recientemente se había licenciado en medicina, lo reemplazaría. Juntos, los dos médicos diseñaron un sistema de salud basándose en su experiencia en la campaña contra el sarampión para hacer frente al problema de las grandes distancias entre los pueblos de los Llanos. Se imaginaron a los médicos desplazándose en avionetas, jeeps o lanchas para poder atravesar los ríos. Querían instalar radiotransmisores en todos los asentamientos humanos para que los indígenas y los llaneros pudieran comunicarse con el centro médico de Gaviotas y pedir instrucciones de emergencia o una ambulancia. Querían que la escuela de Gaviotas fuera un centro de enseñanza donde los indígenas pudieran aprender los rudimentos de la medicina occidental y que también fuera un depósito de la sabiduría indígena sobre botánica medicinal.
Presentaron una propuesta de financiación al Ministerio de Salud. El asistente de campo de Michael Balick, un guahíbo llamado Eutemio Vargas, los ayudó con una de las labores críticas: la traducción al sikuani —la lengua guahíbo— del sobresaliente manual Donde no hay doctor, escrito en México por un profesional de la salud estadounidense llamado David Werner. Vargas, que había aprendido español en una escuela de misioneros y había prestado servicio militar, los acompañó a las aldeas indígenas para servir de traductor en las clases de primeros auxilios y explicarle a la comunidad la organización de salud que Gaviotas estaba fundando.
Este trabajo se mostró en una película sobre Gaviotas que se proyectó en la I Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, que se celebró en Vancouver, Canadá, en 1976. Tanto Paolo Lugari como Óscar Gutiérrez asistieron a la conferencia e intervinieron. Dos años después, en 1978, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, que se llevó a cabo en Buenos Aires, Gaviotas se mencionó como el ejemplo más destacado de tecnología apropiada en el Tercer Mundo. A pesar de esto, el Ministerio de Salud les negó la financiación a la propuesta que habían presentado para prestar servicios médicos en los Llanos.
—¡Es inadmisible! —exclamó Magnus.
—Es cuestión de votos —le dijo Paolo—. En los Llanos no hay votos; los indígenas no votan. Nadie contaría sus votos incluso si lo hicieran. Así es como funcionan las cosas.
—Estoy harto de cómo funcionan las cosas —le respondió Magnus—. Tal vez deberíamos abrir nuestro propio hospital.
—Eso haremos —dijo Paolo—. Eso haremos.

A finales de la década de 1970, en Colombia nada estaba funcionando tan bien como debería. Desde el final de la dictadura militar, en 1958, hasta 1974, los dos principales partidos políticos colombianos (el Liberal y el Conservador) se habían estado alternando en el poder por acuerdo mutuo durante períodos de cuatro años. El Frente Nacional, como se le llama a esa época, tenía por objeto institucionalizar gradualmente durante esos dieciséis años la cooperación entre los partidos a lo largo y ancho del país. De hecho, se logró la cooperación, pero no de acuerdo con la intención original.
Durante casi una generación, en lugar de darle tierras, créditos y oportunidades de salir de la pobreza a la población menos privilegiada, los líderes políticos y las familias poderosas del país de ambos bandos lo que hicieron básicamente fue repartirse entre ellos mismos las tierras y los beneficios. Los indígenas y los campesinos pobres fueron testigos de cómo las mejores tierras fueron usurpadas por haciendas ganaderas y plantaciones comerciales. Durante esa transición a la democracia, tanto los fondos para financiar programas de salud para los indígenas como las promesas de construir carreteras y llevar electricidad a los lugares más apartados —como los Llanos— que se habían hecho durante la dictadura militar empezaron a verse como sueños lejanísimos.
Así, a medida que en el interior del país las esperanzas de que el gobierno prestara alguna ayuda se iban desvaneciendo, las guerrillas se fueron volviendo más audaces. Como una reacción alérgica a los excesos de la clase dirigente, Colombia se encontró de repente con brotes de insurgencia creciente en varias regiones del país y todos al mismo tiempo. Un grupo guerrillero, el M-19, asaltó el arsenal de una base militar en Bogotá y robó cientos de armas, que acto seguido empezó a usar. Poco tiempo después tomó la embajada de la República Dominicana durante un banquete y retuvo durante casi dos meses a los rehenes, entre quienes se encontraban el embajador de Estados Unidos junto con la mitad del cuerpo diplomático extranjero.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC —que habían pasado de ser una fuerza de defensa campesina a estar compuestas por veintisiete frentes bien armados que operaban en todo el país— secuestraron a Richard Starr, un botánico estadounidense que formaba parte de los Cuerpos de Paz, en la Sierra de la Macarena y lo retuvieron en una tienda de campaña de plástico negro durante tres años. Cuando el hombre enloqueció, finalmente lo soltaron, y a los pocos años de ser liberado se quitó la vida. Un año después de su liberación, los Cuerpos de Paz se retiraron de Colombia.
Cuando empezaron a celebrarse elecciones de nuevo a partir de 1974, los pasos iniciales del gobierno civil para lograr negociar un cese de la violencia política fueron neutralizados por el ejército. Espoleados por consejeros estadounidenses para que no permitieran que Colombia sucumbiera al fervor revolucionario inspirado en Fidel Castro que infectaba a toda América Latina, los militares colombianos se concentraron en tratar de erradicar dos nuevos grupos guerrilleros: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se inspiraba en la Revolución cubana, y el Ejército Popular de Liberación (EPL), de tendencia maoísta. Cuatro años más tarde, el nuevo presidente, Julio César Turbay Ayala, decidió declarar una guerra frontal a las guerrillas y aprobó lo que equivalió a una ley marcial que se aplicó en todo el territorio nacional. Arrestos arbitrarios, torturas y asesinatos se volvieron la norma; se incendiaban pueblos de los que se sospechaba que simpatizaban con la izquierda. Por crímenes tales como pintar grafitis antigubernamentales o llevar escondida una navaja, los supuestos culpables podían pasar en la cárcel seis meses. Pero en lugar de suprimir la oposición, estas medidas intensificaron el conflicto.
Cada vez con mayor frecuencia Magnus y Arianna Zethelius y los paramédicos guahíbos se encontraban con insurgentes cuando hacían sus rondas a través de los Llanos en jeep o en bicicleta, o cuando remaban en canoas llenas de suministros médicos a lo largo del río Muco. Algunos eran hijos de guerrilleros viejos de la época de La Violencia, otros eran emigrantes recientes que cargaban con historias de familiares masacrados durante el despojo de sus tierras. Normalmente, los encuentros se daban en retenes entre los pueblos, donde a veces los guerrilleros les cobraban a los llaneros un «impuesto» por protegerlos mientras esperaban a que pasaran convoyes del ejército para emboscarlos. A los miembros del equipo médico de Gaviotas siempre se les permitió pasar, un hecho que les llenaba tanto de alivio como de miedo. Cada vez más, los militares percibían los Llanos como una zona guerrillera, y en consecuencia todos sus habitantes eran políticamente sospechosos y un médico bien podía ser acusado de ser colaborador de la guerrilla.
De vez en cuando, al despertar, los residentes de Gaviotas encontraban la población empapelada con folletos de las FARC, lo que les aterrorizaba. Discutían qué hacer. Después de que una noche unos hombres silenciosos y armados se hubieran llevado a su vecino más próximo, algunos de los residentes se preguntaban si deberían conseguir armas.
«Nunca —insistía Lugari—. La mejor defensa es no tener ninguna defensa. De lo contrario, cada bando puede acusarnos de estar alineados con el bando contrario.»
Siempre habían sabido que su pequeño paraíso era un retoño frágil en medio de los duros e incivilizados Llanos. Ahora, la amenaza humana que se cernía sobre la paz de su población parecía una amenaza mucho más grande que los suelos infértiles y los insectos que se alimentaban de carne humana. Adoptaron la política de no preguntarle nunca a nadie quién era. Como sucedía con la Cruz Roja, todas las facciones respetaban Gaviotas y de todos era sabido en la región que nadie debía llegar a Gaviotas estando armado. Era justo suponer que algunos de los llaneros que iban a comprar maíz, café o anzuelos en el economato de Gaviotas, o que querían adquirir una bomba de agua o un molino de viento, bien podían estar con la guerrilla, pero tenían que entrar en Gaviotas como cualquier otro vecino: nunca llevando un arma con ellos.
Por supuesto, no había manera de que esta ley se pudiera aplicar al ejército. Un día, helicópteros Blackhawk del ejército aterrizaron en Gaviotas; transportaban casi setecientos soldados, que vivaquearon en la pista de aterrizaje. El oficial al mando le recordó a Lugari que mucho antes de que él hubiera visto lo que ahora era Gaviotas, esa tierra había sido un campamento militar.
—Fue el campamento de los trabajadores que estaban construyendo la carretera.
—Formaban parte de la división de ingenieros del gobierno del general Rojas Pinilla, que estaba construyendo un puesto militar con el fin de proteger las estratégicas tierras orientales de Colombia contra la expansión de Venezuela y Brasil.
Lo único que pudieron hacer los habitantes de Gaviotas fue rezar para que la guerrilla no decidiera escoger ese momento para atacarlos. Unos pocos días más tarde, el ejército y la guerrilla tuvieron un enfrentamiento en Tres Matas, a veinte kilómetros de distancia. Los militares empezaron a usar el centro médico de Gaviotas cuando requerían de apoyo médico de emergencia, lo que seguiría sucediendo con frecuencia a lo largo de la siguiente década, especialmente después de que Gaviotas construyera su magnífico hospital que funcionaba completamente con energía solar. A todas horas empezaron a aterrizar helicópteros que llevaban a soldados heridos, mientras al mismo tiempo, qué coincidencia, empezó a haber un aumento de civiles heridos, lo que sugería que la guerrilla también estaba llevando sus heridos a Gaviotas. A veces no era sencillo manejar ese equilibrio. Una vez, Magnus Zethelius se dio cuenta de que había puesto en una misma habitación a dos hombres de bandos contrarios. Uno tenía diecisiete heridas y el otro había recibido una bala en el cuello. Magnus había estado trabajando tantas horas seguidas esa semana que olvidó quién era el guerrillero y quién el soldado. Hasta hacía poco habían estado tratando de matarse, pero ahora el que podía caminar le estaba llevando agua al que no podía moverse.
Tiempo atrás, en su época de estudiante universitario, Gonzalo Bernal había considerado unirse a la guerrilla, pero enseguida había descartado la ocurrencia. La idea de crear una sociedad pacífica por medio de un conflicto armado parecía estar irremediablemente condenada al fracaso por su misma contradicción. Sin embargo, a medida que él y sus compañeros buscaban alternativas al despiadado mundo que les esperaba, solo dos caminos parecían abrirse ante ellos: convertirse en artistas o convertirse en guerrilleros. Tenía que haber otra opción. Gonzalo estaba estudiando comunicación y con frecuencia se reunía con un grupo de amigos que cursaban estudios de ingeniería, medicina y economía para discutir la posibilidad de diseñar una ciudadela ideal. Durante un tiempo habían considerado la posibilidad de crear un kibutz, pero ninguno tenía dinero para comprar tierras o tractores. Después de graduarse, Gonzalo fue testigo de cómo sus antiguos compañeros se empezaban a unir uno tras otro al M-19, se iban a Estados Unidos o renunciaban a sus altos ideales por la oportunidad de ganar un sueldo jugoso.
Gonzalo se convirtió en profesor de secundaria. Una noche, a finales de 1978, al regresar del colegio se encontró con que su esposa Cecilia seguía en la universidad. Encendió el televisor y se acomodó en el sofá. El canal educativo estaba presentando un documental sobre un proyecto de desarrollo en los Llanos. De repente se irguió.
Se dio cuenta de que lo que había fantaseado muchas veces ya existía. El programa mencionó que Gaviotas tenía una oficina en Bogotá. A la mañana siguiente, Gonzalo Bernal estaba golpeando a la puerta de Paolo Lugari, que se la abrió enfundado en un traje oscuro y corbata. Al verlo, le dijo al delgado hombre de pelo negro que no tenía tiempo de atender estudiantes en ese momento, que en pocos minutos tenía una reunión con funcionarios de las Naciones Unidas.
Gonzalo se disculpó por haberse presentado sin pedir una cita previamente.
—No soy estudiante; soy profesor. Anoche vi el programa de televisión. ¿Puedo venir más tarde a hablar con usted?
Paolo hizo una pausa y lo observó con renovado interés. Había olvidado ver el documental.
—¿Puedes esperarme? —le preguntó—. Quisiera saber qué dijeron de nosotros.
Gonzalo lo esperó. Horas más tarde, ambos hombres se encontraron y mientras escuchaba por qué Gonzalo había ido a buscarlo, Paolo tamborileaba sus largos dedos de uñas mordisqueadas sobre el escritorio.
Después de escucharlo, le dijo:
—Una avioneta va a llevar medicinas al Vichada este fin de semana y regresará dentro de dos días. Ven y echa un vistazo por ti mismo para que puedas saber si es en realidad lo que has estado soñando.
—Necesito hablar con mi esposa primero… —le respondió Gonzalo, sorprendido.
—Llévala contigo. Hay espacio en la avioneta.
Cecilia Parodi, la esposa de Gonzalo, estaba terminando su carrera de terapia ocupacional en la universidad. Habían comprado una cabaña diminuta en las montañas cerca de Bogotá y ella tenía planeado trabajar con niños discapacitados en una clínica de neuroterapia, pero ahora estaban dejando todo atrás para irse a vivir a los Llanos.
Su visita de fin de semana había sido extraña. Apenas habían visto a Lugari y había sido un indígena guahíbo, que cuidaba del ganado, quien les había mostrado el lugar. Primero los había llevado a las ordenadas viviendas, cada una con un panel solar sobre el techo de paja para calentar el agua, y después habían ido a la escuela, que no estaba funcionando en ese momento, donde les había presentado a algunos niños indígenas y llaneros que estaban internos allí y que al escucharles el acento bogotano les habían preguntado que si eran gringos. Vieron el sitio donde estaba planeado construir la fábrica y dieron un paseo por el taller, que estaba lleno de pilas de partes de molinos de viento de acero, de coloridas bombas de agua y de otros artefactos inidentificables.
Hicieron una parada en el pequeño centro médico de ladrillo. Les dijeron que el doctor estaba fuera, vacunando a los indígenas.
—No hay muchas mujeres por aquí —comentó Cecilia.
—No hay mucha gente en general —le respondió Gonzalo.
La mayoría de la gente estaba pescando en el río, les dijo el guía. En el comedor comunitario abierto, un guardabosques del gobierno llamado Pompilio Arciniegas, que estaba destinado en Gaviotas, se hallaba sentado en un banco frente a una mesa de madera tomándose un café. Durante tres años, Pompilio había estado tratando de lograr que algunas especies nativas se criaran allí, e incluso algunas exóticas, como el eucalipto. Alegremente admitió que todo lo que sembraban se secaba después de un mes.
—O el verano es demasiado caliente o las lluvias son demasiado intensas y se llevan la tierra al caño. De cualquier manera, las raíces se mueren.
—¿Por qué te has quedado?
—Algunas veces pienso que el gobierno se ha olvidado de mí, pero seguimos en tratos. Además, me gusta. Es muy pacífico aquí.
En el vuelo de regreso, Paolo no habló, sino que estuvo leyendo un libro al que se aferraba hasta que se le pusieron blancos los nudillos, se dio cuenta Gonzalo. Finalmente, cuando se empezaron a ver las haciendas lecheras de la sabana de Bogotá, Lugari se dio la vuelta y preguntó:
—¿Puedes empezar la semana entrante?
—¿Empezar qué? —le preguntó Cecilia.
Le estaba ofreciendo a Gonzalo un trabajo como profesor y administrador de la escuela. Gaviotas encontraría algo para ella más adelante. La paga no era mucha y tenían una hija de tres años.
—Es imposible que logremos organizarlo todo para la semana entrante y…
—Muy bien. Entonces empiezas en enero.
Después no podían recordar exactamente por qué habían dicho que sí. Y tuvieron aún menos claridad cuando regresaron dos meses más tarde, después de haber renunciado a sus trabajos, haber vendido su coche y cerrado su casa nueva. Esta vez, cuando la avioneta los dejó en la pista de aterrizaje, ningún guía guahíbo los estaba esperando. De hecho, nadie los estaba esperando. Empezaron a sudar de inmediato y su hija Tatiana, que durante su corta vida solo había probado el aire de las montañas, empezó a gimotear. Gonzalo cargó las maletas; Cecilia, a su hija. Se miraron el uno al otro y se pusieron en marcha.
Al llegar a la población, encontraron al hombre que Lugari les había presentado como el coordinador administrativo: Luis Adelio Gachancipá. El llanero, un hombre de complexión mediana que se acercaba a los cuarenta años, se pasó nerviosamente los dedos de una mano por los cabellos ondulados al tiempo que con la otra cogía a Cecilia su maleta. Todas las casas estaban ocupadas, se disculpó el hombre.
«Entonces, ¿dónde se supone que vamos a vivir?», preguntó Cecilia, recogiéndose la rubia melena con un pasador para permitir que la poca brisa que estaba soplando le refrescara la nuca. Gachancipá no tenía una respuesta para esa pregunta. Mientras tanto, los acomodó en el jardín infantil.
La mayor parte de su equipaje debía llegar en el camión que llevaba las provisiones desde Bogotá, pero nunca llegó. Sin embargo, tuvieron un poco más de suerte después de la primera semana, cuando el voluntario de los Cuerpos de Paz que estaba encargado de la huerta hidropónica decidió marcharse, cansado de que los llaneros siguieran insistiendo en que las lechugas que con tanto trabajo cultivaba eran buenas solo para las vacas y no para la gente, y que las berenjenas no eran buenas para nada. Así, Gonzalo y su familia se mudaron a la casa en Villa Ciencia que el voluntario desocupó.
—Casi nadie se nos acerca —le dijo Cecilia a Magnus Zethelius, al parecer su único amigo hasta entonces.
—Los llaneros son reservados con la gente que acaban de conocer —le respondió el médico—. Ten paciencia.
Estaban sentados a la mesa en el comedor comunitario, cada uno frente a una bandeja con los alimentos, almorzando carne y papas guisadas, sopa de maíz, ensalada y limonada. Los trabajadores llaneros estaban sentados en las mesas aledañas, mientras que los ingenieros estaban reunidos al otro lado del salón, tras una partición baja. Todas las cabezas se giraron cuando Luis Robles expresó en voz muy alta, dirigiéndose a la cocina, su desaprobación con respecto a la ensalada de repollo y remolacha.
Avergonzado, Magnus pareció querer decir algo, pero se detuvo cuando vieron acercarse por el camino a Luis Adelio, que se esforzaba por mantenerse al mismo paso del hombre que lo acompañaba: de complexión delgada, baja estatura, grueso cabello y bigote hirsuto que caminaba con pasos decididos y ligeros.
—¿Ya conocieron a Jorge Zapp? —les preguntó Magnus a los recién llegados.
En ese momento, Jorge entró en el comedor, miró alrededor y saludó con la mano cuando los vio. Después de hacer una pausa junto al grupo de ingenieros para saludarlos, saltó sobre la partición del comedor y fue a su encuentro.
Magnus los presentó y Jorge explicó que acababa de llegar de un congreso en México.
—Me dijeron que no les ha llegado la ropa todavía. ¿Los están cuidando bien? —Cecilia le agradeció por preguntarles y le respondió que Luis Adelio había tenido la amabilidad de darles lo que necesitaban del almacén comunitario—. Cuando llegamos aquí por primera vez, siempre era así —dijo Zapp—. Todo pertenecía a Gaviotas: nuestras botas, ropa y ropa de cama, nuestros zapatos, coches y jeeps, todo era de la comunidad. Era casi como un régimen socialista, pero no pienses que somos una partida de socialistas.
—Entonces, ¿qué son? —le preguntó Cecilia.
—Todavía estamos diseñando lo que somos —respondió Jorge mirando a su alrededor—. Y en realidad no mucho ha cambiado. Nuestras casas, la escuela y este comedor comunitario pertenecen a Gaviotas; todos vivimos de la financiación de los donantes y de los alimentos que producimos aquí mismo. No tenemos una descripción para los trabajos que hacemos: cada cual encaja en lo que se le necesita o crea algo original. Aunque no es anarquía; las reglas sociales que tenemos son tácitas, pero todos las respetamos y las seguimos.
—¿Cómo qué tipo de reglas? —quiso saber Cecilia.
—El alcohol, por ejemplo. Es fácil emborracharse en este clima y meterse en problemas, así que si alguien decide beber, solo lo hace en su casa. Otro ejemplo son las armas: nadie debe venir armado a Gaviotas y nosotros no tenemos ninguna. Nadie caza y, por si no se han dado cuenta, aquí no hay perros: espantan a los animales silvestres.
Gonzalo hizo un gesto hacia la partición del comedor.
—¿Quién estableció la regla de separar a los científicos del resto de la gente? —preguntó.
—Nadie: sencillamente sucedió —respondió Jorge frunciendo el ceño—. Desde que estamos recibiendo financiación de la ONU para sus proyectos, nos enfrascamos tanto en el trabajo que lo traemos a la hora de las comidas y a veces nos quedamos en las mesas durante horas. Puede pasar incluso que Alonso duerma aquí, absorto completamente en lo que esté haciendo. La hora de las comidas es importante dentro del proceso creativo, pues sirve para intercambiar ideas; Luis se pone muy irritable cuando alguien interrumpe ese tiempo.
—Los niños dicen que Luis es un ogro.
—¿También les hablaron del tren de juguete que les construyó?
—Es fantástico —respondió Gonzalo—, pero no es bueno que los ingenieros estén separados del resto de la gente. No puedes crear una comunidad ideal si no hay espacios para compartir. La tecnología alternativa no es suficiente; este proyecto también tiene que ver con la gente.
Zapp miró a Gonzalo con curiosidad antes de responder:
—¿Sabes? —empezó lentamente—. Apenas anoche me di cuenta de nuevo de que somos mucho más que un laboratorio de campo. Gaviotas se está convirtiendo en una maravillosa comunidad, una comunidad de un tipo nuevo. Necesité que mis hijos me lo mostraran —sonrió—. Déjenme que les cuente algo…
Jorge había estado en Cuernavaca en un congreso sobre cómo ser competitivo económicamente en el Tercer Mundo por cuenta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El PNUD estaba sugiriendo sutilmente que la financiación que había estado dándole a Gaviotas para ayudarle a hacer que su tecnología fuera además de viable lo suficientemente atractiva como para competir en el mercado con los sistemas convencionales estaba llegando a su fin. La ONU tenía la esperanza de que este modelo de sociedad alternativa pudiera ser autosuficiente no solo en términos de energía, sino también financieramente. Gaviotas no podía ni debía contar con financiación externa por siempre.
—Entonces fui al congreso, y el ponente más importante del evento contó esta parábola sobre un rey viejo —continuó Jorge—. Al darse cuenta de que un día iba a morir, el rey decidió que su legado debía componerse de algo más aparte de castillos y un ejército. Mandó llamar entonces a todos los sabios del reino y de los reinos vecinos. Cuando todos estuvieron reunidos, les encargó que escribieran todo el conocimiento del mundo. Los hombres trabajaron durante diez años y produjeron una gran enciclopedia, que le presentaron al rey. «Señor, esta es una síntesis de todo el mundo», le dijeron. Sin embargo, los ojos del rey reflejaron una gran preocupación. «Han trabajado bien —les reconoció—. Pero son treinta tomos. ¿Quién va a leerlos? Tienen que resumirlos en un solo libro.» Los sabios se pusieron a trabajar y diez años después le ofrecieron al rey un enorme tomo que pusieron a sus pies. Él, sin embargo, todavía parecía melancólico. «Es un gran logro —les dijo—, pero pesa una tonelada. Tienen que digerir el conocimiento aún más.» Pasó una década más. El rey estaba poniéndose muy, muy viejo. Esta vez, los sabios le ofrecieron un capítulo que resumía todo el conocimiento del mundo. El anciano monarca negó con la cabeza. Los sabios volvieron a ponerse a trabajar y al cabo del tiempo le ofrecieron al rey un párrafo. Él todavía no estaba convencido. Y vuelta otra vez al trabajo. Finalmente, cuando el rey de ciento diez años yacía en su lecho de muerte de seda, con el aire estremeciéndole la frágil y anciana caja torácica, los sabios le presentaron todo el conocimiento del universo conocido reducido a una sola oración. ¿Pueden adivinar qué era? —les preguntó Jorge. Nadie trató siquiera de responder—. Ningún almuerzo es gratis.
La audiencia gruñó y algunos asintieron con la cabeza.
—Anoche, cuando volví a Gaviotas, les dije a mis hijos que les iba a contar un cuento de hadas y les conté esta fábula. Al final, lo único que me respondieron fue: «Papá, si ningún almuerzo es gratis, ¿con qué vamos a pagar nosotros el nuestro? —Zapp pareció casi avergonzado—. En ese momento tuve una epifanía: me di cuenta de que sin proponérnoslo hemos estado creando aquí otro tipo de mundo, uno basado en la solidaridad, uno en el que nadie sabe cuándo le van a pagar por lo que hace ni mucho menos si se va a volver rico. Puede que sea solo supervivencia, pero es una supervivencia en el mejor sentido de la palabra: somos gente sobreviviendo como seres considerados y generosos. Nadie les exige nada a los demás, salvo que nos llevemos bien y que trabajemos duro de manera colaborativa. Y lo hacemos sencillamente porque nos encanta. En Gaviotas, nos motiva algo diferente a la competencia o a seguir órdenes. Y estamos contentos aquí. Sea lo que sea esto que tenemos, no podemos subestimarlo.
En las semanas que siguieron a su llegada, Gonzalo Bernal y Cecilia Parodi buscaron las señales de esta coexistencia dinámica y humana. Descubrieron que Zapp no solo había estado hablando con entusiasmo sobre que nadie esperaba que se le pagara a tiempo. Los salarios llegaban tarde casi siempre, a veces incluso con tres meses de retraso. Dado que todos recibían vivienda y alimentación, esto no era grave, pero de todas maneras era difícil, especialmente para los trabajadores que tenían a su familia en alguna otra parte y tenían que mantenerla. Como resultado, supieron más adelante, la tasa de deserción del paraíso era más alta de lo que debía haber sido.
Una semana antes de que empezara el semestre académico, Gonzalo descubrió que no había presupuesto para la escuela. Gaviotas no tenía teléfono, pero la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) contaba con una red de radioteléfonos que últimamente se había vuelto de vital importancia, debido a que las haciendas ganaderas se estaban volviendo muy vulnerables a las incursiones de la guerrilla. FEDEGAN le había facilitado a Gaviotas una unidad que habían conectado a un módulo fotovoltaico. Gonzalo usó el radioteléfono para llamar a Paolo Lugari a Bogotá.
—¿Cómo se supone que vamos a darles clases y alimentar a 120 niños a partir de la semana entrante, si no tenemos dinero?
—Va a llegar, va a llegar. Estoy en ello —le respondió Paolo tratando de tranquilizarlo, consciente de que cualquier ganadero que sintonizara en su frecuencia podría escuchar la conversación—. He estado trabajando en algo grande y vamos a pagarles a todos muy pronto.
—Bien. Empezaremos las clases entonces.
Mientras tanto, Gonzalo organizó eventos para mantener la mente de todo el mundo alejada del problema del dinero. Hizo un torneo de fútbol y reunió un equipo con los mejores jugadores e invitó a equipos de todas las poblaciones a lo largo de los ríos. Junto con Cecilia construyeron una cancha de arena para jugar al voleibol y empezaron un grupo de teatro.
Niños y niñas provenientes de todos los Llanos comenzaron a llegar con sus pertenencias empaquetadas en cajas de cartón. Gonzalo se enteró por sus alumnos de que la actual crisis financiera de Gaviotas no era un caso aislado. En todo el resto de la llanura a los profesores empleados del gobierno en ocasiones no les pagaban durante ocho meses y algunos tenían que llevar a sus alumnos a cazar armadillos para tener algo de comer.
Gonzalo llevó a los cursos de cuarto y quinto en pleno al taller de los ingenieros. Ningún niño había entrado en el taller desde que unos chicos se habían escabullido dentro y habían tumbado accidentalmente una trituradora de caña sobre una pila de tubos de neón reciclados que los ingenieros estaban reservando para reutilizarlos en paneles solares.
—¿Qué diablos…? —siseó Luis Robles.
—Vamos a tener clase aquí —le explicó Gonzalo—. Quiero que todos los estudiantes pasen aquí una hora a la semana, así como en el taller de carpintería, en el invernadero y en los corrales del ganado. Y en la cocina. —Puso los brazos sobre los hombros de Henry Moya y Mariano Botello—. Si la idea es enseñarles a las personas cómo vivir aquí en los Llanos, entonces algún día estos chicos serán quienes estén al mando de Gaviotas, o de lugares parecidos. Más nos vale empezar a enseñarles cómo hacerlo desde ahora.
En 1973, dos años después de que los primeros investigadores llegaran a Gaviotas, el gobierno colombiano empezó su propia estación experimental de agricultura a lo largo de las costas de Carimagua, la única laguna de la región, ubicada a unos cincuenta kilómetros al oeste de Gaviotas. El centro de investigación de Carimagua estaba dedicado mayoritariamente a probar cepas de forraje para el ganado importadas de todas partes del mundo. A diferencia de los habitantes de Gaviotas, que deliberadamente no iban armados y cuya población estaba abierta a cualquier persona que quisiera ir de visita, todos los vehículos que quisieran entrar en el centro del gobierno tenían que atravesar puestos de control armados, cerrados con una cadena y flanqueados con un par de casetas para los guardias. Allí, los visitantes tenían que dejar su documento de identidad para que les dieran pases de entrada. A lo largo de la estación de Carimagua habían establecido una base militar permanente, que de vez en cuando era atacada por la guerrilla.
Muchas personas que iban a vivir a Gaviotas lo hacían por medio de Carimagua. Allí había trabajo, pero la mayoría de los hombres y mujeres que viajaban a través de los Llanos en busca de trabajo con frecuencia solo conseguían contratos de seis meses. Entre eso y la amenaza de la guerrilla, a menudo la tranquilidad de Gaviotas resultaba más atractiva, a pesar de que la paga no era tan buena. Nadie nunca tenía que irse de Gaviotas. Mientras la comida y el alojamiento siguieran siendo gratis, el dinero no era lo único que importaba.
Sin embargo, todo el mundo envidiaba el presupuesto de recreación de Carimagua, que el gobierno consideraba como un prerrequisito indispensable para retener a los técnicos en los solitarios Llanos. El equipo de fútbol de Carimagua, con sus guayos de cuero y su reluciente uniforme, era el mejor dotado en cientos de kilómetros cuadrados a la redonda. En los últimos cuatro años nadie los había vencido, pero en 1979 Gonzalo Bernal decidió que exactamente eso era lo que iba a hacer el equipo de Gaviotas.
«Nunca ha sucedido, profe —le dijo Carlos Sánchez, un fornido llanero de Villavicencio que se había hecho cargo del invernadero hidropónico desde que los Cuerpos de Paz se habían retirado de Colombia. Gonzalo y él se habían hecho amigos en la escuela, porque Carlos pretendía a Mariela Gerenna, una de las profesoras. El hombre se quitó el sombrero de paja y se rascó la cabeza entre sus gruesos cabellos negros—. Tendríamos que levantarnos al alba para poder practicar lo suficiente.»
Gonzalo empezó a tocar la campana a las 4.30 de la mañana todos los días. Cecilia organizó a un grupo de mujeres para que se encargaran de coser los nombres en las camisetas. Gaviotas le ganó a Carimagua dos a uno en aquella ocasión y nunca perdió un partido en los tres años siguientes.
Los doscientos residentes de Gaviotas tenían los ánimos por las nubes, pero el dinero era casi inexistente. Un día cercano a la fiesta de San Pedro, un día de fiesta nacional en Colombia que se celebra en junio, Gonzalo les preguntó a Carlos Sánchez y a Abraham Beltrán qué se les ocurría para celebrarlo.
—Pero acuérdense de que estamos en quiebra —les dijo.
—No necesitamos dinero, profe —le respondió Abraham—. Solo necesitamos comida, música y mujeres.
Pidieron prestado un camión y pasaron por todas las haciendas vecinas para invitar a todo el mundo y recoger cervezas y gaseosas para la fiesta. En las afueras de El Porvenir —una población optimistamente bautizada de esta manera a pesar de que no era más que un conjunto de chabolas a medio camino de Carimagua— se encontraron con un autobús medio sepultado en el barro llanero. Dentro viajaba un grupo musical llanero de Villavicencio llamado Los Buitres, que ya iba demasiado retrasado para llegar a la fiesta para la que lo habían contratado. Gonzalo les explicó a los músicos que no tenía dinero, pero les ofreció pagarles con toda la comida y bebida que quisieran si accedían a tocar en Gaviotas. El hombre llevaba consigo billetes mimeografiados de varias denominaciones con fotos de molinos de viento, molinillos de yuca, trituradoras de caña de azúcar y bombas de camisa. En la fiesta, al grupo se le dio comida y bebida que la gente había llevado a cambio de estos pagarés, que podían cambiarse en Gaviotas por dinero real cuando lo hubiera, si alguna vez llegaba. Los vecinos contribuyeron con la comida y bebida de los músicos para que siguieran tocando. La fiesta duró tres días.
Unos pocos días después, Paolo Lugari llamó por radioteléfono para decirle a Gonzalo que se había abierto una vacante para Cecilia.
—Ella va a reemplazarte a ti en la escuela y de ahora en adelante tú eres el nuevo coordinador de Gaviotas.
—Pero Luis Adelio…
—Luis está listo para pasar a otra cosa desde hace mucho tiempo, solo estaba esperando a que el candidato idóneo para reemplazarlo llegara. Cuando Magnus te sugirió, él y todos los demás estuvieron de acuerdo. Jorge Zapp, Luis Robles, yo…
—¿Luis Robles?
—Él particularmente.
—Pero si dice que no entiendo absolutamente nada de ingeniería. Lo que es completamente cierto.
—Dice que sabes cómo organizar una comunidad y desde que estás allí, casi no ha habido rotación de personal.
Gonzalo reflexionó unos instantes.
—Mira, Paolo, si voy a ser el coordinador administrativo, lo primero que quiero hacer es quitar esa partición del comedor comunitario. Solo porque algunos de los habitantes de Gaviotas no tuvieron la suerte de poder estudiar en la universidad no significa que no sean inteligentes o creativos. A los ingenieros les vendrían bien oídos nuevos que les escuchen toda la charla de sobremesa. Incluso es posible que se enteren de que lo que necesitamos ya está inventado en alguna parte cerca de aquí.
—Bien. Haz lo que creas que es lo que necesitamos.
—Necesitamos más mujeres.
—¿Nos hemos quedado sin cocineras?
—No me refiero a empleadas domésticas. Si obtenemos el dinero para construir la fábrica para fabricar bombas y molinos en serie, necesitamos formar mujeres para que trabajen allí. De lo contrario, vamos a terminar con tantos hombres solteros solos aquí en medio de la nada que…
—Tienes toda la razón, y por eso estás a cargo. A partir de este momento.
—Pero no soy…
—Que no te preocupe cometer errores; lo único que se necesita es tener la razón el cincuenta y un por ciento del tiempo. Haz eso y vamos a estar bien.

El evaluador que mandó el PNUD a finales de 1979 para decidir si Gaviotas iba a recibir otra inyección de efectivo era un peruano llamado Luis Thais, que hacía poco había sido nombrado representante del PNUD en Colombia. Cuando Paolo Lugari y Jorge Zapp le ofrecieron encargarse de organizarle el vuelo a Gaviotas, el hombre se negó. Su oficina acababa de comprar una camioneta Ford Bronco de doble tracción y estaba ansioso por probarla. ¿Qué mejor manera de conocer el país que conduciendo hasta Gaviotas?
—¿De cuánto tiempo dispone? —le preguntó Jorge.
—De todo el fin de semana.
Paolo y Jorge intercambiaron unas miradas. Conocían bien la carretera y ambos sabían que Gaviotas necesitaba dinero con urgencia.
Salieron de Bogotá a las tres de la madrugada y al amanecer ya habían superado las montañas y habían pasado Villavicencio. Por fortuna, la temporada seca había empezado. Llegaron a Gaviotas a las tres de la tarde, tras cambiar solo un neumático. Después de haber experimentado la sofocante polvareda del viaje, Thais miró con complacencia el inmaculado oasis de casas blancas, colmado de cantos de pájaros y el perfume de los árboles en flor.
Las edificaciones originales que habían quedado del campamento de construcción de la carretera habían sido remodeladas para convertirlas en talleres de mecánica y carpintería que estaban unidos al laboratorio de ingeniería.
Frente a los talleres, al otro lado de una zona de mantenimiento, había una bodega de suministros y un economato. Al otro lado del complejo se encontraban los seis salones individuales de tejado de tejas rojas que componían la escuela de Gaviotas y que estaban distribuidos alrededor de un patio de hormigón. Cerca de la escuela, en dos dormitorios de bambú, de una planta en forma de U, vivían más de cien estudiantes internos. A lo largo de uno de los lados del área común y frente al comedor abierto, ambos de techo de paja, estaba ubicada la barraca que albergaba las habitaciones sencillas para los trabajadores y los investigadores. Al otro lado estaba otra ala residencial para parejas y, detrás, estaba ubicado el centro médico de ladrillo de dos habitaciones.
Habían construido varias cabañas independientes para trabajadores con familias, visibles desde el complejo principal, y al oeste de la escuela casi estaban terminando de construir una serie de apartamentos modulares poligonales de una planta, conjunto conocido como Villa Armonía. Los demás vivían a medio kilómetro de distancia, en Villa Ciencia, al otro lado del caño Urimica. Una arboleda de mangos que los trabajadores de la autopista habían sembrado dos décadas atrás lo suficientemente cerca del caño como para que aprovecharan los ricos suelos ribereños habían crecido hasta ser ahora árboles altos y frondosos. A lo largo de la nueva edificación blanca de una planta que albergaba la oficina del coordinador y habitaciones para los huéspedes habían sembrado arbustos de hibiscos y jazmines de Cuba intercalados con árboles de guayaba y marañón.
Después de que los viajeros se dieran un baño bajo una ducha que funcionaba con energía solar, se fueron en busca de los ingenieros. En el taller de mecánica, Zapp y su equipo guiaron a Thais a lo largo de las diferentes etapas de su investigación sobre molinos de viento. Los rotores habituales hechos con láminas de metal que usaban en Estados Unidos, le explicaron, eran demasiado pesados para los Llanos. En el laboratorio de Bogotá se habían dado cuenta de que tenían más sentido las hojas hechas de lienzo, al estilo holandés, pero la alta frecuencia con que ocurrían incendios forestales en los Llanos les había hecho cambiar de opinión. Ahora, tras haber combinado las ideas de Holanda, África, Australia y la NASA, estaban muy cerca de alcanzar un modelo llanero que era capaz de bombear miles de galones al día: una unidad compacta que pesaba apenas cincuenta y nueve kilos, con las puntas de las hojas contorneadas como alas de avión para que pudieran capturar hasta las suaves brisas ecuatoriales, incluso a velocidades inferiores a siete kilómetros por hora. Este modelo estaba conectado con la bomba sumergible de doble efecto de Jorge Zapp, la cual había obtenido el Premio Nacional de Ciencias, le contó el equipo de ingenieros a Thais mientras Jorge miraba al suelo humildemente.
También le mostraron a Thais las microturbinas hidráulicas, el modelo original de un kilovatio y la nueva versión que acababan de instalar de diez kilovatios, y el estanque que habían cerrado con gaviones en el caño. Cerca del estanque, dos bombas de ariete estaban usando la energía de la burbujeante agua que corría a su paso. Más allá, corriente abajo, sobre flotadores hechos con tanques de aceite de cincuenta y cinco galones, dos ruedas con paletas bombeaban agua a través de carretes de mangueras al girar sobre la corriente.
Thais también vio las huertas hidropónicas y las alcantarillas de Gaviotas hechas con los condones gigantes. Después le hicieron una demostración de una técnica barata que habían desarrollado para construir estanques artificiales: solo era cuestión de sujetar una malla metálica contra los costados escarpados de un foso de tierra para después cubrirlos con capas delgadas de una mezcla de tierra y cemento (mezcla que se hacía con otra innovación de Gaviotas: una mezcladora de cemento manual que solo requería un hombre para accionarla). A continuación le mostraron una serie de palancas que Luis Robles había diseñado para crear y mantener tensión en los alambrados de púas incluso cuando se abrían. Luego los ingenieros le mostraron cómo funcionaba una perforadora manual en forma de sacacorchos para abrir pozos, así como una parabólica solar para secar el grano, un tambor giratorio para descascarar el maní, una niveladora de tierra operada por bueyes y, finalmente, una embaladora manual que comprimía el heno de una manera muy parecida a como la Cinva-Ram formaba los ladrillos de tierra y cemento. En el laboratorio de ingeniería, le mostraron paneles solares para calentar el agua hechos con tubos de neón quemados, el molino de pedal para moler yuca, que reducía las horas de trabajo de diez a una, la prensa para caña de azúcar que solo requería una mano para usarla y un refrigerador solar, que todavía estaba en las primeras etapas de desarrollo, pero no por eso era menos fascinante.
Dejaron la bomba de camisa de Alonso Gutiérrez para lo último.
«Esto va a hacer felices a muchas mujeres —dijo Jorge a Thais—. Y saludables.»
El enviado del PNUD entendió de inmediato la importancia de la bomba, pero lo que de verdad lo desarmó fue la adaptación que Luis Robles había montado fuera del jardín infantil: se trataba del balancín incorporado a una bomba de camisa. Cuando los niños jugaban, llenaban el tanque de agua de la escuela.
A la hora de la cena, Thais seguía hablando de ello.
—¿Cómo diantres se te ocurrió semejante idea? —le preguntó a Luis, que tuvo que espantar con la mano a una cucaracha voladora que había decidido posarse en la mesa en ese justo momento.
—No se me ocurrió a mí —contestó Luis—. Le estaba explicando a un grupo de estudiantes de la escuela que la manivela de una bomba es como una palanca, y uno de ellos dijo: «Es como medio subibaja». Esa misma tarde construí uno. También tengo un diseño para conectar una serie de columpios a una bomba, pero no hemos tenido tiempo para construirlo. Ni dinero.
En ese momento la mesa se quedó en silencio, excepto por la cucaracha, que se clavó en la sopa de lentejas de Alonso Gutiérrez. Todos se paralizaron, salvo Alonso, que se abalanzó sobre su plato con la cuchara, se la llevó a la boca y masticó alegremente el insecto.
—Bueno — rompió Thais finalmente el silencio—. Veo que algo de dinero les vendría bien, antes de que alguien muera de hambre.