2
El inicio
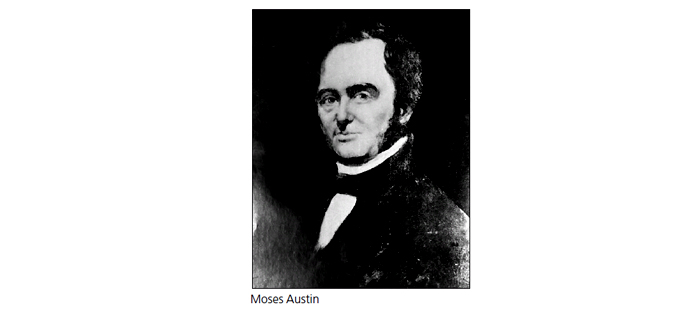
Si esta historia comienza en un punto, y hay decenas para elegir, quizá se encuentre en esa colonia formada en el noreste de la Texas mexicana en 1821, el mismo año del final de la guerra de independencia de México, cuando Moses Austin y su hijo Stephen llegaron con trescientas familias estadounidenses y sus correspondientes esclavos negros, emigrando de los estados de Tennessee, Missouri y Luisiana. Moses Austin era un minero quebrado por la depresión que se lanzó a la aventura a los 50 años y que habría de morir poco después de asentarse, dejando a su hijo a cargo. En teoría, desde el punto de vista mexicano, estaban allí para crear un tapón contra las incursiones de las tribus indias más agresivas; curiosamente en esa zona no existían tales tribus. Se hablaba, pues, muy al lenguaje de la época, de poblar y civilizar.
A partir de 1825 una ley otorgaba permisos para crear poblamientos, colonias extranjeras, en Coahuila, de la que Texas era parte después de que en 1824 había perdido su condición de territorio autónomo. Ante el hecho de que los inmigrantes eran estadounidenses, en regiones limítrofes se creaba el riesgo de una futura tentación anexionista; la ley obligaba a que los colonos fueran católicos y favorecía a los extranjeros que se casaran con mexicanas. Para ese año la colonia de Austin contaba con trescientas familias (mil 800 habitantes y 443 esclavos negros). Luego, entre los ríos Brazos y Colorado se creó el municipio de San Felipe y se formaron milicias, y más tarde la colonia de Green DeWitt en Gonzales. Pero junto a estas colonias estadounidenses en territorio mexicano, habría de nacer un grupo de empresarios que intermediaban y acaparaban tierras, sobre todo en la zona entre los ríos Sabine y Nueces, primitiva frontera con Estados Unidos.
Los primeros poblamientos tenían dos problemas: si bien se había creado una cierta vida económica en la región, el eje comercial fundamental no era del norte de Texas a San Antonio y de ahí a Coahuila, sino de las colonias a la Luisiana estadounidense. Y el gobierno de Agustín de Iturbide, a pesar de que declaraba que, según la Constitución mexicana, los esclavos que hubieran entrado como tales a Texas serían libres a los catorce años y que se prohibió la venta de seres humanos, estaba permitiendo una semilegal esclavitud en Coahuila. Los emigrantes evadían la ley presentando a sus esclavos como hombres libres o contratados por 99 años, y las autoridades mexicanas hacían la vista gorda.
La apacible, despoblada y solitaria Texas, quizá por serlo, estaba en la mira del gobierno estadounidense y era causa de conflicto entre las dos jóvenes repúblicas. En 1826 el representante de Estados Unidos, Joel Poinsett, ofreció comprar el territorio al gobierno de Guadalupe Victoria, y tres años más tarde el gobierno de Andrew Jackson, durante la invasión española de Barradas, ofreció un préstamo no solicitado, pidiendo Texas como garantía. En los siguientes cuatro años se produjeron frecuentes invasiones y choques fronterizos con grupos de aventureros que querían apoderarse del territorio.
Hacia 1830 ya había en Texas 7 mil familias estadounidenses, que ignoraban en su mayoría las obligaciones de la nacionalización mexicana, el catolicismo o la renuncia a la esclavitud. Pero esto no era lo más grave, como se aburrirá de repetir a mediados de esa década John Quincy Adams: había surgido una casta de empresarios especuladores asociados a empresas de Nueva York, Nueva Orleans o Nashville que se ofrecían como intermediarios en la compra ilegal de tierras, existentes o no, permisos para crear colonias y empresas ganaderas sin ganado. Compraban y vendían kilos de papeles que tenían el valor de la saliva que se ponía en ellos, engañando a «los crédulos, los ignorantes y los que no tenían sospechas, dondequiera que podían encontrar esa voluntad de comprar […]. En ninguna era o nación […] llegaron las ilegales especulaciones de tierras a extremos como las de Texas». Entre estos empresarios estaban el yucateco Lorenzo de Zavala y el general mexicano de origen italiano Vicente Filisola, Green DeWitt de Missouri, Ross y Leftwitch de Tennessee, Ben Milam de Kentucky, Burnet de Ohio, Thorn de Nueva York, los ingleses Wavel y Beales, el escocés Cameron, el alemán Vehlein y los irlandeses McMullin, Powers y Hewitson. Muy pocos de ellos habían creado poblamientos, pero todos tenían compañías especuladoras que negociaban con títulos de tierras.
En el Louisiana Advertiser de Nueva Orleans se diría años más tarde en medio de esa fiebre: «Texas es uno de los países mejor surtidos del mundo. El ganado se cría en grande abundancia y con muy poco trabajo». La leyenda texana omitía la existencia de los apaches y los cheyenes en el occidente texano, pero en esta y en otras muchas historias los derechos naturales de los indígenas nunca fueron tomados en cuenta. Y a la hora de hacer propaganda comercial tampoco lo serían las sequías, las tolvaneras, los calores extremos y los fríos.
Si la población de Texas en 1821 era de 2 mil 500 personas y en 1831 no habría más de 9 mil habitantes, para 1834 las cosas habían cambiado. Un personaje extraño, el coronel Juan Nepomuceno Almonte, hijo ilegítimo de José María Morelos y educado en Estados Unidos, en un informe sobre la zona destinado a la Presidencia de la República reportaba en ese año que: «Los primeros colonos que emigraron de Estados Unidos a Texas, siendo habitantes de los estados del sur [de Estados Unidos] […] trajeron costumbres algo grotescas, que aunque puras, no eran acordes a los modales que usan las gentes de buenas costumbres». Estos emigrantes en su mayoría venían de unos Estados Unidos en continua expansión, que movilizaba hacia el sur y el oeste a millares de hombres y mujeres bajo la presión continua de la emigración europea y que habían oído hablar de una región que tenía grandes praderas, agua abundante y maravillosa para criar ganado. Almonte establecía un censo poblacional: vivían en Texas 36 mil personas: 15 mil 400 estadounidenses, 3 mil 600 mexicanos, 2 mil esclavos negros, 10 mil 500 indios «salvajes» y 4 mil 500 indios establecidos y «pacíficos» que habitaban en el occidente de la zona (aunque otras fuentes hablaban de 25 mil indios: ni unos ni otros los habían visitado, y mucho menos contado). Dos años más tarde, en vísperas de iniciarse el conflicto, David McLemore sitúa las cifras en 4 mil texano-mexicanos y 35 mil anglos, concentrados éstos en las colonias al norte del río Nueces, muchos de ellos recién arribados de Estados Unidos.
Las tensiones entre los nuevos colonos y el gobierno mexicano fueron creciendo. El 10 de junio de 1832 hubo choques armados en el puerto texano de Anáhuac por un conflicto originado entre aduaneros y contrabandistas. Ese mismo año el gobierno estadounidense insistió en la compra de Texas. El 2 de octubre de 1833 se produjo una convención de representantes de las comunidades: dieciséis poblamientos o municipios estuvieron representados en San Felipe bajo la dirección de Stephen Austin (y con la presencia de Sam Houston, exgobernador estadounidense de Tennessee), que propone que los ayuntamientos de Texas formen un gobierno estatal para evitar la anarquía. En este clima de confrontación hay decenas de pequeños choques y se van definiendo dos tendencias entre un sector de los colonos anglos: el grupo de los «perros de la guerra», que promueve el levantamiento armado, y la tendencia negociadora de Austin. Ese año el exgobernador de Coahuila Juan Martín de Veramendi escribió: «Un trato dulce y paternal haría que los malcontentos desistan». Ni el trato dulce existiría de parte del gobierno mexicano, ni los colonos estadounidenses estaban dispuestos a ceder, ni la inercia de la situación creada por propagandistas, especuladores y esclavistas podía ser negociada.
¿Y qué querían los malcontentos? ¿Cuáles eran las demandas de los colonos anglos en ese momento? Convertir a Texas en un estado separado de Coahuila, abolir las limitaciones para la emigración establecidas por una ley de 1830 (que se evadía usando prestanombres), juicios con jurado y establecer menos restricciones aduanales (casi todo el sector que apoyaba estas medidas estaba implicado directa o indirectamente en el contrabando). Fuera de la agenda formal, pero no menos importantes, eran los derechos a mantener la esclavitud y la libertad religiosa.
Stephen Austin llevó las propuestas a la ciudad de México, donde se reunió con Santa Anna y el vicepresidente liberal Valentín Gómez Farías. Las negociaciones no prosperaron aunque (según Carlos Pereyra) Santa Anna era partidario de ofrecer concesiones a cambio de sumisión; incluso se llegó a convocar, al inicio de noviembre de 1833, a una reunión de ministros en la que estuvo presente Austin para discutir si Texas podía ser un estado independiente de Coahuila. Al final el resultado fue negativo, pero se aceptaron algunas demandas menores: dotar a la región de tropas presidiales y mejorar el servicio de correos.
Austin regresó a Texas vía Monclova, pero su correspondencia fue interceptada y a juicio del gobierno mexicano no se encontraban ante un representante negociador, sino frente al jefe de una facción de que propugnaba la independencia de Texas. Sería detenido en Saltillo y encarcelado en la ciudad de México. En abril del 34 las relaciones entre los anglos texanos y el gobierno mexicano se iban a tensar aún más cuando Santa Anna, bajo los intereses del partido conservador, el clero y la milicia, apoyó a los centralistas y derrocó a Gómez Farías. En los siguientes meses Santa Anna habría de destituir al gobierno de Coahuila-Texas y romper las conversaciones con los texanos.
El 20 de junio del 35, un grupo de colonos anglos tomaron el puerto texano de Anáhuac con las armas. El grupo de los llamados «perros de la guerra» estaba dirigido por el abogado William Barret Travis (que habrá de ser personaje central en esta historia) y trataban de violentar el enfrentamiento entre anglotexanos y militares mexicanos, para abrir las puertas de la guerra de independencia. El pretexto fue liberar a varios presos por un conflicto aduanero. El movimiento no tuvo eco en otras zonas y el ejército pronto se hizo cargo de la situación. Poco después, un grupo de milicianos anglos dirigido por Jim Bowie (el segundo gran personaje de esta historia) asaltó una armería en San Antonio, haciéndose de varios mosquetes. Bowie incluso estaba pensando en entrar en contacto con las tribus indias en el oriente texano para atraerlas hacia la guerra de independencia, aunque en las siguientes semanas encontró entre los indígenas una respuesta negativa; no les atraían demasiado esas broncas de los blancos. La facción partidaria de la guerra y de la independencia intentaba forzar a Austin y a la mayoría de la comunidad anglo-texana a que produjeran la ruptura.
Dos días después de los acontecimientos de Anáhuac, los rumores corrían asegurando que las comunicaciones entre Texas y Coahuila estaban cortadas, que se movilizaban tropas desde Saltillo y que una vanguardia de esa columna dirigida por el cuñado de Santa Anna, el general Martín Perfecto de Cos, abordaría un barco en Matamoros para entrar en territorio texano. El rumor era cierto, el día 5 de julio Cos, desde Matamoros, hacía público un documento amenazando a los rebeldes.
Liberado en una amnistía generalizada, Austin salió de la cárcel en México y llegó a Texas el 1 de septiembre. Su recepción sería multitudinaria, un banquete con mil personas en que las dos facciones, moderados y «perros de la guerra», se confrontaron. De ahí surgirá el documento The declaration of causes, que apoyaba el retorno a la Constitución de 1824. Paradójicamente, aunque la Constitución del 24 era federalista, establecía la religión católica obligatoria: otra más de las muchas contradicciones de esta historia. Comienzan a crearse comités de «apoyo a Texas» en Estados Unidos. Poco después Austin aceptaría que el único camino era la guerra.
El 20 de septiembre el general Martín Perfecto de Cos y los 300 hombres de su brigada desembarcaron en Copano y avanzaron hacia Goliad.