1
La misión desafortunada
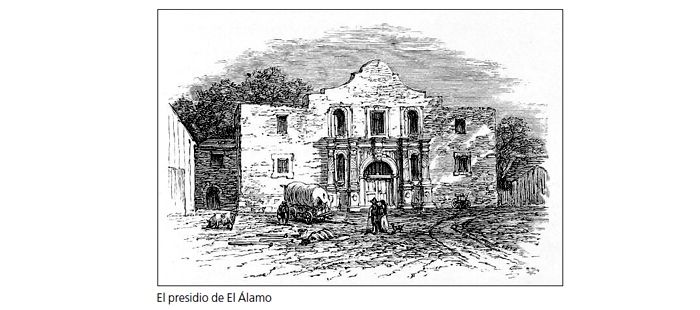
La palabra presidio, en español, ha venido perdiendo su sentido original, se ha vuelto sinónimo de prisión en lugar del original «puesto avanzado». Lo que más tarde se llamaría El Álamo nació hacia 1716 en los márgenes del río San Antonio, en la Texas novohispana, como presidio, no una cárcel, sino uno de esos campamentos militares de frontera perdidos en el fin de los mundos conocidos con que la Corona española creaba sus inciertos límites.
Poco más tarde, el fraile franciscano Antonio de Olivares, ayudado por indios jeremes, creó en las cercanías, en el arroyo de San Pedro, la misión de San Antonio, dándole el apellido «de Valero» en honor al marqués y virrey que en ese momento gobernaba desde la inmensa lejanía de la ciudad de México. Su primera actividad importante fue bautizar a un infante indígena moribundo. Los testimonios no dicen si el niño sobrevivió.
En los siguientes cinco años la misión cambió un par de veces de lugar, la segunda tras una terrible tormenta, llamada huracán por algunos, que destruyó los edificios y una capilla que estaban construyendo. Con una tenacidad digna de mejor causa una nueva capilla comenzó a ser edificada, esta vez con muros de piedra.
Mientras tanto, a unos cuantos centenares de metros nacía una villa, la de San Antonio de Béjar. Al paso de los años, cuatrocientos seres humanos habitaban la villa, los presidios, las misiones. Con una visión económica, no solo evangelizadora, los franciscanos organizaron la construcción de un puente que comunicaba San Antonio de Valero y San Antonio de Béjar y una acequia de ocho kilómetros para regar 400 hectáreas.
Trece años más tarde, quince familias de españoles originarios de las islas Canarias convirtieron San Antonio en ciudad. Mientras San Antonio de Béjar crecía y se volvía el poblado más grande de Texas, la misión se trocó en un suburbio de la ciudad, a unos 400 metros al este, separada por el río San Antonio, mucho nombre para un largo riachuelo.
La misión se convirtió en refugio de indígenas «mansos», mayoritariamente cohuiltecas, bajo el control del clero, que buscaban refugio contra las incursiones de los apaches. John Myers escribiría muchos años más tarde que «los rituales de la Iglesia católica deberían verse como Big Medicine» para los cohuiltecas. Pero no fue lo bastante grande como para evitar que entre 1738 y 1739 epidemias de cólera y viruela redujeran la población indígena de trescientas a 184 personas.
Construida con más voluntad que técnica, parte de la misión se desmoronó; pero si algo había que reconocerle al clero de la Nueva España era su infinita paciencia, y la aún mayor de los indígenas que trabajaban para ellos. Y así volvieron a iniciar las obras para levantarla.
En 1745 la capacidad defensiva de la misión se puso a prueba cuando 350 apaches atacaron la ciudad y fueron repelidos por un centenar de indios locales. Pero hacia 1749 los apaches, hostigados por los comanches, que bajaban desde las montañas de Colorado, pactaron un acuerdo de no agresión con la misión y para que el ritual fuera serio, porque no deberían tener mucha confianza en las misas, quemaron un caballo vivo en la plaza principal.
En 1754 la iglesia, que estaba casi terminada, se colapsó por defectos en la construcción. Parecía que una maldición pesaba sobre ella y que esa iglesia no quería acabar de estar en pie. Dos años más tarde fue recomenzada la que parcialmente sobreviviría hasta nuestros días, aunque quedaría inconclusa. Para entonces 328 indígenas vivían en El Álamo, la mayor cantidad que llegó a habitar el presidio. Fray Morfi, un franciscano que recorrió la región y que parecía tenerle un cierto respeto a los comanches, habló de los indios que allí vivían como «estúpidos, viciosos, vagos, viles y cobardes»; no tenemos testimonio de lo que los indios «mansos» de la misión pensaban de él.
La fachada quedó terminada en 1758, aunque la fecha de un año anterior es la que está inscrita en la piedra. El padre Mariano Viana reportó en 1762 que la recién construida iglesia se había colapsado de nuevo, probablemente se refería nada más al techo, pero cualquiera que creyera en el infierno podía estar seguro de que aquella iglesia estaba maldita. Los más racionales creyentes en la arquitectura podrían simplemente pensar que había poca sabiduría técnica en los constructores, como poca sabiduría había en las reflexiones del cura Morfi, que respecto a los indios podía acusarlos de cualquier cosa pero no de vagos, porque se pasaron cien años construyéndoles a los sacerdotes su maldita iglesia.
El pintor Eric von Schmidt, observando la capilla de El Álamo muchos años más tarde, anotaría: «Para mí, el trabajo en piedra cincelada de la fachada, las columnas que giran, las sinuosas flores y hojas, que pretendían ser graciosas y ligeras, tienen un viejo sentido de peso que habla no de salvación sino de infinita pena». Como siempre, a lo largo de esta historia hay en muchas frases más literatura que arquitectura o ciencia, pero esa literatura no está exenta de precisión.
Cuando se produjo el colapso vivían allí 275 personas que poseían mil 200 vacas, 300 caballos y mil 300 ovejas y que labraron muchas tierras en torno. Pero casi veinticinco años más tarde la población había vuelto a reducirse a 50 indios a causa de epidemias y choques armados con apaches y comanches, aunque ya tenían un granero, un convento, habitaciones para los curas, algunas viviendas y su iglesia inacabada.
Hacia 1793 la actividad misionera cesó cuando el gobierno ordenó que la misión de San Antonio de Valero se secularizara. Solo quedaban en esos momentos 39 indios residentes a los que se les repartieron las propiedades. Desplazados de la muy vecina San Antonio y recién llegados fueron habitando el lugar junto a los indios. Un barrio considerable tomó forma. Pero diez años más tarde, en 1803, la misión abandonada volvió a su destino original y se convirtió en presidio cuando la Segunda Compañía Volante de San Carlos de Parras, una unidad de caballería de frontera, llegó a San Antonio y organizó en el terreno un fortín. El convento alojó unas barracas, cuartos de guardia, un calabozo y un rudimentario hospital. La iglesia inacabada permaneció.
Fue entonces, o años más tarde, que recibió un nuevo nombre: El Álamo. Kevin R. Young sitúa el bautizo en 1818 debido al bosquecillo de árboles de algodón donde se levanta, y encuentra el primer registro escrito en 1825, en un documento que atestigua la venta de un caballo.
Si el nombre viene de los álamos o de la Compañía Volante del Álamo de Parras nunca quedará muy claro, pero en esta historia muy pocas cosas quedan claras. El hecho es que allí habría de nacer al principio del siglo XIX el primer, efímero hospital en la historia de Texas.
La palabra misión, futura obra de bien, tarea a realizar, tarea evangélica que se concentraba en aquellas piedras erigidas y derrumbadas, parecía deslavarse al paso del tiempo. No habría de ser así: el conjunto de edificios a medio terminar culminarían por volverse el centro de una futura historia mayor.