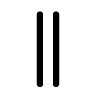
Solo la delgada chapa del descacharrado taxi separaba a Álex Sennefer de una ciudad en guerra consigo misma. El vehículo sorteaba el caótico tráfico de El Cairo mientras, en la radio, los locutores informaban a voz en grito de la ola de crímenes del siglo. Sin embargo, cada vez que el taxi pasaba zumbando junto a una patrulla de policías armados hasta los dientes, Álex tenía la sensación de que los agentes se apiñaban más para protegerse entre ellos que para defender a la población.
Echó una ojeada a sus compatriotas, que compartían el taxi con él. Su atlético primo mayor, que viajaba a su lado vestido como para jugar un partido de baloncesto, y la mejor amiga de Álex, Renata Duran, apenas visible al otro lado de Luke. El asiento delantero estaba ocupado por el misterioso doctor Ernst Todtman y el conductor del taxi, que presionó el claxon con fuerza.
Álex dio un bote al oír el ruido. Tenía los nervios de punta y albergaba lúgubres pensamientos. Intentó desconectar del caos que reinaba en la capital de Egipto para rememorar su viaje a Inglaterra. Una vez más, vio al hombre de la espeluznante máscara y oyó las preguntas que este le había formulado a gritos en el misterioso sepulcro enterrado bajo el cementerio de Highgate. «¿Dónde está tu madre, niño?» Recordaba las palabras con tanta claridad como si el hombre viajara en el taxi con él.
Ahora bien, de haber sido así, uno de los dos ya estaría muerto a esas alturas, eso seguro. El hombre en cuestión era Ta-mesah, uno de los altos mandatarios de la Orden; la máscara, una poderosa reliquia en forma de cabeza de cocodrilo y capaz de infligir un tremendo sufrimiento, como Álex sabía por propia experiencia. «Debe de estar en la Tierra Negra», había vociferado Ta-mesah. «Dinos dónde exactamente.»
Y ahora Álex se encontraba en Egipto, la Tierra Negra, denominada así a causa del suelo fértil y oscuro que se extendía a orillas del río Nilo.
Aquellas palabras lo habían cambiado todo. Antes de oírlas, Álex daba por supuesto que la Orden había secuestrado a su madre. Que se la había llevado y había robado los Conjuros Perdidos del Libro de los Muertos egipcio en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Sin embargo, cuando Ta-mesah lo interrogó, Álex comprendió que el antiguo culto no la había capturado; ellos también la estaban buscando. En estos momentos Álex y la Orden competían por encontrarla antes que el otro y, junto con ella, quizá los Conjuros también.
Su madre había empleado el inmenso poder de los Conjuros para arrancar a Álex de las garras de la muerte, pero al hacerlo había abierto sin querer un portal al más allá, liberando así a unos antiguos demonios conocidos como los Caminantes de la Muerte. Y los siniestros seres se habían aliado con la Orden en pos de un siniestro objetivo que Álex no quería ni imaginar.
Cuánta maldad se había desatado solo para salvarle la vida. Lo invadió el sentimiento de culpa que tan bien conocía, el mismo que le hundía los hombros y le retorcía las tripas cada vez que lo pensaba.
El tráfico se tornó más lento y el aire acondicionado del taxi se apagó con un último estertor. El conductor gritó algo en árabe y pulsó un botón para bajar las ventanillas. Una ráfaga de aire caliente golpeó a Álex en la cara. No era tan agobiante cuando el vehículo se movía, pero al cabo de un momento el taxi se paró del todo. Una mezcla tóxica de olores se coló en el aire inmóvil: la basura amontonada en la acera, los humos sulfurosos del tráfico y la espesa nube de contaminación que cubría la ciudad.
—¡Puaj! —exclamó Luke a la vez que se tapaba la cara con las manos.
—¿Sabíais que…? —empezó a decir Ren a la vez que se echaba hacia delante para subir su ventanilla. Álex sonrió a pesar del pestazo. «Sabíais qué…» eran las dos palabras favoritas de su amiga. Ren prosiguió—: ¿…vivir en El Cairo equivale a fumar un paquete de cigarrillos diario?
Álex echó un vistazo a la ciudad. El día llegaba a su fin y el cielo se oscurecía doblemente según la penumbra del atardecer se unía a la densa polución. A lo lejos, los edificios desaparecían detrás de la neblina gris.
—El aire no es lo peor ahora mismo —comentó el conductor con un marcado acento árabe—. La ciudad se ha vuelto loca.
A Álex se le saltaban las lágrimas por culpa de los fuertes efluvios. Cuando se levantaba la camiseta para taparse la nariz y la boca con la tela, oyó gritos en la acera. Volviendo la cabeza, avistó a una mujer estrellándose contra el escaparate de una pequeña tienda. La mujer trastabilló por el interior del local entre una lluvia de cristales rotos.
—¿Se habrá hecho daño? —balbuceó Ren.
En el mismo instante exacto, Luke exclamó:
—¡Qué loca!
Cuando el tráfico volvió a avanzar a su paso de tortuga, el taxi reanudó la marcha. Mientras se alejaban, Álex clavó la mirada en el escaparate roto, tratando de atisbar algún movimiento en el sombrío interior de la tienda.
—¿Por qué habrá hecho eso? —preguntó sin dirigirse a nadie en particular.
Le respondió el taxista.
—Dicen que las voces de los muertos flotan ahora por la ciudad —explicó—. Transportadas por el viento. Mienten, dicen la verdad, qué más da. Siembran rabia y tienen malas intenciones.
—Ya, pero eso ha sido una ida de olla total —observó Luke.
El conductor guardó silencio, seguramente para descifrar el significado de «ida de olla».
—Eso —respondió por fin— no ha sido nada.
Su tono sugería que daba el tema por zanjado, pero Todtman lo azuzó.
—¿Usted ha visto algo más? —le preguntó.
Sopesando si responder o no, el taxista hizo una pausa. Luego inspiró profundamente y contestó:
—Ayer por la noche tuve que ir al hospital. Apuñalaron a mi mujer.
Álex oyó cómo Ren contenía una exclamación.
—Lo siento —dijo Todtman, pero el conductor desdeñó el asunto con un gesto de la mano. Ahora que había empezado, parecía decidido a entrar en detalles.
—Se recuperará —afirmó—. Pero el hospital parecía un campo de batalla y nos marchamos antes de que el médico la examinara. Desconfiamos de él.
—¿Por qué? —preguntó Todtman, pinchándolo con delicadeza.
—Porque atacó con una muleta al paciente anterior. Era tarde, ¿saben? —el hombre se detuvo una vez más para elegir las palabras—, y las voces empeoran por la noche.
Álex miró por la ventanilla el cielo del anochecer y un escalofrío de miedo le recorrió el cuerpo.
El taxi se arrimó a la acera y se detuvo en seco por última vez.
—Hemos llegado —anunció el conductor—. Buena suerte.