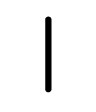
Se llamaba Abdel. Tiempo atrás, la gente lo conocía como el señor Shahin, capataz de diez trabajadores. Pero había ido a menos, como tantos otros habitantes de El Cairo. Ahora era un hombre digno enfundado en un traje barato; un buen tipo que frecuentaba malas compañías. La desesperación lo había empujado a ello, pero estaba preocupado.
—¿Y cuál es el trabajo ese del que me hablaba? —preguntó, haciendo esfuerzos por contener el temblor de su voz.
El altísimo hombre que lo acompañaba respondió con las mismas tres palabras que la última vez.
—Ya lo verá.
Abdel lo miró de soslayo. ¿De verdad aquel tipo era el mandamás de la Orden, el culto criminal que pululaba por Egipto desde hacía miles de años? Sin duda daba la talla. Era alto y fuerte, y su traje debía de costar más que el coche de Abdel. Portaba una bolsa de cuero, elegante y de buen tamaño, debajo del brazo.
—Nada ilegal —añadió Abdel—. Me lo prometió…
—Pues claro que no —repuso el hombre con un amago de risa en su voz fría y monocorde—. Como ya le dije, necesitamos su ayuda.
Asintiendo, Abdel se obligó a pensar en los alimentos que podría comprarle a su familia e incluso, quizás, esos regalos de cumpleaños que desde hacía tiempo les debía a sus hijos. Pese a todo, se preguntó qué clase de ayuda podía prestar él en un destartalado almacén de las afueras de la ciudad.
Los pasos de la pareja retumbaron en la enorme nave según se acercaban a una pesada puerta metálica.
—Ya estamos —anunció el líder de la secta.
Abdel contempló la gruesa aldaba de metal que atrancaba el portalón mientras el desconocido tomaba el maletín que llevaba debajo del brazo y procedía a descorrer la cremallera.
—Le ruego disculpe mi cambio de aspecto —dijo el hombre, que sacó una máscara de oro macizo y dejó caer la bolsa al suelo—. Pero, como ya sabe, somos una organización muy antigua y debemos respeto a ciertas… tradiciones.
Hasta ese momento, Abdel había albergado la esperanza de que aquellas «tradiciones» fueran rumores o exageraciones, pero en ese instante tuvo que aceptar la realidad. Miró la máscara de hito en hito. Representaba la cabeza de un buitre egipcio y estaba fabricada en oro labrado con exquisitez, con todas las marcas y pliegues de la piel. El afilado pico era de hierro forjado. El jefe se la colocó con cuidado y, cuando habló, sus palabras sonaron distorsionadas bajo el metal:
—¡Abra la puerta!
Abdel comprendió de repente que había pactado con el diablo. Supo que debía negarse, que debía huir. Y sin embargo, la poderosa voz atronó en su mente privándole así del libre albedrío. Con los ojos desorbitados de miedo, observó cómo su propia mano empujaba la aldaba hacia arriba y la atraía luego hacia sí. La puerta empezó a traquetear contra sus goznes y nuevas voces llegaron a sus oídos. Un coro de susurros siniestros zumbó a su alrededor, y el calor de su piel mudó en helor.
Sonó un golpe metálico cuando la aldaba cayó a un lado.
Súbitamente la puerta se abrió hacia dentro. Al hacerlo, liberó una vaharada de aire estancado y una nube de funestos murmullos, tan poderosos que Abdel notó su caricia como lenguas viperinas en la piel. Y por un momento —por un instante breve y espantoso— lo vio.
Una abominación.
—Esto… no debería… —consiguió farfullar.
Dos poderosas manos lo empujaron, dos fuertes palmas que le abofetearon la espalda.
—¡Uf! —exclamó cuando se internó trastabillando en la sala. La puerta se cerró a su espalda y, en la repentina oscuridad, oyó cómo la barra de hierro atrancaba la puerta otra vez.
Diez mil susurros formaron una palabra —bienvenido— antes de romperse en pedazos. Liberados, los pesados bisbiseos le rasgaron la carne, y ya no eran lenguas sino dientes. Cada uno agarró un trozo, lo arrancó, la engulló. No era su cuerpo lo que estaban devorando sino su alma. Las consecuencias fueron las mismas. El pulso se le aceleró un instante de miedo y dolor.
Y entonces se tornó más pesado.
Más lento.
Y, por fin, se paró.
Los restos de su alma abandonaron el cuerpo para ser destrozados, devorados.
Abdel Shahin era un buen hombre. Fue eso lo que más les gustó.
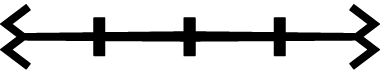
En otra zona del viejo almacén, un segundo hombre emergió de las sombras. Se había mantenido al margen durante el banquete y ahora miraba nervioso la puerta atrancada. Era poco más que un ridículo decorado; lo sabía. Nada podía mantener a raya lo que simulaba retener. En cierto sentido, aquello ya campaba a sus anchas.
El hombre apartó los ojos de la puerta.
—Nuestro confidente nos ha proporcionado información —dijo.
—¿Ya han llegado los guardianes del amuleto? —preguntó el jefe, que ahora guardaba con sumo cuidado la pesada máscara en la bolsa de cuero.
—Sí —repuso el hombre—. Están aquí.
—¿Y Peshwar los espera? —quiso saber el líder.
El otro titubeó.
—Sí, pero… ¿estás seguro de que debe hacerse así? Si les damos más tiempo, si los seguimos… podrían conducirnos hasta los Conjuros.
—No —repuso el mandamás en un tono carente de emoción—, ya nos han fastidiado bastante. Los interceptaremos. Deshazte de los demás, pero tráeme al chico. Si sabe algo de su madre, se lo arrancaremos.
El hombre asintió. Llevarle la contraria al jefe equivalía prácticamente a un suicidio.
—Ya se lo he dicho a Peshwar, pero ella no conoce la piedad. Temo que los mate y que lo que sea que sepan muera con ellos.
—Pues dile que lo considere una tortura —propuso el líder a la vez que cerraba la cremallera—. A los gatos les encanta jugar con sus presas.