
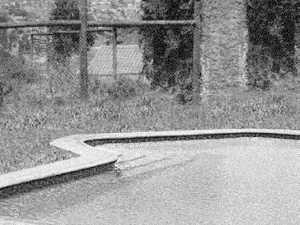
El año sobre el cual les quiero contar lo llené asistiendo a un preuniversitario para niños ricos a la deriva. Yo no era rico pero intuía que estaba a la deriva. Me sentía como ese cadete estrella que se tropezó en medio de la Parada Militar. ¿Se acuerdan de él? Dicen que era sobrino de Pinochet o pariente de la Lucía Hiriart, no sé. Nunca se conocieron bien los detalles. A este sobrino lo querían mucho, y lo regaloneaban con viajes a Disney y a Sudáfrica, pero todos esos mimos al final no le sirvieron de nada porque el tipo tropezó. Nada de metáforas aquí. Tropezó en plena elipse del Parque O’Higgins con TVN transmitiendo en directo desde Arica a Punta Arenas. Caer enfrente a todos es la peor manera de caer.
—Lo fondearon —me dijo Raimundo Baeza a la salida de la clase de Específica de Historia y Geografía—. Dejó en ridículo a la familia.
—¿Pero cómo?
—Eso. Se tuvo que ir del país. Cagó. ¿Qué crees, Ferrer? ¿Que lo premiaron?
Ese año asistí al preuniversitario todas las mañanas. No tenía amigos pero sí algo parecido a un grupo. Todos, claro, reincidentes. Entre ellos, Cristóbal Urquidi, Claudia Marconi, la hermana de Florencia, y Raimundo Baeza con sus cejas gruesas y su sonrisa exagerada. A todos ellos los conocí ese año. Teníamos dos semestres para prepararnos, para ensayar con facsímiles y hacer ejercicios de términos excluidos. Nos ataba el hecho de creer que nuestra vida se definía a partir de un examen de tres días. Nuestra única meta era mejorar la ponderación de la famosa, dichosa, temida, asquerosa, arbitraria y hoy desaparecida Prueba de Aptitud Académica. Pertenecíamos al lastimoso grupo de los 400, 500, 600 puntos. Los que triunfaban e ingresaban a la universidad superaban los 700. Las puertas de la educación superior se nos habían cerrado frente a nuestras narices.
A veces, tomaba el metro y me bajaba en la estación Universidad Católica y simplemente miraba la casa central. Me fijaba en los alumnos que salían, la felicidad que alumbraba sus caras y sus agendas con el logo de la Pontificia brillando bajo el sol. Aquellos chicos tenían algo que yo no tenía. Ellos estaban adentro y yo afuera. Lo más probable, además, es que ni siquiera se daban cuenta porque uno sólo es sensible a lo que no tiene cuando, en efecto, no lo tiene. No toleraba que la mayoría de mis amigos, conocidos y ex compañeros de curso hubiesen logrado entrar, dejándome al margen.
Los profesores del preuniversitario insistían que esto era, a lo más, un traspié, que no tenía nada que ver con nuestras capacidades y que un año más nos haría más maduros. Aun así, o quizá por eso mismo, nos sentíamos unos perdedores. Y cuando uno se siente perdedor, pierdes. No puedes dejar de envidiar. Te sale del alma, te supera y supura, te arrebata hasta que te termina por controlar. Cuando envidias, sientes tanto que dejas de sentir todo lo demás. Yo ese año envidiaba incluso a aquellos que no conocía. Los primeros puntajes del país eran portadas de diarios, salían en la tele. Uno veía a los niños genios en sus casas, con la tele en el living y la abuela orgullosa, desgranando porotos a un costado. La moral imperante era crecer, ganar, salir adelante.
Chile no era un país para débiles y yo, ese año, estaba débil.
De toda mi promoción del colegio, fui el único que no ingresó a la universidad. Para mí, este dato era algo más que una estadística. La vergüenza fue tal que dejé de ver a mis antiguos compañeros del colegio. Los pocos amigos que tenía se convirtieron, de inmediato, por culpa de unos números, en enemigos acérrimos.
Mi supuesto premio de consuelo, además, no fue capaz de consolarme en absoluto: haber sido aceptado, en el penúltimo lugar de la lista, en una dudosa carrera artística que se impartía al interior de una lejana provincia donde nunca paraba de llover. No me parecía para nada un gran logro. Al revés: subrayaba mi fracaso. Así y todo, pagué la matrícula, envié los papeles, me tomé las putas fotos tamaño carnet. ¿Qué iba a hacer si no? ¿Qué oportunidades tenía? La noche antes de partir al extremo sur no pude dormir. Todo me asustaba: estar lejos, dejar a mi madre sola, echar de menos, no conocer a nadie, estudiar algo que no deseaba estudiar, convertirme en algo que no quería.
Nunca he vuelto a llorar tanto como lo hice esa tarde en el rodoviario.
—No es bueno viajar con tanta pena a bordo —me dijo una señora con zapatos ortopédicos antes de pasarme unos pañuelos desechables y acariciarme el pelo.
Me bajé del bus y caminé de regreso a casa.
Caminé más de dos horas. En un callejón oscuro, con olor a chicha, vomité. Llegué con el pelo sudado y los pies heridos. Abrí la puerta. El salón estaba a oscuras. Mi madre estaba en el suelo, de rodillas, su cara perdida en la falda de un hombre que fumaba en un sillón. Yo ya lo conocía. Nunca pensé verla enfrascada en un acto así. Por suerte, no me saludaron. Se quedaron quietos. Yo subí, muy lentamente, la crujiente escala al segundo piso. Me acuerdo que me desplomé sobre mi cama deshecha y no desperté hasta la tarde del día siguiente.

Ese año en que ocurrió todo lo que les voy a relatar yo tenía apenas dieciocho años y todavía sonaba música disco en las radios. Físicamente, el acné me trizó la cara, el pelo se me llenó de grasa y comencé a adelgazar en forma descontrolada. Me sentía como un malabarista manco. Tenía demasiada presión sobre mi mente. Todo ese año no pude dormir. O dormí muy poco. Nunca soñé. Nunca. Dormir sin soñar es como ver televisión sin imagen ni sonido. Eso te agota. Te vuelves irritable, receloso.
Lo más fastidioso de no haber sido aceptado en la universidad fue que me hizo otorgarle al sistema la razón. Me puse del lado del enemigo. Pensaba: si la universidad no quería que estuviera entre los suyos, pues cabía la posibilidad de que estuviera en lo correcto. Quizá no merecía otra cosa. A lo mejor era cierto que mi inteligencia tocaba techo entre los 400 y los 600. Me trataba de convencer de que no me atraía pertenecer a una institución que no me deseaba entre los suyos. Lo que era falso, claro. A esa edad, toda la energía que se tiene se gasta en asociarse con aquellos que niegan tu existencia. En todo caso, no era el único. Así nos sentíamos todos los del preuniversitario: indeseados. Mirados en menos. Términos excluidos. Lo que complejizaba las cosas es que yo sabía que no era tonto. Mi caída, mi exilio, no era un asunto de capacidad, sino de castigo. Estaba pagando por mi comportamiento colegial. Todas esas notas rojas acumuladas en esas clases mal dictadas, ahora estaban tiñendo mi destino de gris.
Nuestras opciones en esos días eran pocas. O estudiábamos lo que queríamos o estudiábamos algo que no nos interesaba. Punto. Si no te gusta, entonces te vistes y te vas. La posibilidad de tomar un camino que no pasara por la universidad era insostenible. Sí o sí, nada más que discutir. No se establecían aún las universidades privadas y las pocas públicas que existían estaban divididas en aquellas donde iba «la gente bien» y las otras.
Yo no estaba en ninguna de las dos.
Ese año lo único que me parecía legítimo, digno y soportable era convertirme en reportero. No vislumbraba otra posibilidad. No estudiar Periodismo equivalía a no poder hablar más español. A dejar de respirar, a ser desterrado del planeta. A veces lloraba al final de los noticiarios. Idolatraba a Hernán Olguín, quería viajar por el mundo entrevistando gente, aprendiendo de ciencia y tecnología. Almorzaba mirando el 13 junto a los Navasal, un veterano matrimonio que todos los días invitaban gente a hablar de temas de actualidad frente a las cámaras. Yo llamaba por teléfono y enviaba preguntas, pero nunca decía mi nombre. Inventaba seudónimos inspirados en periodistas extranjeros que leía en los diarios y revistas que llegaban a la biblioteca del Instituto Chileno-Norteamericano de la calle Moneda.
El curso del preuniversitario en que fui a caer era el científico-humanista: aspirantes a médicos, odontólogos, abogados y, por cierto, periodistas. Nos dividíamos en dos facciones irreconciliables: los casos perdidos, que eran los más simpáticos y libres, y aquellos que casi-lo-lograron-pero-les-fue-mal-igual. Yo era del segundo grupo. Cristóbal Urquidi y Raimundo Baeza se identificaban claramente con los que tropezaron. Despreciaban a los otros por inmaduros y mediocres. Claudia Marconi, en cambio, estaba feliz de tener un año sabático. Todos, sin embargo, confiábamos que la segunda vez sería la vencida.
Ese año que no puedo borrar de mi mente existían apenas cuatro canales y ninguno de ellos transmitía por la mañana. La comida no era ni diet ni rápida y no había cable y la censura era previa y absoluta. El smog no ahogaba, la cordillera se veía desde cualquier punto y la restricción vehicular aún no había logrado dividir a la población en dígitos. Ese año, me acuerdo, se abrió el primer centro comercial bajo techo, con aire acondicionado, con una inmensa tienda llamada Sears y miles de artículos importados. La única manera de enviar cartas era por correo, las fotos se mandaban a desarrollar y los teléfonos se quedaban fijos. La música se compraba, no se bajaba, y algunos afortunados contaban con calculadoras para hacer sus tareas. Esa misma gente, como la familia de Raimundo Baeza, tenían un aparato llamado Betamax y arrendaban sus videos en unos kioscos que estaban a la salida de los supermercados. La participación de nuestro país en el Mundial de Fútbol de ese año fue desastrosa. Nos farreamos un penal y el país entero se dio cuenta de que la cicatriz que teníamos escondida empezaba a supurar. Una crisis financiera se nos venía encima, pero aún no lo sabíamos.
No sabíamos muchas cosas. Luego llegarían las protestas y nos volveríamos a fraccionar. Pero es fácil contextualizar cuando las cosas ya tomaron su curso. Retrospectivamente, todos somos sabios, hasta los más limitados. Si uno supiera las consecuencias, sin duda que no haría las cosas que hizo. Así nos protegemos. Tenemos certeza de que lo mejor está por venir y lo peor ya pasó. No siempre es así. Para la mayoría, es más bien al revés. Pero así somos. La ceguera no es tan mala. Nos permite caminar por la orilla de un precipicio sin asustarnos. Si pudiéramos ver, si fuéramos capaces de adelantarnos, quizá no nos levantaríamos de nuestras camas. Queremos que perdonen nuestras ofensas, pero somos incapaces de perdonar a los que nos ofendieron. Perdonar, por ejemplo, a Raimundo Baeza. Yo, al menos, no puedo. A veces me pregunto si Cristóbal Urquidi será capaz. Capaz de perdonar a Baeza, capaz de perdonarme a mí.

Lo que ocurrió entre Raimundo Baeza y Cristóbal Urquidi fue después que rendimos la prueba. Entre Navidad y Año Nuevo. Un 28 de diciembre. Día de los inocentes. Lo que sucedió ese día en la casa de Claudia y Florencia Marconi alteró los resultados de la prueba. No los puntajes o las ponderaciones en sí. Más bien, lo que decidí hacer con mis resultados. Al final, alcancé los codiciados 750 puntos, me fue más que bien, mejor de lo que soñé, pero no postulé a nada. Me fui del país. Por un tiempo. Para arreglarme la cabeza. No quise estar un segundo más. Partí por regresar a Paraguay.
Pero eso fue después, digo. Al final del año.
Me estoy adelantando.
Mejor, rebobino: una mañana, el profesor de aptitud verbal me hizo leer, desde mi secreto puesto en la última fila, las cinco posibles respuestas de un término excluido. No vi más que borrones. Eso me asustó. Tuve que acercarme a la pizarra. Las letras, por suerte, volvieron gradualmente a enfocarse.
Al recreo, Cristóbal Urquidi se acercó para examinarme los ojos. No sé cómo, pero lo dejé. Fue la primera vez que tuvimos algún tipo de contacto. Meses antes, le derramé un café caliente, pero actué como si hubiera sido un accidente. En clases, mirándolo de espaldas, intentaba irradiarlo con mi mala energía. Cruzaba los dedos para que le fuera mal en la prueba. Lo dibujaba en mi cuaderno y lo atravesaba con flechas, lo colgaba de una horca, lo guillotinaba.
—Deberías dejar que mi padre te revise —me dijo con esa voz tan callada que tenía, como si sus pilas le estuvieran fallando—. Te puedo conseguir una hora.
Cuando pienso en Cristóbal Urquidi, y pienso a menudo en él, se los aseguro, lo que más recuerdo es esa vocecilla insegura, lo ligero de su marco, su ropa aburrida, casi opaca, y sus ojos. Sobre todo sus ojos: verdosos, densos, con sueño de siesta.
—Los ojos de alguien que ha visto mucho —me comentó Florencia luego de conocerlo.
—No lo ha visto todo —le dije esa vez—. Me consta. Hay cosas que no sabe, que no ha visto.
Yo estaba enterado de un asunto que Cristóbal Urquidi desconocía. Se trataba de su padre. Lo había visto un par de veces, en mi casa. Era el tipo que estaba fumando sentado en el sillón. Verán, ese año sobre el que les cuento Eduardo Urquidi era el amante de mi madre. Mejor dicho: ambos estaban enamorados. Yo creo que mi madre, al menos, sí lo estaba, pero él nunca se atrevió a dejar a su mujer que, según él, era una gran persona. Por eso los encuentros entre ellos eran furtivos, de pasada, entre siete y nueve.
Antes de que nos abandonara, cuando aún vivía en casa, mi padre tuvo varias mujeres, pero nunca las vimos. Las amigas de mi padre pertenecían a otro mundo, a un territorio que nos era desconocido. Mi madre, en cambio, era parte de nosotros. Seguía siendo la misma. Más nerviosa, sin duda, pero la misma. Mi madre en esa época arrendaba casas. Trabajaba para una corredora de propiedades. Pasaba todo el día fuera. Me costaba verla con los ojos con que probablemente la miraba la madre de Cristóbal, que seguro le tildaba de puta o algo peor. Uno crece con la idea que las amantes son las malas, son aquellas que destrozan las familias y no les importa nada. Lo complicado es cuando tu madre es la otra mujer, es la amante, es que la está remeciendo lo que ya está destrozado. Me despertaba pensando en las obscenidades que la madre de Cristóbal le podría gritar a Eduardo Urquidi y cómo el muy cobarde no era capaz de defender a mi madre.
Nunca me hice cargo del incidente del living. No se lo comenté a mi madre ni a mis hermanos menores. Tampoco a Florencia, aunque Florencia hubiera comprendido. Florencia era capaz de comprender cualquier cosa, ésa era su gracia, lo que la diferenciaba de todas las demás. Florencia, incluso, era capaz de comprenderme a mí.
Una noche, a la hora de comida, mi madre llegó a la casa con Eduardo Urquidi. Mis hermanos ya se habían ido a dormir. Era tarde, más tarde de lo que acostumbrábamos a comer. Mi madre lo presentó como un «amigo». Eduardo Urquidi le echó mucha sal a todo, incluso al postre. El hecho que tuviera la misma vocecilla de Cristóbal me perturbó. Todo en él era blando, mal terminado. Usaba gomina en el pelo y sus cachetes eran mofletudos. El opuesto absoluto de mi padre.
—Tengo derecho a tener amigos, soy joven —me dijo mi madre luego de que el tipo se fue.
—Pero está casado; ¿crees que no le vi la argolla? —le respondí desafiante.
—No somos más que amigos. Además, ya no quiere a su mujer. Es una gorda católica, frígida más encima, que no para de tener hijos.
—Deberías elegir uno que esté soltero. Que sea solo.
—Uno no elige, Álvaro. Ojalá uno pudiera elegir.
Esa noche, insomne, deduje que Cristóbal era el mayor. Igual que yo. Se conducía por la vida como un primogénito: lento, temeroso, con culpa.
—Eduardo me hace reír, me acompaña —me explicó mi madre a la mañana siguiente, mientras abría el tarro de Nescafé—. Eso es lo que ando buscando. ¿No eres capaz de darte cuenta? ¿No eres capaz de solidarizar conmigo? ¿No crees que he hecho mucho por ustedes y poco por mí? Es un amigo, punto. Una compañía, Álvaro. Nada más. Nada más.
Pero había más. Mucho más.
La tercera vez que comió en mi casa, Eduardo Urquidi intentó conversar conmigo, como si fuera mi padre. Inesperadamente, me comentó:
—Tengo un hijo de tu edad.
—¿Cómo?
—Que tengo un hijo que tiene tu misma edad.
—Una edad difícil —le dije, pero el viejo no me hizo caso, no entendió o no quiso entender.
—Repasa todo el día para la prueba.
—La prueba que nos pone a prueba.
—Cristóbal quiere dedicarse a los ojos. Y tú, Álvaro, ¿qué piensas estudiar?
—Quiero ser reportero. Quiero escribir sobre las cosas que la gente no ve.

Eduardo Urquidi terminó colocándome un par de anteojos y me enfocó la visión. Fui a su consulta con Cristóbal. Acepté jugar con fuego: quería estrujarle todo el dinero que fuera posible. Que pagara por el daño que nos hacía. Contemplé extorsionarlo pero me arrepentí. Había encontrado una carta de Urquidi en la basura. No era romántica porque Urquidi no sabía lo que era el romance. Sí, al menos, dejaba claro que no amaba a su mujer (la excusa de siempre), pero que le temía a Dios y al desprecio eventual de sus hijos.
Eduardo Urquidi se puso nervioso cuando me vio ahí en su lugar de trabajo. Fue como si dejara de respirar. No sabía qué hacer con las manos. Eso quería: enervarlo. Destrozarlo. Por eso acepté la propuesta de Cristóbal. Quería que la resta superara la suma. Quería que pagara, que lo perdiera todo.
—Papá, te presento a Álvaro Ferrer. El amigo del cual te hablé.
Me llamó la atención que Cristóbal me tratara de amigo porque no lo éramos. Ahí pensé que quizás estaba al tanto, pero después pensé que no. Imposible. Cristóbal Urquidi, al igual que su padre, era un ingenuo.
—Buenas tardes.
—¿Así que eres compañero de Cristóbal?
—Sí. Gusto en conocerlo.
—Conocerte. Me puedes tratar de tú.
—Gusto en conocerte, entonces.
—No, el gusto es mío.
En la pared de su oficina colgaba una foto de su mujer y sus hijos.
—Bonita familia, doctor —le dije de la manera más educada—. ¿Qué edad tenías, Cristóbal?
—Ocho.
—Todavía me acuerdo de cuando tenía ocho. Ocho es la mejor edad.
—Sí —me respondió Cristóbal—. Cuando uno tiene ocho, todo es más fácil.
A medida que la relación con mi madre se puso más intensa, Eduardo Urquidi dejó de aparecer por casa. Un asunto de pudor, supongo. Urquidi esperaba en el auto y ella salía. A veces se quedaban ahí, conversando, bajo los frondosos árboles. Detestaba eso: que no ingresaran a la casa. Me hacía sentir que todos estábamos inmersos en algo corrupto. Eduardo Urquidi luego se iba y yo escuchaba a mi madre llorar en su pieza. Mis hermanos chicos me preguntaban si estaba enferma.
—No —les decía—. Tiene pena.
En noches como esa me imaginaba a Cristóbal estudiando, rodeado del calor familar: su padre junto a su madre, sus hermanos jugando en la pieza contigua. No me parecía justo. Pensaba: si Cristóbal supiera lo que sé, si se enterara antes de la prueba, a lo mejor no todo le saldría como desea. Tendríamos algo en común, sabría en carne propia lo que se siente.
Eduardo Urquidi diagnosticó que uno de mis ojos era más débil que el otro. El derecho trabajaba por el izquierdo. Sufría de astigmatismo, sentenció. Si el ojo malo no trabajaba, podría atrofiarse.
—Es como la vida, Álvaro.
—¿Cómo la vida, doctor?
—Cuando alguien hace las cosas por ti, te dejas estar. Sólo sacas músculo cuando trabajas.
Cristóbal agregó:
—Te darás cuenta de que antes estabas como ciego. Vas a ver cosas que nunca viste.
Eduardo Urquidi me puso un parche sobre el ojo izquierdo. El parche tenía que estar fijo, día y noche, durante seis meses, mínimo. Los anteojos, me dijo, serán para toda la vida.
—¿Para toda la vida?
—Para siempre, sí. Te vas a acostumbrar. Confía en mí.
—Vale, confiaré en usted.
Eduardo Urquidi me esquivó la vista. Pero no decía nada. Nunca me dijo nada. Callaba. Pensaba que atendiéndome en forma gratuita podía expurgar sus pecados.
Cristóbal tuvo razón: cuando me entregaron los anteojos en la sucursal de Rotter & Krauss, vi cosas que antes nunca vi. El mundo se me volvió nítido, preciso. Ese primer par, sin embargo, me duró poco. Cuatro meses, a lo más. Raimundo Baeza me los quebró esa noche de la que les quiero hablar. Esa noche del día de los inocentes en el patio de la casa de Claudia y Florencia Marconi.

La semana antes de la prueba, Florencia Marconi me anunció que estaba embarazada y que yo era el responsable del lío. Estábamos en un supermercado, en la sección congelados. Los dos vestíamos pantalones cortos y poleras. El frío del hielo humeante me paralizó. Pensé: esto es grave y es solemne, y debería sentir algún grado de emoción. Sólo pude decir:
—Espero que esto no afecte mi puntaje.
Florencia no era exactamente mi novia. Era, más bien, mi amiga. Amiga con ventaja. Durante esos seis meses no dejé de estar con ella. Florencia me enseñaba muchas cosas. Veía las cosas de otro modo y eso me gustaba. Me gustaba muchísimo. Me hacía sentir mayor, con experiencia, a cargo.
—¿Quieres que nos casemos? —partí—. Puede ser. No me asusta. Igual pasamos todo el día juntos.
—No —me respondió con toda calma—. Jamás me casaría contigo. Cumplí quince la semana pasada. No me voy a casar a los quince.
—¿Por qué no?
—Porque uno a los quince está preocupada de ir a bailar y de los galanes de la tele y de llenar diarios de vidas.
—A ti no te interesan esas cosas.
—Ya, pero igual tengo quince. Además, no me quieres.
—Oye, te quiero. O sea, sí… siento cosas por ti.
—¿Cosas?
—Sí, cosas.
Florencia detuvo el carro y me miró fijo a los ojos, sin pestañear.
—Crees que me quieres pero a lo más te gusto. Estás conmigo porque el sexo es fácil y bueno y porque no te jodo.
—¿Y tú?
—¿Yo qué?
—¿Me quieres?
Intenté tomarle la mano, pero no me dejó.
—No seas cursi, Álvaro. No te viene.
—Dime.
—¿Qué?
—Tú sabes.
—Espero conocer más hombres, ¿ya? Fuiste el primero. Estuviste bien. Te tengo cariño. Y un poco de pena.
—¿Pena?
—Sí, pena. No es un mal sentimiento.
—¿No te casarías conmigo, entonces?
—No creo en el matrimonio.
—¿Cómo no vas a creer en el matrimonio?
—Me parece una institución insostenible.
—Florencia, tienes quince.
—¿Y por eso tengo que ser huevona?
—No, pero…
—No soy como mi hermana, ¿ya? Mi meta es siempre tener un mino cerca.
—Yo no soy un mino.
—Sí sé. Además, por qué tanto alboroto con el tema de la edad. ¿Tú acaso tienes cuarenta y dos? Mentalmente, los hombres siempre tienen diez años menos, así que más te vale que te calles.
Florencia extrajo dos cajas de helados y las puso en el carro. Cerca de nosotros se detuvo un hombre mayor con un niño de unos tres años. El niño estaba sentado en el carro y comía un dulce. Su boca estaba llena de chocolate derretido, lo mismo que su ropa y sus manos.
—Mira tu madre, Álvaro, mira la mía. Ahí tienes dos buenos ejemplos. ¿Para qué nos vamos a casar?
—Para estar juntos y criar al niño. Para que él no sufra lo que hemos sufrido.
—Yo no he sufrido tanto, no exageres.
Seguimos por los pasillos. Florencia era joven pero hablaba como adulta y leía como vieja. En la sección galletas me dijo:
—Debí haber ido al ginecólogo de mi hermana. Mi padre me lo alertó esa vez que nos sorprendió en su cama. ¿Te acuerdas?
Florencia era la única hermana de Claudia. La conocí en su casa. Claudia invitó a un par de compañeros a estudiar. Entre ellos, Raimundo Baeza y yo. Nadie invitaba a Cristóbal Urquidi en esos días y eso me alegraba. Claudia era divertida e hiperkinética y le gustaba subir a esquiar y faltar a clases. También deseaba entrar a Periodismo, pero se conformaba con Publicidad o Pedagogía en algo. Siempre llegaba a clases con revistas de moda. Claudia, en rigor, siempre estaba a la moda. La madre de las dos vivía en Europa, trabajaba para un organismo internacional, algo así. A veces les enviaba una caja repleta de Toblerone y revistas Vogue. Esa tarde, me acuerdo, Claudia terminó encerrándose en una pieza con Raimundo Baeza. Florencia tomó té conmigo. Vimos un rato televisión. Florencia me contó de su vida en otros países. No parecía una chica de catorce años.
—¿Entonces qué vamos a hacer? —le pregunté mientras nos acercábamos a la caja para pagar—. Yo te puedo ayudar a cuidarlo.
—¿Cuidar qué?
—A nuestro hijo.
—No seas cursi, Álvaro. Sabes que tolero todo menos la cursilería.
Florencia no era fea. Era distinta. Nunca había estado con una mujer distinta. Yo pensaba que todas eran exactamente iguales. Florencia usaba unos inmensos anteojos con marco negro, antiguos. Usaba el pelo muy largo, liso y recto y negro que le cubría toda la parte posterior de su uniforme. Florencia me dijo una vez que yo era un creyente al que sólo le faltaba fe. Nunca nadie me había dicho algo tan bonito. ¿Cómo no la iba a querer? ¿Pero eso era querer?
Florencia perdió su virginidad conmigo, pero no su inocencia. Ésa la perdió años atrás. En ese aspecto éramos opuestos. Ella sabía mucho más que yo. Florencia me despejaba y, a la vez, me concentraba. Lo hacíamos en su casa, casi todas las tardes, mientras escuchábamos discos de jazz que ella se conseguía en el centro. Florencia me enseñaba vocabulario y desarrollábamos facsímiles de la maldita prueba. El padre de Florencia llegaba de madrugada. Claudia, a veces, no aparecía hasta el día siguiente.
—¿Entonces?
—Entonces qué. Ya tomé la decisión, y punto. No me puedo ir a estudiar a Francia con un crío.
—¿Y yo?
—¿Tú qué?
—Lo que opino yo.
—Estás un poco grande, Álvaro, para comportarte como pendejo. ¿De verdad crees que hay otra solución? Tengo quince, por la mierda. Quince. ¿En serio piensas que voy a tener un bebé que no quiero sólo para que no te sientas mal? No crees que estamos un poquito grandes para eso.
—No sé, Florencia.
—Ése es tu problema. Nunca sabes nada, nunca ves lo que hay que ver.

—Voy a ser padre —le deslicé a Raimundo Baeza—. No sé qué hacer. Estoy cagado de miedo.
Hay cosas que uno no se puede guardar, que tiene que compartir con alguien, incluso con alguien en el que no confía. Raimundo Baeza parece mayor que nosotros, muchísimo mayor, pero no lo es. Es muy moreno y se peina hacia atrás, con gomina. Su reloj es de oro, lo mismo que su cruz. Algunos, en el preuniversitario, dicen que parece extranjero, caribeño. Lo más impresionante son sus espaldas. Raimundo Baeza va a clases con camiseta, incluso en invierno, y usa botas vaqueras. Nadie de nosotros usa botas. Raimundo Baeza, además, parece contar con otro mundo fuera del preuniversitario. Deja caer anécdotas de sus fines de semana. De mujeres increíbles, de moteles que parecen discotheques, de casas en la playa y refugios en la nieve.
Estamos en su casa, en su inmenso cuarto lleno de afiches de chicas en traje de baño y autos de carreras. Cristóbal Urquidi está en el baño. Desde que hablé con él se volvió inestable, irascible. Empezó a juntarse con Raimundo Baeza. Urquidi, además, comenzó a bajar de peso. Raimundo me dijo que Urquidi le robaba recetas a su padre y las falsificaba y luego se conseguía anfetaminas a un precio ridículo.
—Mira, trajo un montón. Te quitan el sueño y el apetito.
—Igual no tengo hambre.
—Mejoran tu rendimiento. Todo tipo de rendimiento —y se ríe. Luego se traga dos con un poco de la cerveza.
—Urquidi está cada día más loco —me dice—. ¿Te acuerdas cuando llegó? Parecía como si siempre estuviera a punto de llorar. Ahora es otro. De verdad. Es como si, de pronto, al huevón todo le importara un pico.
En el último ensayo a los dos nos fue bien: nos situamos entre los primeros del curso. Urquidi, en cambio, bajó más de trescientos puntos.
—Ojalá las pastillas le suban el puntaje; igual es como penca que cague de nuevo —me comenta antes de insertar un betamax en su videograbador. Es una película porno, en inglés.
—Me las trajo mi hermano de Georgia. Estuvo como seis meses en Fort Benning, un pueblo infecto donde lo único que hacía era ver pornos y tomar. ¿Sabes lo que es el Colegio de las Américas?
—¿Dónde van los hijos de los diplomáticos?
—No exactamente.
La película parte con una toma a una oficina. En la oficina hay dos enfermeras y están limándose las uñas. Suena un timbre. Una de ellas, con una falda muy corta, cruza la oficina y abre la puerta. Hay dos policías, tipo CHiPs, pero los dos son más tipo Erik Estrada que el rubio, y lucen bigotes mexicanos y anteojos Ray-Ban.
—¿Así que papá soltero?
—Sí.
—Ojalá nunca me pase eso.
—Yo quiero, pero ella no quiere.
—¿Casarse?
—Tenerlo.
—No entiendo. ¿Tú quieres casarte y ella quiere liquidarlo? ¿Eso?
—Sí. Más o menos. No lo expresaría de esa forma, pero sí.
—No te creo.
—Sí.
—Puta, Ferrer, la media suerte, compadre. Naciste parado. Eso no lo cuenta nadie. Deberías estar agradecido, en serio.
Raimundo baja el volumen del televisor. Anda con una polera sin mangas y pantalones cortos. Sus piernas son largas, anchas y cubiertas con tantos pelos que no se ve la piel. En la alfombra, cerca de la ventana, hay un tortuga, me fijo. Está con la cabeza escondida.
—No puedes contarle a nadie —le digo.
—Secreto militar. Ni con tortura hablo, te juro.
Raimundo, entonces, me agarra del brazo y me dice:
—Conozco gente que te puede ayudar. En caso que cambie de opinión.
—No creo.
—Es mina. Las minas cambian de opinión siempre. Mejor estar preparado. Mi hermana se involucró de más con un amigo mío, ex amigo, el muy hijo de puta, y nada… lo solucionamos. Rápido y limpio, llegar y llevar. En esta familia no dejamos que nos culeen así como así.
—¿Dónde?
—Por ahí. Puta, la muy puta de mi hermana tenía trece. Trece y ya le gustaba el que te dije. ¿No encuentras que es poco?
—Algo.
—¿Qué edad tiene tu mina?
—Florencia. Se llama Florencia. No le digas «mina».
—¿No me digas que es la hermana de la Claudia Marconi?
—Sí.
—No puede ser. ¿De verdad te gusta?
—Sí.
—Puta, esa pendeja tiene como catorce.
—Tiene quince.
—Ah, no es tan chica.
—No.
En eso ingresa Urquidi. Está muy pálido, con una barba incipiente. Nunca imaginé que Cristóbal Urquidi podría siquiera afeitarse.
—¿Estabas cagando que te demoraste tanto?
—No. Me sentía mal. Creo que tengo la presión alta.
—Los nervios —le digo—. El estrés de la prueba.
Urquidi me mira, pero no me responde. Es como si no tuviera nada adentro. De verdad pareciera que todo le diera lo mismo. Urquidi se sienta en el suelo y comienza a acariciar la tortuga.
—Te pueden acusar de estupro, Ferrer, porque tú eres mayor.
—No soy mayor, huevón. Qué voy a ser mayor.
—Legalmente, sí. Te pueden meter a la cárcel al tiro. Tienes más de dieciocho, se supone que sabes lo que haces.
—Se supone.
—Supongo que sabes lo que le hacen a los huevones como tú en la cárcel.
He estado en esta casa antes. Varias veces. Con Raimundo hemos estudiado para la Prueba Específica de Sociales. A veces me he venido directo del «pre» en el auto oficial de su padre, que viene con chofer. Raimundo trata al chofer de «Chico» y lo envía a comprar marihuana o hamburguesas. Raimundo quiere ser abogado. Necesita ser abogado. La familia quiere un abogado y no creo que se atreva a decepcionar a su familia. El padre de Raimundo es coronel: enseña en la Academia de Guerra. Toda su familia está relacionada con el Ejército. Su hermano mayor, el que estuvo en Fort Benning, se graduó con honores de la Escuela Militar. Según Raimundo, fue compañero del cadete que tropezó.
—Yo te puedo ayudar —me repite—. Tú verás cómo me devuelves el favor. Estoy seguro de que se te ocurrirá cómo.
No se me ocurre qué decirle.
Urquidi suelta la tortuga y ésta asoma su cabeza.
—¿Cómo se llama tu tortuga?
—D’Artagnan —me responde Cristóbal Urquidi.
—Ah.
Raimundo se sienta en su cama y comienza a cortarse las uñas de los pies. Urquidi agarra la tortuga y la coloca arriba de la cama, pero D’Artagnan se asusta y esconde su cabeza. En la televisión, dos bomberos penetran a una doctora asiática que gime muy fuerte.
—El negro lo tiene más grande que el blanco —comenta Urquidi.
—Y el blanco se afeita las huevas, fíjate.
—¿Pero qué le hicieron a tu amigo? —le pregunto en voz baja.
—¿Qué?
—¿Qué fue de tu amigo… el que se metió con tu hermana?
Urquidi deja de mirar el televisor y mira a Baeza.
—Dejó de existir.
—¿Cómo?
—Nada. Dejó de existir.
—No te creo.
—No me creas.
—¿Pero qué le hiciste? —le insisto—. ¿Qué le hicieron a tu amigo?
—Mi padre se encargó. Yo no me manché.
Cuando Raimundo deseaba reírse podía tener una sonrisa feroz, una sonrisa que asustaba. Pero serio podía ser peor, mucho peor. Ahora estaba serio.
—Calma, viejito. Está vivo, pero digamos que nunca podrá ser padre. Una lástima, ¿no?

Ese año que terminó tan mal lo comencé lejos. En Paraguay, en medio de la selva, a orillas del barroso Paraná, en una aldea sofocante, corrupta e infecta de nombre Ciudad Stroessner. El pueblo vivía del contrabando fronterizo con Brasil y de la impresionante represa de Itaipú que estaba en sus etapas finales de construcción. Los que vivían ahí le decían «la axila del mundo». Tenían razón. Fui a visitar a mi padre. No lo veía en tres años. Su idea era que pasáramos un tiempo juntos, que nos conociéramos. No hicimos ni lo uno ni lo otro. Mi padre huyó de nuestra casa por unos cheques, por estafa. Su importadora no funcionó. Llegué a Paraguay, arrendé un taxi y salí en su búsqueda, pero no estaba en la capital. Tomé entonces un bus desde Asunción que viajó toda la noche por unos caminos de tierra rojiza. Me recibió una mujer llamada Laura que tenía una voz muy ronca y el pelo muy largo. Laura era tan impresionante como inmensa y, quizá porque alguna vez fue cabaretera, no tenía cejas, sólo dos rayas pintadas con un lápiz oscuro que, con el calor, a veces se esparcía sin querer sobre su piel color ladrillo molido. Laura convivía con mi padre. También trabajaba con él. En las noches, borrachos, hacían el amor como si yo no estuviera. O como si desearan que escuchara.
En Puerto Stroessner me dediqué a tomar. Cachaza y gin. O cualquier cosa que tuviera hielo. Trataba de leer historietas, pero me costaba enfocar. A veces iba al único cine infecto que había, pero casi todas las películas eran de karatecas. De vez en cuando cruzaba a pie al otro lado, a Foz, a ver películas gringas con subtítulos en portugués.
La mayor parte de ese verano lluvioso y transpirado lo pasé en un prostíbulo que frecuentaban tanto los obreros como los ingenieros extranjeros. Mi padre me dejaba dinero en las mañanas. Sabía para qué era. En Ciudad Stroessner no había otra cosa en qué gastar. El local era una casa húmeda con azulejos trizados y olor a canela. A la hora de mayor calor pasaba desocupado. Giovanna, en realidad, se llamaba Lourdes y era mitad guaraní, mitad mulata de Minas Gerais. A Giovanna, el sudor se le acumulaba en los pelos de su pubis hasta que se llenaban de gotas. Giovanna tomaba mate todo el día. Juntos esuchábamos la radio. Tangos desde la lejana ciudad de Posadas, en Argentina. Casi nunca conversábamos, pero me gustaba resbalarme sobre su cuerpo. Giovanna me enseñó muchas cosas y siempre estaba contenta, y una vez me dijo que yo debía sonreír más, en especial cuando estaba por acabar, porque si no daba la impresión que, bien adentro de mí, yo no la estaba pasando bien y que estaba triste y perdido.
Mi padre traficaba alcoholes y café y cigarillos. Sus socios eran un libanés con olor a nuez moscada, un chino de Hong-Kong que lucía ternos de lino y un chileno con los ojos hundidos y acento huaso de apellido Gándara. La oficina estaba en el último piso del único rascacielos, una construcción mezquina, obvia, rústica, que no hubiera resistido el más mínimo temblor. El día que se conmemoraba la fundación de la ciudad asistió el propio Stroessner. Pintaron todas las paredes azul, blanco y rojo. El pueblo se desparramó por las calles. Una banda tocaba marchas. Mi padre me presentó al general. Stroessner me dio la mano. Yo se la di de vuelta. La tenía helada y resbaladiza. Mi padre puso su brazo alrededor de mis hombros. Al general se le iluminó la cara. Luego nos tomaron una foto.

Los sábados por la mañana tocaba ensayo. La prueba partía a la misma hora que la real y concluía unas cuatro horas más tarde. A medida que uno se iba desocupando, podía salir de la sala. En la cafetería estaba Cristóbal Urquidi. La luz le caía en la espalda. Parecía un ángel o un fantasma. Revisaba un facsímil. Subrayaba frases, marcaba párrafos.
—¿Cómo te fue?
—Bien —me respondió sin levantar la vista—. Me sobró tiempo. ¿Tú?
—La parte de geometría estaba fácil.
—Valdés dice que es mejor no ponerse a revisar. Es mejor salir de la sala y olvidarse. Uno puede cambiar una buena por una mala. Eso creo que hice la última vez.
—Recuerda lo otro que nos recomendó: no estudien, no beban, no tomen tranquilizantes, desahóguense sexualmente.
Urquidi estuvo a punto de sonreír. Sabía que Valdés no hubiera dicho algo semejante.
—¿Qué piensas hacer el día antes?
—Nadar en la piscina de Florencia. De Claudia, digo.
Cristóbal Urquidi se demoró en procesar mi respuesta. Cerró el facsímil y me dijo:
—Yo no sé nadar.
—¿Pero puedes tomar sol? —le pregunté sorprendido.
—Nunca he tomado sol. Quedo rojo. No puedo, no me dejan.
Cristóbal se había cortado el pelo muy corto. Me di cuenta de que estaba salpicado de canas.
—Podemos ir al cine si quieres. La víspera, digo. Podemos armar un grupo.
—No creo. Me dedicaré a repasar con mi padre. Él espera mucho de mí. Me hace preguntas, revisamos palabras del diccionario. Eso es lo que hicimos el año pasado.
—Pero te fue mal.
—Me puse nervioso. Pero de que sabía, sabía.
Un par de tipos ingresaron a la cafetería y subieron el volumen de la radio. La sala entera se llenó con el sonido de un grupo pop que ese año sonó mucho y del cual nunca más se supo.
—¿Y tus anteojos? ¿Bien?
— Veo mucho mejor, sí. Gracias. Estoy en deuda.
—Yo no hice nada. Fue mi padre.
—Tu padre, claro. Otra vez tu padre.
Entonces me dije a mí mismo: «ésta es tu oportunidad; la oportunidad que habías estado esperando».
—Es raro que nunca hemos tocado el tema —partí—. Es complicado, lo sé…
—¿Qué?
—Bueno, tú sabes.
—¿Sé qué?
—Mira, Cristóbal, de verdad me caes bien… Perfectamente pudimos ser más amigos, haber estudiado juntos…
—Estudiar en grupo es mejor que estudiar solo.
—Exacto. Pero me complicaba. Tú entiendes.
—¿Te complica estudiar? En la universidad es mucho peor: ahí sí que se estudia.
—No. No me refiero a eso. Creo que tú sabes. Es más: creo que te complica más a ti que a mí.
—¿Qué? —insistió—. ¿No entiendo hacía dónde vas con el tema? ¿De qué hablas?
—Del lazo que existe entre nuestras familias.
—¿Cómo? ¿Qué lazo?
—Dudo, además, que te hubieras sentido cómodo en mi casa. Sé que en la tuya, con tu madre presente, a mí se me hubiera hecho muy difícil estudiar…
Me quedé callado un rato buscando las palabras precisas, pero no llegaron. Decidí continuar igual.
—Mi madre puede estar errada, es cierto; quizás esté cometiendo un error, pero no por eso deja de ser mi madre. ¿Me entiendes? Ponte también en mi lugar.
—Disculpa, Álvaro, de verdad no te entiendo. ¿De qué me estás hablando?
—De mi madre y de tu padre. De lo que tenemos en común. ¿Tú crees que estos anteojos me salieron gratis sólo porque estaba en tu curso? ¿Si ni siquiera somos amigos? Basta sumar dos más dos.
— Si quieres decirme algo, dímelo en forma clara.
Eso fue lo que hice. Y bastó ver cómo sus ojos perdieron su fondo para que me arrepintiera al instante del crimen que acababa de cometer.

En tres semanas más, cuando la ciudad esté evacuada por el calor, sabremos los resultados de la prueba. Mientras tanto, no hay mucho que podamos hacer excepto esperar. Los resultados saldrán, como cada año, en el diario La Nación, en tres suplementos consecutivos, cada postulante con su nombre y apellido, más sus puntajes para consumo de quien quiera enterarse. Son más de cien mil nombres, en orden alfabético. Algunos privilegiados obtendrán los resultados unos días antes. Son los privilegiados de siempre y, como tales, no me cabe duda de que les irá bien. Yo he decidido esperar el diario. Me levantaré temprano y partiré a comprarlo al kiosco de la esquina.
La Claudia Marconi puso la casa y la carne, y los hombres trajimos trago y cerveza, y las mujeres ensaladas y postres. El padre está en la playa, con una mujer que Florencia desprecia por vana. Hay gente aquí que sólo conozco de vista. Son del preuniversitario, pero de los cursos matemáticos. Claudia ahora sale con José Covarrubias, que quiere entrar a Ingeniería. José y sus amigos están acá, pero han formado un grupo aparte, al otro lado de la piscina, que tiene la forma de un riñón y es muy profunda. Los tipos están muy borrachos y cuentan chistes cochinos. Cristóbal Urquidi está con ellos. Parece otro. Está totalmente intoxicado. Drogado, diría.
Raimundo Baeza está en el living, con una chica de shorts, muy rubia, con el pelo cortísimo y los párpados pintados de azul. Me llama la atención que ella esté, porque Claudia dijo que el asado era exclusivo para gente del «pre».
—¿Sabes quién es? —me comenta Florencia mientras aliña una ensalada de lechuga. Me fijo en los rábanos. No están cortados en rebanadas. Están enteros. Son muy rojos y flotan entre las olas verdes.
—¿Quién?
—La muñeca de Raimundo.
—No sé. Igual no está mal.
—Ese programa de los patines que dan los domingos después de almuerzo. ¿Lo has visto?
—No.
—Mis compañeros de curso no se lo pierden. No puedo respetar una mina que patina en la tele. Sólo Raimundo puede traer a una tipa que patina a un asado.
—Para lucirse —le digo.
—Obvio.
Florencia visitó un médico y éste le confirmó sus sospechas. Él estuvo de acuerdo con que lo mejor sería eliminar el problema. Florencia habló con su padre. Éste no se enojó. Le echó la culpa a la madre. Él se encargará de todo. Pensé que quizá me iba a llamar, denunciarme a la policía, algo. No hizo nada. Florencia cree que es lo mejor y me ha convencido que así es. La operación será después de Año Nuevo. Me ofrecí a acompañarla a la clínica, pero ella no quiere. No me atrevo a seguir tocándole el tema. Pero el tema me sigue tocando a mí. No pienso en otra cosa.

Sobre el tablón estaban sentados Raimundo Baeza y la chica de los patines. Conversaban muy de cerca, como si fueran novios. Ella se reía con lo que le susurraba a su oído. Parecía que flotaran sobre el agua.
Los veranos en Santiago pueden ser atroces. Diciembre y enero son los peores meses y a las tres de la tarde, con los Andes secos como telón de fondo, uno siente que se va a derretir. No es un calor húmedo, sino seco, y lo más desagradable es la resolana. Pero hacia los ocho de la tarde, el panorama cambia. Uno capta que Santiago es precordillera, puesto que empieza a refrescar. De las montañas baja una brisa helada y, antes de la medianoche, ya está fresco. La temperatura baja unos veinte grados. Las noches en Santiago, incluso las noches más calurosas, siempre son frescas.
Esa noche, en cambio, estaba tibia. Tan tibia que parecía que estábamos en otro país, en otro sitio.
Florencia se escabulló a la cocina a sacar los helados del refrigerador. Yo me senté en una silla de lona. Me saqué los anteojos. Vi todo borroso, como antes. Ya estaba oscuro y la única luz era la de la piscina. Terminé mi cerveza. Había tomado más de lo necesario por el día. Cerré los ojos.
—¡Un, dos, tres, ya! ¡Hombre al agua!
Los abrí justo a tiempo. Un grupo de tipos estaban alrededor del tablón. Raimundo alcanzó a darse vuelta, a tratar de defenderse. Cristóbal Urquidi y José y un tercer tipo con aspecto de rugbista lo empujaron. Entre ellos estaba la chica de los patines. Se había unido al grupo. Raimundo se defendió, intentó sujetarse de Urquidi, aleteó en el aire, pero finalmente cayó.
—Puta, los huevones pendejos —me dijo Florencia, que reapareció, secándose la manos.
Los tipos se rieron de buena gana. Uno de ellos se sacó la camisa y los zapatos y saltó. Era gordo y gelatinoso. Raimundo, me fijé, seguía en el agua. Al fondo.
—En pelotas —escuché que gritó el José Covarrubias.
Caminé a la piscina. Me demoré. El pasto no estaba cortado y mis pasos enfrentaron una extraña resistencia. Claudia Marconi se deslizó fuera de su vestido quedando sólo en calzones. Sus pechos eran más grandes que los de su hermana. El grupo continuó riendo y aullando y tratando de tocarse. José ya estaba en calzoncillos, blancos. Raimundo seguía abajo. Me percaté de que nadaba. Más bien, se deslizaba por el fondo como una manta-raya. Su ropa era oscura, ancha. Se demoró en cruzar hasta la parte menos profunda.
José y Claudia se lanzaron al agua y salpicaron al grupo que continuaba en la orilla. Raimundo se acercó a la escalera y comenzó a intentar salir. Lo hizo lentamente. No era una maniobra simple. El agua le pesaba. Una vez afuera, Raimundo se sacó una bota. Litros de agua se escaparon del interior. La chica de los patines, conteniendo la risa, se le acercó. Raimundo la abofeteó tan fuerte que cayó sobre el pasto mojado.
—Fue tu idea, ¿no? —le dijo.
No le gritó. Se lo dijo pausadamente. Arrastrando cada una de sus palabras. Los que estaban dentro de la piscina callaron y dejaron de moverse. El agua, sin embargo, seguía alterada y la luz que se escapaba de ella rebotaba en forma inconstante.
—Sé que fue tu idea, puta. Admítelo.
Raimundo se acercó a ella como si su propósito fuera olerla. Me acuerdo de la intensidad que se escapaba de los ojos de Raimundo. Era rabia sin destilar. En ese instante supe que las vidas de todos aquellos que estábamos ahí esa noche serían afectadas por lo que iba a ocurrir.
—Dime, puta, ¿de verdad crees que te puedes reír así de mí? ¿De nosotros? ¿De los Baeza?
Raimundo la volvió a abofetear. El ruido fue tan severo que pareció un disparo.
—¿Cuál de éstos te gusta? ¿Te lo podrías culear ahora mismo, en la piscina? Ya entiendo por qué necesitabas venir. ¿Por qué me llamaste y llamaste para que te invitara? ¿Cuál de éstos querías volver a ver?
—Quizás el mismo que tú, Raimundo.
Hubo un silencio. Florencia me tomó la mano. Algunos tipos salieron del agua, pero en silencio. Raimundo se sentó en el pasto, empapado. Contenía a duras penas las lágrimas.
—Calma, viejo. Fue una broma —le dijo uno de los matemáticos—. Todos nos vamos a meter. Relájate.
Fue entonces que vi a Cristóbal Urquidi caminar hacia Baeza. Estaba sin camisa. Su tronco era como el de un niño desnutrido. Se notaban sus costillas.
—Fue mi idea, Baeza. Mi idea. Último día, nadie se enoja.
La tenue voz de Cristóbal Urquidi se había potenciado. Pero era la voz de alguien que ya no se controlaba. Cada palabra parecía que la pronunciaba por primera vez.
—Es agua, loco. Agua.
Raimundo seguía en el pasto. Su cara escondida, bajo sus brazos.
—Corta el hueveo, Baeza —continuó, con tono desafiante—. Estás pintando el mono. Agua es agua, viejo. Agua es agua. No duele, no mancha, se seca. ¿Entiendes? Se seca.
Raimundo levantó la cara y lo miró fijo, atento. Alrededor de los dos se formó un círculo de gente. Yo me acerqué muy despacio, intentando que nadie me escuchara.
—Sí, fue mi idea —insistió Urquidi, ufanándose—. ¿Algún problema? Mi idea. Y fue una muy buena idea, Baeza. Yo era el que te quería empujar. ¿Sabes por qué? Puta, por pesado. Y porque hay que celebrar.
Entonces, Cristóbal Urquidi cometió una acción que lo hizo cruzar una cierta línea. Justo el tipo de línea que es mejor no cruzar. Fue la peor de las ideas. Nunca hay que acorralar a un caído, humillarlo, no darle otra posibilidad de escape que la violencia. Lo que Cristóbal Urquidi hizo fue agarrar la botella de un litro de cerveza de la cual estaba tomando y darla vuelta sobre la cabeza de Raimundo Baeza.
—Ya, puh, deja de llorar. ¿Qué vamos a pensar de ti, soldado? ¿Que eres puro bluff? ¿Que todas tus aventuras son invento, Baeza? ¿Cuándo vas a volver a invitarme a ver los videos de tu hermano asesino? ¿Cuándo vas a volver a correrme la paja?
Baeza no hizo nada. Fue como si sintiera que se merecía eso. O le gustara. El líquido amarillo descendía desde su cráneo y la espuma se iba acumulando sobre su camisa. Incluso me fijé en que con su lengua la saboreó.
Pero eso no podía terminar así. Cristóbal Urquidi lo sabía. Tiene que haberlo sabido. No puede haber sido de otro modo. Raimundo Baeza no tuvo la necesidad de levantarse. Con su mano agarró la botella resbalosa. Yo pensé que la iba a lanzar lejos, pero, en una fracción de segundo, la botella estalló en el cráneo de Urquidi. Cristóbal cayó al pasto y Raimundo se lanzó arriba de él. Urquidi no reaccionaba, no podía luchar de vuelta.
Yo corrí hacia donde estaban los dos y antes de que le dijiera algo como «basta, sepárense», Raimundo me lanzó un combo que partió y trizó mis anteojos y me hizo rodar hasta el borde de la piscina. Traté de mirar, pero la falta de foco y la oscuridad no me permitieron captar lo que estaba sucediendo. Escuché gritos: «¡basta!», «¡córtala!», «¡déjalo!».
Entonces hice algo que no sé cómo explicar ni justificar. Seguí rodando y caí al agua. La ropa se me fue mojando de a poco mientras descendía como plomo hacia el fondo. Me quedé así, en el silencio acuático, hasta que me faltó el aire. Logré, con las manos, sacarme mis zapatillas. Me pesaban y no me dejaban subir. Cuando lo hice, escuché los gritos y el llanto antes de tocar la superficie. Raimundo Baeza iba saliendo, dejando una huella de agua por la alfombra de la casa. En el pasto, Cristóbal Urquidi yacía quieto, la cara cubierta de sangre espesa. Seguí en el agua; estaba tibia, me protegía de algo mayor.
Cristóbal Urquidi estaba vivo; Raimundo Baeza, en su acto de locura, también sabía lo que estaba haciendo. Lo que hizo fue sentarse sobre su pecho. Esperó que Urquidi recobrara la conciencia. Cuando lo hizo, Baeza agarró sus dos inmensos pulgares y los insertó lo más posible en los ojos de Urquidi hasta que los reventó. Fue un ruido que nunca escuché. Florencia me dice que nunca podrá olvidarlo.

La ruta que une la capital con la costa es corta y, en general, expedita. Es un camino que me gusta y que conozco bien. Hice mi memoria para el título de ingeniero sobre la carretera, por lo que cada puente y curva me son en extremo familiares. El camino ahora es de doble calzada. Sin pasar a llevar ninguna ley, uno puede alcanzar el puerto en una hora cuarenta.
El país ha cambiado mucho en poco tiempo, eso es innegable, pero hay costumbres que se niegan a desaparecer. Como hacer un alto en el camino y comer algo. El más conocido y legendario de todos los locales en la ruta es una estructura baja de piedra que se define a sí misma como una hostería. En invierno, la chimenea siempre está encendida y los leños de eucaliptus chisporrotean en medio de las llamas.
Son apenas las seis de la tarde y vuelvo de un lluvioso paseo por la playa con Martín, mi hijo, que acaba de cumplir diez, una edad fronteriza bastante incómoda, en la que uno no sabe si lo que tiene enfrente es un niño con sueño o, por el contrario, un cínico adolescente en miniatura que te está poniendo a prueba. Con Martín recorrimos el litoral central. Florencia tenía que estudiar para un examen. Está terminando su doctorado. Cuando está muy agobiada con el tema académico, nos arrancamos con Martín por ahí y la dejamos sola. Los tres salimos ganando. Ella nos echa de menos y nosotros aprovechamos para conversar de hombre a hombre.
No llevamos ni cinco minutos en la hostería cuando lo veo entrar. El mozo aún no nos ha traído la orden; Martín está impaciente, con hambre. Afuera ya es de noche, llovizna, y el local está prácticamente vacío. Raimundo Baeza se ve exactamente igual a como lo vi la última vez, esa noche del 28 de diciembre, unos once años atrás.
Con el tiempo me he ido dando cuenta de que poseo una cualidad que no todos tienen. Soy capaz de advertir la aparición de alguien con el cual no me interesa toparme desde lejos. Los huelo a la distancia, es como un radar que me alerta. He cruzado veredas sin saber por qué, para luego, al instante, darme cuenta que, gracias a esa maniobra, evité toparme con alguien que no deseaba ver. Si uno no se cuida, puede encontrarse con mucha gente.
Esta vez, sin embargo, mi antena ha fallado. Raimundo Baeza entra y se sienta en la mesa que está a mi lado. Baeza no está solo. Lo acompaña una mujer. Una chica, más bien, de unos veintidós años. Su esposa, quizá, porque ambos, me fijo, lucen argollas e ingresan con un coche en el que duerme una criatura. Estoy seguro de que Raimundo me reconoce. Por un instante, nuestras miradas se topan. Es la misma de esa noche en la piscina. Baeza se hace el desentendido. Baeza se saca su casaca y me da la espalda. El mozo se acerca a ellos. Alcanzo a escuchar a la mujer pedir, en un acento foráneo, un vaso de agua tibia.
Martín me pregunta si lo conozco.
—Hace años —le explico—. Antes de que tú nacieras.
—¿Era un amigo tuyo?
Lo que le respondo es la pura y santa verdad, aunque no toda. Le digo que alguna vez, hace mucho tiempo, fue compañero de curso y que tanto su tía como su madre lo conocieron. No le cuento más. Pago a la salida. Nuestro pedido se queda en la mesa, enfriándose.