 Introducción
Introducción
Somos un proyecto por hacer
El ser humano es un ser extraordinariamente complejo. Dicho positivamente, poseemos una gran riqueza. Como personas, podemos autodeterminarnos, trascender la materia, penetrar la esencia de las cosas. Somos seres dotados de inteligencia y de voluntad. En cuanto personas de carne y hueso, tenemos instintos, sentimientos y corazón. Por eso podemos gozar con alma y cuerpo; sentir pena en nuestra alma y expresar nuestro dolor en lágrimas; podemos admirar la belleza de una obra de arte y emocionarnos. Amamos con toda la fuerza de nuestra voluntad y, al mismo tiempo, ese amor está lleno de ternura y podemos manifestarlo en una caricia.
De esta forma, en nuestro interior se entrecruzan las alturas del espíritu y las profundidades de los sentimientos. Participamos del reino mineral, animal y espiritual. Somos materia y espíritu. Esa es nuestra extraordinaria riqueza, original y propia.
La complejidad de la naturaleza humana se acentúa aún más por el hecho de estar sometidos, en cuanto seres corpóreos, al crecimiento y desarrollo progresivo: nacemos como un proyecto que se va realizando a través del tiempo.
Toda esta diversidad y polaridad, que se debate en nuestro interior, plantea la tarea de llegar a conformar una personalidad armónica y coherente. Involucra desarrollar nuestras facultades intelectuales y volitivas y, al mismo tiempo, encauzar, purificar e integrar nuestra vida afectiva en la totalidad de nuestro ser. Por eso Ortega y Gasset afirma que el hombre es “historia por hacer”. Somos tarea por realizar.
La riqueza de nuestros sentimientos y afectos
Nos preguntamos qué son los sentimientos; cómo integrarlos positivamente; qué importancia les atribuimos en el desarrollo de nuestra personalidad.
El mundo de la razón es ciertamente más simple o nítido que el mundo de los afectos. Cuando discurrimos o estudiamos, podemos abstraer, analizar los conceptos, razonar y llegar a conclusiones. Otra cosa sucede en nuestro interior cuando, por ejemplo, nos sentimos afectivamente heridos o cuando un amigo nos ha decepcionado. Esos sentimientos sombríos afloran una y otra vez en nuestro interior: cuando estamos trabajando, cuando nos detenemos a pensar, en medio de nuestras ocupaciones, constantemente. Algo semejante ocurre cuando alguien se enamora: la persona se ilusiona, los pensamientos y los afectos vuelan hacia quien ha cautivado nuestro corazón.
Los sentimientos no nos abandonan tan fácilmente. Poseen la propiedad de captarnos desde lo más hondo de nuestro ser, desde dentro. Sin que se desee, espontáneamente, emergen en la voluntad y condicionan nuestras reflexiones y nuestro actuar, sea para bien o para mal.
La gama de nuestros sentimientos y afectos conforma un amplio espectro. Sentimos angustia, soledad, abandono, insatisfacción. Sentimos simpatía o aversión por una persona. Experimentamos alegría o tristeza. Podemos estar decaídos y deprimidos o experimentar placer. Puede embargarnos interiormente la pena por lo que alguien está sufriendo o el odio por ofensas recibidas. Pueden dominarnos la angustia o el temor, o bien resplandecer el sol de la alegría en nuestra alma. Las pasiones nos arrastran a abismos o nos elevan a las cumbres más altas.
La realidad nos afecta y condiciona
Consideremos, por ejemplo, la riqueza que entraña el poder amar a alguien “con todo nuestro corazón”, con todo el calor de nuestro afecto. Valoremos el papel que juega la alegría en nuestra vida. Pensemos también, por otra parte, cómo los afectos pueden constituir para nosotros un gran obstáculo: nublan nuestra razón, tienden muchas veces a paralizar nuestra voluntad; nos desvían del camino correcto, bajan nuestras defensas inmunológicas, etc. Una persona que se deja llevar por la ira, por los celos o por sentimientos de subvaloración, fácilmente se deprime. Incluso su salud corporal se deteriora. Un amor que no conoce la calidez del afecto y de la ternura, deja de ser un amor verdaderamente humano, se enfría y termina acabándose.
El poder que ejercen los sentimientos y pasiones en nuestro pensar y actuar es inmenso. Así, por ejemplo, cuando estamos “entusiasmados” o “con ganas”, no nos cuesta realizar cosas de suyo difíciles. Los esfuerzos que hacemos parecen no agotarnos. En cambio, si estamos desanimados, si nos embarga la tristeza, entonces todo se nos hace más difícil: parece que nos encontramos ante tareas imposibles. Si sentimos simpatía por alguien, aceptamos con facilidad sus argumentos y “vemos” con gusto la verdad de éstos. Por el contrario, si le tenemos antipatía, de antemano nos parece que esa persona no tiene ni puede tener la razón.
Esta variada gama de sentimientos y afectos que aparecen y emergen en nuestro interior, en sí misma es moralmente neutra. Una pasión no es moralmente ni buena ni mala, ello depende de la orientación que le demos. Estar triste, sentir angustia, no es bueno ni malo. Que ese estado de ánimo pueda ser causa o consecuencia de un pecado, es otra cosa. Somos “afectados” por factores de diversa índole. Sentir simpatía o antipatía es un hecho, una realidad que puede ser orientada positiva o negativamente.
El entorno, las circunstancias, las personas que nos afectan, pueden significar o una ayuda y enriquecimiento, o bien, una perturbación y un obstáculo.
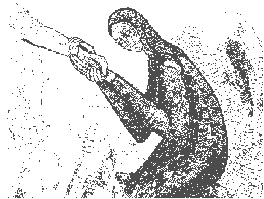
1. Necesidad de educar nuestra afectividad
Los sentimientos y afectos requieren, por lo tanto, ser “regulados”, educados e integrados en nuestra personalidad. Reviste gran importancia el modo de reaccionar, encauzar y moderar nuestra afectividad y nuestros sentimientos.
El predominio de lo intelectual y volitivo
Durante largo tiempo –habría que decir, siglos– no se dio a la vida afectiva y a los sentimientos el lugar que les corresponde en la totalidad de nuestra persona ni tampoco existió una mayor preocupación por integrarlos positivamente.
Desde el punto de vista del orden de ser objetivo, se situaba lo espiritual en un nivel superior a lo corporal y a lo sensible. De allí que una mentalidad marcadamente racional y espiritualista, durante siglos tendiese a ver al hombre casi únicamente en su calidad de “animal racional”.
El elemento racional se señalaba como aquello que constituía su índole más propia. Así se consideró al ser humano ante todo como un ser dotado de inteligencia y voluntad. La otra dimensión de su realidad: lo corporal y lo sensible, fue relegado a un segundo plano. Se estimaba que de alguna forma disminuía y opacaba su dignidad de persona. Más todavía: se vio en estas realidades algo obscuro, peligroso e, incluso, pecaminoso. Sobre todo si tocaba las esferas de la sexualidad.
Los sistemas de enseñanza en las escuelas y en las universidades, la espiritualidad y el cultivo de la fe, se practicaron en gran medida de acuerdo a estos parámetros.


Somos un espíritu encarnado
No cabe duda de que la voluntad y la inteligencia conforman la esfera superior de nuestro ser y que, en definitiva, están llamadas a iluminar y regir nuestro actuar. Pero es un error creer que lo sensible es un sustrato independiente o incluso opuesto a lo espiritual. El cuerpo no es, como afirmaba Platón, una “cárcel” para el espíritu. Somos un espíritu encarnado, en el cual ambas dimensiones, la espiritual y la sensible, se intercompenetran, se entrelazan e interconectan mutuamente.
Esta unidad es manifiesta: todos sabemos, por ejemplo, que no basta con “tener las cosas claras”, con mostrar o tener presente los principios, con conocer la verdad, si es que nuestra afectividad no nos predispone a abrirnos a ella y a buscarla. De otro modo sería bastante fácil ser perfecto e ir por el buen camino. ¡Cuántas veces sabemos exactamente lo que dicta la recta moral o tenemos claro lo que debiéramos hacer, y, sin embargo, hacemos justamente lo contrario!
La inteligencia no logra cumplir bien su labor sin una vida afectiva ordenada. No es capaz de conocer “objetivamente” la realidad si los afectos la bloquean constantemente y le impiden buscar y encontrar esa verdad. “El deseo es padre del pensamiento”, afirma un antiguo adagio. Puedo esgrimir el argumento más claro, mas “inteligente”, pero si la persona no está abierta afectivamente, en la práctica serán pocas las posibilidades que tendremos de convencerla.
De modo semejante, por más dura y enérgica que quiera ser la decisión de la voluntad, ésta lucha en vano si es que, de alguna manera, no cuenta con la ayuda y el apoyo de los sentimientos y si no se involucra en ella la fuerza de las pasiones. Si nuestras raíces instintivas y nuestra sensibilidad la mueven en una dirección contraria. A la larga nos resulta imposible luchar siempre contra nuestros afectos.

Estabas en medio de mi corazón.
Y mi corazón erraba
y no podía encontrarte.
Como vivías siempre en mis amores
y en mis esperanzas,
te escondistes de ellos hasta el fin.
Eras la alegría más honda de mi juventud.
Y yo corría, embriagado con mis juegos,
sin ver tu alegría.
Tú me cantabas en los arrobos de mi vida,
y yo me olvidaba de cantarte a ti.
Tagore. Obra escogida, La cosecha, 69

2. En busca de una integración



Después del reinado de la “diosa razón”, del voluntarismo y rigorismo de los siglos pasados, hoy, en la época postmoderna, cuando se ha descubierto la importancia del mundo del inconsciente y de los afectos, nos encontramos en medio de una reacción pendular. Se da rienda suelta a las emociones. Nos importa más lo que se siente que la verdad. La pregunta de Pilato a Cristo resulta sorprendentemente actual: “¿Qué es la verdad?” (Jn 18,38). Pilato no esperó una respuesta… Tampoco hoy la esperamos. Cada uno tiene derecho a “su” verdad. Han caído en descrédito los principios y un orden moral objetivo.
Esta reacción pendular, como se puede advertir, suscita a su vez como contra-reacción, una vuelta al racionalismo, al fundamentalismo, al doctrinalismo y al voluntarismo.
Si una determinada pedagogía, que trataba “despóticamente” los instintos y los afectos, reprimiéndolos por la voluntad, generaba desequilibrios sicológicos, hoy, otra pedagogía, que tiende a dar “rienda suelta” a los sentimientos, que no encauza los instintos y las emociones, engendra personas desarticuladas, carentes de orientación interior y de cohesión, víctimas de un gran desorden afectivo.
Cuando se deja de lado la preocupación por la vida afectiva y se descuida el encauzamiento, los impulsos y necesidades afectivas comienzan a correr con “colores propios”. Abandonada a su propia iniciativa, sin el esclarecimiento de la inteligencia y el vigor de la voluntad, la vida afectiva vuelve “al estado primitivo”: el ser humano se convierte entonces en un atado de instintos y de pasiones desordenadas; se desborda y se desequilibra su juicio y su capacidad de actuar.
El animal irracional es una criatura ordenada y coherente a partir de una programación y necesidades instintivas. La persona humana, cuando no asume, ni integra, ni educa sus instintos y su afectividad, desciende a un nivel inferior al del animal irracional.
Formar personas integradas
La persona humana, afirmamos anteriormente, es un proyecto. Pero, ¿cuál es en concreto nuestro proyecto de persona? ¿Qué tipo de persona queremos encarnar? Nos encontramos ante el gran desafío de lograr desarrollar en nosotros mismos personalidades armónicas, plenas, integradas, donde lo espiritual y lo sensible no constituye niveles estancos, impermeables, sino realidades vitales que se necesitan mutuamente, que están íntimamente interconectadas, que no están destinadas a la confrontación sino a conformar un todo armónico.
Esta es la tarea que se plantea en todos los niveles de la educación y formación de la personalidad. Es preciso que, junto con asumir e integrar nuestras capacidades intelectuales y volitivas, también aprendamos a captar, integrar y conducir interiormente nuestros afectos.
Sin la educación (no la represión) y captación (no negación) de nuestra afectividad y de nuestros sentimientos, sin la conducción interna de los mismos (porque éstos no se dejan simplemente “comandar” por la voluntad), nunca llegaremos a ser personalidades íntegras, “de una pieza”, como estamos llamados a serlo.
3. Un triple desafío
En otras palabras, nos encontramos ante una triple tarea frente a nuestra sensitividad y afactividad:
• primero, reconocer,
• segundo, clarificar y encauzar,
• tercero, podar.
Reconocer y aceptar los sentimientos
La totalidad de nuestro ser es un don de Dios. Aceptamos con gratitud, como un regalo suyo, nuestra inteligencia y nuestra voluntad, y, al mismo tiempo, nuestra sensibilidad y afectividad. No aspiramos al ideal de ser personas insensibles y sin pasiones. Aparentemente sería más fácil que no se entremezclaran los sentimientos en nuestro interior, que todo lo dominase una inteligencia clara y una voluntad fuerte. Pero pronto nos convertiríamos en máquinas y en seres “desalmados”, sin alma, secos; en caricaturas del ser humano.
Aceptamos con alegría nuestras pasiones, el ansia instintiva de dar y de recibir amor; el impulso de la conquista y las ganas de superar obstáculos. ¡Qué sería de nosotros si no fuésemos impulsados desde las raíces de nuestro ser hacia la entrega al tú y la comunión! ¡Qué sería de una madre que no tendiese “instintivamente” hacia su hijo, para protegerlo, para darle vida, alimento y calor! ¡Qué seria de nosotros si fuésemos personas apáticas –sin pasiones–, si no sintiésemos ningún impulso de conquista y de superación!
Cuán duro se nos haría el camino si no estuviese sembrado de alegrías sensibles, si no aprendiésemos a gozar con las cosas pequeñas de la vida y los dones materiales que Dios nos ha regalado, si queriendo ser “más espirituales”, no disfrutáramos plenamente esas alegrías sensibles.
Clarificar y encauzar los sentimientos

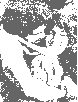
Necesitamos la profundidad, la fuerza y el ardor de los sentimientos y de las pasiones, para ser plenamente hombres. Pero, junto con asumir, es preciso encauzar y educar nuestra afectividad. Y esto no sólo por la complejidad de nuestro ser corpóreo-espiritual, sino también por el desorden que ha introducido en nosotros el pecado original y los pecados personales.
Si se siente afecto por alguien, por ejemplo, no podemos dejar ese sentimiento abandonado simplemente a la “espontaneidad”: La razón debe discernir si ese afecto es ordenado y en qué forma debe encontrar su cauce y desarrollarse.
Especialmente los sentimientos negativos necesitan la clarificación de la razón. Si brota en el corazón una antipatía por alguien, es necesario analizar cuál es la raíz de esa antipatía, hay que “objetivarla” tratando de ver los valores del otro, descubriendo los aspectos positivos que, a menudo, la pasión desordenada impide ver. De esta forma se regulan las reacciones instintivas primarias.
Si el impulso materno sólo llevase a la madre a desplegar su cuidado por su propio hijo y a prescindir de otros niños también necesitados de su cuidado, ello querría decir que ese instinto materno no ha sido educado: su amor sería estrecho y egoísta. Por eso el amor materno instintivo tiene que ser iluminado y orientado por la razón, asumido en un amor esclarecido que sabe abrirse a otras personas carentes de ternura y de cuidado.
Todos nuestros afectos, positivos y negativos, ser iluminados por la inteligencia. De allí la necesidad de conocer nuestras reacciones, de reflexionar sobre lo que sentimos, sobre lo que nos alegra y nos emociona, sobre lo que nos entristece o nos bloquea interiormente. No podemos quedar al arbitrio de la mera espontaneidad de los afectos ciegos.
A veces nos sentimos “heridos” por algo que se nos dijo, o por una determinada actitud del hermano. Esto, sin que reflexionemos, termina “cerrándonos” ante esa persona. Las heridas que no son curadas se infectan. Hay que sacar la costra; buscar dónde está la causa de la infección, para así poder curarla.
Los sentimientos y afectos, dijimos, no pueden ni deben “ahogarse” o reprimirse. Las represiones sicológicas, sea cual sea su modalidad, crean en nuestro interior un estado de alarma. Generan tensiones y reacciones neuróticas. Originan compensaciones insanas y traumas sicológicos.
Reprimir los afectos, no darles una repuesta adecuada, equivale a poner al fuego una olla a presión y no dejar escapar el vapor. Por algún lado terminará explotando. Si reprimimos los sentimientos, a la larga seremos presa de ellos.
Encauzar los afectos significa darles respuesta, evitar que simplemente actúen de manera instintiva. La razón muestra el camino que deben seguir y la voluntad los conduce por ese camino. Pero esta conducción de la voluntad no constituye un dominio dictatorial sino, más bien, un dominio “diplomático”, que invita y canaliza, apelando a lo positivo, integrando orgánicamente. Así, por ejemplo, el ansia de placer debe recibir una respuesta adecuada. El ansia de tener tiene que satisfacerse de alguna forma. Si sentimos angustia, esa angustia debe orientarse positivamente. Si sufrimos un fracaso, ese sentimiento debe encontrar un cauce y ser integrado positivamente en nuestra personalidad.
Esta canalización o conducción de nuestras necesidades afectivas y pasionales en ciertos casos requiere que se dé respuesta a nuestros impulsos en un plano superior.
Esta es la situación, por ejemplo, de personas que se deciden por el celibato. Renuncian al matrimonio y a los hijos propios. Pero esa renuncia no puede simplemente suprimir o inhibir un instinto primario del ser humano: el ansia de dar y recibir amor, o el instinto de la paternidad y de la maternidad. Esos impulsos básicos deben recibir una respuesta en un plano superior, en un amor y entrega, en una paternidad y maternidad en otra esfera. Si la persona no encuentra un amor y un cobijamiento en el plano espiritual-sobrenatural, se origina un desequilibrio interior que fácilmente la llevarla a buscar compensaciones desordenadas. Si el instinto materno o paterno no se orienta a una maternidad y paternidad que vaya más allá de lo biológico, ni desplegaran el sentimiento materno y paterno hacia hijos “espirituales” (pero muy reales), esas personas serán incompletas, frustrarán de algún modo su vocación y su existencia.
“Podar” los sentimientos

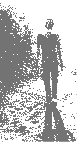
Encauzar los afectos requiere también que los sentimientos sean debidamente “podados”.
No se puede desconocer, como hemos señalado, que en nuestra naturaleza, especialmente en relación a la vida instintiva y afectiva, existe el desorden generado por el pecado original. Desorden que es confirmado y agravado por nuestros propios pecados personales.
Si, por ejemplo, el ansia de ser valorado no es moderada, se va creando en la persona una disposición a la vanagloria. Si la persona no se modera en la inclinación a expresar el cariño, pronto será víctima de pasiones desordenadas. ¿Quién no ha experimentado el peso y la fuerza del desorden en su vida afectiva: celos, antipatías, impulsos de venganza, etc.? A menudo experimentamos cómo la naturaleza nos impele con fuerza a lo insano, incluso a lo morboso.
Y cuando hemos actuado mal, sentimos más tarde que esa caída ha dejado huellas en el alma, predisponiéndonos a seguir por el camino erróneo. Esto, a pesar de que la razón señale en otra dirección y que la voluntad trate de corregir la mala inclinación; simplemente se ha generado en ella una inclinación malsana.
Por eso, para lograr la armonía interior, también es necesaria la renuncia, el cortar y podar las desviaciones. Es preciso corregir y enderezar lo torcido y descarriado.
Ahora bien, esta poda debe ser lúcida, pues no se trata de cultivar la renuncia por la renuncia o de cercenar nuestra personalidad. Toda renuncia tiene que estar orientada a la conquista de una personalidad integrada y noble, humanamente plena, llena de vida y de fuerza. Esa renuncia debe ser practicada de manera que siempre ennoblezca nuestra naturaleza.
Importancia de procurar vivencias sanas

Agreguemos una última consideración que nos parece especialmente importante. Se trata del papel que juegan nuestras vivencias en el desarrollo de nuestra personalidad. En gran parte nuestra afectividad está condicionada por nuestras experiencias vitales, particularmente durante la niñez. Sabemos cuánto nos marcan esas experiencias tanto positiva como negativamente. Un sentimiento de seguridad o de cobijamiento existencial será normalmente el fruto de una vida familiar donde pudimos recibir, cuando niños, el amparo y el amor de un padre y de una madre, que nos amaban y cuidaban con cariño. Por el contrario, una experiencia negativa de paternidad y maternidad dejará en nuestra vida afectiva el sentimiento de inseguridad y temor instintivo. Sentimientos de desamparo, de temor y de angustia, complejos de inferioridad o de agresividad, a menudo se explican por aquellas situaciones humanamente difíciles por las cuales nos ha tocado pasar.
En estas circunstancias es claro que no basta con encauzar y clarificar racionalmente nuestros afectos y sentimientos. También deben darse vivencias positivas que contrarresten y sanen lo que las vivencias negativas han dañado. Así como una planta, para desarrollarse con vigor y llegar a su plenitud, requiere un terreno adecuado, rico en abono, así como necesita del agua y de la luz del sol, así también nosotros necesitamos de vivencias que despierten y orienten una afectividad sana y sentimientos positivos desde nuestro subconsciente.
