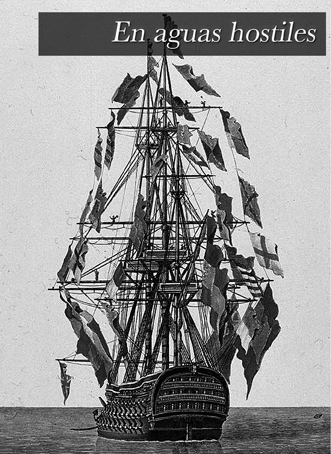
Navío español de 112 cañones visto por la aleta de babor.
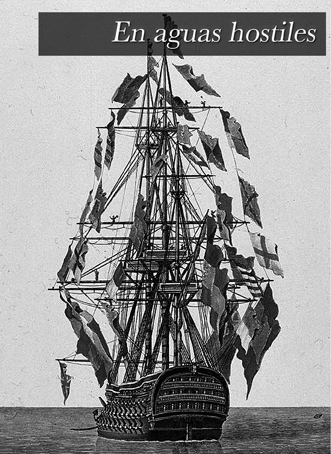
Navío español de 112 cañones visto por la aleta de babor.
Como un mar, alrededor de la soleada isla de la vida,
la muerte canta noche y día su canción sin fin.
Rabindranath Tagore
LOS HALCONES DEL MAR
Costa de Cefalonia, Grecia.
Abril de 1564.
EL JOVEN MARINERO, de apenas catorce años, se movió nervioso. Amanecía, y la calma parecía inundarlo todo. Solo se sentía el suave rumor de las olas de un mar tranquilo y en calma por el que se deslizaba con delicadeza un pequeño escuadrón de galeras. Hacía unos minutos había notado algo raro, y eso le inquietó. Con rapidez se dirigió hacia la proa de la nave, atravesó la crujía e intentó no molestar demasiado a algunos de los soldados que aún dormían.
Los que estaban de guardia lo dejaron pasar. Estaban acostumbrados a su presencia y ya no se extrañaban de sus actividades. Le dejaban hacer lo que quisiera. Especialmente porque sabían que para el capitán era una de las personas más importantes a bordo.
Cuando llegó a la proa, el joven se apoyó junto a uno de los cañones y se situó casi sobre el espolón. Estaba seguro de que había notado algo. Intentó concentrarse y de repente lo sintió de nuevo, aspiró el aire con cuidado, como si tratase de retener el oxígeno y pudiera saborearlo. Ahora lo sabía, no tenía dudas, notaba la mezcla compleja de gases, vapores, y polvo, y la composición de la mezcla influyó de inmediato en su imaginación, capaz de convertir en imágenes aquello que olfateaba. Notaba un olor fuerte, mezcla de putrefacción, heces, sudor, pero también el lejano aroma de un perfume... Estaba seguro, completamente seguro. Eufórico, se puso en píe y lanzó un grito que sobresaltó a todos los que, despiertos o dormidos, estaban a su alrededor: «¡Galera enemiga, más allá del horizonte, sobre la amura de estribor!»
Con increíble velocidad el buque se llenó de vida, los gritos de los sargentos, el movimiento de los que se despertaban, las órdenes de los oficiales y del cómitre que aullaba a los remeros, se mezclaron con la actividad de marineros y soldados que frenéticamente se ponían en marcha. En el puente, a popa, el capitán dio instrucciones a su paje para que dispusiera sus armas, yelmo y armadura. No hacía falta decir mucho más, confiaba en el muchacho y había que proceder con rapidez y aprovechar la sorpresa. Estaban cerca de las costas enemigas, y si el navío o navíos descubiertos navegaban junto a ellas, era la prueba evidente de que no se trataba de cristianos.
Se prepararon los cañones de proa y los falconetes pedreros, mientras los hombres se disponían en cubierta y se repartían arcabuces, hachas, picas y espadas. Los tiradores ocuparon sus posiciones y los grupos de abordaje se situaron para la lucha, mientras los marineros faenaban para que la galera pudiera alcanzar su velocidad máxima.
Una gigantesca bandera escarlata con una cruz blanca de ocho puntas se movió agitada por el viento al ser desplegada. Era la enseña de «La Religión», el emblema más temido por los enemigos de Cristo: la cruz de la Sagrada y Soberana Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta. En la galera muchos sospechaban que navegaban al encuentro de un enemigo peligroso, pocos que se iban a enfrentar a una lucha mortal que se prolongaría por espacio de cinco horas. Tal vez algunos se dieron cuenta de que pronto decenas de sus compañeros iban a morir, pero ninguno sabía que lo que iban a hacer tendría consecuencias decisivas para el futuro de la isla que constituía su hogar.
Situados en las gavias del palo mayor, los señaleros marcaron con banderas jaqueladas en blanco y negro a las galeras del escuadrón, a estribor y babor, que había un cambio de rumbo. Desde ellas sus tripulantes vieron cómo la nave capitana, con las velas desplegadas al viento e impulsada por los remos en boga de combate, navegaba decidida hacía un destino que todos sabían, pues conocían la agresividad, la ferocidad y la decisión del caballero que la gobernaba con mano de hierro.
Nadie se extrañó de su alarde. Era como si buscase que desde los peces del mar a las aves del cielo supieran que él, frey Mathurin d'Aux de Lescout-Romegas, el más grande de los halcones de guerra de Malta, había encontrado una nueva presa. Una, cuya captura le iba a proporcionar más de 80 000 ducados de oro y le permitiría conocer a la hija del sultán, su mayor enemigo. Una que iba a cambiar la historia del mundo.
NUEVOS HORIZONTES
En el mar de Irlanda.
Verano de 1579.
ESA MAÑANA, EL PESADO GALEÓN se movía suavemente mecido por las olas en las seguras aguas de la bahía. En el centro del castillo de popa un caballero vestido de negro atendía a las explicaciones que le daban sobre el desarrollo del desembarco que acababa de apoyar. Su nombre era Juan Martínez de Recalde, un noble de Bilbao, brillante marino, que habitualmente comandaba la flota de escolta del tesoro de Indias y que en esta ocasión participaba en una extraña aventura por voluntad propia, sirviendo al papa Gregorio XIII, por su fe y su decidida voluntad de defender su religión. El desembarco del escaso centenar de soldados españoles fue efectuado por dos barcos de apoyo que por su menor calado pudieron aproximarse más a la costa. Respecto a los soldados enviados a tierra, los españoles no estaban solos, formaban parte de un heterogéneo grupo de mercenarios irlandeses, italianos e ingleses, al servicio de la Santa Sede.
Desde las rocas que bordeaban el puerto de Ard na Caithe, nombre con el que los «salvajes» de la zona conocían la llamada por los ingleses bahía de Smerwick, podía verse la fortificación que las tropas expedicionarias, con el material que cuidadosamente embalado y numerado habían traído desde Santander, habían comenzado a levantar con profesional meticulosidad. También los dejaron más de 100 piezas de artillería y casi 2 000 mosquetes y arcabuces. El fuerte, al que la historia iba a conocer como Dún an Óir —el Fuerte Dorado—, se estaba levantando junto a un antiguo asentamiento de la lejana Edad del Hierro. Allí los dos líderes de la expedición, Sanders y Fitzmaurice, desplegaron un enorme estandarte papal, y junto a las tropas formadas, leyeron las cartas del santo padre que proclamaban la guerra contra los herejes.
Poco después, tras despedirse formalmente, don Juan volvió a embarcar. En ese momento comenzaba la segunda parte de su viaje, una que no había contado a nadie, que iba a realizar por su cuenta, sin servir a bandera extranjera alguna. Ya en su galeón, ordenó levar anclas y dirigirse a mar abierto, seguro de que su poderoso buque no tenía nada que temer. De camino al puerto de Dingle había capturado dos pequeños transportes ingleses cargados de mercancías de poco valor. Salvo esa excepción no habían visto vela alguna.
Sin ninguna ceremonia sus marineros arriaron la bandera pontificia y procedieron a elevar en los palos unas banderas diferentes. Al mayor subió la enseña blanca con las aspas rojas de San Andrés, el emblema por antonomasia de la Casa de Austria y de las naves de España, en el palo de mesana se izó el mundialmente conocido estandarte de los leones y castillos de su reino y, en la popa, una gigantesca bandera carmesí con el escudo del viejo señorío de Vizcaya.
Lentamente impulsado por el viento, el galeón se deslizó fuera de la bahía. El capitán ordenó al piloto que se dirigiera al norte, cerca siempre de la costa. Con la precisión y detalle que lo caracterizaba, recorrió la isla durante varias semanas, levantando mapas, buscando fondeaderos, puertos, ensenadas protegidas y estudiando las mareas y los vientos. Su intuición le decía que su acción era solo el prólogo de algo más grande... Finalmente, cuando consideró que había averiguado lo que quería, puso rumbo a España. Ahora sabía más que ningún marino español sobre las costas occidentales de la isla verde, algo que sería para él y para su nación de extrema utilidad si, como preveía, España se veía envuelta en una confrontación funesta con Inglaterra. Un hecho que, por otra parte, deseaba y estimaba conveniente.
En los mismos días en los que el experimentado marino vizcaíno se dedicaba a levantar cartas y mapas de la costa irlandesa, a miles de kilómetros de distancia, un hombre de perilla rojiza y ademanes elegantes, cubierto con una armadura pavonada con la banda roja de los generales imperiales, caminaba entre las aclamaciones y vítores de centenares de soldados, sucios y polvorientos, pero orgullosos y altivos, que se descubrían a su paso.
Al fondo, entre las enormes banderas de colores adornadas con grandes aspas rojas de San Andrés, se veía solo un paisaje de ruinas y desolación oscurecido por el humo de los incendios. Destacaban los restos dañados por la artillería de los lienzos de la muralla de la recia fortaleza holandesa de Maastricht —Mastrique para los castellanos—. Acababa de caer después de un implacable sitio de cuatro meses, y había sido entregada al saqueo.
Tras la victoria, el general de la negra armadura sabía que el sur de los Países Bajos estaba asegurado y que ahora tenía una buena oportunidad para blandir su espada contra el corazón del territorio rebelde y, siguiendo su metódica campaña, conquistar las plazas enemigas, si era necesario, una por una. Era el mejor soldado de su tiempo, algo que sus hombres ya sabían y él también. Se llamaba Alejandro Farnesio, era duque de Parma y tenía el mando de la mejor fuerza de combate de Europa: el ejército de Flandes.
Ninguno de los dos podía imaginar en aquel momento que el destino los uniría finalmente frente a las costas de Inglaterra en una de las más fascinantes aventuras de la historia, la protagonizada por la Gran Armada de Felipe II. El momento en que España alcanzó el cenit de su poder y también cuando sufrió su primer tropiezo.
UN LUGAR EN LA HISTORIA
Cabo Celidonia, Chipre.
14 de julio de 1616.
DESDE EL PUENTE DEL GALEÓN Concepción el capitán Francisco de Ribera veía perfectamente, a la clara luz del verano del Mediterráneo, toda la línea de las galeras enemigas que navegaban en boga de combate directamente hacia su bajel.
Se apreciaban con claridad las banderas y estandartes rojos y verdes, con letras en alfabeto árabe y medias lunas de plata y oro bordadas. Era un espectáculo fascinante, pero también aterrador, al que se unía el sobrecogedor sonido de trompetas y tambores que traía el viento.
Podía parecer absurdo pero, aún siendo un castellano del interior, pues era natural de Toledo, el capitán español ya lo había visto antes. Cierto es que no en la realidad, pero lo había contemplado en sus ensoñaciones de niño, cuando con su imaginación, se transportaba a un mar lejano en el que centenares de naves turcas se echaban encima de su barco y él, en el puente de su galera, se preparaba para la batalla. Y lo había visto, porque al igual que todos los españoles de su generación, había conocido a veteranos de Lepanto, que en las tabernas y las posadas, acompañados de una jarra de vino, contaban cargados de emocionantes fantasías sus hazañas en «la más alta ocasión que vieron los siglos», a todos los adultos que quisieran escucharlos, y a la turba de mocosos que se amontonaban a su alrededor y soñaban con duelos de espada y combates de galeras en un mar que muchos nunca habían visto y otros jamás llegarían a contemplar.
Ribera sabía que era tarde para evitar el enfrentamiento, que él mismo había buscado. Llevaba ya varias semanas saqueando las costas de Chipre y, raro hubiera sido que el turco no reaccionase, cuando le estaban arrasando el tráfico comercial, en su casa, y delante de sus narices. Lo que Ribera y sus capitanes no habían supuesto era que las naves enemigas fuesen tantas. Al fin y al cabo, fiel cumplidor de las órdenes recibidas del duque de Osuna, había hecho lo que le pedían, llevar sus veleros al fondo del Mediterráneo y hacer el mayor daño posible al turco. Y a fe, que daño le estaban haciendo.
Siguiendo sus instrucciones, marineros, artilleros y soldados trabajaban frenéticamente. Los primeros, habían botado las grandes lanchas de salvamento y estaban desplegando las velas y montando los remos. Todos eran conscientes de que la única forma de escapar, era arrastrar a fuerza de brazos las pesadas naves redondas hasta que el impulso del viento, todavía muy débil, les ayudase a ganar distancia con respecto a la flota turca.
La colocación de los barcos españoles les permitiría usar los cañones de una de sus bandas con todo su poder de destrucción, pero aún así, por mucho esfuerzo que pusieran los remeros, si no soplaba el viento con la debida energía, los turcos los atraparían y, sin duda, eso sería el final.
Nunca se había producido un combate como el que iban a librar. Una flota solo de galeras, barcos con brazos, impulsados por el esfuerzo de galeotes que sufrían encadenados a los remos, cargadas de feroces jenízaros, fruto de milenios de arquitectura y diseño náutico, heredera de una forma tradicional de combatir, contra una de naves mancas, bajeles de altas bordas, orgullo del ingenio naval del Renacimiento europeo, llenos de cañones que se asomaban por las portañolas como heraldos de la muerte, e impulsadas solo por la fuerza del viento.
Los artilleros se preparaban para lo peor. La diferencia numérica era tan grande que se hacían una idea del resultado que les esperaba. En su mayor parte eran combatientes experimentados, sabían que lo iban a pasar muy mal y que, salvo que tuviesen mucha suerte, iban a llevar la peor parte en la batalla que se avecinaba. ¡Qué remedio! Al menos, las galeras que los atacasen iban a quedar bien servidas.
Con meticulosa profesionalidad y diligencia, los servidores de los cañones situaron junto a las cureñas de las pesadas piezas de hierro los sacos de pólvora y la munición. Todo un compendio del ingenio humano para hacer daño a sus congéneres.
Había balas macizas de hierro para abrir vías de agua en los cascos, balas con cuchillas para arrancar cables y antenas, pero perfectas para hacer lo mismo con brazos o cabezas, proyectiles de piedra caliza que se rompían al chocar, volando sus restos por el aire como metralla, botes con clavos, trozos de metal y bolas de acero, e incluso proyectiles desarboladores, formados con bolas de hierro unidas por cadenas, que arrancaban palos, destrozaban velas, y tenían un efecto demoledor sobre las tripulaciones de las galeras y los soldados que se concentraban en las arrumbadas.
A diferencia de lo que ocurría en la flota turca, el Concepción estaba en silencio. Solo lo interrumpía las órdenes secas y cortas dadas a los marineros, el sonido del mar al golpear el casco del galeón, y el suave rumor del viento en las velas.
Como era su costumbre, los duros y recios soldados de los tercios ni hablaban, ni mucho menos gritaban. No tenían necesidad de aumentar su valor con algarabía; los marineros y artilleros, prudentemente, los imitaban, mientras veían a los más jóvenes cubrir de arena la cubierta para que nadie resbalase con la sangre.
El humo de las mechas, encendidas por los arcabuceros y mosqueteros que se estaban desplegando en la cubierta y el puente, enrojecía los ojos de los oficiales que rodeaban al capitán Ribera, quien dedicó unos segundos a observarlos.
Estaba a su derecha el duro Echániz, un guipuzcoano de Guetaria, seco y alto, que había servido en las flotas de Indias y conocía todos los mares del mundo. A su lado, Morilla, sargento en el Tercio de la Armada de Nápoles, un gaditano cetrino y pequeño que llevaba años combatiendo a los turcos, y había estado embarcado como mercenario en las galeras de Malta y, finalmente, Osorio «el Rojo», un pelirrojo de Santoña de quien se decía que había practicado el corso con los flamencos de Dunkerque antes de huir a Italia por una pendencia. Todos eran gente seria y peligrosa, experimentada en la guerra en la mar.
Complicados rivales en un combate contra los turcos, o contra cualquiera. Ninguno podía imaginar que la batalla que ya intuían y veían inevitable, duraría de forma intermitente los siguientes tres días, en los que se batirían con sus seis veleros contra toda la escuadra que se les venía encima. Mucho menos, que iban a realizar una de las más grandes hazañas que se registrasen en los anales de la historia del mar.
Marianillo, el paje, facilitó al capitán Ribera sus armas. Eligió peto, espaldar, brazales y guanteletes, además del morrión. Armamento defensivo, quizás pesado, pero aligerado al desechar la armadura de las piernas y no emplear quijotes ni grebas. Quería disponer de movilidad. Además de su espada, cogió una vizcaína, un cuchillo de remate de caza, dos pistolas de rueda y un cachorrillo. Parecía una exageración, pero viendo lo que se aproximaba, pensó que era mejor hacer caso a Osorio, cuando aseguraba que, a las malas, dada la contienda que se avecinaba y, para resolver las cosas, tarde o temprano habría que hacer como al cortejar a una dama, verse de cerca.
EL COSTE DE UN ERROR
Port Egmont, islas Malvinas.
10 de junio de 1770.
HAY VECES QUE EN UN LUGAR GRANDE y vacío no caben dos. Las islas Malvinas era uno de esos. El capitán don Juan Ignacio de Madariaga sabía que, en realidad en aquel maldito y olvidado lugar impropio para la vida de un hombre civilizado daba igual que hubiese uno, dos o tres asentamientos europeos. Las islas no parecían haber sido creadas por el Altísimo para otra cosa que ser habitadas por focas, gansos y esas malditas algas verdes y oscuras que cubrían su aguas frías.
Cuando le encargaron la misión, la verdad es que no se lo tomó muy bien ¿a quién le podían importar esos parajes? Un sacerdote español enviado a Port Louis, en la remota Gran Malvina, había escrito al llegar, «me quedo en este desdichado lugar desierto, sufriendo todo tipo de males, por amor a Dios». Que se quedara, si algo sobraba en España, eran curas.
El problema radicaba en si había llegado el primero o el segundo, algo que en realidad a él le daba igual. Sabía que las islas estaban situadas en una posición estratégica importante en el camino al Cabo de Hornos, y parecía necesario hacerse con su control, por eso cuando recibió la orden de acabar con el asentamiento inglés, era consciente de que si algo salía mal, España estaría de nuevo en guerra.
Las cuatro fragatas, el chambequín1, y el bergantín con las que había zarpado el 11 de marzo de Montevideo, parecían más que suficientes para terminar de una vez por todas con todo aquello. Además, para eso estaban los 260 granaderos del regimiento de infantería Mallorca, bajo el mando del adusto coronel Antonio Gutiérrez, y la batería de artillería con 2 cañones de 8 libras, 5 cañones de montaña y 2 obuses, que viajaban con él. Si la fragata y el pequeño chambequín que habían hecho el reconocimiento el 20 de febrero no estaban equivocados, y era difícil que lo estuvieran dada lo próximo a la costa de su navegación, los ingleses solo disponían de 4 cañones de 12 libras y 6 ligeros.
Era la hora de pasar a la acción y dejarse de conversaciones que no conducían a nada. Un año llevaban discutiéndolo, desde que en el noviembre anterior el balandro al mando del capitán Anthony Hunt se encontrara con una de las goletas del Plata, y en una absurda entrevista, ambas partes consideraran que tenían razón y que era preciso que los otros abandonasen sus puestos, pues el derecho y la ley amparaban sus argumentos.
Menos mal que el virrey Bucarelli había decidido que si Hunt y su minúscula guarnición de trece marinos no estaba dispuestos a marcharse ya iba siendo hora de poner fin a su presencia por la fuerza. Seguro que estaban convencidos de que los españoles no tenían redaños para expulsarlos y arriesgarse a una nueva derrota ante su nación como la de 1763.
Madariaga volvió a observar el horizonte. El lugar al que debían dirigirse para tratar de defender Puerto Soledad se llamaba Port Egmont, un nombre moderno, pues a pesar de las reivindicaciones de ingleses y españoles, realmente habían sido los franceses los primeros en establecerse. Hacía ya seis años de aquello, y poco quedaba de Port Louis, la pequeña colonia fundada por Louis Antoine de Bougainville en honor de su rey, Luis XV O quizás sí quedaba algún resto francés. Las había llamado Malouines por su ciudad natal, Saint-Malo, y mal que bien todos las conocían más o menos así.
Era curioso que por primera vez las quejas españolas ante la corte francesa, alegando derechos históricos, hubieran sido atendidas. Estaba claro que en París no se deseaba la enemistad de España, un sólido aliado desde hacía ya medio siglo, y que los ejércitos y las armadas de las Dos Coronas eran una garantía para resistir a los tenaces británicos y sus ilimitadas ambiciones.
Cierto es —pensó—, que se terminaron pagando por ellas 618 108 libras en octubre de 1766, pero no lo era menos que el 28 de febrero del año siguiente, cuando partió de Buenos Aires su buen amigo el capitán de navío Felipe Ruiz Puente, para ocupar el puesto de gobernador por primera vez, los ingleses ni siquiera se habían acercado. Él había bautizado el aposentamiento como Puerto Soledad el 1 de abril, tras la breve ceremonia en que fue arriado el pabellón francés e izado el español. Viendo el lugar era, sinceramente, un buen nombre.
Todo esto le parecía una tontería. En realidad nadie era capaz de asegurar con exactitud quien había sido su descubridor. Para los portugueses lo era Américo Vespucio en 1502, algo en lo que España discrepaba, pues sostenía que fueron descubiertas en 1520 por el San Antonio, uno de los desertores de la expedición de Magallanes.
Dijeran lo que dijeran, parecía seguro que uno de los barcos de la expedición comandada por fray Francisco de Ribera había tomado posesión del archipiélago para España el 4 de febrero de 1540. Mucho antes de lo que decían los ingleses, que defendían que su descubridor había sido un tal John Davis en 1592, un desertor de la expedición de Thomas Cavendish. En toda esta historia él solo veía dos cosas claras: que las islas atraían a los desertores y que, para complicarlo aún más y aunque no dijeran nada, el único que con seguridad había puesto allí el pie era el holandés Sebalkd de Weer, razón por la que ellos las conocían como Sebaldes.
Le apetecía echar a los ingleses. Los detestaba. Siempre hacían lo mismo. En enero de 1765 con el comodoro John Byron en cabeza, habían desembarcado en la minúscula isla de Trinidad, junto a la costa norte de Gran Malvina y, sin encomendarse a Dios ni al diablo, aunque probablemente fueran fervientes seguidores de este último, decidido edificar un fuerte. Fort George, lo llamaban, también en honor de su rey. Era absurdo que por su empecinamiento hubiese desde ese momento dos colonias en la islas —separadas por el estrecho de San Carlos y un terreno imposible—, habitadas por unas decenas de seres desesperados y olvidados del mundo, que se ignoraban mutuamente a una distancia de apenas 130 kilómetros.
A punto habían estado de no llegar. Menos mal que, aunque la fragata de Madariaga, la Industria, de 28 cañones, había aparecido sola en Port Egmont el día 3, después de que el temporal la separase del resto de la formación, la fragata británica Favourite, al mando del capitán William Malby, con la que se había dado de narices, tenía solo 16 cañones y era más pequeña.
La verdad era que Madariaga había decidido fondear para, a una prudente distancia, esperar al resto de los barcos de su flota, y que España e Inglaterra no estaban en guerra. No lo era menos que eso no había detenido en otras ocasiones a los fanfarrones ingleses, y esta vez ni siquiera se habían acercado a preguntar el porqué de su presencia. Seguro que tres días después, cuando llegó el resto de la escuadra y la fragata Santa Catalina les impidió salir del puerto se imaginaban lo que iba a ocurrir.
Esa mañana el tiempo ya había mejorado y el capitán español estaba harto de oír las constantes negativas inglesas para abandonar su establecimiento. A las 10.00, dio la orden de atacar. No sin antes advertirle a Hunt que «el fuego de sus cañones y fusiles sería la causa de su propia ruina». Con la primera andanada las tropas iniciaron el desembarco. El gobierno inglés y la propia guarnición habían cometido el error de pensar que el ataque no se produciría. Los años demostrarían que esa no sería la última equivocación que se cometiera en esas remotas islas del Atlántico Sur.
La ocupación fue muy sencilla. Solo hubo un herido, el teniente coronel Vicente de Reyna Vázquez, que estaba al mando de la artillería y se empeñaba en situarse en primera línea aunque no fuera necesario. Se firmó la capitulación, la nueva bandera quedó izada en Fort George y los británicos regresaron a casa embarcados en la Favourite. Las Malvinas eran españolas. El botín capturado, formado por un huerto de coles bien provisto y 422 fanegas de carbón, no pasaría a la historia.
Como ocurriría en tantas ocasiones con otros protagonistas, la acción de Madariaga no sirvió de nada. En Inglaterra la noticia de la ocupación de las Malvinas fue una bomba, y en el Parlamento, los «halcones» de la oposición dirigidos por Lord Chatham exigieron al gobierno que obligase a los españoles a retirarse. En diciembre todo parecía indicar que la guerra era inevitable, pero Francia, el aliado esencial de España, no la deseaba, y así se lo hizo saber al embajador español.
Carlos III era consciente de que no podía enfrentarse solo a los ingleses y aceptó negociar. No se admitía la soberanía inglesa, pero se devolvía el fuerte y se permitía que lo ocuparan. El teniente de artillería Francisco de Orduña se lo entregó el 16 de septiembre de 1771 al capitán inglés George Farmer. No estarían allí mucho tiempo, el 20 de mayo de 1774, el teniente Samuel Wittewrong Clayton evacuó definitivamente el puesto.
Ni españoles ni ingleses volvieron a las islas. Quedaron abandonadas, visitadas únicamente por solitarios balleneros. La siguiente ocasión en que en ellas se izase una bandera diferente a la española sería muy distinta. Pertenecería a una nación que acababa de nacer: Argentina2.
LA NUMANCIA
En aguas del Pacífico.
de mayo de 1866.
AMANECÍA SOBRE EL CALLAO, el puerto del Perú desde donde, en contraste con los arenales de alrededor, se divisaba a poco que el día estuviese claro, el verde exuberante del valle del Rimac y las altas torres de Lima.
En el puente de la Numancia, el primer buque blindado de la marina española, se encontraba el almirante Casto Méndez Núñez. Había saboreado con calma el primer café de la mañana y esperaba junto a Barreda, su primer oficial, que levantase la neblina que impedía ver la cercana población.
Los acompañaban Alonso, Figueroa y el oficial de artillería Guillén. Hubo tiempo de sobra para recordar aquella gloriosa defensa del puerto que había hecho cuarenta años antes el brigadier José Ramón Rodil, cuando sus escasos hombres de los regimientos Infante y Arequipa aguantaron trece meses el cerco de los rebeldes sin un mísero socorro de la metrópoli. Apenas cuatrocientos, desfallecidos, diezmados por la peste y el escorbuto, con Rodil en cabeza, capitularon el 26 de enero de 1826 tras mantener bien alto el honor de la patria. Ahora a ellos les tocaba hacer lo mismo.
Una hora, dos. Méndez Núñez, echaba de vez en cuando una mirada al enorme mástil que se levantaba justo por encima de él o caminaba a grandes zancadas de una banda a otra, mientras la Numancia avanzaba. Podía deducirse por su mirada, por la parquedad de sus palabras, que se enfrentaba él solo a todos los problemas que se aproximaban, pero habían llegado tan lejos que querían continuar hasta el final.
Apenas pasaban de las once de la mañana cuando se comenzó a ver de forma clara la disposición de las nuevas defensas peruanas, cuyas baterías modernas y poderosas habían sustituido a las viejas fortificaciones virreinales ya desartilladas.
El almirante alzó su catalejo y lo enfocó hacia la línea de costa que aparecía ante sus ojos. A medida que la lente se posaba en los navíos fondeados en la rada, o en las lejanas edificaciones, estaba más seguro.
—Caballeros, bandera de combate y en marcha. La orden se transmitió mediante las banderas de señales izadas en la mesana de la Numancia, al tiempo que se extendía el enorme paño con los colores nacionales y, poco a poco, todos los buques, que en el fondeadero de la isla de San Lorenzo habían desmontado las vergas y calado los mastelerillos para dejar tan solo los palos machos a la exposición de los disparos del enemigo, fueron ocupando su lugar.
La Numancia, Blanca y Resolución se encargarían de las fortificaciones del Sur, que disponían de unas treinta piezas y una batería blindada; la Berenguela y Villa de Madrid, de las baterías rasantes del Norte, y la Almansa y Vencedora de los monitores Loa y Victoria, fondeados en el muelle y cuyas portas abiertas dejaban ver desde hacía tiempo, entre la persistente bruma, que sus cañones estaban preparados.
Rompió la marcha la Numancia, a quién la espera la había hecho presentar al enemigo la banda de estribor, con diecisiete cañones lisos de 68 libras, y dos más que se habían trasladado desde la de babor para aumentar la potencia de fuego.
Varios hombres se ocupaban de trincar firmemente uno de ellos. Con gran habilidad amarraban los aparejos y cabos a los ganchos y bitas disponibles en la cubierta. Cómo había logrado el jefe de artilleros mover aquella masa de hierro, para colocarla en el lugar que ocupaba ahora, demostraba su habilidad y experiencia: era un auténtico marino de carrera. Había destinado para el servicio del cañón a algunos de sus subordinados, que ahora lo engrasaban, lo frotaban con un paño, y sin duda se preguntaban lo que ocurriría en breve, en cuanto les ordenaran utilizarlo.
—¡Fuego a discreción!
La Numancia disparó la primera andanada y un instante después su casco derivaba un poco al acusar el esfuerzo. La descarga cerrada arrasó una primera fila de edificios e inmediatamente contestaron con furia las baterías peruanas. Luego se generalizó el fuego en toda la línea, mientras los buques se acercaban cuanto podían a la costa para contrarrestar con la menor distancia la desigualdad de armamento.
El estruendo era terrible. Se combatía con valor y tesón por ambas partes y el humo de la pólvora, mezclado andanada tras andanada con los torbellinos de polvo que levantaban los parapetos al desmoronarse, impedía la visibilidad.
La Villa de Madrid, alcanzada en su máquina, tuvo que abandonar a remolque el combate para reparar averías. Luego fue la torre blindada peruana del Sur, la que voló con una gigantesca explosión y, más tarde, una de las enormes granadas de los cañones costeros Armstrong perforó como mantequilla el casco de la Almansa y estuvo a punto de hundirla. No lo consiguió. Durante cerca de una hora toda la tripulación trabajó sin descanso para apagar los fuegos, achicar el agua que entraba constantemente y mantener el rumbo del buque, con la intención de regresar cuanto antes a su puesto en la línea.
El combate proseguía. Los cañones de la torre Norte fueron inutilizados por la Berenguela, y la Numancia, en la que Méndez Núñez, herido, había traspasado el mando en la misma enfermería a su jefe de estado mayor, resistía sin daño el formidable impacto de una granada en su línea de flotación, gracias a su blindaje.
A medida que caía la tarde y se oscurecía el cielo, el avance de la línea española se hizo más y más cauteloso. Los hombres que no servían los cañones se mantenían en sus puestos dispuestos a virar en cuanto se lo ordenaran. Navegaban por aguas peligrosas, muy cerca de la costa, y en cualquier momento podían encontrarse con un banco de arena o un arrecife no marcados en la carta.
A las seis horas de lucha, con las baterías de El Callao silenciadas y ya sin enemigo a quien combatir, Miguel Lobo, el comandante en funciones, mandó la retirada ordenada de la escuadra.
—¿Están contentos los muchachos?—, le había preguntado minutos antes Méndez Núñez acostado en su camareta.
—Lo están— le contestó Lobo.
DOS VECES EN LA MISMA PIEDRA
Port Stanley. Isla Soledad, Malvinas.
8 de diciembre de 1914.
EL ORGULLO ES UNO DE LOS DEFECTOS de los alemanes, o al menos eso dicen sus enemigos. En realidad, si el orgullo se mezcla con la osadía y el desprecio, el error puede ser fatal y tener trágicas consecuencias.
Todo había comenzado en el Canal de Beagle, junto a la isla de Picton, cuando el vencedor en la bahía de Coronel, el hombre que había humillado a la Royal Navy y asombrado al mundo entero, el conde Maximilian Johannes Maria Hubert von Spee, almirante de la Kaiserliche Marine reunió a sus comandantes para decidir qué hacer durante el largo camino que aún les separaba del lejano Atlántico Norte.
La reunión fue distendida, el optimismo dominaba el pensamiento militar de los oficiales de la «Escuadra de Oriente», pues estaban seguros de que cualquier fuerza británica que se les opusiese podría ser vencida. Lo habían demostrado de sobra.
No obstante, también sabían que los ingleses no olvidarían la afrenta y los perseguirían, si era necesario, por todos los mares del mundo. Una información que ya le habían comunicado a Von Spee sus agentes en los puertos de América del Sur en los que habían recalado. Era preciso tomar precauciones y cualquier señal de alarma debía ser tomada en cuenta.
En primer lugar ¿dónde estaban los cruceros de combate británicos de la serie Indefatigable? Von Spee sabía que se diseñaron para operar en los Mares del Sur, en Australia y Asia. Desde que empezó la guerra, por razones obvias debidas a su inferioridad, la Hochsee Flotte, la flota de alta mar de Alemania, había desempeñado un papel defensivo, pero los devastadores efectos de Coronel habían cambiado las cosas. Ahora los ingleses buscaban la venganza. Y la buscaban a su estilo, querían hundir sus barcos y restablecer el honor de su nación. Y lo harían como siempre, sin pasión ni ira, con su habitual sangre fría, determinación y nervios de acero. Von Spee sabía que sería suicida no pensar en ello.
Sin embargo, el ánimo de sus oficiales y su moral estaban tan altas, que una tras otra se sucedían las propuestas. Tuvo que ser el propio Von
Spee, quien señalara el objetivo. Sinceramente pensaba que la idea que proponía a sus hombres era buena. Ya que debían ir hacía el Norte, sugirió un pequeño «desvío»: navegar hacia las Malvinas y destruir los depósitos de carbón y la estación telegráfica. No había defensa costera, por lo que el objetivo era sencillo.
Mucho más tal y como él lo había pensado: el capitán de navío Maerker, del SMS Gneisenau atacaría Port Stanley y, mientras, un piquete de infantes de marina del SMS Nürnberg desembarcaría para destruir el telégrafo.
Las dudas que se podían haber planteado ante la decisión del almirante eran muchas ¿si las órdenes del alto mando eran ir directamente al Norte, por qué desviarse? ¿No sería posible que los ingleses hubiesen destacado ya a una parte de su flota para detenerlo a cualquier precio? Además, había que considerar que el gasto de munición en Coronel había sido muy alto. El SMS Scharnhorst consumió 637 proyectiles, el SMS Gneisenau, 442 y el SMS Leipzig 407, por lo que no quedaban más que 445 granadas pesadas de 210 mm. por buque. Si había de nuevo un combate podrían fácilmente quedarse sin municiones, lo que les impediría atacar el tráfico mercante o luchar otra vez si era preciso. La decisión era muy arriesgada ¿merecía la pena atacar las olvidadas Malvinas?
Nadie se opuso a la propuesta, por lo que se levantó la reunión. Al día siguiente, con muy buen tiempo, la flota alemana tomó mar abierto. Abandonó la Tierra del Fuego y cruzó el estrecho de Le Marie, entre el cabo San Diego y la isla de los Estados. No sabían —era imposible que pudieran saberlo—, que sus implacables enemigos no estaban tan lejos, y que un juego del destino haría que dos flotas, de las cuales una, la alemana, había hecho 16 000 millas, y otra, la británica, solo 8 000, iban a converger en el mismo punto, en un remoto lugar del planeta, con solo doce horas de diferencia.
A las 06.00 del día 8 con mar en calma y un intenso cielo azul, la flota alemana alcanzó su destino. Desde el puente, Von Spee, contempló el horizonte. Todo marchaba bien. Había una ligera brisa del noroeste que rizaba el mar, y levantaba un suave oleaje mientras se veía perfectamente que el Gneisenau y el Nürnberg se dirigían a su objetivo.
Cuando se llega desde el Sur, las colinas de Isla Soledad no dejan ver Port Stanley hasta que se alcanza la bocana del puerto, pero bien pronto, al llegar a la vista del faro, el Gneisenau pudo apreciar que había más humo de lo que parecía lógico, pues podía verse con claridad que las negras columnas subían y quedaban detenidas en el aire de la mañana.
Una primera emisión de radio de los dos buques de vanguardia pareció confirmar a la flota la idea de que los británicos estaban intentando destruir las reservas de carbón al ver aproximarse a sus enemigos, pero pronto el Gneisenau se retractó. Comunicó que veía dos buques, cuatro después, seis más tarde. Aún así, su capitán indicó que parecían más débiles, lo que permitiría romper contacto sin problemas tras el ataque.
De pronto sonó un trueno, y tras un silbido, un proyectil de artillería marcó una traza de luz en el aire. Eran las 09.25 y el viejo acorazado británico HMS Canopus acababa de abrir fuego. A los alemanes tampoco les pareció alarmante.
Von Spee dudó un momento. Parecía evidente que había una fuerza naval británica en el puerto ¿pero de qué tamaño? ¿Cuál era su poder real? Tal vez debido a la corriente, tanto el Gneisenau, como el Nürnberg habían tardado más de una hora sobre el horario previsto lo que había provocado, ya en principio, que no se pudiera sorprender a los británicos antes del amanecer. Una gravísima equivocación producida por un exceso de confianza injustificable. Fue la primera de la mañana, tampoco sería la última.
El almirante cambió las órdenes. El capitán de navío Karl von Schönberg, al mando del Nürnberg, debía suspender el desembarco y atacar al buque británico que se encontrara más lejos del puerto. Se preparó para el combate junto al Gneisenau, mientras Von Spee, a bordo del magnífico crucero acorazado SMS Scharnhorst, meditaba unos instantes qué paso dar a continuación.
Si se trataba de buques de guerra británicos —pensó—, cabía la amarga posibilidad de que sus perseguidores no estuviesen en Sudáfrica, como había supuesto, sino más cerca. Tal vez demasiado cerca.
Von Spee sabía que hay dos tipos de batalla, las de «encuentro», como su victoria de Coronel, en la que ambas flotas se buscan y se destruyen, y las de «persecución», en la que la flota más débil, intenta escapar de otra más poderosa que le persigue. Finalmente, tomó la decisión de suspender el ataque, y ordenó al Gneisenau y al Nürnberg romper contacto con los británicos y unirse al grueso de la flota.
Había tomado una decisión transcendental, y perdido su única oportunidad de sorprender al enemigo aún en el puerto. Fue su segundo desacierto del día. Este si sería el último. El gran almirante alemán no sabía que la historia de la guerra en las Malvinas se basaba en errores de apreciación, en errores de medida, en errores de juicio. Quizá fuese debido al aire especialmente puro de la zona, o a curiosas fuerzas telúricas, su decisión solo seguía el extraño curso mágico que el destino había marcado para las islas.
A las 10.00, la «Escuadra Alemana de Oriente» forzó la marcha. Desde los masteleros se calculó la distancia a los británicos —19 millas—, cuyos barcos comenzaban a alcanzar mar abierto tras dos horas de intenso trabajo que les habían permitido poner sus buques en condiciones de marchar y combatir. El tiempo continuaba magnífico, con el cielo despejado y un suave viento. El mar ideal para una regata. El problema era que la que comenzaba iba a ser extremadamente mortal.
Von Spee lideraba la formación desde el Scharnhorst, que escapaba a una velocidad de 8 nudos. A lo lejos, los británicos aumentaron la velocidad a 25, y forzaron máquinas para acortar la distancia. El almirante veía los rostros tensos de sus oficiales y las miradas aún confiadas de los marineros con los que se cruzaba. Eran las 12.57 cuando un disparo sonó muy lejos, era del HMS Inflexible, que había abierto fuego con sus piezas pesadas contra los buques alemanes de retaguardia, a 14 kilómetros de distancia. Hacía falta más velocidad.
En los buques alemanes los fogoneros se esforzaron al máximo. Hombres sudorosos y desesperados que trataron de alimentar las calderas sin descanso para cumplir la orden de su almirante y conseguir el mayor rendimiento de sus buques. Las máquinas crujían sometidas al incremento de vapor, pero Von Spee sabía que ya no había salida. Nunca lograrían escapar. Había cometido un terrible fallo y su flota se enfrentaba a un destino trágico, pues debía hacer frente a un enemigo feroz, mucho más poderoso, que tarde o temprano los alcanzaría.
El almirante consultó su reloj. Marcaba las 13.20, y el esfuerzo al que habían sometido a sus buques no había servido para nada. Sin embargo, todavía se podía lograr que los cruceros más pequeños escapasen. Eso lo obligaba a tomar una importante decisión, sacrificar su buque para intentar proteger a sus hermanos menores. Suyo había sido el error que condenaba a muerte a su escuadra y suya debía ser la responsabilidad de salvar a una parte de sus navíos.
Los proyectiles británicos de 386 kilos de peso caían sobre la formación alemana como una terrible lluvia de muerte. No había otra opción. Por radio Von Spee transmitió un mensaje a sus tripulaciones: «Espero y deseo que se conduzcan con el mismo valor que el almirante Cradock y su gente en Coronel». Era más que una declaración de principios, era asumir que su fin iba a ser el mismo que el de sus enemigos derrotados en las costas de Chile, una muerte espantosa en sus buques convertidos en ardientes ataúdes de acero. Pero una muerte valerosa y honorable.
A primeras horas de la tarde, con su tripulación en un sobrecogedor silencio, el Scharnhorst pasó entre sus compañeros para ocupar la retaguardia de la formación y situarse en el punto más cercano al enemigo. El Gneisenau lo acompañó. Los humos de los dos buques alemanes más grandes arrumbaron al norte para aceptar que juntos debían sacrificarse para ayudar a escapar a las naves menores. La gigantesca bandera de combate del crucero de Von Spee ondeaba a la suave brisa de la mañana cuando, a las 13.30, ordenó abrir fuego a 15 400 metros con su cañones de 210 mm. en su máxima elevación.
Los proyectiles alemanes comenzaron a caer en torno al HMS Invencible, que fue alcanzado a la tercera andanada. La idea de Von Spee era simple, acortar distancias con los poderosos buques británicos para de esta forma tener alguna posibilidad. Era un juego audaz, y a las 13.44 estaba ya a menos de 11 000 metros, donde podía hacer daño también con sus piezas de 150 mm. Los británicos no siguieron su desafío y abrieron distancias hasta estar de nuevo a 14 000 metros, pero eso dio a Von Spee la oportunidad de intentar escapar hacía unos bancos de niebla que se oteaban en el horizonte. El Gneisenau comunicó que había recibido dos impactos, lo mismo que su propio buque, pero eran daños sin importancia. Había que intentarlo.
El almirante Frederick Sturdee, que mandaba la formación británica no pensaba dejar escapar a sus presas. La persecución continuó, y a las 14.50, a 17 000 metros, los buques de la Royal Navy abrieron fuego.
Disparo tras disparo las gigantescas granadas británicas machacaron sin clemencia al Scharnhorst, que escorado a babor presentaba ya gigantescos agujeros a popa y proa. Los proyectiles caían ahora sobre las cubiertas inferiores, donde cadáveres ya imposibles de reconocer, destrozados, con la sangre esparcida por paredes, tuberías y mamparos yacían tirados por todas partes. El buque estaba en llamas pero, en lo que quedaba del puente, Von Spee se mantenía firme. Logró dar la orden de caer hacía estribor y arrumbar hacia el enemigo en un último y desafiante gesto del crucero moribundo para poder atacar con sus torpedos. Una última señal fue enviada a su hermano, el Gneisenau, que libraba otro combate desesperado, indicándole que intentase escapar.
A las 16.04 con la cubierta del castillo casi a ras de agua, cubierto por el humo y las llamas de los incendios, el Scharnhorst logró lanzar un último cañonazo desde la torre «Anton», que era la única que aún podía mantener el fuego. Poco después emergieron las hélices aún en movimiento, cuando el crucero acostado sobre la banda de babor se hundía de proa. A las 16.10, las frías aguas del Atlántico Sur se tragaron el buque con todos sus hombres. Von Spee y su tripulación habían dado una prueba de valor que sobrecogió a sus enemigos. Con el almirante murieron dos de sus hijos, Heinrich y Otto. No hubo supervivientes.
En las horas siguientes los buques alemanes fueron cazados uno por uno y destruidos de un forma brutal3, primero el Gneisenau, luego los cruceros ligeros Leipzig y Nürnberg. El buque de Von Schonberg fue el último en caer. Acosado de forma dramática por el HMS Kent, libró un desigual combate a unos 5 kilómetros de distancia con su perseguidor, al que alcanzó con 38 impactos de 105 mm, pero finalmente fue literalmente demolido por los disparos del crucero acorazado británico.
Cuando el Nürnberg se hundía, la bandera de combate seguía izada. Desde el Kent se pudo ver perfectamente cómo los marineros alemanes, en la cubierta del buque en llamas, se congregaban en la toldilla, la arriaban, y permanecían agitandola de un lado a otro hasta hundirse con el buque.
Era ya tarde, había poca luz, y una ligera lluvia caía con suavidad sobre las aguas heladas del Atlántico, pero desde el crucero vencedor se notaba la muerte en el aire.
LA NOCHE DEL CAZADOR
Mar Adriático.
28 de abril de 1917.
VER EL MAR ARDIENDO parecía algo sin sentido, pero así era. Las llamas se levantaban en el aire cálido del Mediterráneo, iluminando con sus lenguas la clara luz de la noche. Por anómalo que pareciese, hacía miles de años que este espectáculo horrible formaba parte del escenario del viejo Mare Nostrum, y desde el puente de su nave el capitán contemplaba el resultado de su innata capacidad para la destrucción.
La nueva presa había sido alcanzada en la línea de flotación, y se hundía sin remedio, pero el capitán decidió emerger para rematarla a cañonazos y ahorrar al máximo los vitales torpedos, sus dardos de acero, sus heraldos de la muerte.
Habían pasado ya muchos años, más de veinte, desde que aquel joven de buena familia, decidiese en 1894 seguir los pasos de su padre e incorporarse a la Imperial y Real Marina austro-húngara, dispuesto a servir a su nación en el mar, como siempre habían hecho sus ancestros. Disfrutó mucho en la Academia Naval de Fiume, donde se graduó de forma brillante cuatro años después, y quedó fascinado por la inmensidad de los océanos tras un maravilloso viaje de formación que lo llevó a las costas de Australia, al otro lado del orbe.
Cuando en 1900 fue destinado al SMS Kaiserin und Konigin Maria Theresia, no podía imaginar que su audacia y su valor pudieran ser puestas a prueba tan pronto, pues el crucero acorazado fue enviado en apoyo del pequeño destacamento que la armada austro-húngara tenía en China. De aquella corta incursión llamada la Guerra Bóxer, volvió con buenos recuerdos y una condecoración.
Su comportamiento parecía destinarle a una prometedora carrera en alguno de los mejores buques, pero poco después de su vuelta al Adriático, comenzó a sentir una verdadera fascinación por las novedosas naves submarinas. Estilizados peces de metal, capaces de sorprender a los buques enemigos y cambiar el destino que esperaba a las naciones con escuadras pequeñas, como era el caso de la suya.
Por ello no es extraño que, cuando en 1908 nació la U-bootwaffe, se uniera entusiasmado a la nueva estirpe de guerreros del mar, donde gracias a su buen hacer, recibió a los dos años el mando del SM U-6, su primer sumergible. Los cinco años que lo tuvo en sus manos le sirvieron para iniciarse en las técnicas de esa nueva modalidad de guerra.
Cuando comenzó la de verdad, en el verano de 1914, el joven marino estaba deseoso de combatir. Pronto los increíbles éxitos de sus hermanos y aliados alemanes mostraron la eficacia de la nueva arma, y él, junto al resto del mundo, siguió asombrado por sus triunfos.
Por fin, en abril de 1915, llegó su oportunidad. Recibió el mando de un nuevo submarino, el SM U-5, con el que realizó nueve patrullas de combate. Logró hundir un crucero francés, el Léon Gambetta, y mantuvo un duelo mortal con el submarino italiano Nereide, que estuvo a punto de dejarlo para siempre en el fondo del mar, pero con el que logró acabar tras un angustioso intercambio de torpedos.
Convertido en un héroe, no es de extrañar que recibiese como premio un submarino capturado a los franceses, el Curie —al que rebautizaron SM U-14—, una magnífica nave de la clase Brumario, de 52 metros de eslora, y un desplazamiento de 400 toneladas, con la que ahora podía aumentar fácilmente su lista de victorias.
A pesar de la escasez de petróleo que redujo las salidas de la flota submarina austro-húngara, el año 1917 fue para el implacable capitán austriaco una temporada de triunfos. Había acabado con uno de los mayores mercantes del mundo, el Milazzo, y el petrolero inglés que ardía en el mar, era la undécima víctima de su campaña con el temible SM U-14.
Satisfecho por el nuevo éxito obtenido, el señor de la guerra naval del Adriático, el as de ases de la Imperial y Real Marina, marchó eufórico hacia su cámara. A su paso, vio como los tripulantes de su nave se descubrían y oyó a sus espaldas los vítores de sus hombres. Eran voces en alemán, el idioma oficial de la armada, pero también las escuchó con claridad en croata, húngaro e italiano. Sí, eso era lo único que mantendría unido al imperio a su querida Austria, el maravilloso alimento de la victoria.
Ya en su camarote, más tranquilo, pero todavía con los efectos de la adrenalina liberada por la tensión, tomó su pluma estilográfica, un regalo de su mujer, Agathe. Al hacerlo, no pudo evitar sonreír al pensar que fue su abuelo, Robert Whitehead, el responsable del invento que permitía ahora a su tiburón de metal, destrozar los buques del Imperio Británico.
Repasó los datos de sus víctimas: vapores británicos, italianos, franceses y griegos, cargados con armas, municiones, suministros, materias primas, petróleo y casi cualquier cosa que pudiese servir al esfuerzo de guerra de los aliados. Nombres de héroes locales o con referencias náuticas —Antonio Sciesa, Marionga Goulandris, Constanza, Kilwinning, Titian, Nairn, Milazzo, Buena Esperanza, Elsistony Di Monte—, pero que sumaban un total de 45 669 toneladas de buques enemigos enviados al fondo del mar. No estaba nada mal.
Con la meticulosidad y la precisión que lo caracterizaba, anotó los datos de su nueva presa, como el cazador que se recrea al repasar las singularidades de sus trofeos:
Petrolero británico Teca.
Hundido a 36,39° Latitud Norte, 21,10° Longitud Este
28 de abril de 1917
A bordo del SM U-14
Korvettenkapitan Georg Johannes Ritter Von Trapp.
Esa noche durmió plácidamente. Hacía su trabajo a la perfección, sabía que en Viena era considerado un héroe, y que la guerra en el mar, a pesar de la inmensa inferioridad de medios del Imperio, que se enfrentaba a potencias navales del calibre de Gran Bretaña, Francia e Italia, marchaba por buen camino, pues eran los hombres como él, los que al hacer lo que debían, con valor, frialdad, meticulosidad y precisión, equilibraban las cosas.
Por eso dormía bien, por eso no le perturbaban los gritos y lamentos de aquellos a los que había enviado, ya por miles, al fondo de los aguas, envueltos en llamas, atrapados en cámaras, calderas y pasillos de oscuras naves que se iban a pique, entre hierros retorcidos, maderas destrozadas y fuego.
Tal vez por eso nunca, jamás, ni en el más extraño de sus sueños, hubiese imaginado que se haría famoso en el mundo entero veinte años después de su muerte, pero no por sus hazañas. No por su valor y pericia, o por recibir la legendaria Cruz de la Orden Militar de María Teresa. No por ser el más grande de los cazadores del mar de la armada del eterno e inmortal reino de los Habsburgo, sino por algo tan extraño como una película musical. Una que alguien tituló Sonrisas y lágrimas 4.
LAS COSTAS DE LA IMPRUDENCIA
Miami Beach, Florida.
Abril de 1942.
LEVANTANDO ESPUMA en medio de un silencio casi total, el frío cuerpo de acero gris del U-333 emergió a la superficie. La noche no permitía que se distinguiesen bien los tres peces rojos de su torreta, que desafiantes mostraban al viento de la noche el emblema de guerra del cazador. Un lobo marino depredador que había abandonado a sus compañeros de manada para buscar presas por su cuenta en la soledad del océano. Ante la ausencia aparente de barcos enemigos, el comandante de la nave había tomado la decisión de aproximarse a la costa y observar con calma cuál era la situación real.
Desde hacía unos días todo parecía extraño. El U-333 era un eficaz sumergible de Tipo VII C, perteneciente a la 3.a U-Flottille, y había partido de su base en La Pallice, Francia, el 9 de febrero de 1942, con la misión de aproximarse a las costas sur de los Estados Unidos y hacer el máximo daño posible al tráfico mercante aliado. Tras una navegación en calma había alcanzado su litoral sin apenas observar movimientos de buques estadounidenses, ni tampoco de la guardia costera. Era todo muy raro, como si estuviesen recorriendo las orillas de una nación tranquila y feliz en tiempo de paz. Aquello parecía más bien una navegación de crucero vacacional que una misión de guerra ¿Dónde estaban los barcos y aviones enemigos?
Quieto en la superficie, en la cálida noche primaveral, el submarino se mecía suavemente apenas agitado por las olas. Soplaba una ligera brisa que venía del sur y el único ruido que se escuchaba era el golpear del agua contra el casco: el lobo marino alemán acaba de emerger frente a las playas de Miami Beach, ante las mismas narices de los soberbios y orgullosos estadounidenses.
Desde lo alto de la torreta, el kapitanleutnant Erich Kremer sujetó sus prismáticos y comenzó a explorar la costa. Lo que vio no lo olvidaría jamás. Todas las luces de las casas estaban encendidas y los coches circulaban como en tiempo de paz. Alucinado contempló los edificios color pastel, rosa y azul, del barrio Art Decó y la playa de South Beach, iluminados por fantásticas luces de neón. En la próspera y tranquila Florida nadie parecía haberse dado cuenta de que su nación estaba en guerra y el oficial alemán se sorprendió al ver que podía identificar las matrículas de los vehículos o ver las cartas de los restaurantes. Era un espectáculo fascinante.
Mientras el resto de los oficiales del submarino rastreaban con sus prismáticos el horizonrte y ponían la misma cara de sorpresa que él, se dio cuenta de que podía hacer historia, y la tentación de machacar a cañonazos Collins Avenue o la famosa Ocean Drive le pasó un instante por la imaginación. Así demostraría a los yanquis que Alemania era un adversario digno de temer. Sin embargo, «Ali» Kremer, como lo llamaban sus compañeros, era un eficaz y responsable oficial, y decidido a cumplir su misión dirigió el submarino a mar abierto.
Cuando se alejaban, junto a la boca del puerto, todos los buques de carga, pesca y cabotaje o recreo que estaban en la zona se mostraban ante los oficiales del submarino. Era el paraíso de un depredador. Como si un cazador se encontarse ante piezas infinitas que cobrar. Todavía afectado, ya en la soledad de su cámara, Kremer escribió en su cuaderno de bitácora:
Contra el resplandor de los focos de un nuevo mundo despreocupado pasaban las siluetas de buques reconocibles en todos sus detalles, tan nítidos como en un catálogo de ventas. Se presentaban ante nosotros como en bandeja. Parecían decirnos: ¡Por favor, servíos!
Y a fe que pronto se iban a servir bien.
De nuevo sumergido, navegando en silencio junto a la costa, el U-333 estaba otra vez en su medio, junto a los tiburones, listo para comenzar un periplo destructor que haría historia: a lo largo del día daría cuenta de tres mercantes, en tanto sus compañeros de manada hundirían nueve más. Había comenzado la que llegaría a conocerse como «la temporada de caza», una época de destrucción en la que los «caballeros de las profundidades» llegarían a poner en jaque a los aliados, con una formidable combinación de destreza, habilidad náutica y valor.