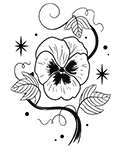A la mañana siguiente, Dizzy se sentó a la mesa para desayunar, viva, respirando aire, pensando y ¡habiendo sido tocada por un ángel! Apenas podía contener las ganas de contarles la noticia. Quería gritársela a Miles «el Perfecto», que estaba sentado frente a ella. Sin embargo, tenía puesto el cartel de «No molestar», lo que significaba que, como siempre, estaba acurrucado con alguna novela mientras sus rizos se enrulaban como cuervos en torno a su rostro principesco.
Dizzy y su hermano mayor, Wynton, no comprendían de dónde había salido Miles «el Perfecto». Asistía a una escuela pija que estaba a tres pueblos de distancia gracias a una beca deportiva. (Wynton, al igual que Dizzy, se chocaba a menudo con las paredes). Era silencioso, serio y tan guapo que daba miedo. (Wynton, al igual que Dizzy, parecía una rana con peluca y participaba en peleas de almohadas muy poco serias y competiciones de gritos muy poco silenciosas). Le gustaba salir a correr por la naturaleza. (A Wynton, al igual que a Dizzy, le encantaban las paredes, los tejados y los aperitivos frente a una televisión).
Miles «el Perfecto» también era bueno; se pasaba el tiempo libre paseando a perros de tres patas y peinando a caballos ciegos en el refugio de animales. (Wynton siempre era malo e incluso había acabado en la cárcel unas semanas atrás, mientras que Dizzy era especialista en desearles todo lo malo a sus compañeros de clase). Además, Miles «el Perfecto» nunca se comía la guinda de las copas de helado porque no se permitía comer dulces. (Sin comentarios). En el anuario, lo habían votado como «Bombón de la clase» y «Persona con más probabilidades de triunfar» dos años seguidos.
Miles «el Perfecto» hacía que se sintiera como una verruga.
Le dio un toque en el brazo.
—Ayer vi a un ángel. —Él no apartó los ojos del libro—. Me salvó la vida. —Nada—. Puede que al darme un golpecito en la nariz. —Nada—. ¡Miles!
—Estoy leyendo —dijo él sin levantar la cabeza.
Dado que Dizzy era la más joven, muy pequeñita y, ahora, una chica sin amigos a la que le habían tirado un pedo en la cara, ciertos miembros de la familia como don Perfecto, allí presente, creían que no pasaba nada si actuaban como si no existiera.
—Un ángel, Miles. En plan… Un ángel de verdad. Uno superchulo que llevaba tatuajes y todo.
Él pasó de página.
Dizzy se quedó observando sus ojos llenos de pestañas, el dichoso arco de Cupido que dibujaban sus labios, sus rizos sueltos y perezosos que brillaban y nunca se encrespaban (¡como los de Samantha Brooksweather!) y el resto de sus rasgos de bombón de la clase. De verdad, ¿cómo era posible que ella, a la que la habían pedorreado en la cara, y don Perfecto, allí presente, fueran de la misma especie y, mucho menos, de la misma familia?
—La cuestión es, Miles —dijo—, que no sabes si hoy va a ser tu último día con vida. Podría aplastarte un camión o un asteroide, o que se abriera un cráter justo debajo de ti. El no tener ningún control sobre cuándo vas a morir es desgarrador, ¿no te parece? ¿No te parece que ser mortal es muy duro?
Miles se atragantó con su tostada de arroz integral seca (sin comentarios), pero después se recuperó sin tan siquiera apartar la vista del libro.
Argggggg.
«Todos deberíamos intentar parecernos más a Miles —decía siempre su madre—. Nunca malgasta un solo minuto». Dizzy malgastaba todos los minutos. Eso era porque el tiempo pasaba más deprisa para ella que para otras personas. ¿De qué otra manera podría explicar lo que ocurría cuando se conectaba a internet? ¿O cuando se quedaba mirando por la ventana? ¿O cuando hacía cualquier otra cosa?
A menudo, leía a hurtadillas los pequeños blocs de notas que Miles «el Perfecto» llevaba en el bolsillo trasero de su pantalón o guardaba en el último cajón de su cómoda. Solían estar llenos de listas de tareas pendientes pero, en los últimos tiempos, se habían descarriado. Uno reciente decía: «Encuentra a alguien con el que intercambiar la cabeza».
—No quiero morir nunca —prosiguió Dizzy, impertérrita—. Me refiero a nunca jamás de los jamases. Quiero ser inmortal. Mucha gente dice que se aburriría de vivir durante milenios o que acabarían demasiado deprimidos tras ver morir a sus seres queridos una y otra vez. Yo no. ¿Y tú?
Miró a Miles, expectante.
Él pasó de página.
Ella observó cómo le brillaba la piel.
Observó cómo le temblaban las pestañas.
Observó cómo se volvía aún más perfecto.
La relación de hermanos entre ellos no estaba funcionando. Eran unos compañeros de desayuno terribles. En realidad, no había pasado demasiado tiempo a solas con Miles hasta hacía poco. Nunca solía bajar a desayunar (o a cenar, o a ver películas, o a las fiestas de baile improvisadas, o a los maratones de pastelería, o a los concursos de gritos o a las guerras de almohadas) cuando Wynton estaba presente, que había sido todos los días hasta un par de semanas atrás, cuando su madre lo había echado de casa y había cambiado las cerraduras. (Solo que, en ese mismo momento, Wynton estaba durmiendo en el ático porque ella le había dejado las llaves fuera de casa de manera ilegal).
Dizzy sabía que estaba irritando a Miles «el Perfecto». Suponía que, en una escala del uno al diez, estaría en torno al siete. Pero… ¿Hola? También era molesto que te ignoraran. Muy molesto.
—Adivina qué —dijo en un último intento. Tenía un par de cosas en su arsenal que podrían iniciar una conversación hasta con una piedra—. No te vas a creer esto, Miles, pero hay una mujer en Pensilvania que tiene orgasmos al lavarse los dientes.
Había leído aquello en una página web que había encontrado la noche anterior mientras intentaba adivinar qué era lo que estaba haciendo mal con todo ese asunto de masturbarse. Fingió cepillarse los dientes con un tenedor cercano para añadir a la historia un efecto dramático, deseando que hubiese sido Lagartija al que le hubiese estado contando aquella primicia tan increíble. Ojalá…
Cuando llegó a un firme nivel diez de irritación, Miles se puso en pie (era muy alto, como tener un poste telefónico en la familia), agarró su libro y salió al porche por la puerta principal para enfrentarse al calor. La mujer de los orgasmos causados por el cepillo de dientes no había tenido el efecto deseado. Sin duda, el medidor de diversión de don Perfecto estaba roto. Aun así, ella se puso en pie para seguirlo; no podía evitarlo. Sin embargo, en ese momento oyó la estampida de perros y decidió quedarse dentro de casa, con el aire acondicionado.
Miles era una sensación entre otras especies. Si no cerraban la puerta principal, su dormitorio se convertía en un parque canino. Sospechaba que hablaba con ellos tal como solía hacer San Francisco. A Dizzy no le gustaban los perros. ¿Por qué demonios le metían el hocico en la fragua fogosa? Prefería contemplar las vacas y los caballos, animales razonables que estaban en campos lejanos y no eran unos pervertidos. Volvió a sentarse y cortó el pan de jengibre caliente que había preparado la noche anterior y que acababa de recalentar. Del interior salió vapor junto con una mezcla de olor a clavo y melaza que dibujó un borrón azul cian en su campo de visión mientras respiraba hondo y seguía pensando un poco más en Miles.
De pequeña, solía ser sonámbula y, en una ocasión, incluso había ido a casa de la señora Bell, la vecina de al lado. Sin embargo, dentro de casa, su destino favorito había sido el dormitorio de Miles. Noche tras noche, iba a su habitación y se hacía un ovillo sobre el puff marrón que había bajo la ventana. Así era como había descubierto que Miles «el Perfecto» lloraba en sueños. A veces la despertaban los sollozos. Entonces, se acercaba a él y le tocaba el brazo. Aquel gesto siempre había puesto fin a los lloros. Pero, lo más extraño, más extraño incluso que eso, era que, sin importar lo oscura que hubiera estado la habitación, siempre había sido capaz de verlo. Nunca se había despertado y ella nunca le había contado nada a nadie (ni sobre los lloros ni sobre el hecho de que, más o menos, brillaba en la oscuridad) pero, a menudo, sentía que el Miles auténtico era el chico que lloraba a oscuras mientras desprendía algún tipo de luz onírica extraña en lugar de aquel tipo perfecto que era más un huésped que un hermano.
Para ser sinceros, Dizzy se olvidaba a veces de que Miles existía. Para ella, lo de tener un hermano giraba por completo en torno a su hermano mayor, Wynton, y Wynton decía que Miles «el Perfecto» era un esnob, que tenía un palo metido en el culo, que pensaba que era mejor que ellos, que era un maldito falso y otro montón de cosas malas que hacían que ella sintiera ganas de vomitar.
Cortó un poco de mantequilla de lavanda (procedente del restaurante de Chef Mamá) y comenzó a esparcirla por el pan de jengibre mientras observaba cómo se derretía entre los pliegues.
—¿Estás ahí? —preguntó, dirigiéndose a la habitación sin estar muy segura de si los ángeles tenían la habilidad de volverse invisibles, lo que significaría que el suyo bien podría estar en el asiento de al lado—. Si estás aquí, precioso ángel, gracias por haberme salvado la vida ayer. Me gustaría mucho…
—¡Dizzy! —Oyó su nombre y se levantó de un salto de la silla. Se trataba de una voz ronca; una voz de hombre. Pero eso no significaba nada, ¿no? Lo más probable era que los ángeles cambiasen de género y edad a voluntad. O tal vez le hubiesen enviado uno nuevo.
—Sí —dijo mientras dejaba el pan de jengibre sobre la mesa—. Hoy no puedo verte.
—Aquí; soy yo.
Dizzy se dio la vuelta y vio al tío Clive, que estaba en la ventana, haciéndole gestos para que se acercara a él. Oh, por el amor de Dios. Tenía la cabeza ladeada para poder hablarle mejor a través de la estrecha rendija de la ventana que nunca podían cerrar del todo (la casa tenía más de cien años), ni siquiera cuando el aire acondicionado estaba a tope.
—Pensaba que eras un ángel —dijo ella.
—Vaya novedad… Escucha: he soñado con Wynton.
Se acercó hasta la ventana, la abrió más y su tío se irguió. Entonces, la asaltó una ráfaga de aire tan caliente como un horno y cargada con su aroma (una mezcla de cigarrillos, sudor y alcohol con el color del óxido). Parecía un Sasquatch. Tenía el rostro hundido, la barba y la melena rubia largas y desgreñadas, su ropa no hacía juego y estaba desgastada, y parecía como si su circunferencia aumentara con cada hora que pasaba. A pesar del calor, iba vestido con una camisa de franela y unos vaqueros cubiertos de barro. El rostro colorado le brillaba por el sudor. Los rumores decían que, mucho tiempo atrás, había sido todo un mujeriego, pero costaba imaginárselo. Su madre les advertía de continuo de que se mantuvieran alejados de su tío cuando hubiera estado bebiendo, algo que ocurría a todas horas. Decía que, a veces, la gente se rompe y no puede volver a recomponerse, pero ella no estaba de acuerdo con eso: creía que todo el mundo podía volver a recomponerse. Su tío se sentía solo. Cuando estaba con él, podía sentirlo como si fuera una corriente. Además, nunca le había contado a nadie, ni siquiera a su madre, que, a menudo, lo veía colarse por la noche en su casa para dormir. Noche tras noche, se hacía un ovillo sobre el sofá de terciopelo rojo como si fuera un puma triste y viejo.
El tío Clive se inclinó hacia delante y dijo:
—En el sueño, Wynton estaba tocando el violín, solo que no emitía ningún sonido. Entonces, abría la boca para cantar, pero no pasaba nada. Después, empezaba a zapatear y tampoco se oía ningún ruido. ¿Lo entiendes?
Dizzy asintió.
—Ya no le quedaba música en el interior.
—Exacto. Sabía que tú lo comprenderías, cielito. Es un presagio; tiene que tener cuidado.
—Se lo diré.
El tío Clive se atusó la barba mientras escrutaba el rostro de Dizzy con ojos empañados y solemnes.
—Bien. De acuerdo. Ven a verme pronto para que podamos ponernos al día —dijo, antes de darse la vuelta y marcharse.
Por supuesto, Dizzy tampoco le había contado nunca a su madre que iba a visitar a su tío a la casa marrón que había en la colina. Le encantaba oírle tocar el piano y, de vez en cuando, la trompeta; le encantaba ver sus dibujos y fotografías de vacas y le encantaba escucharle hablar sobre sus sueños y David Bowie. Pero, sobre todo, le encantaba cuando le hablaba de su padre desaparecido (que era su hermano mayor, Theo), cosa que siempre hacía hasta que, invariablemente, se ponía triste y la obligaba a marcharse. Sabía que Miles «el Perfecto» también visitaba al tío Clive. Sin embargo, Wynton nunca lo hacía, ya que decía que transmitía malas vibras y que las malas vibras eran muy contagiosas.
Dizzy observó cómo su tío atravesaba con paso pesado el arroyo ahora seco que dividía la propiedad entre su parte y la de ellos, y, después, cómo subía la colina, abriéndose paso sin cuidado entre los viñedos calcinados que tiempo atrás había empezado a arrendar a otros vinicultores. Al parecer, antaño, los viñedos y los vinos Fall eran célebres por ser de los mejores del valle, pero eso había sido antes de que su padre hubiera regresado de entre los muertos en la morgue del hospital (¡sí!) y, después, hubiera desaparecido en medio de la noche. O hubiera huido. O a saber qué le había ocurrido. A pesar de que nunca lo había conocido, Dizzy lo echaba de menos. Era como estar sediento, pero a todas horas.
Quería un padre de verdad para poder dejar de fingir en secreto que Wynton era el suyo.
Apoyó las manos en el cristal de la ventana y contempló cómo su tío se hacía más y más pequeño mientras intentaba imaginarse a Wynton sin más música en su interior. Sin embargo, no pudo. No era posible. Otras personas tocaban música; Wynton era la música. Desestimó el presagio mientras veía a su tío desaparecer detrás de la colina. Entonces, entrecerró los ojos, ladeó la cabeza y relajó la mente, tal como solía hacer para ver con los ojos del alma a los habitantes con menos capacidades sensitivas de los viñedos Fall.
Y… voilà!
Allí, encima del viñedo de la cepa sauvignon blanc, estaban los fantasmas que se besaban. Eran dos hombres mayores resplandecientes, uno moreno y el otro rubio, que titilaban entre la luz de la mañana. Aquellos fantasmas estaban enamorados y, cada vez que se besaban, se alzaban en el aire. Dizzy deseaba no ser la única que podía verlos, pero hacía tiempo que había dejado de mencionárselos a nadie (excepto a Wynton y a Lagartija). Estaba harta de que la gente hablara de su «imaginación demasiado activa», ya que, en realidad, era la manera que tenía la gente de llamarla «mentirosa» o «chiflada».
Hacía tiempo que sospechaba que el fantasma del pelo oscuro era su bisabuelo, Alonso Fall, ya que se parecía a la estatua que había en la plaza del pueblo. El único problema era que, en la placa de la estatua ponía que Alonso Fall se había casado con una mujer, así que no entendía por qué, en el más allá, siempre estaba besando a aquel otro tipo.
Aun así, estaba loca por aquellos dos hombres centelleantes y quería experimentar exactamente lo mismo con alguien, solo que sin estar muerta ni muda. Aunque, tal vez hablaran en idioma fantasma entre ellos y ella no pudiera oírlos. También adoraba a la mejor amiga de ambos, el fantasma de una mujer mayor que vestía ropa masculina y corría descalza por los viñedos con el pelo rojo trenzado con flores y flotando tras ella como si fuera un río rojo de brotes nuevos.
—Hola, chicos —les dijo a los hombres flotantes—. ¿Sabéis algo sobre ángeles?
Como era de esperar, no obtuvo respuesta. Estaban en mitad de un beso, en el aire, tan entrelazados y embelesados como siempre. En su eternidad, tan solo existían el uno para el otro.
RECORTES DE LA GACETA DE PARADISE SPRINGS:
LA RESURRECIÓN DEL VINICULTOR THEO FALL
Paradise Springs.— ¿Fue un milagro o un fallo en el equipo médico lo que ocurrió en el hospital de Paradise Springs el pasado lunes? Eso es lo que se preguntan los vecinos del pueblo con respecto a la supuesta resurrección de entre los muertos del aclamado vinicultor Theo Fall. Fall enfermó repentinamente de una neumonía vírica y entró en coma el pasado jueves. Murió cuatro días después. La hora de la muerte registrada fue las 18:45. Sin embargo, unas horas después, Theo Fall estaba bebiendo tequila con José Rodríguez en la morgue del hospital. Se puede ver a ambos hombres en la siguiente fotografía con fecha y hora. Rodríguez le contó a la Gaceta que estaba jugando al ajedrez durante el descanso con otro compañero del hospital, Tom Stead, cuando empezaron a oír chillidos procedentes del interior de la bolsa para cadáveres que había sobre la mesa. Según Rodríguez, Stead salió corriendo y gritando de la morgue, creyendo que el hombre muerto había vuelto a la vida. Por su parte, Stead informó a la Gaceta de que no va a regresar a su puesto de trabajo. Rodríguez abrió la cremallera de la bolsa y recibió a Theo Fall en el reino de los vivos con un chupito de tequila. La clínica del condado ha retirado el monitor cardíaco que no pudo detectar los latidos del señor Fall y ahora pide donaciones para comprar uno nuevo.
LA DESAPARICIÓN DEL VINICULTOR THEO FALL
Paradise Springs.— El apreciado vinicultor Theo Fall, que recientemente se recuperó de una neumonía vírica (o se alzó de entre los muertos, dependiendo de a quién se le pregunte en el pueblo), parece haberse alejado de su familia, de su hogar, de su pueblo y de su galardonado viñedo. Según fuentes cercanas a la familia, la esposa de Theo Fall, Bernadette, chef y dueña de La Cucharada Azul, y embarazada de su tercer hijo, está desesperada. Reveló a nuestra fuente que su marido había dejado una nota. Si bien no le compartió el contenido de la misiva, sí le informó de que estaba bastante segura de que el vinicultor no va a regresar a Paradise Springs. Como se suele decir: la trama se complica.
EL PUEBLO INTENTÓ RETENER A THEO FALL
Paradise Springs.— La mayoría de los residentes de toda la vida, confirmarán que, en ocasiones, entrar y salir de Paradise Springs puede ser todo un reto. Desde su invención, los automóviles se han roto sin motivo mecánico aparente al borde de la localidad, como si el propio pueblo no quisiera que ciertas personas entraran y otras se marcharan. Antes de eso, eran los caballos los que se negaban a cruzar la frontera con sus cascos, dejando tirados tanto a carruajes como a jinetes en el motel y bar de carretera que, con gran acierto, recibe el nombre de Más Suerte a la Próxima. Ahora, un testigo informa de que las cuatro ruedas de la camioneta de Theo Fall se reventaron en cuanto salió del pueblo hace una semana, poco después de haber sido declarado muerto por una neumonía vírica. «Siguió conduciendo sin más. Era como si nada pudiera detenerlo», aseguró el lugareño Dylan Jackson, que estaba en el arcén cambiando una rueda tras haber sufrido un destino similar. «Llevaba todo el mal tiempo del mundo reflejado en el rostro. Tenía las luces de emergencia encendidas, así que pude ver el interior de su cabina cuando pasó volando. Nunca había visto a Theo así. En mi opinión, no va a volver jamás».