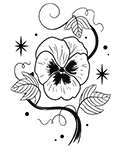Primer encuentro con la chica del pelo arcoíris
La mañana del día que Dizzy Fall, de doce años, se cruzó en el camino de un tráiler que iba a toda velocidad y se encontró con la chica del pelo arcoíris, todo le había salido mal. En el divorcio con su mejor amigo, Lagartija, que ahora usaba su verdadero nombre, Tristan, Lagartija-ahora-Tristan había conseguido popularidad, un corte de pelo chulo y una novia que se llamaba Melinda.
Dizzy no había conseguido nada.
Habían sido un dúo desde primer curso; habían merodeado por los secretos más íntimos del otro, habían preparado la lista completa de los postres más ambiciosos de la revista Pastry y se habían dedicado a su actividad favorita: navegar por internet en busca de información pertinente sobre la existencia. Las especialidades de Lagartija eran el tiempo y los desastres naturales, mientras que las de Dizzy eran todas las cosas chulas.
Últimamente, esas cosas chulas habían consistido en historias sobre santos que se alzaban en el aire en ataques de éxtasis, yoguis del Himalaya que podían convertir su propio cuerpo en piedra, y Buda, que había creado duplicados de sí mismo y disparaba fuego por los dedos (¡sí!). Leer sobre estas cosas tan místicas hacía que el alma de Dizzi vibrara, y ella quería un alma vibrante. Quería que le vibrara todo.
Además, hacía poco, antes del divorcio, Dizzy y Lagartija se habían besado durante tres segundos para comprobar si sentían las endorfinas que él había descubierto en internet o las explosiones espontáneas internas sobre las que ella leía en las novelas románticas que su madre ocultaba detrás de las más literarias en la estantería; sobre todo en Vive para siempre, que estaba protagonizada por Samantha Brooksweather y que era su favorita. Lagartija pensaba que las novelas románticas eran una pérdida de tiempo, pero Dizzy había aprendido mucho de ellas. Quería que la puerta de su feminidad salvaje se abriera de una vez, que se prendiera su fragua fogosa o que se despertaran sus entrañas húmedas por la pasión, y, aunque, a diferencia de Samantha Brooksweather, nunca jamás había visto un pene de verdad, gracias a esos libros sabía una barbaridad sobre miembros rígidos, falos turgentes y lanzas palpitantes. Sin embargo, por desgracia, durante aquel beso de tres segundos con Lagartija, ninguno de los dos había sentido ni las endorfinas ni las explosiones espontáneas internas.
La cuestión es que, durante toda la mañana de aquel día revelador del primer encuentro, Dizzy estuvo sentada en clase, observando cómo su exmejor amigo, Lagartija-ahora-Tristan, le mandaba mensajes a escondidas a su horrible nueva novia, Melinda; probablemente sobre todas las explosiones espontáneas internas que habían sentido cuando se habían besado en el baile, tres semanas atrás. Con un nudo en la garganta, ella había presenciado cómo ocurría: cómo Lagartija colocaba una mano en la nuca de Melinda antes de que sus labios se encontraran. Desde aquel momento, Dizzy, afamada cotorra, apenas hablaba en la escuela y, cuando lo hacía, sentía como si la voz le saliera de los pies.
Pero, de todos modos, ¿qué más podría decir? En una ocasión, su madre le había dicho que los grandes amores de la vida de una no tenían por qué ser necesariamente románticos. En aquel momento, había pensado que ya tenía tres grandes amores: su mejor amigo, Lagartija; su madre, Chef Mamá; y su hermano mayor, Wynton, que era tan increíble que desprendía chispas. Pero ¿y ahora qué? No había sido consciente de que la gente pudiera dejar de quererte. Había creído que la amistad, al igual que la materia, era permanente.
Después de la comida (que había pasado en la sala de ordenadores, leyendo sobre un grupo de personas de Europa del Este que creían que alguien o algo les estaba robando físicamente la lengua), recorrió medio colegio para ir al baño que nadie usaba. Estaba intentando evitar cruzarse con Lagartija-ahora-Tristan y Melinda que, en los últimos tiempos, siempre montaban campamento juntos, con las manos y las almas entrelazadas, junto a la fuente de agua que estaba al lado del baño más cercano. Solo que, cuando abrió la puerta, se topó con Lagartija, que estaba en el lavamanos del único baño de género neutro de todo el colegio.
Estaba solo, frente al espejo, poniéndose gel para sostener su peinado nuevo. Tenía el mismo aspecto que el del resto de los chicos, no el del Lagartija de un mes atrás, que había llevado el pelo como ella (como si hubieran atravesado un ciclón) y el estilo personal de un bicho raro en una feria de ciencias, también como ella. Incluso se había comprado lentillas, por lo que sus pesadas gafas negras estilo Clark Kent ya no iban a juego. Quería que regresara el antiguo Lagartija, el chico que le había hablado de los pilares solares y los arcoíris de niebla y que había dicho «Qué chulo, Diz» al menos quinientas veces al día.
Las luces fluorescentes de aquel baño color babosa titilaron. No habían estado a solas en lo que le habían parecido siglos y Dizzy sintió el pecho hueco. Lagartija la miró a través del espejo con un gesto indescifrable; después, volvió a concentrarse en su pelo, que era del color de la calabaza. Tenía la piel pálida y alguna que otra peca en las mejillas, aunque no formaban galaxias como en su caso. En una ocasión, en quinto curso, cuando su torturador de toda la vida, Tony Spencer, la había llamado «granja fea de pecas», Lagartija había ido a clase al día siguiente con galaxias propias que él mismo se había dibujado en las mejillas.
Dizzy captó un atisbo de su reflejo en el espejo y tuvo la misma reacción de horror que tenía siempre ante su aspecto, ya que se parecía con gran exactitud a una rana con peluca. No podía creerse que aquello fuera lo que los demás tenían que ver cuando la miraban. Deseaba que pudieran ver algo mejor, como, por ejemplo, la cabeza de Samantha Brooksweather. Ella encendía los corazones de los hombres con sus rizos sedosos y suaves, sus labios carnosos y fruncidos y sus resplandecientes ojos de color azul zafiro.
Dizzy volvió a posar sus viejos, sosos y nada resplandecientes ojos marrones sobre su exmejor amigo. En la versión real, no la del espejo. Quería tomarlo de la mano, tal como habían hecho en secreto bajo las mesas durante años. Quería recordarle cómo solía juntar el cabello de ambos en una sola trenza para poder fingir que eran una única persona. Quería preguntarle por qué no le devolvía las llamadas o los mensajes y por qué no se asomaba a la ventana de su dormitorio ni siquiera después de que ella le hubiera lanzado treinta y siete piedrecitas seguidas. En su lugar, entró en uno de los cubículos, contuvo la respiración todo lo que pudo y, cuando salió, él ya se había marchado.
En el espejo, había escrito con rotulador negro: «Déjame en paz».
Dizzy se sintió como si estuviera a punto de explotar.
Entonces, llegó Educación Física. Balón prisionero. Una hora de terror y angustia. En medio del campo ardiente, empapaba de sudor la camiseta mientras practicaba la invisibilidad y fingía no darse cuenta de que Lagartija estaba con Tony Spencer. ¡Puf! ¡Aaj! Lagartija «el Traidor». Dizzy quería que se la tragara la tierra. ¿Por qué jamás se había planteado hacer más de un amigo en toda su vida? Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar en aquello porque Tony Spencer se apartó de Lagartija y se abalanzó sobre ella con el balón y una sonrisa reluciente como un cuchillo, muy propia de los dibujos animados. Además de con intenciones homicidas. Se le revolvieron las entrañas. Intentó robarle físicamente la lengua pero, entonces, canceló la orden porque ¡puaj!
Un sonido raro y vergonzoso parecido a un ladrido se le escapó de los labios mientras Tony alzaba la pelota y, después, se la lanzaba directa a las tripas, dejándola sin aire y sin dignidad. Entonces, mientras estaba tirada en el suelo como si fuera un pez boqueando, sujetándose el vientre allí donde la había golpeado, el chico se dio la vuelta, se puso en cuclillas sobre ella, le puso el culo sudado y cubierto por el pantalón de Educación Física en la cara y se tiró un pedo.
Su mente se quedó helada. No, suplicó, deseando que aquello no le estuviera ocurriendo a ella. Quería pulsar la tecla de «borrar». La de «escape». La de «apagar».
—¿De qué color es, Dizzy? —dijo Tony con alegría, ya que Lagartija debía de haberle hablado de su sinestesia; de cómo podía ver los aromas como si fueran colores.
Todos se rieron y se rieron, pero ella tan solo se centró en las carcajadas de Lagartija, parecidas a los relinchos de un caballo, que se estaba riendo como si ella no se hubiera comido un tarro de arañas con tal de evitarle un solo segundo de tristeza.
Aquello había sido lo que la había hecho llorar. Aquello había sido lo que había hecho que les ordenara a sus piernas como palos, desnudas y huesudas, que cruzaran corriendo el campo de atletismo, treparan por la valla de la Escuela Secundaria de Paradise Springs y atravesaran viñedo tras viñedo hasta que se encontró en una parte desierta del pueblo, ataviada con la ropa de Educación Física, en medio de un día de escuela, en plena ola de calor, deseando salir de su estúpido cuerpo sudoroso y dejarlo atrás.
Porque ¡Tony Spencer había hecho eso en su cara! ¡Delante de todo el mundo! ¡Y Lagartija se había reído! ¡De ella! ¡Dios! A partir de ese momento, iba a necesitar un disfraz; una identidad totalmente nueva. Nunca más iba a poder volver a la escuela, eso seguro. Tendría que robar la tarjeta de crédito de su madre y reservar un vuelo a América del Sur. Viviría en la sabana con los capibaras porque, en uno de sus maratones de investigación en internet, había descubierto que eran los mamíferos más simpáticos.
No detestables como la gente de séptimo curso.
Además, ¿hola? La sinestesia ni siquiera era algo de lo que estuviera avergonzada, tal como sí lo estaba de su aspecto de rana con peluca, de su pelo estilo hongo atómico o de sus pecas, que habían colonizado cada centímetro de su cuerpo, incluyendo los dedos gordos de los pies y su fragua fogosa. O de todo lo demás. Como de lo pequeña y cóncava que era, de cómo todavía no tenía pelo en ninguna zona emocionante o de cómo, a menudo, se sentía como una mota de polvo. Por no mencionar el miedo que le daba morir, irse a dormir, quedarse tumbada en la oscuridad, salir de una habitación si su madre estaba en ella o ser fea para siempre. O la cantidad de tiempo que pasaba en realidad navegando en internet en busca de información pertinente sobre la existencia, u otras muchas cosas que hacían que sintiera que la vida consistía en ir saltando de una humillación privada o pública a la siguiente.
Avanzó a toda velocidad por la acera vacía y sofocante, perdida en sus pensamientos y sin percatarse del aroma a ámbar quemado que había en el aire, de las tiendas cerradas debido a las temperaturas infernales, de las colinas abrasadas por el sol en la distancia o del extraño silencio estridente causado por el hecho de que los cuatro arroyos que atravesaban Paradise Springs se habían secado. Ni siquiera se fijó en el cielo, que estaba vacío porque los pájaros no se molestaban en volar cuando los vientos del diablo recorrían el valle, provocando la peor ola de calor que se recordaba en tiempos recientes.
Fue a cruzar la calle a ciegas.
Entonces, se oyó un chirrido tal que parecía que el mundo se estuviera partiendo en dos.
El suelo que tenía bajo los pies tembló y el aire se sacudió. Dizzy no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo.
Se dio la vuelta y vio la enorme trompa de metal de un camión que se dirigía a toda velocidad hacia ella. Oh, no; oh, no; oh, no; oh, no. No podía moverse, gritar o pensar. No podía hacer nada. Sentía los pies atrapados en el cemento mientras el tiempo se ralentizaba y, después, parecía detenerse por completo con la siguiente revelación: eso era todo.
Todo, todo.
El Final.
Oh, cómo deseaba acabar siendo un fantasma. Un fantasma que se pasara el día haciendo pasteles junto a Chef Mamá en su restaurante, La Cucharada Azul.
—Quiero regresar de inmediato, por favor —le dijo a Dios con urgencia y en voz alta—. Como un fantasma que pueda hablar, Señor —añadió—. No uno de los mudos, por favor.
Tragó saliva, inundada por la pena y la sensación de no estar en absoluto preparada. Iba a morir habiendo gastado tan solo tres segundos de las dos semanas que la persona media pasaba besando a lo largo de toda su vida. Iba a morir antes de haberse enamorado y de haber fundido su alma con alguien como habían hecho Samantha Brooksweather y Jericho Blane; antes de alzar el cuerpo para recibir la embestida urgente de alguien o de arder hasta convertirse en cenizas por el frenesí de las erupciones simultáneas, o cualquiera de esas otras cosas sexuales tan épicas que aparecían en Vive para siempre. Peor aún: iba a morir antes siquiera de haber tenido un orgasmo ella sola (o bien no conseguía adivinar cómo funcionaba o tenía alguna malformación; no estaba segura de cuál era el problema).
Y lo que era peor que todo aquello: iba a morir antes de que el padre al que nunca había conocido (porque había estado dentro de la barriga de su madre el día que se había marchado) regresara. Aun así, sabía que, a diferencia de lo que decían algunas personas, no estaba muerto, ya que, en una ocasión, lo había visto en lo alto de la loma, con su sombrero de vaquero y el mismo aspecto que tenía en las fotografías. Solo que nadie (excepto Wynton y Lagartija) le había creído, a causa de la regularidad con la que veía a aquellos fantasmas mudos del viñedo. Nadie (excepto Wynton y Lagartija) le creía tampoco con respecto a eso. Ay, Wynton. Y su otro hermano, Miles «el Perfecto». ¡Su madre! El pánico se apoderó de ella. ¿Cómo podía abandonarlos? ¿O abandonar el mundo? Ni siquiera le gustaba levantarse de la mesa cuando estaban desayunando. ¿Cómo podía morir antes de que todos ellos (Wynton, Miles «el Perfecto», Chef Mamá, Papá Reaparecido y su tío, Clive «el Borracho Raro») se hubieran apretujado en el antiguo sofá de terciopelo rojo del salón, formando una montaña de gente feliz con ella estrujada en el centro, mientras veían juntos Harold y Maude o El festín de Babette (que era la película favorita de su madre y, ahora, también la suya)? Oh, esperaba que todos vieran aquellas dos películas para recordarla, en lugar de llevarle flores.
No es que su familia hubiera visto nunca nada formando una montaña de gente feliz o hubiera sido muy dichosa. Punto. Sin embargo, ahora ya no habría más oportunidades de que aquello ocurriera.
Iba a morir antes de todas las oportunidades.
Y la parte horrible de verdad ni siquiera era que la última cosa que le había ocurrido antes de morir hubiese sido recibir un pedo en la cara de Tony Spencer y que Lagartija la hubiese traicionado. (De hecho, olvidaos de las películas antiguas. En lugar de las flores, por favor, llenad las casas de ambos de huevos y papel higiénico). La peor parte era que iba a morir antes de que en su vida hubiese ocurrido nada verdaderamente milagroso.
Y, entonces, en su vida ocurrió algo verdaderamente milagroso.
Dos manos, fuertes y firmes, se posaron sobre sus caderas. Se dio la vuelta y vio a una chica; una chica resplandeciente y brillante como una estrella fugaz.
Dizzy levantó la mano para tocar el rostro enmarcado por los rizos arcoíris que caían hasta la cintura de la chica como mechones de todos los colores sacados de un cuento de hadas. Sin embargo, antes de que pudiera tocarle la mejilla iluminada, la joven habló, le dio un golpecito en la nariz con el dedo y, después, la empujó con fuerza. Y Dizzy empezó a ascender. Arriba, arriba, arriba. El cielo se inclinó mientras ella salía disparada, alejándose de todo pensamiento, fuera del tiempo y el espacio. Al final, aterrizó sobre el pavimento caliente en un caos de extremidades y desconcierto.
Mierda, mierda, mierda.
Durante un instante, no se movió. Hum… ¿Qué acababa de pasar? En el pecho, su corazón era como un animal salvaje y tenía el rostro pegado a la gravilla ardiente. ¿Era un fantasma? Juntó dos dedos. No, seguía teniendo carne. Intentó levantar la cabeza y se encontró con un borrón. ¿Dónde estaban sus gafas? Se giró para ponerse bocarriba y vio que, sobre ella, se alzaba una figura (incluso sin las gafas podía distinguir que era un hombre y no la chica que había esperado ver) que tapaba el sol, le ofrecía una mano y estaba soltando alguna retahíla.
—Por los pelos. Por los pelos. Ay, Jesús bendito. Pero mírate: como nueva. Ni un solo rasguño. Gracias a Dios.
Con los brazos temblorosos, ayudó a Dizzy, que también estaba temblando, a ponerse en pie. A pesar de la gravilla que tenía en la mejilla y las palmas de las manos, las rozaduras del pavimento en las rodillas y los fuertes latidos que notaba en el pecho, estaba bien. Pero no estaba tan segura con respecto a aquel hombre, pues le pareció que estaba a punto de hiperventilar. Había dejado marcas de sudor en la camiseta y su olor era impactante y de un color naranja calabaza, el color que siempre asociaba a los hombres y su sudor. En su mayor parte, las chicas y las mujeres olían a verde. Aunque, ahora, sabía que no era así en todos los casos. La chica del pelo arcoíris que acababa de salvarle la vida olía a magenta, como las flores.
—¡Caray! ¡Jesús! ¡Dios mío! —dijo el hombre—. ¿Cuántos años tienes? ¿Nueve? ¿Diez? Tengo una nieta de tu edad que, como tú, parece una pluma.
—Soy una pluma de doce años —replicó ella, a la defensiva.
Porque, sí, era muy molesto que siguieran pidiéndole que fuera un elfo en el desfile veraniego de Paradise Springs, muchas gracias. Se agachó para tantear el suelo en busca de sus gafas y solo entonces se dio cuenta de que las llevaba entre el pelo, que hacía las veces de su sala de objetos perdidos. Las desenredó y, al ponérselas, descubrió que el hombre, con su rostro grande, sudoroso, amigable y bigotudo, era, a todos los efectos, una morsa parlante.
La chica, sin embargo, no estaba por ninguna parte.
—Muy bien, doce, tomo nota —dijo el hombre—. ¡Puf! Cuánto me alegro de que estés bien. Pensaba que te habíamos perdido.
—Yo también —contestó ella con la mente acelerada—. Tenía la esperanza de regresar como un fantasma, pero no quería ser uno de esos mudos, ¿sabe? —Sentía palabras, palabras y más palabras; un maremoto de palabras que se esforzaba por salir de ella tal como habían hecho en la grandiosa época anterior al divorcio. Sí, algunas personas, de cuyo nombre no quería acordarse, pensaban que hablaba demasiado y que deberían extirparle las cuerdas vocales, pero esas personas no estaban allí, así que continuó—. Eso sería horrible. Estar allí, viéndolo todo y a todos, pero sin ser capaz de hablar o de decirles nada, ni siquiera tu nombre. Como los que hay en nuestros viñedos.
—Creo que se te daría fatal lo de ser un fantasma mudo —dijo el hombre-morsa.
—Sí. Exacto. —Miró a su alrededor—. Señor, tengo que darle las gracias a la chica. ¿Dónde ha ido?
El hombre hizo una mueca que logró que sus cejas pobladas se juntaran.
—¿A dónde ha ido quién? Lo único que he visto ha sido el sol y, después, a ti ahí de pie, congelada, mirando al cielo como si fueras una estatua religiosa. Entonces, he pisado a fondo el freno, como si la vida me fuera en ello, pero, al segundo siguiente, has salido volando. Debes de ser algún tipo de atleta, porque has volado de verdad. Ha sido todo un espectáculo.
—No soy atleta. Para nada. Eso es cosa de mi hermano, Miles «el Perfecto». Yo odio los deportes. Todos ellos. Ni siquiera me gusta estar al aire libre. —Tomó aire para ralentizar sus pensamientos, a los que les encantaba formar una avalancha—. He volado de ese modo porque me ha empujado una chica. Además, con fuerza. Me ha lanzado por los aires. ¿No la ha visto? —Dizzy volvió a mirar calle arriba y calle abajo. No había nadie. No había turistas. Ni siquiera automóviles. Los vientos del diablo habían convertido Paradise Springs en un pueblo fantasma seco y polvoriento—. Tenía un montón de tatuajes coloridos con palabras. —Se tocó el brazo allí donde le había visto el tatuaje de la palabra «destino»—. Y era preciosa; su rostro…
—Aquí solo estábamos tú y yo, cielo. Debe de ser cosa del calor; nadie piensa con claridad.
Mientras volvía a casa a través de los viñedos, bajo el sol abrasador y con la ropa empapada en sudor pegándosele al cuerpo, Dizzy no podía dejar de pensar en aquella chica. En el olor a magenta. En cómo la había mirado directamente a los ojos. «No te preocupes; estás bien», le había dicho con voz ronca antes de tocarle la nariz con un dedo. «¡Bop!». Todo el pánico que había sentido con respecto al camión que se abalanzaba sobre ella se había desvanecido. De hecho, se habían desvanecido tanto el pánico como la inseguridad que sentía por todo. La luz había rodeado a la chica por todas partes, derramándose en torno a su cabeza y a aquellos interminables rizos arcoíris, como si fuera un halo.
Como si fuera un halo.
Y, entonces, había lanzado a Dizzy por los aires.