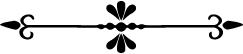
Mis pies se desplazaron por el pasillo del piso de arriba hasta que me condujeron escaleras abajo. No aparté los ojos de la fotografía. La sostuve frente a mí, trazando con la mirada el contorno de la punta de la nariz de aquella mujer, la forma de su barbilla. Cuando llegué al último escalón desvié la mirada de la foto para fijarme en la que estaba enmarcada sobre la mesa, por debajo del espejo del pasillo.
Era la única foto de mi madre que estaba expuesta en casa. Pasaba junto a ella cada vez que cruzaba el pasillo; su imagen estaba grabada a fuego en mi mente. Me quedé mirándola. El escalofrío que me recorrió el espinazo se había convertido en una manta helada alrededor de mi cuerpo. Esta vez no eran imaginaciones mías. Era igualita a ella.
Proyecté la mirada por el salón hacia la puerta del sótano y cuando me puse en marcha de nuevo, pasando de largo junto a la chimenea, la luz de la tarde se desplegó sobre sus piedras anchas y planas. Agarré la fotografía con fuerza y la presioné sobre mi pecho mientras alargaba el otro brazo hacia el picaporte de cristal para hacerlo girar. La puerta se abrió, trayendo consigo un aire frío y húmedo. El sótano olía a barro fresco en verano, un aroma que se acentuó conforme bajaba por las escaleras, buscando a tientas el cordel que colgaba para encender la única bombilla.
Tiré de él y una luz crepitante inundó el espacio, haciendo que la pequeña estancia cobrase vida a mi alrededor. No había gran cosa, excepto la lavadora y las ciruelas y melocotones que enlatamos durante la temporada anterior, pero Mason había construido unos estantes metálicos a lo largo de una pared después de que el sótano se inundara hacía un par de años. Lo transferimos todo de unas cajas de cartón en proceso de desintegración a unos arcones de plástico transparente. Empujé los primeros hacia un lado, en busca del único que no estaba etiquetado. Fue algo intencionado por mi parte, porque no quería atraer la atención de la abuela hacia su contenido.
Tenía dieciséis años cuando empecé a investigar la desaparición de mi madre. Desde muy temprano, comprendí que la abuela no quería hablar de ello. Es más, no quería hacer la más mínima mención a mi madre. Esa foto enmarcada sobre la mesa situada junto a las escaleras era la única prueba que había en la casa de que Susanna llegó a existir.
Todo comenzó con un recorte de periódico que encontré en casa de Birdie. Ese vínculo aislado con el misterio se convirtió en una obsesión. Hasta entonces, Susanna no había sido para mí más que otro rumor del pueblo. Parte del folclore que habitaba en esas montañas. Ver su nombre impreso en un papel hizo que cobrase vida en mi mente. Me costó convencerla, pero conseguí que Ida me ayudara en el juzgado a recopilar meticulosamente cada fragmento de información que apareciera, relacionado con mi madre y con lo que le sucedió.
Saqué el contenedor del estante y lo bajé al suelo, que estaba frío al contacto con mis pies descalzos. Abrí la tapa con un chasquido y me asomé dentro, donde había una voluminosa carpeta acordeón. Era gruesa y tenía los bordes desgastados. Hacía años que no la abría, pero pesaba más de lo que recordaba. Tocarla me trajo recuerdos de aquellas tardes de verano que me pasé en el garaje de la casa de Mason. Me repantigaba en el viejo sofá raído a anotar, relacionar y catalogar cada trozo de papel mientras él jugaba a la consola en un viejo televisor de tubo.
La investigación ocupó mi vida entera durante la mayor parte de un año, algo que tuve que hacer a escondidas de la abuela. Me entró una sensación de urgencia. Como si fuera mi única oportunidad para entender lo que pasó. Sin embargo, dio igual cuánto me esforzara por rellenar las lagunas. Después de todos estos años, solo tenía más preguntas sin respuesta.
Me senté y me apoyé la carpeta sobre el regazo, deshice el nudo del cordel y doblé la solapa hacia atrás para poder leer las etiquetas. Contenía todo lo que había recopilado. Pilas de artículos, fotografías y copias del informe policial, distribuidas con fechas y fuentes.
El sheriff me dio las pocas respuestas que pudo. Había declaraciones repletas de historias sobre Susanna que me pusieron el estómago del revés: atisbos de lo que imaginaba que sería mi propio futuro. También había otras cosas, como registros bibliotecarios del último libro que tomó prestado. El acuerdo de compra del Bronco, que pagó en metálico después de ahorrar durante años. Una factura de la cafetería mostraba lo que pidió la mañana de su desaparición: tortitas. Había algo que resultaba especialmente desgarrador en ese detalle en concreto. En cuestión de unas horas, Susanna habría desaparecido para siempre. Pero esa mañana desayunó unas tortitas.
Había varios recortes de periódico, en su mayoría sobre su desaparición, extraídos del Jasper Chronicle, el Citizen Times de Asheville y The Charlotte Observer. Pero también había un artículo donde se anunciaba que Susanna, de doce años, había ganado el concurso de ortografía de sexto de primaria.
Saqué el fajo de fotografías de una de las secciones y las desperdigué por el suelo, a mi lado, examinando los múltiples rostros de Susanna Farrow. Un bebé en brazos de la abuela. Una niña pequeña vestida con un peto, con el pecho al descubierto por debajo de las correas caídas. Una niña algo más mayor, soplando las velas de una tarta de cumpleaños. Una adolescente con unas gafas grandes de montura de alambre en los terrenos de la granja. El temblor de mis manos se calmó por fin cuando encontré la que estaba buscando: Susanna a los veintipocos años.
Se encontraba debajo del cornejo, en el jardín delantero, con una mano extendida hacia la rama que colgaba a su lado, a poca altura. Tenía el pelo largo y suelto, y el rostro girado hacia la calle, como si la foto hubiera sido tomada en el momento en que vio a alguien acercándose por la acera. Desde fuera, parecía algo muy normal. Una cotidianidad que yo siempre había anhelado. Sin ningún indicio ni sombra en sus ojos de lo que estaba por venir.
Deslicé la foto por el suelo hasta colocarla al lado de la que encontré en el sobre y me estremecí. Las dos imágenes se quedaron lado a lado, con diferentes tamaños, una en blanco y negro y la otra en color, desgastada. Pero las dos mujeres tenían una simetría perfecta. No es que se parecieran, es que eran idénticas.
Aparté la mano, localicé el tamborileo de mi corazón bajo la bata y presioné la mano encima. No podía ser ella. Mi madre nació décadas después, y el parecido no resultaba tan extraño si tenías en cuenta que la mujer tenía el rostro un poco girado. También había que tener en cuenta la antigüedad de la fotografía. No estaba en mal estado, pero no era tan clara y nítida como la que había sacado de la carpeta.
No es ella, me repetí. Me aparté el pelo de la cara y me lo arremetí por detrás de la oreja. Por supuesto que no era ella, pero ¿de dónde había sacado la abuela esa foto? ¿Y por qué me la había enviado?
Intenté remontarme a la semana previa a su muerte, repasando mentalmente los días. Habían sido normales y corrientes. Trayectos a la floristería y a la granja, al supermercado. La abuela podría haberla enviado desde cualquier parte. Pero ¿por qué querría echarla al correo? ¿Por qué no me la dio sin más? Esa era la clase de preguntas lógicas que había dejado de formular a medida que su mente empeoró.
Conforme transcurrieron los años, la abuela pasaba más tiempo en ese otro lugar. Podía estar lavando los platos en el fregadero, arrodillada en el jardín o sentada en la mecedora del porche, pero dentro de su mente se había escabullido a otra parte. Hablaba con gente que no estaba allí. Tarareaba canciones que yo no había escuchado nunca. Salía al cobertizo en busca de algo que no existía. Con el paso de los años, transitaba a ambos lados de esa línea. Durante los últimos seis meses de su vida, solo habitó en el otro lado.
Durante las últimas semanas, la abuela se volvió más taciturna, más callada. Pasaba más tiempo durmiendo y no quería salir de casa. Yo tenía el presentimiento de que se acercaba a su fin, por más que ella no lo dijera y tampoco el doctor Jennings. Pero algo había cambiado.
Ese pensamiento fue el que se impuso al fin: a lo mejor no tenía sentido, porque en el fondo no significaba nada. No sabía cómo habría llegado una foto de Nathaniel Rutherford a manos de la abuela. Pero probablemente pensó lo mismo que yo —que se parecía a Susanna—, y en algún rincón de la espesa niebla que cubría su mente decidió enviármela por correo.
No vi ningún anillo en los dedos de esa mujer, pero la inscripción la describía como la esposa de Nathaniel. Y luego estaba la manera que tenía de inclinarse hacia él, como si hubiera un centro de gravedad que yo no podía ver. O quizá era cosa del viento, que la empujaba con suavidad.
—¿June?
Una voz amortiguada me llamó desde el piso de arriba y me sobresaltó.
—¡June!
Era Birdie. No la había oído entrar. Me fijé en las fotografías que estaban en el suelo, como si acabara de recordar dónde estaba. El contenedor abierto. El sótano. Mi bata entreabierta.
—Mierda —gruñí. La bañera. Me había dejado el grifo abierto.
Aparté la carpeta de mi regazo y la metí en el contenedor, junto con las fotos. Volví a colocar la tapa con torpeza antes de deslizarlo hacia la pared y subí por las escaleras de madera hasta el salón.
—¡June!
Cuando llegué al segundo piso, Birdie estaba sacando unas toallas del armario del pasillo. El suelo estaba cubierto de agua, las baldosas reflejaban la luz que entraba por la ventana. La vieja bañera con patas de garra estaba llena hasta el borde; la superficie se ondulaba bajo el grifo goteante.
—Lo siento mucho. —Agarré otra toalla de manos de Birdie y me agaché para extenderla sobre el umbral, antes de que el agua pudiera derramarse sobre los tablones de madera—. Olvidé que el grifo seguía abierto.
—¿Dónde estabas?
Me puse a gatas para secar el suelo, jadeando.
—¿June? ¿Dónde estabas, cielo?
—Abajo —respondí.
—Pero si acabo de venir de allí.
—En el sótano, quiero decir.
Me miró con atención antes de volver a fijarse en el baño. Fue una mirada escrutadora. Casi suspicaz. La bañera rebosante era la clase de cosa que habría hecho la abuela. Había perdido la cuenta de las veces que, al volver a casa, me había encontrado con la cocina llena de humo o las ventanas abiertas de par en par durante una tormenta. Pero aquello no era lo mismo, ¿verdad?
—Es que estaba haciendo la colada —mentí y sentí un nudo en el estómago cuando temí que le diera por ir a comprobarlo.
No quería contarle lo de la foto. Quizá porque se trataba de algo que no entendía. Mi nombre estaba anotado en el sobre; la abuela pretendía que la recibiera yo.
No significa nada, me recordé. Estaba enferma, June.
Volví a ponerme en pie y miré de reojo hacia la puerta abierta de mi dormitorio, donde pude ver el borde de la colcha que estaba desplegada sobre mi cama. Las cartas seguían desperdigadas allí donde las dejé, con el diario a buen recaudo por debajo del colchón. Birdie levantó una mano y me la apoyó en la mejilla.
—Estás caliente, tesoro. ¿Te encuentras bien?
—Sí. —Sonreí, tratando de ralentizar mi corazón acelerado.
Birdie no pareció muy convencida.
—Oye, mañana no tengo por qué ir a Charlotte. ¿Y si lo cancelo?
—No —repliqué con más brusquedad de la cuenta—. Ya vamos retrasadas.
Eso era cierto. Íbamos a ampliar la sección de los sauces en la granja y Birdie tenía previsto ir a Charlotte para recoger los nuevos árboles. Con la abuela y el funeral, ya lo habíamos demorado una semana, y no podíamos posponerlo otra vez con la inminencia de la feria estival.
—Seguro que puede ir Mason —repuso ella.
—Ya tiene bastante trabajo. Yo lo ayudaré en la granja y tú irás a Charlotte. —Al verla torcer el gesto, solté una risita—. Solo es un poco de agua, Birdie. Relájate.
—De acuerdo, si estás segura…
—Lo estoy.
Cerré la puerta del baño, quedándome dentro, y la sonrisa se desvaneció de mi rostro. Me quedé allí, en silencio, mientras las pisadas titubeantes de Birdie se desvanecían. Unos segundos después, la oí llenar el hervidor en el fregadero del piso de abajo.
El agua del suelo ya no estaba tibia. No sabía cuánto tiempo había pasado en el sótano. Durante un brevísimo instante, el miedo se adentró en mi mente ante la idea de que quizá me lo hubiera imaginado todo. Que quizá esa carta, esa fotografía, no hubieran sido reales.
Moví de inmediato la mano hacia el bolsillo de mi bata, en una búsqueda desesperada de la foto. En cuanto la rocé con las yemas de los dedos, solté un suspiro trémulo de alivio y la saqué. Los ojos oscuros de Nathaniel Rutherford se cruzaron con los míos, tan sereno y concentrado que casi esperé que se moviera. Que sacudiera con el dedo la ceniza de ese cigarrillo o que el cuello de su camisa blanca e impoluta aleteara con el viento.
En el espejo, mi reflejo era un eco distante de la mujer que se encontraba al lado de Nathaniel. Desde ese ángulo, la marca de nacimiento que se extendía por debajo de mi oreja parecía sangre. Mi reflejo estaba difuminado, el cristal estaba empañado. Deslicé la palma de la mano por encima, trazando un arco, y observé cómo el reflejo comenzaba a desvanecerse otra vez.
Segundo tras segundo, estaba desapareciendo. Igual que yo.