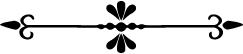
La consuelda estaba floreciendo y ese era el primer indicio sólido del verano en las montañas.
Me abrí camino por la estrecha hilera, pegada a la maraña de dalias que se extendía a mi espalda, las cuales aún tardarían un par de semanas en despertar. No florecerían hasta mediados del verano, decía siempre la abuela, y cada año tenía razón.
Tiré del cuello de mi mono, subiéndolo para protegerme del calor del sol en aumento. Las mañanas eran frescas, el mejor momento para cortar, y también resultaban tranquilas. El canto de los pájaros y el sonido del río al otro lado de la arboleda representaban la única compañía en el campo a esas horas del día. La mayoría de los jornaleros estaban en el granero, preparándose para trabajar, pero yo llevaba varias horas al pie del cañón, contenta de tener una razón para huir del silencio de la casa de la calle Bishop.
Un polen dorado cubría los nudillos de mis desgastados guantes de piel mientras localizaba el extremo de los tallos de las flores a base de memoria. Uno por uno, palpaba los cúmulos de hojas hasta llegar al lugar de corte. Llevaba utilizando las mismas tijeras desde que tenía trece años, una herramienta con mango de madera en la que había grabado mis iniciales y que me negaba a reemplazar.
Las Farrow tenían su toque. Cuando se multiplicaron las granjas de valle en valle y todo el mundo en Carolina del Norte se dedicaba a plantar tabaco, las Farrow cultivaban flores. Ese negocio había mantenido la granja a flote durante los últimos ciento dieciocho años, desde mucho antes de que existieran internet o las guías de viaje. Era una de las cosas por las que Jasper era conocido: una granja pequeña y peculiar donde cultivaban unas variedades que ni siquiera los productores más ricos de Nueva Inglaterra habían logrado obtener. El misterio había convertido a la granja en una especie de leyenda, pese a que las mujeres que la regentaban no se consideraban la mejor de las compañías.
Mi tatarabuela Esther nunca reveló de dónde había sacado esas semillas, aunque los vecinos de Jasper tenían sus teorías, incluida la leyenda local de que había hecho un trato con demonios. Era más probable que, en algún momento dado, se las vendiera alguien que hubiera venido a trabajar en el ferrocarril. Pero esa no era la clase de historia que a la gente le gustaba contar.
Se oyó el traqueteo de un cubo al aterrizar en el suelo al otro lado de las dalias y, cuando alcé la mirada, vi la parte superior del sobrero de Mason. El tejido de ala ancha tenía una mancha a la altura del ceño, producida por el sudor acumulado durante sucesivas temporadas de trabajo.
—No sabía si vendrías hoy —dijo, evitando mirarme a los ojos.
Corté otro ramo de consueldas y, cuando tuve la mano llena, me las metí bajo el brazo para sujetarlas y poder llegar al siguiente.
—¿Me estás supervisando, Mason Caldwell?
Se sacó las tijeras del cinturón y se puso a trabajar, cortando el arcoíris de ranúnculos en flor que había al otro lado.
—¿Necesitas supervisión?
Mason seguía conservando esa actitud irónica y aniñada de cuando éramos pequeños y nos íbamos a pescar a la orilla del río o nos escabullíamos de casa para ver el amanecer junto a la cascada de Longview.
—No —respondí con una risita—. No la necesito.
—¿Has revisado el plan de trabajo? —preguntó.
Suspiré.
—Ya sabes que no.
—La consuelda toca mañana.
—Ya, pero la estoy cortando hoy —repliqué sin inmutarme.
No le dije que el matiz rosado en la punta de los pétalos me había indicado que ya estaban listas y que al día siguiente habrían perdido una pizca de ese color. Tampoco le conté que la cantidad de rocío acumulado en los tallos aquella mañana me hizo preocuparme por las hojas. Mason no se creía los cuentos de viejas que me enseñaba la abuela. Depositaba su fe en los planes, los datos y los pronósticos, y yo había llegado a la conclusión de que era mejor no discutir con él. Ahora estaba al frente de la granja, y eso era lo mejor. Era imposible saber cuánto tiempo me quedaría antes de terminar como la abuela o como mi madre.
—Los planes de trabajo existen por una razón, Farrow.
Puse cara de fastidio antes de localizar la junta del siguiente tallo, sin molestarme en devolverle la mirada. Me negué a discutir una vez más, porque no serviría de nada. Esa era una de las ventajas de trabajar con un amigo de toda la vida. Uno que, en mi caso, además era el único. Aprendes a no consumir energía en algo que supondría un desperdicio.
—¿Y bien?
—Y bien ¿qué? —repliqué.
—¿Estás bien? —Suavizó un poco el tono, pero aún podía oírle cortar flores.
Me metí el fardo bajo el brazo y continué por la hilera hasta el final, donde me esperaba un cubo. El recuerdo de esos ojos en el porche la noche anterior me hizo apretar los dientes. Incluso ahora, una parte de mí seguía creyendo percibir ese olor a humo de cigarrillo en el ambiente.
—Sí, estoy bien. —Metí las consueldas en el cubo y regresé a mi posición de antes.
Cada mujer de la familia Farrow era diferente, pero el final todo se reducía a lo mismo. La abuela no empezó a mostrar indicios hasta que cumplió los sesenta, e incluso entonces el progreso fue muy lento. Su mente se desmoronó durante esos últimos años, la luz de sus ojos se extinguió. Al final, la perdí en dondequiera que se encontrara ese otro lugar. La abuela se desvaneció. Desapareció.
Pero los vecinos del pueblo ya habían comenzado a percibirlo en mi madre antes de que se fuera y, según todos los testimonios, fue un proceso muy rápido y voraz.
Las declaraciones recabadas durante la investigación estaban repletas de descripciones de comportamientos inexplicables. Hablar con alguien que no estaba allí. Confusión acerca de cosas que habían sucedido o no. Había una historia especialmente preocupante en la que mi madre salía a caminar descalza en mitad de la noche durante una tormenta de nieve. Y no era la primera vez que desaparecía sin dar explicaciones. Pero el día que me abandonó en Jasper fue la última vez que se supo de ella. Después de eso, no quedó nada.
Esta vez, el tono afable en la voz de Mason dejó pasó a las dudas:
—¿Qué vas a hacer luego? Yo voy a ir a Asheville, por si te apetece venir.
Giré la cabeza para mirarlo. Seguía oculto detrás del imponente manto de dalias.
—Nunca encontrarás a nadie si dedicas los fines de semana a ejercer de niñera conmigo.
Mason se quedó callado un rato y deseé poder verle la cara. Los dos teníamos treinta y cuatro años y, durante mucho tiempo, en el pueblo se había especulado que éramos algo más que amigos. Supongo que sí. Éramos familia. Las pocas veces que pensé que podría haber algo más allá de eso, quedó sofocado por la certeza de lo que ambos sabíamos que se avecinaba. Hace mucho tiempo, me hice varias promesas que me impedían llegar a cruzar alguna vez esa línea. Mason tampoco la había atravesado.
—Estoy perfectamente, Mason —insistí, confiando en resultar más convincente esta vez.
—Solo digo que…
Realicé el siguiente corte, irritada.
—He dicho que estoy bien.
Mason levantó sus manos enguantadas en señal de rendición y se quedó callado, provocando que me sintiera culpable enseguida. Lo cierto era que Mason estaba esperando a que me desmoronara, igual que Birdie. No sabía que la espera había terminado. Lo que ocurría era que aún no había decidido cómo contárselo.
Seguimos trabajando en silencio, adaptándonos al ritmo del otro mientras avanzábamos por la hilera, y cuando llegué al final de la consuelda, me colgué las tijeras del cinturón y me agaché para recoger los cubos llenos situados junto a mis pies. Cuando doblé la esquina de las dalias, Mason estaba acuclillado, cortando los tallos amarilleados de la zona donde había reventado una línea de goteo que inundó las raíces.
Llevaba el sombrero calado sobre los ojos, su camisa vaquera ya estaba húmeda y oscurecida por el centro de la espalda. Cuando por fin me miró, sus ojos azules reflejaron esa pregunta que no iba a volver a formular. Quería saber si estaba bien. Bien de verdad.
—¿Quieres que los lleve yo? —Se levantó mientras se secaba la frente con el antebrazo, manteniendo la mirada fija sobre los cubos que yo llevaba en la mano.
—No, ya puedo yo —respondí mientras los recolocaba en el hueco del codo para poder agarrar el que había llenado Mason con los ranúnculos.
Antes de que pudiera arrepentirse de haberse mordido la lengua, me agaché para pasar junto a él y me dirigí hacia el pico del tejado oxidado del granero, que resultaba visible en la distancia.
—Haz el favor de revisar el plan de trabajo mañana antes de venir aquí a soltar machetazos —exclamó.
Desplegué una sonrisa en mi rostro y ondeé una mano para despedirme, sin mirar atrás.
Era uno de esos días en los que todo parecía transcurrir a cámara lenta, y di gracias por ello. Las puertas del granero estaban abiertas, dejando pasar la luz del sol. Dentro, varios trabajadores de la granja estaban atando las hortensias azules que nos sobraron en la tienda la semana anterior. Allí se quedarían colgadas hasta el invierno, cuando los campos se cubrieran de escarcha y lo único disponible para vender fueran guirnaldas decorativas y flores secas.
El viejo Bronco verde que perteneció a mi madre estaba aparcado entre el granero y un cúmulo de girasoles que estaban a pocos días de florecer. El motor seguía funcionando; era una camioneta mejor que cualquier cacharro moderno. Apoyé los cubos sobre el suelo de grava y abrí la parte de atrás, sin torcer el gesto siquiera por el molesto chirrido de los goznes oxidados. La base estaba cubierta con flores marchitas que se habían partido durante los trayectos previos hasta la tienda, junto con una tela de arpillera y la vieja caja atornillada al suelo metálico que servía como único espacio de almacenaje real.
Cargué los cubos, con cuidado de que la parte superior de las flores no rozara con el techo, después me desabroché la cremallera del mono y lo dejé caer al suelo. Me quité las botas y alargué la mano hacia las sandalias que me estaban esperando dentro de la caja.
—Buenos días, June.
Varios jornaleros pasaron a mi lado esbozando sonrisas de solidaridad, un saludo demasiado dulce como para resultar formal. Supuse que seguiría siendo así durante una temporada.
Los saludé con un ademán de cabeza y sacudí el mono antes de meterlo en la caja. Los trabajadores estaban desapareciendo entre las hileras de azulejos y jaboneras situadas más adelante cuando arranqué la camioneta y di marcha atrás hasta la carretera.
El asfalto trazaba una curva hacia la arboleda; las vides estivales ya se estaban extendiendo sobre el pavimento agrietado. Era lo habitual en esa época del año, como si el bosque estuviera mordisqueando los límites del pueblo, esperando una oportunidad para engullirlo por completo.
Se respiraba paz en las montañas, incluso con el canto de los grillos, las cigarras y los aullidos del viento. Era la imagen de esas cumbres azuladas y ondulantes por el horizonte lo que me hacía sentir como si la tierra no estuviera girando en realidad.
Ninguna de las granjas que continuaban operativas en la región seguían cultivando tabaco. El río había mantenido el terreno fértil, adentrándose en los campos antes de emprender el descenso hacia las tierras bajas y, ahora, la mayoría de las familias de Jasper criaban cerdos o cultivaban patatas dulces. Incluso había unos cuantos viveros de árboles de Navidad.
La radio perdía y recuperaba la señal con fragmentos de una canción de Billie Holiday, I’ll Be Seeing You, mientras yo inspiraba a pesar de la presión que sentía en el pecho, mirando de reojo la pantalla agrietada. Alargué la mano hacia el dial y lo giré para asegurarme. Pero daba igual por cuántas emisoras pasara, pues la canción seguía siendo la misma. La radio llevaba años averiada, pero podía oír las notas distorsionadas por la estática y la voz aterciopelada que zumbaba en los altavoces.
A veces, si me concentraba, podía repeler los episodios de mi mente como si apretara la tuerca de un grifo para frenar el goteo. Pero cada vez resultaba más y más difícil hacerlo. El hombre al que vi en el porche y en la ventana de la iglesia la noche anterior era una prueba de ello.
Conduje la camioneta por las carreteras sinuosas y saqué un brazo por la ventanilla, desplegando los dedos para que el viento se deslizara entre ellos como si fuera agua tibia. La canción se desvaneció de mi mente mientras se disipaba la fresca brisa de la mañana y el sol continuaba su ascenso.
Cuando el pueblo apareció a lo lejos, vi que las puertas de la floristería ya estaban abiertas. El motor soltó un quejido cuando me detuve ante el único semáforo de Jasper, que colgaba de un alambre endeble por encima del cruce principal del pueblo. Un giro a la derecha me llevaría hasta el puente que cruzaba el río, que centelleaba bajo la luz del sol. Pude ver el campanario de la iglesia y reprimí el impulso de otear la colina del cementerio en busca de la tumba recién excavada frente a la que había estado la noche anterior.
A la izquierda del semáforo se encontraba el juzgado del condado. El ladrillo rojo de la fachada era el mismo que se utilizó para todos los edificios, aunque su cúpula blanca y sus suelos de mármol eran demasiado majestuosos para Jasper, construidos en una época en la que las granjas de la región producían el mejor tabaco del este del país. Nadie sabía que este pueblo nunca llegaría a ser nada más que un puñado de granjeros y sus chismorreos locales, atravesado por una autopista que se extendía desde California hasta la costa de Carolina del Norte.
El semáforo se apagó y se volvió a encender cuando se activó la bombilla verde. Levanté el pie del freno y me metí en el hueco de aparcamiento situado enfrente de la tienda. El letrero metálico que estaba colgado por encima de la puerta decía: granja floral del río adeline.
Birdie se encontraba al otro lado del mostrador, con un boli sujeto entre los dientes mientras leía un pedido pegado con celo a la pared. La hija de Ida, Melody, me divisó desde el mostrador de la entrada antes incluso de que apagara el motor. La habíamos contratado en verano durante los últimos dos años, cuando volvía a casa de la universidad y necesitábamos ayuda para la temporada de bodas. Puede que estuviéramos en mitad de la nada, pero las novias que acudían a Asheville en masa para casarse con vistas a la montaña querían flores del río Adeline para sus ramos y adornos en el ojal.
Melody salió a la calle con su mandil de lino atado a la cintura con un nudo perfecto. Tenía once años menos que yo y un rostro que siempre me recordaba hasta qué punto nunca llegué a encajar. Ni en este pueblo, ni en mi vida, ni siquiera en mi propio pellejo. Melody siempre estaba sonriendo. Era educada a la manera sureña. Como si nunca hubiera conocido la oscuridad. Rodeó la camioneta y pegó unos cuantos tirones en la parte de atrás hasta que se abrió.
—Buenos días, June.
Su voz cantarina era incluso más aguda que la de su madre.
—Buenos días.
—La ceremonia de anoche fue preciosa. Mi madre opina lo mismo que yo.
Me topé con los ojos de Melody por el retrovisor mientras deslizaba los cubos hacia ella. La expresión de su rostro me hizo preguntarme si Ida le habría dicho que me echara un ojo. No me extrañaría nada.
—Gracias.
Tiré de la pañoleta que llevaba anudada a la cabeza y la dejé caer sobre el asiento del copiloto antes de soltarme el pelo. Los bucles calentados por el sol se desplegaron sobre mis hombros.
—No sabía que fueras a cortar hoy las consueldas —dijo Melody—. ¿Esto es todo?
—Sí. Vendrán con más dentro de un par de horas y tendrá que haber sitio libre en el refrigerador.
—De acuerdo. —Se balanceó de izquierda a derecha mientras arrastraba los cubos hasta la acera—. ¿Quieres que avise a Birdie?
—No —respondí mientras metía la reticente marcha atrás—. Ya vendré luego a verla.
Melody asintió diligentemente con la cabeza mientras retrocedía hacia la carretera. Conduje el resto del camino hasta casa, la camioneta traqueteó cuando accedí al desnivelado camino de entrada. Aparqué enfrente del cobertizo. Estaba pintado de color melocotón y el jardín se encontraba en plena floración, haciendo que la casa pareciera salida de un cuento o de una de esas postales que había en el mostrador del supermercado. Aunque a mí seguía sin transmitirme esa sensación.
La puerta mosquitera de la casa chirrió mientras extraía las llaves del contacto. Me bajé del coche justo cuando Ida apareció en el porche.
—Ah, hola, cielo. —Bajó los escalones mientras yo atravesaba la verja. Tenía la llave de casa que le había dado Birdie colgando de un dedo flexionado—. Iba de camino al juzgado, pero os he dejado algo de cena en la nevera. No quería dejarla aquí fuera con este calor.
—Gracias, Ida.
Titubeó mientras jugueteaba con las llaves.
—Anoche me quedé un poco preocupada. Tenías cara de haberte pegado un buen susto.
Percibí un gesto en sus ojos mientras los entornaba para mirarme. Para ella, yo siempre había sido esa niña pequeña con un vestido raído que birlaba cerezas maduras del árbol de su jardín, y yo tenía la sensación de que Ida se consideraba algo así como mi guardiana ahora que la abuela ya no estaba. Eso se convertiría en un problema, sobre todo si quería mantener en secreto esos destellos luminosos y esos sonidos que se desvanecían.
—Solo estoy cansada. —Negué con la cabeza—. Han sido unos días muy largos.
—Y tanto. —Suavizó el gesto y su sonrisa se tornó triste.
La rodeé sobre el pavimento adoquinado que conducía al porche y empecé a subir por las escaleras.
—Gracias de nuevo.
—No hay de qué, cielo.
La observé en el reflejo de la ventana mientras abría la puerta de casa. Ida se demoró un poco más hasta que por fin salió por la verja.
Cualquier otro día, al entrar en casa, me habría encontrado con el olor del bizcocho que estaría horneando la abuela o escucharía sus canturreos procedentes del salón, pero esta vez solo había silencio. No me afectó tanto como la noche anterior, pero aquel vacío seguía presente.
Dejé las llaves en el cuenco situado encima de la mesa y agarré la pila de correo del rincón antes de subir por las escaleras. Me pesaban las piernas y seguía notando el hormigueo del sol sobre la piel. El cuarto de baño que compartía con la abuela se encontraba en lo alto de las escaleras, iluminado por otra vidriera que teñía los azulejos de mosaico blancos con una luz amarillenta y anaranjada. Abrí la ventana y el grifo para llenar la bañera antes de deslizarme una mano por el pelo para apartármelo de la cara. Aún tenía roña bajo las uñas. Por alguna razón, siempre las llevaba sucias.
Me lavé las manos en el lavabo mientras examinaba los círculos oscuros que se habían formado bajo mis ojos. Estaba más flaca. Más pálida de lo habitual, a pesar de haberme pasado la mañana en el campo. Suspiré, entrelacé las manos bajo el agua mientras se calentaba y, cuando miré hacia abajo para cerrar el grifo, me quedé paralizada, con los dedos goteando. Un remolino rojo rodeaba el desagüe como si fuera un lazo carmesí en el agua. Parecía…
Levanté las manos y las giré, acercándolas hacia mi rostro. Seguía teniendo unas pequeñas medias lunas oscuras bajo las uñas, y las cutículas hechas polvo de tanto cortar y cavar. Solo es mugre, pensé. Nada más.
Cerré los ojos con fuerza y parpadeé varias veces mientras los volvía a abrir. Cuando volví a fijarme en el lavabo, el agua salía clara. Cerré el grifo y me obligué a serenar mi respiración antes de sacar la toalla de la percha. Conté lentamente mientras me presionaba una mano mojada sobre la cara.
La mayor parte del tiempo podía sentir la inminencia de esos episodios. Era como una corriente estática en el aire; los detalles del mundo se agudizaban e iluminaban como un pico de tensión en una bombilla justo antes de que mi mente tuviera un desliz. Otras veces me pillaban por sorpresa.
Le di la espalda a mi reflejo, recogí el correo del lavabo y atravesé el pasillo en dirección al dormitorio. Llevaba durmiendo allí desde que era pequeña, un cuartito en el segundo piso con un techo inclinado de paneles de madera y una ventana con vistas a las flores de color púrpura eléctrico del cerezo llorón que había en el jardín.
Arrojé el fajo de sobres encima de la cama y me desvestí, quedándome tan solo con el medallón alrededor del cuello. Lo abrí por acto reflejo, como si quisiera comprobar que la pequeña esfera del reloj continuaba ahí dentro. Después me lo pasé por la cabeza y lo deposité con suavidad sobre el tocador antes de sacar mi bata de la percha que había detrás de la puerta.
Me envolví en ella y me senté en la cama, después metí una mano debajo del colchón. El cuaderno estaba justo donde lo había dejado, y el bolígrafo hacía que se abultara la cubierta.
La fecha que estaba anotada en la primera página correspondía al dos de julio de 2022; todavía recordaba la sensación que se encaramó por mi garganta cuando lo escribí. Era un diario, a falta de una palabra mejor. Un registro de todos y cada uno de los episodios que había tenido desde que se originaron. Al menos, aquellos de los que tenía constancia. Había empezado a preguntarme si se estarían produciendo con más frecuencia de lo que pensaba y simplemente no me había enterado. Puede que el hombre junto al que pasé en la carretera aquella mañana en realidad no estuviera allí. Puede que Ida no hubiera estado en el porche de mi casa. ¿Cómo podría saberlo? ¿En qué punto se difuminaría todo, como le había pasado a la abuela?
El doctor Jennings fue el primero que los definió como «episodios», pero a mí no me gustaba esa palabra y a la abuela tampoco. Entendía por qué solía decir que era como estar en dos sitios al mismo tiempo. Semejaban dos carretes de película colocados uno encima del otro. Como un solapamiento que se volvía más nítido y real cada vez que se producía.
Pasé a la página que redacté la noche anterior, cuando volví a casa del funeral.
13 de junio de 2023
Aprox. 19.45 h. Vi a un hombre en la ventana de la iglesia que no estaba allí.
20.22 h. Vi a alguien en el porche. ¿Sería el mismo hombre? Me olió a humo de cigarrillo.
Me quedé mirando el manchurrón de tinta que señalaba el lugar donde había dejado apoyada la punta del boli durante mucho rato encima de la última letra, recordando ese puntito anaranjado en la oscuridad.
Tragué saliva para aflojar el nudo de la garganta y pasé a la siguiente hoja en blanco. La página limpia y con renglones era del color de la leche, en contraste con la cubierta de cartulina, llena de manchas y arrugas.
Agarré el boli y anoté la fecha en la parte superior.
14 de junio de 2023
Aprox. 11.45 h. Otra vez esa canción en la radio.
Consulté el reloj de la mesilla de noche.
12.12 h. Sangre en el lavabo, bajo mis uñas.
No pude resistirme a estirar la mano para volver a revisarlas. Había percibido un regusto cobrizo en el aire. Había visto un hilillo rojo que se enroscaba en el desagüe como una serpiente.
Cuando empezaron a temblarme los dedos, volví a meter el boli en el cuaderno y lo cerré. Después lo arremetí por debajo del colchón. Al principio fueron casos aislados; unos pocos episodios a la semana, a lo sumo. Pero durante los últimos tres meses, había anotaciones casi a diario. No tardaría en completar el cuaderno.
Recogí la pila de correo de la esquina de la cama, desesperada por distraer mi mente con otra cosa. La mayoría eran facturas pendientes y albaranes de la granja, pero cuando divisé la esquina de un sobre marrón moteado, me quedé quieta. Era del mismo tipo de los que utilizábamos en la tienda, pero lo extraño no era eso.
Aparté los demás sobres y observé la dirección que tenía escrita:
June Farrow
C/ Bishop, 12
28753
Jasper
Carolina del Norte
Era la caligrafía de la abuela.
Levanté el sobre para inspeccionarlo. No tenía remitente, pero el sello coincidía con los que teníamos en el cajón del escritorio del piso de abajo, y el franqueo estaba fechado apenas un par de días antes de su muerte.
¿Cuánto tiempo llevaría ese sobre en la mesa de la entrada?
Le di la vuelta y lo abrí. Del interior asomaba el borde festoneado de lo que parecía ser una pequeña tarjeta blanca. La saqué y fruncí el ceño cuando leí lo que tenía escrito.
Nathaniel Rutherford y esposa, 1911
Conocía ese apellido porque era el protagonista de casi todas las historias de fantasmas que se contaban en el pueblo. Se trataba del párroco que había sido asesinado junto al río.
Me di cuenta de que no era una tarjeta, mientras notaba el grosor del papel entre mis dedos. Era una fotografía.
La volteé y me topé con una vieja imagen en blanco y negro que estaba amarilleada por los bordes. Salía un hombre con una camisa blanca y un hombro apoyado en el lateral de un muro de ladrillo, con un cigarrillo en la mano. El recuerdo de aquella figura en el porche la noche anterior emergió de nuevo en mi mente. Esos hombros robustos sobre un marco estrecho.
Era atractivo, con el pelo peinado hacia un lado, una mandíbula prominente y unos ojos hundidos que miraban directamente a la cámara. Noté una punzada leve, pero dolorosa, en las yemas de los dedos.
Había una mujer a su lado, girada hacia él mientras se recolocaba por detrás de la oreja un mechón de pelo ondulado y alborotado por el viento. La otra mano la tenía apoyada en el brazo de su acompañante. Lucía una sonrisa en los labios.
El sonido del agua que corría en el baño al final del pasillo se desvaneció mientras la escrutaba. Cada centímetro de su silueta. Cada detalle del vestido liso que llevaba puesto. Estaba buscando algo, lo que fuera, que explicara la sensación que había explotado en mi pecho.
Porque se trataba de un rostro que reconocería en cualquier parte, aunque no pudiera recordar haberlo visto en persona.
Era el rostro de mi madre.