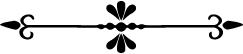
Cuando Margaret Anne Farrow falleció el diez de junio de 2023 mientras dormía, me convertí en la última Farrow viva sobre la faz de la tierra.
El sol se puso por detrás de la colina que ofrecía vistas a una vasta expansión de la cordillera Azul, un mar ondulante de picos difusos de color violeta. Solo unos pocos vecinos del pueblo de Jasper, en Carolina del Norte, se reunieron para despedir a Margaret.
«Ponedme a dormir con el sonido del violín al atardecer», dejó establecido, porque sabía que se estaba muriendo. Todos lo sabíamos. No planeamos ningún discurso; ella no quería nada de eso. Había pocas cosas que estuvieran claras, sobre todo en esos años finales, cuando la mente de la abuela ya estaba deteriorada, pero un sepelio en esa colina, al anochecer y con la melodía de un violín flotando en el viento, era una de ellas.
La lápida estaba compuesta por un sencillo bloque de mármol, a juego con las tumbas de las demás Farrow que fueron enterradas a pocos metros de distancia. Mildred, Catharine, Esther, Fay y, ahora, Margaret. Algún día, mi nombre estaría entre los suyos: June Farrow.
Para el pueblo de Jasper, fui conocida en un primer momento como «el bebé de la calle Market», unas palabras que quedaron inmortalizadas el día en que el Chronicle las publicó en primera plana. Poco antes del amanecer del dos de octubre de 1989, Clarence Taylor iba de camino a abrir la cafetería cuando oyó el llanto de un bebé, procedente del callejón. Solo hicieron falta unas horas para que todo el pueblo hubiera oído hablar de aquella niñita metida en una cesta, con una marca de nacimiento por debajo de una oreja y un reloj medallón metido bajo su mantita.
Ese colgante era una reliquia que se había transmitido en la familia Farrow durante generaciones. La última mujer que lo llevó al cuello fue mi madre, Susanna. Su nombre es el único que falta en el cementerio, porque la abuela se negó a erigir una lápida sobre una tumba vacía.
No hubo confusión posible sobre la identidad del bebé cuando encontraron ese medallón. Habían pasado casi catorce meses desde que mi madre había desaparecido. Había multitud de teorías al respecto, pero ninguna respuesta verdadera. Simplemente, Susanna se fue un día al bosque, con el vientre abultado propio de un embarazo, y nunca regresó. Había quienes pensaban que encontró un final trágico. Que fue víctima de algún crimen atroz. Otros creían que se desorientó en las profundidades del bosque y nunca nadie la encontró.
La explicación más sencilla y aceptada para la extraña desaparición de mi madre era la locura: el mismo infortunio que recaía sobre todas las mujeres de mi familia desde que se tenían recuerdos. Las mujeres Farrow estábamos malditas.
Coincidiendo con la caída de la noche, el sheriff estaba llamando a la puerta de la casa de mi abuela, y ahí es donde terminaba la historia. Mi madre había desaparecido. No iba a volver. Así que estábamos solas las dos: mi abuela y yo.
Dos pinzones trazaron un arco sobre el fulgor tenue del horizonte, obligándome a levantar la mirada desde la lápida mientras Malachi Rhodes deslizaba el arco sobre su violín. Las notas quedaron sostenidas, proyectando una melodía que me produjo un nudo doloroso en el corazón. Cada mañana salía al río a pescar con mosca, ataviado con una boina de tweed que ahora llevaba calada sobre sus ojos rodeados de arrugas, pero era uno de los pocos vecinos del pueblo a los que la abuela había considerado un verdadero amigo, así que había hecho el esfuerzo de ponerse su chaqueta más elegante.
Las ventanas de la pequeña iglesia de madera blanca situada al pie de la colina seguían encendidas. Los domingos se llenaba para los oficios, cuando todos los habitantes de Jasper se agolpaban en los bancos. Casi todos, al menos. Yo no había puesto jamás un pie en ese lugar, y la abuela tampoco. Esa era una de las razones por las que el joven párroco, Thomas Falk, se hizo el distraído mientras atravesábamos la verja del cementerio. También era uno de los motivos por los que solo había cuatro almas más en ese colina, aparte de Malachi y yo.
Ida Pickney, nuestra vecina de al lado, se enjugaba las comisuras de los ojos con el pañuelo que tenía estrujado en la mano. Su hija, Melody, estaba a su lado, y Mason Caldwell se elevaba una cabeza por encima de ella a unos pocos metros de distancia. Había tenido la mala suerte de ser el único chico del colegio lo bastante insensato como para sentarse a mi lado durante el almuerzo, y conforme se hizo mayor, se convirtió en el único insensato dispuesto a saltar conmigo desde el puente del río en verano o a hacer novillos juntos durante nuestro último año de estudios. Luego estaba Birdie Forester, la amiga más antigua de mi abuela, que era como una más de la familia.
Acercó una mano a la mía, me la estrechó, y fue solo entonces cuando me di cuenta de lo fríos que tenía los dedos. Parpadeé, desviando los ojos del estrecho campanario de la iglesia para mirar hacia atrás con la cabeza girada por encima del hombro. Birdie estaba situada a mi espalda, el escote de encaje de su vestido negro revoloteaba a lo largo de la curvatura de sus clavículas. Tenía el pelo plateado y recogido con unos bucles propios de otra época, que le reportaban el mismo aspecto que lucía en las fotos donde salían mi abuela y ella de jóvenes. Había docenas de fotos en el sótano. Agarradas del brazo delante de una cafetería. Posadas como gallinas encima de unas balas de heno en la granja. Metidas en el río hasta las rodillas, ataviadas tan solo con ropa interior.
—A pesar de todo, ha llegado a terreno sagrado —susurró Birdie.
Una sonrisa se dibujó en las comisuras de mis labios mientras volvía a deslizar la mirada sobre las cinco lápidas blancas de las Farrow. Hubo una época en la que este rincón del cementerio no existía. Cuando la abuela era pequeña, las Farrow eran enterradas fuera de la verja, porque no estaban bautizadas. Pero con el paso del tiempo, a medida que aumentó la necesidad de más parcelas funerarias y las verjas del cementerio se desplazaron, las tumbas proscritas recalaron dentro de sus fronteras. La abuela se tronchaba de risa con eso.
Había ciertas cosas que convertían a este pueblo en lo que era. El olor a madreselva en flor a lo largo de las negras carreteras de asfalto y el curso del río Adeline, que atravesaba el territorio como el corte de un cuchillo. Las miradas curiosas que nos seguían a mi abuela y a mí por la calle y los rumores que corrían de boca en boca sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. Sus historias no eran nada comparadas con esas otras con las que me deleitaba mi abuela cuando me arropaba en la cama de pequeña. El pueblo de Jasper no tenía ni idea de lo extrañas y diferentes que éramos.
El viento arreció y se me puso la piel de gallina, extendiéndose desde la muñeca hasta el codo, cuando la sensación de que me observaban se desplegó por el fondo de mi mente. Tragué saliva con fuerza antes de seguir el movimiento por el rabillo del ojo, colina abajo. El cuadrado de luz dorada que había en el césped, al lado de la iglesia, estaba marcado por una sombra negra y oscura.
Alcé la cabeza y vi la silueta de un hombre enmarcado en la ventana, con una pose firme, girado hacia el cementerio. A pesar de la distancia, pude sentir cómo clavaba sus ojos sobre mí. Pero el lugar donde aparcaba el coche el párroco llevaba una hora vacío. Igual que la iglesia.
No es real, me dije, desviando la mirada. Allí no hay nada.
Cuando parpadeé, el hombre desapareció.
Las notas del violín se ralentizaron, prolongándose entre el viento mientras los últimos haces de luz desaparecían en la distancia. Los árboles se mecieron con una templada brisa estival que me dejó la piel pegajosa, y al cabo de un rato solo se oyó el sonido de las pisadas sobre la hierba mojada mientras los demás avanzaban entre las lápidas de regreso a la carretera.
Me quedé mirando la tierra oscura y desmenuzada que cubría la tumba. La abuela me enseñó a trabajar la granja, a confeccionar coronas de flores y a preparar las galletas de su abuela. Me enseñó a ignorar las oraciones que las mujeres mascullaban entre dientes cuando entraban y salían de la floristería. A leer las estaciones venideras mediante la intuición de los árboles y a predecir el tiempo en función del aspecto de la luna. No me había permitido pensar en que para lo que más la necesitaba era para lo que venía a continuación. Pero ella no estaría allí.
Birdie y yo esperamos a que se disiparan los últimos fulgores de los faros de los coches antes de emprender el camino de vuelta, siguiendo el puente que cruzaba el río hasta la única manzana que conformaba el centro de Jasper. Eché un último vistazo hacia la iglesia y comprobé que la ventana continuaba vacía, tal y como debía estar. Pero seguí notando una sensación desagradable en la barriga.
Me desabroché la parte superior de mi vestido negro de algodón, dejando que el fresco aire nocturno me rozara la piel antes de quitarme los zapatos de tacón, un modelo negro con el talón descubierto que mi abuela debía de tener en su armario desde 1970. Lo mismo podía decirse de los pendientes de perlas que rescaté de su joyero aquella mañana.
Los grillos se despertaron con la oscuridad que se desplegó sobre el estrecho tramo de pueblo que bordeaba la carretera, sin un solo coche a la vista. Las comunidades pequeñas como esta solían echarse a dormir cuando caía el sol, y Jasper se componía en su mayor parte de granjas, lo que significaba que sus residentes se pondrían en pie cuando cantaran los gallos.
La carretera principal tenía algún otro nombre que nadie recordaba, una combinación de cuatro o cinco números que solo aparecía en los mapas. En Jasper, era conocida como la carretera del río, la única vía de acceso al pueblo desde las remotas planicies que se intercalaban entre las montañas colindantes. Por el sur se llegaba a Asheville. Por el norte, a Tennessee.
Por encima del único cruce del pueblo habían extendido una pancarta de la inminente feria estival, que se inflaba con el viento como la vela de un barco. Los edificios de ladrillo rojo tenían más de ciento cincuenta años. Serpenteaban a lo largo del río Adeline, el cual, a esas horas de la noche, y con luna menguante, tenía la apariencia de un muro negro. Los únicos recordatorios de su presencia eran el siseo del agua al correr sobre las rocas en los tramos menos profundos y el inconfundible olor que el batir del agua de montaña insuflaba en el ambiente.
Las luces de la cafetería, el almacén de piensos, el banco y el supermercado estaban apagadas, y las calles secundarias mal señalizadas estaban en silencio. Uno tras otro, los carteles ladeados reflejaron la luz de la luna a nuestro paso. La calle Bard, la calle Cornflower, la calle Market… Demoré la mirada sobre las franjas sombrías que cubrían este último y angosto callejón. Fue allí donde Clarence Taylor escuchó ese llanto en la oscuridad y me encontró.
Después estaba la calle Rutherford, llamada así por una de las historias más siniestras de Jasper, la única que yo conocía que fuera capaz de hacer sombra a la desaparición de mi madre. Hace décadas, el párroco del pueblo fue brutalmente asesinado en el río, aunque no sabía cuánto de verdad había en los detalles macabros que había oído murmurar con el paso de los años. Había gente que seguía depositando flores en su tumba y en la cafetería habían colgado un retrato suyo, como si fuera el santo patrón de Jasper, desde donde continuaba velando por su rebaño. Mi madre desaparecida, en cambio, apenas había justificado la formación de un equipo de búsqueda.
—¿Mason cerró con llave? —preguntó Birdie, que contempló las ventanas oscuras de la floristería, al otro lado de la calle.
Asentí, observando nuestros reflejos en el cristal mientras caminábamos juntas. Birdie se ocupó de regentar la tienda cuando la enfermedad de la abuela le impidió trabajar, y ahora Mason había tomado el mando de la mayor parte de los asuntos de la granja. Yo había dedicado el último año y medio a cuidar de la abuela, y ahora que ya no estaba, no tenía claro cuál era mi sitio. Tampoco tenía claro si seguiría importando durante mucho más tiempo.
La luz del porche de la casita en la que me crie era la única que estaba encendida cuando giramos hacia la calle Bishop. Incluso desde fuera, tenía un aspecto diferente sin que mi abuela estuviera dentro. Parecía más vieja. Birdie, en cambio, parecía más joven bajo la luz de la luna. Abrió la puertecita de la cerca de madera, que antaño fuera blanca, y la sostuvo para que pasara yo antes de seguirme.
Birdie vendió su casa y se mudó allí hacía tres años, ocupando el cuarto de invitados del piso de abajo cuando el declive de la abuela empeoró, y de dos pasamos a ser tres. Aunque, en cierta manera, siempre había sido así. Incluso antes de que el marido de Birdie falleciera, ella había sido un elemento fijo, una de las pocas constantes en mi vida. Eso era algo que no iba a cambiar, aunque mi abuela ya no estuviera.
Subí las escaleras del porche y abrí la puerta mosquitera. Sin más motivo que la mera costumbre, metí una mano en el buzón y me arremetí la pequeña pila de sobres bajo el brazo. Con una punzada de culpabilidad, me di cuenta de que era una de esas cosas mundanas que continuaban su curso, aunque tu mundo hubiera dejado de girar. El Edison’s Café seguía cerrando a las ocho, las campanillas seguían abriéndose al amanecer y el correo continuaba repartiéndose todos los días, excepto los domingos.
Birdie atravesó la puerta, y el olor que percibí —a madera vieja y a los efluvios de café acumulados durante décadas— provocó que se me ocluyera la garganta. Birdie colgó su jersey en una de las perchas, donde la bufanda tejida a mano de la abuela seguía enterrada por debajo de un paraguas y un chubasquero. Sospechaba que el dolor de su pérdida provendría sobre todo de esos pequeños detalles. Los agujeros que quedaban a su paso, lugares vacíos con los que me toparía ahora que ella ya no estaba.
Un pasillo estrecho se extendía junto al salón hasta el pie de las escaleras. Los tablones del suelo rechinaban, la vieja casa crujía a nuestro alrededor, a medida que el viento volvía a soplar entre los árboles. Birdie se detuvo delante del largo espejo con marco esmaltado que estaba colgado encima de una mesita. Deposité las cartas sobre las demás que había ido acumulando allí. En una esquina, un marco ovalado contenía una fotografía que saqué de la abuela, sentada en los escalones del porche. Al lado había otro marco con una foto de mi madre.
—¿Seguro que no quieres que te prepare una taza de té? —Birdie se restregó las manos, esforzándose mucho por no aparentar que estaba cuidando de mí. Esa actitud nunca me había gustado.
—Sí, seguro. Solo quiero irme a la cama.
—Está bien.
Bajó la mirada al suelo y alargó un brazo para agarrarse a la barandilla, como si estuviera recobrando el equilibrio. Fruncí el ceño.
—¿Estás bien?
Percibí un ligero tembleque en sus labios fruncidos y ella titubeó antes de meter una mano en el bolsillo de su vestido. Cuando sacó lo que llevaba dentro, tuve que entornar los ojos para poder verlo entre la oscuridad. El fulgor de la luz de la cocina centelleó sobre el objeto depositado en el centro de la palma de su mano.
—Margaret quería que me asegurase de que tuvieras esto.
Noté un nudo en el fondo de la garganta. Era el medallón. El mismo que la abuela llevó puesto cada día desde que el sheriff llamó a su puerta conmigo en brazos. El mismo que estaba arremetido en mi mantita cuando Susanna se marchó.
La cadenita, larga y facetada, relució cuando la levanté de la mano de Birdie. El colgante se balanceó en el aire, frío y pesado. Tenía un diseño complejo grabado sobre su superficie redondeada, desgastada por el roce de los dedos de mi abuela durante años y por los de su abuela antes que ella.
Abrí el cierre y la esfera de madreperla me devolvió la mirada. No estaba equipado con dos manecillas, sino con cuatro, y cada una de ellas tenía una longitud diferente. Era una extraña pieza de joyería que recordaba sobre todo a un reloj. Pero los números estaban descentrados y faltaban algunos. El diez y el once habían desaparecido, y un cero ocupaba el lugar del doce. Las manecillas no se movían nunca, dos de ellas estaban fijas a perpetuidad sobre el uno, mientras que las otras dos apuntaban hacia el nueve y el cinco, respectivamente. Los números que habían quedado borrados de la superficie de madreperla seguían resultando visibles si ladeabas el medallón hacia la luz, un defecto del que la abuela desconocía el origen.
Birdie parecía triste, me acarició la mejilla con el pulgar antes de darme un beso. Me sostuvo la mirada durante un rato más antes de dejarme marchar.
—Buenas noches, tesoro.
Esperé a que se cerrase la puerta de su dormitorio antes de girarme de nuevo hacia el espejo. Mi pelo resultaba más oscuro entre la penumbra y siempre se estaba escapando del moño con el que había domado mis bucles. La cadena del medallón se deslizó entre mis dedos mientras me lo pasaba por la cabeza, dejando que el colgante reluciente quedara apoyado entre mis costillas. Lo envolví con la mano, frotando la superficie lisa con el pulgar.
Miré de reojo hacia la foto de mi madre, asentada en la esquina de la mesa, antes de examinar mi propio rostro en el reflejo del espejo. Mis ojos de color castaño claro eran lo único que había heredado de Susanna, y cada vez que pensaba en ello, me hacía sentir como si estuviera viendo un fantasma. Tracé con el dedo el contorno de la marca de nacimiento de color rojo oscuro que tenía alojada bajo la oreja. Se extendía alrededor de mi mandíbula hasta culminar en una punta a lo largo de mi garganta.
Cuando era pequeña, mis compañeros de clase decían que era la marca del Diablo y, aunque jamás lo admití ante nadie, a veces me preguntaba si eso sería cierto. Ningún vecino de Jasper me consideraba normal porque mi abuela nunca lo había sido. Ella tampoco se consideraba enferma, decía que simplemente estaba en dos sitios al mismo tiempo.
Antes de advertir siquiera un escozor por detrás de los ojos y un tembleque en el labio inferior, una lágrima caliente se derramó por mi mejilla.
—Lo sé —susurré mientras miraba de soslayo el rostro de mi abuela en la segunda fotografía de la mesa—. Prometí que no lloraría.
Pero lo que sentía por dentro no era solo el dolor por haberla perdido. Era también alivio, y esa era otra cosa que jamás diría en voz alta. Durante los últimos años, la abuela había habitado dentro de su mente fracturada, aislada del resto del mundo durante semanas enteras. Una cosa era echarla de menos después de su muerte. Otra muy distinta era añorarla cuando todavía estaba aquí, en esta casa, conmigo. Durante los últimos meses, me había encontrado anhelando ese final tanto como lo temía.
El chasquido de la madera me sacó de mi ensimismamiento y giré la cabeza hacia el pasillo, donde la luz del porche estaba entrando a través de la vidriera ovalada de la puerta principal. Pero en cuanto focalicé la vista, volví a sentir un hormigueo en la piel que me dejó paralizada. La silueta de un hombre resultaba visible al otro lado del cristal; era el mismo al que había visto en la iglesia.
Allí, por detrás de la vidriera, unos ojos negros como manchas de tinta se clavaron sobre mí, al tiempo que el fulgor anaranjado de un cigarrillo prendía en la oscuridad.
No es real.
Apreté los dientes hasta que me dolió la mandíbula mientras me obligaba a parpadear. Pero esta vez no desapareció. Una voluta de humo se enroscó entre el halo de la luz del porche, y por un momento estuve convencida de que podía olerlo.
Volví a cerrar los ojos y conté tres inspiraciones completas antes de volver a abrirlos. El cigarrillo volvió a refulgir. Aquel hombre seguía allí.
Aparté los dedos del medallón y empecé a avanzar por el pasillo. Mis tacones tamborilearon como el latir de un corazón hasta que mi mano se topó con el picaporte de latón. Abrí la puerta de un tirón; se me nubló la vista mientras el aire nocturno volvía a inundar el interior de la casa. La zona del porche que ocupaba aquel hombre hacía unos segundos ahora estaba vacía. Por fin se había desvanecido.
Atravesé la puerta mosquitera, oteando entre la oscuridad. El jardín estaba tranquilo, la mecedora estaba quieta mientras el farol de hojalata se mecía suavemente en lo alto.
—¿Va todo bien, June?
La voz aguda de Ida Pickney me sobresaltó y se me entrecortó el aliento. Se encontraba en el porche de la casa de al lado; ya se había quitado el vestido que llevó puesto durante el funeral. Sostenía un periódico enrollado en una mano mientras me escrutaba detenidamente.
—Sí. —Forcé una sonrisa, intentando ralentizar mi respiración.
Ida titubeó mientras jugueteaba con la goma elástica que sujetaba el periódico.
—¿Quieres que te traiga algo, querida?
—No, es que… —Negué con la cabeza—. Es que me pareció ver a alguien en el porche.
La expresión de su rostro pasó enseguida de la simpatía a la preocupación, y me di cuenta de mi error. Así fue como empezó la abuela: viendo cosas que no estaban ahí.
Me apoyé una mano en la frente y solté una risita nerviosa.
—No era nada.
—Está bien. —Se obligó a sonreír—. Bueno, avísame si Birdie o tú necesitáis cualquier cosa. ¿De acuerdo?
—Por supuesto. Buenas noche, Ida.
Volví a entrar en casa antes de que le diera tiempo a responder y eché el cerrojo. Regresé con paso lento hacia las escaleras; tenía las manos pegajosas y mi pelo indomable se rizaba con la humedad. Cuando llegué hasta el espejo, la luz se reflejó en el medallón y vi que el surco de la lágrima que derramé un rato antes seguía cubriendo mi mejilla. Me lo limpié con el reverso de la mano.
—No es real. —Esas palabras apenas resultaron audibles entre mi aliento trémulo—. Ahí no hay nada.
Ignoré esa sensación desagradable que se repitió en mi barriga. La misma que susurraba al fondo de mi mente un pensamiento que no iba a permitir que emergiera. Hace un año, me habría dicho que solo había sido un efecto óptico a través del cristal. No un pliegue en la mente. Tampoco una fina grieta en el hielo. Había sido el farol del porche al balancearse. La sombra de la rama de un árbol.
Pero yo lo sabía. Desde hacía ya tiempo.
Proyecté la mirada por el pasillo a oscuras hasta la puerta del dormitorio de Birdie. No le había hablado de los destellos luminosos que comenzaron a aparecer por el contorno de mi visión el verano anterior. Tampoco le había hablado del eco de voces que flotaba en el aire a mi alrededor, ni de que cada vez más, a cada día que pasaba, mis pensamientos parecían arena que se filtraba por los tablones del suelo.
La locura vino a por mi abuela, tal y como lo hizo con mi madre, y ahora había venido a por mí.
Durante años, el pueblo de Jasper me había estado observando, esperando a que se manifestara la demencia. No sabían que ya estaba presente, bullendo bajo la superficie.
Mi futuro nunca había sido un misterio. Desde muy joven sabía lo que me aguardaba; mi final siempre resultaba visible en la distancia. Por eso no me había enamorado nunca. No había tenido hijos. No había encontrado sentido en los sueños que iluminaban los ojos de la gente a mi alrededor. Solo tenía una ambición en la vida, construida con sencillez, y esa era asegurarme de que la maldición de las Farrow terminara conmigo.
Era tan buen momento como cualquier otro para poner fin a esa historia. Yo no era la primera Farrow, pero sería la última.