CAPÍTULO 1
UNA BRIZNA DE HIERBA
ACTUABA DESDE QUE ERA NIÑO. MI MADRE ME LLEVABA AL CINE CON SOLO tres o cuatro años. Durante el día trabajaba en el servicio doméstico y en fábricas, y cuando llegaba a casa, la única compañía que tenía era su hijo. Y me llevaba con ella al cine. No sabía que me estaba proporcionando un futuro. Enseguida me enganché a mirar a los actores en la pantalla. Como no tenía compañeros de juegos en el apartamento y todavía no teníamos televisor, no tenía nada más que hacer que pensar en la última película que había visto. Repasaba los personajes en mi cabeza, y los revivía, uno a uno, en el apartamento. Aprendí de muy joven a hacer amigos con mi imaginación. A veces, contentarte con tu soledad puede tener sus pros y sus contras, especialmente para las demás personas con las que convives.
El cine era un lugar donde mi madre podía refugiarse en la oscuridad y no tener que compartir su Sonny Boy con nadie más. Este fue el apodo que me dio, fue la primera, antes de que todo el mundo empezara a llamarme así también. Lo había tomado de las películas, había oído a Al Jolson cantarlo en una canción muy popular que decía así:
Climb up on my knee, Sonny Boy1
Though you’re only three, Sonny Boy
You’ve no way of knowing
There’s no way of showing
What you mean to me, Sonny Boy.
Le quedó grabada en la mente durante doce años, y cuando yo nací en 1940, todavía tenía la canción tan presente que me la cantaba. Fui el primer hijo de mis padres, el primer nieto de mis abuelos. Se volvían locos conmigo.
Mi padre solo tenía dieciocho años cuando nací, y mi madre era unos años mayor. Suficiente para decir que eran jóvenes, incluso para la época. Probablemente no tenía ni dos años cuando se separaron. Los dos primeros años de mi vida mi madre y yo nos mudamos constantemente, sin estabilidad ni seguridad. Vivimos juntos en habitaciones amuebladas en Harlem y luego nos fuimos a vivir al apartamento de sus padres en el South Bronx. Mi padre apenas nos ayudaba. Al final, un juzgado nos concedió cinco dólares al mes, suficiente para cubrir nuestra habitación y comida en casa de sus padres.
Muchos años más tarde, cuando tenía catorce años, mi madre demandó de nuevo a mi padre para pedirle más dinero, pero él dijo que no tenía y nosotros no recibimos nada. Pensé que el juez era muy injusto con mi madre. Pasaron muchos años antes de que los tribunales tuvieran cierta sensibilidad con las necesidades de las madres solteras.
Para encontrar mi primer recuerdo con mis padres juntos, tengo que remontarme a la edad de tres o cuatro años. Estaba viendo una película con mi madre en el palco del Dover Theatre. La historia era algún tipo de melodrama para adultos, y mi madre estaba totalmente absorta. Yo sabía que estaba viendo algo que era solo para adultos, y me imagino que había una cierta excitación en eso de ser un niño sentado junto a su madre compartiendo este rato con ella. Pero no podía seguir la trama, y mi atención divagaba. Miré hacia abajo desde el palco, a las filas que había debajo de nosotros. Y vi a un hombre caminando por ahí, buscando algo. Lleva un uniforme de PM, la policía militar en la que sirvió mi padre durante la Segunda Guerra Mundial.
Debió de parecerme familiar, porque instintivamente grité: «¡Papá!». Mi madre me hizo callar. No entendí por qué. ¿Cómo que me hacía callar? Grité de nuevo. «¡Papá!». Ella me decía: «Chist, ¡silencio!», porque él la estaba buscando. Tenían problemas, y ella no quería que él la encontrara, pero ahora ya la había encontrado.
Cuando terminó la película, recuerdo salir a la calle en la noche oscura con mi madre y mi padre, la marquesina del Dover Theatre alejándose detrás de nosotros. Yo iba caminando entre mi madre y mi padre, ella me cogía una mano y él la otra. Con mi ojo derecho vi la cartuchera en la cintura de mi padre que sostenía una enorme pistola que sobresalía, con un mango blanco perla. Años más tarde, cuando interpreté a un poli en la película Heat, mi personaje llevaba una pistola con un mango como este. Aunque fuera un niño podía entenderlo: esto es poderoso. Esto es peligroso. Y luego mi padre se marchó. Se fue a la guerra y volvió, pero no con nosotros.
Mucho más tarde, cuando estaba actuando en mi primer espectáculo en Broadway, mis parientes por parte de mi padre vinieron a verme. Yo era ese joven actor de vanguardia que había pasado la mayor parte del tiempo en Greenwich Village y que gradualmente se había ido abriendo camino a Broadway. Después del espectáculo, un par de tías mías y uno o dos hijos suyos me hicieron una visita sorpresa en el pasillo entre bastidores. Empezaron a comerme a besos, abrazándome y felicitándome. Eran Pacino y, aunque las conocía de alguna visita ocasional a mi abuela paterna, estaba un poco cohibido.
Pero mientras charlábamos, salió algo en la conversación que me dejó atónito. Dijeron algo sobre «el tiempo que pasaste con nosotros». Yo respondí: «¿Qué quieres decir, cuando estuve con vosotros?». Ellas dijeron: «Cuando estuviste con nosotros, ¿no te acuerdas? Sí, Sonny Boy, cuando todavía eras un bebé, menos de un año y medio, viviste con tu abuela y tu abuelo, el padre y la madre de tu padre».
Yo dije: «¿Cuánto tiempo viví allí?».
—Unos ocho meses —dijeron—, casi un año.
Y de repente todo empezó a cuadrar en mi cabeza. Me apartaron de mi madre durante ocho meses mientras mi padre estaba en la guerra. Pero no me enviaron a un orfanato o a una casa de acogida; me llevaron caritativamente con un pariente sanguíneo, la madre de mi padre, mi abuela, que fue un regalo absoluto de Dios. He tenido varios salvavidas a lo largo de mi vida en este planeta, y quizá ella fue el primero.
Esta revelación me dejó hecho polvo. Tuve una claridad repentina sobre las cosas inexplicables que había hecho en la vida hasta entonces, con veintiocho años, los altibajos de mi vida, las decisiones que había tomado y la forma cómo había solucionado las cosas. Fue una revelación saber que me habían entregado, por lo menos temporalmente, a la edad de dieciséis meses. Había sido totalmente dependiente de mi madre, sin conocer nada más, y luego me habían enviado a una vida totalmente distinta; y esto es una ruptura impactante. Poco después de esto, fui a terapia. Estaba claro que todavía tenía que tratar ciertas cosas.
La madre de mi padre se llamaba Josephine, y probablemente era la persona más maravillosa que jamás haya conocido. Era una diosa. Tenía esa expresión angelical. Era el tipo de persona que, en los viejos tiempos, se acercaba a Ellis Island a esperar a los recién llegados, italianos y cualquier otra persona que no hablara inglés, para ayudarlos. Me quería tanto y luchó tanto por mí que consiguió derechos de visita en el acuerdo de divorcio de mis padres. Su marido, mi abuelo y tocayo, Alfred Pacino, llegó a Nueva York desde Italia a principios de la década de 1900. Fue un matrimonio concertado, y mi abuelo trabajaba como pintor de casas. Era un borracho, por lo que su carácter era cambiante e impredecible.
No tengo recuerdos de la época que pasé en su casa, lejos de mi madre. Me imagino que mi madre tenía sentimientos de culpa por este acuerdo. Seguro que los tuvo. No me separaron de mi madre durante demasiado tiempo, pero a esa tierna edad, ocho meses era mucho.
Cuando mi hijo Anton era pequeño, algo menos de dos años, recuerdo una época en que estuvimos juntos en la calle 79 con Broadway y su madre no estaba. Tenía una mirada en el rostro como si estuviera completamente perdido. Pensé, es porque no sabe dónde está su madre. De hecho, la buscaba, mirando a la gente por la calle a ver si la encontraba. Tenía más o menos la edad que tenía yo cuando viví con los padres de mi padre. Nunca vi a mi hijo tan perdido, ni antes ni después. Lo cogí y le dije: «Mamá va a venir, no te preocupes». Era lo que necesitaba oír.
Los padres de mi madre vivían en un bloque de seis pisos en Bryant Avenue en el South Bronx, en un apartamento del último piso, donde los alquileres eran más baratos. Era una colmena de actividad constante, con solo tres habitaciones, todas usadas como dormitorio. A veces éramos seis o siete viviendo allí a la vez. Vivíamos por turnos. Nadie tenía una habitación propia, y durante largos períodos de tiempo, dormía entre mis abuelos. Otras veces, cuando dormía en un sofá-cama en lo que se suponía que era el salón, nunca sabía quién acabaría acampando a mi lado, un pariente de paso por la ciudad, o el hermano de mi madre, cuando regresaba de sus misiones en la guerra. Había estado en el Pacífico, y como muchos otros hombres de la guerra, no hablaba de su experiencia bélica. Cogía cerillas de madera y se las ponía en los oídos para ahogar las explosiones que no dejaba de oír.
El padre de mi madre se llamaba Vincenzo Giovanni Gerardi de nacimiento, y provenía de una antigua ciudad siciliana cuyo nombre, lo sabría más tarde, era Corleone. Cuando tenía cuatro años emigró a América, posiblemente de forma ilegal, y se convirtió en James Gerard. Entonces ya había perdido a su madre; su padre, que era una suerte de dictador, se había vuelto a casar y se había mudado con sus hijos y su nueva mujer a Harlem. Mi abuelo recibió una educación complicada, dickensiana, pero para mí fue la primera verdadera figura paterna que tuve.
Cuando tenía seis años, llegué a casa después de mi primer día de escuela y me encontré a mi abuelo afeitándose en el baño. Estaba frente al espejo, con su camiseta interior y sus tirantes bajados a los lados. Yo estaba en el dintel de la puerta abierta del baño. Quería compartir una historia con él.
—Abuelo, hay un chico en la escuela que ha hecho una cosa muy mala. He ido a contárselo a la maestra y le ha castigado.
Sin dejar de afeitarse, mi abuelo me dijo simplemente: «Así que eres un chivato, ¿eh?». Fue una observación casual, como si dijera: «¿Te gusta tocar el piano? No lo sabía». Pero sus palabras me dieron justo en el plexo solar. Notaba como me iba escurriendo por los lados de la puerta del baño. Estaba hecho polvo. No podía respirar. No dijo nada más. Pero nunca volví a delatar a nadie en mi vida. Aunque escribiendo esto lo estoy haciendo.
Su mujer, Kate, era mi abuela. Tenía el pelo rubio y unos ojos azules como Mae West, una rareza entre italianos, la verdad, que la diferenciaba de todos mis parientes. Probablemente corría sangre alemana por sus venas. Cuando tenía unos dos años, creo, me sentaba en la mesa de la cocina y me daba papilla con una cuchara mientras me contaba extravagantes historias inventadas en las que yo era el protagonista. Seguro que esto me afectó. Cuando era un poco mayor, me la encontraba cocinando en la cocina, pelando patatas, y yo me las comía crudas. Tenían poco valor nutricional, pero me encantaba su sabor. A veces me daba galletas de perro y también me las comía.
Mi abuela era famosa por su cocina. Hacía comida italiana, por supuesto, pero no estábamos en un barrio italiano. De hecho, éramos los únicos italianos que vivíamos en nuestro barrio. Quizá había uno al otro lado de la calle, un tipo llamado Dominic, un chico alegre, que tenía un labio leporino. Cuando salía por la puerta, la abuela me perseguía con un trapo húmedo, que parecía tener siempre en la mano, y me decía: «Límpiate la salsa de la cara. La gente pensará que eres italiano». Había un cierto estigma contra los italianos cuando empezamos a llegar a América, y aumentó al empezar la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se había pasado cuatro años luchando contra Italia y, aunque muchos americanos italianos habían cruzado el océano para luchar con sus hermanos y derrocar a Mussolini, otros fueron declarados extranjeros enemigos y encerrados en campos de internamiento. Cuando los americanos italianos regresaron de la guerra, se casaron con otros grupos en una proporción altísima.
Las demás familias de nuestro bloque eran tanto de Europa del Este como de otras partes del mundo. Había una cacofonía de dialectos. Se podía oír a todo el mundo. Nuestro pequeño tramo entre la Calle 171 y la 174, era una amalgama de nacionalidades y etnias. En verano, cuando subíamos a la azotea de nuestro bloque para refrescarnos porque no teníamos aire acondicionado, se oía el murmullo de los diferentes idiomas con gran variedad de acentos. Fue una época gloriosa: mucha gente pobre de distintos guetos se había trasladado aquí, y estábamos haciendo algo con el Bronx. Cuánto más al norte, más prósperas eran las familias. Nosotros no éramos prósperos. Sobrevivíamos. Mi abuelo era yesero y tenía que trabajar cada día. En aquellos tiempos, los yeseros estaban muy buscados. Había desarrollado una gran habilidad y era apreciado por lo que hacía. Construyó una pared en el callejón para nuestro casero, que le gustó tanto que mantuvo el alquiler de nuestra familia a 38,80 $ al mes durante todo el tiempo que vivimos allí.
Hasta que no fui un poco mayor, no podía salir solo del edificio, vivíamos en la parte de atrás y el barrio era un poco inseguro, y yo no tenía hermanos. No teníamos televisor ni mucho con lo que entretenernos, aparte de algunos discos de Al Jolson al que solía imitar para el goce de mi familia cuando tenía tres o cuatro años. Mis únicos compañeros, aparte de mis abuelos, mi madre y mi perro Trixie, eran los personajes que revivía de las películas que veía con mi madre. Debí de ser el único chico de cinco años que fue a ver Días sin huella. Estaba encantado con mi actuación de Ray Milland en el papel de alcohólico destructivo, con el que consiguió un Oscar. Cuando está luchando para estar sobrio y sufre delirium tremens, alucina con la visión de un murciélago abatiéndose desde un rincón de su habitación del hospital sobre un ratón que sube la pared. Milland podía hacerte creer que estaba atrapado en el terror de esta ilusión. No podía olvidar la escena en la que estaba sobrio, buscando frenéticamente la bebida que había escondido cuando estaba borracho, pero ahora no podía recordar dónde la había ocultado. Intentaba reproducirla yo mismo, fingiendo que registraba un apartamento invisible rebuscando en armarios, cajones y cestos imaginarios. Era tan bueno en esta pequeña rutina que lo hacía a petición de mis parientes. Se reían a carcajadas. Supongo que les parecía gracioso ver a un chico de cinco años rebuscando en una cocina imaginaria con esta intensidad de vida o muerte. Era una energía dentro de mí que estaba descubriendo que podía canalizar. Ya con cinco años pensaba: «¿De qué se ríen? Ese hombre está luchando por su vida».
Mi madre tenía sensibilidad para esas cosas. Creo que es por eso por lo que le atraían este tipo de películas. Era una mujer hermosa, pero era delicada, con emociones frágiles. A veces visitaba a un psiquiatra, cuando el abuelo tenía dinero para pagar sus sesiones. Yo no fui consciente de que mi madre tenía problemas hasta un día, cuando tenía seis años. Me estaba preparando para salir a jugar a la calle, sentado en una silla de la cocina mientras mi madre me ataba los cordones de mis pequeños zapatos y me ponía un jersey para que no tuviera frío. Me di cuenta de que estaba llorando, y me pregunté qué le pasaba, pero no sabía cómo preguntarle. Me llenó de besos, y justo antes de que saliera del apartamento, me dio un gran abrazo. No era normal, pero estaba impaciente por bajar a jugar con los otros niños, y no le di más importancia.
Llevaba fuera cerca de una hora cuando vi un alboroto en la calle. La gente corría hacia el edificio de mis abuelos. Alguien me dijo: «Creo que es tu madre». No me lo podía creer. Pensé: «¿Cómo pueden decir algo así? ¿Mi madre? No es verdad». Empecé a correr con ellos. Había una ambulancia frente al edificio, y allí, saliendo por la puerta principal, en una camilla, estaba mi madre. Había intentado suicidarse.
No me lo explicaron; tuve que averiguar lo ocurrido yo mismo. Supe más tarde que la habían enviado a recuperarse al Bellevue Hospital, donde la gente que hacía este tipo de cosas se quedaba un tiempo. Es una época que tengo en blanco, pero recuerdo estar sentado en la mesa de la cocina del apartamento de mis abuelos mientras los mayores discutían lo que iban a hacer. No podía entender casi nada, pero hacía ver que era un adulto como ellos. Años más tarde, hice la película Tarde de perros, y una de las imágenes finales, en la que sacan al personaje de John Cazale en una camilla, ya muerto, me hizo pensar en el momento en que vi cómo se llevaban a mi madre en ambulancia. Pero no creo que quisiera morir entonces, todavía no. Regresó a casa viva, y yo volví a las calles.
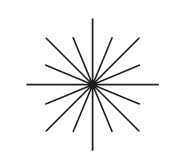
CUANDO ERA NIÑO, ERAN LAS RELACIONES CON MIS AMIGOS EN LA calle lo que me mantenía vivo y me daba esperanza. Andaba con una pandilla que incluía a mis tres mejores amigos, Cliffy, Bruce y Petey. Cada día era una nueva aventura. Deambulábamos, ávidos de vida. A posteriori, me doy cuenta de que probablemente recibí más amor de mi familia que los otros tres. Puede que esto fuera lo que marcó la diferencia. Yo salí vivo, ellos no.
Actualmente, uno de mis recuerdos favoritos es un sábado por la mañana de primavera, bajando las escaleras para salir a la calle frente a mi bloque de apartamentos. No debía tener más de diez años. La calle estaba vacía y hacía un día radiante. Recuerdo que miré calle abajo, y vi a Bruce, a unos cincuenta metros. Sentí esa alegría en mi interior que me ha quedado grabada para siempre. El día era claro y nítido, y todo estaba tranquilo y silencioso. Se giró y sonrió, y yo sonreí también, porque sabíamos que estábamos vivos. El día estaba lleno de potencial. Algo iba a ocurrir.
Cada pocas manzanas, había solares vacíos donde se habían plantado los jardines Victoria en el auge de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Eleanor Roosevelt hizo construir su jardín de la Victoria en la Casa Blanca, empezaron a surgir otros por doquier, incluso en el South Bronx. Pero cuando nosotros los descubrimos, tras la guerra, estaban destrozados, llenos de escombros, y las flores se habían ido al cielo. En los bordes de estos solares había aceras. De vez en cuando, si mirabas hacia la acera, veías una brizna de hierba surgir del asfalto. Esto es lo que mi amigo Lee Strasberg llamó talento: una brizna de hierba abriéndose paso por un bloque de hormigón.
Estos jardines de la Victoria llenos de escombros se convirtieron en nuestros puntos de reunión y zona de juegos. Eran buenos campos de béisbol, si se recogían las basuras para hacer las bases.
A menudo jugaba a béisbol en uno de estos solares, y hacia las cinco de la tarde veía al abuelo en la distancia, pasando de camino a casa después del trabajo. Estuviera donde estuviera en el solar, en cuanto le veía, salía corriendo a saludarlo en la acera antes de que pasara de largo, para sacarle unas monedas para comprar un helado.
Me miraba y se metía la mano en el bolsillo, hasta llegar a lo que parecía el fondo de su pernera, y finalmente la sacaba con mi gran regalo: una brillante moneda de cinco centavos. Enseguida le decía: «Gracias abuelo», y salía corriendo.
Si lo veía pasar cuando estaba con el bate, le gritaba para captar su atención, esperando que me viera darle a la bola y alcanzar una base. Se paraba y me miraba un minuto, y cada vez que se quedaba ahí mirándome, fallaba. Cada vez. Cuando llegaba a casa, le decía que cuando se había ido, había hecho un triple, y asentía sonriendo.
En el barrio, parecía como si burlara a la muerte con frecuencia. Era como un gato con más de siete vidas. Sufrí tantos percances y accidentes que solo contaré los más destacados y significativos. Un día de invierno, estaba patinando sobre hielo en el río Bronx. No teníamos patines de hielo, así que llevaba puesto un par de zapatillas, y hacía piruetas, alardeando delante de mi amigo Jesús Díaz, que estaba en la orilla. En un momento dado, yo me reía y él me animaba, y de repente el hielo se rompió y me sumergí en las aguas heladas. Cada vez que intentaba salir, el hielo se quebraba y volvía a caer en el agua helada. Creo que ese día me habría ahogado si no hubiera sido por Jesús Díaz. Consiguió encontrar un largo bastón que hacía dos veces su tamaño, se estiró lo más que pudo desde la orilla y utilizó el bastón para sacarme y llevarme a un lugar seguro. Estaba empapado y congelado, así que me sacó del frío hasta el apartamento que compartía con su familia, en el edificio donde su padre era el conserje. Jesús Díaz me dejó su ropa para que me cambiara.
Más o menos a la misma edad, viví una de las experiencias más bochornosas de mi vida. Incluso ahora me da reparo contarlo, pero ¿por qué no? Para eso estamos aquí. No debía tener más de diez años, y estaba caminando por una delgada verja de hierro, haciendo mi baile sobre la cuerda floja. Había llovido toda la mañana, de eso estoy seguro, resbalé y me caí, y la barra de hierro me hirió directamente entre las piernas. Me dolía tanto, que apenas podía volver caminando a casa. Un hombre mayor me vio gimiendo en la calle, me cogió y me llevó hasta el apartamento de mi tía Marie. Era la hermana menor de mi madre, que vivía en el tercer piso del mismo edificio que mis abuelos. Ese buen samaritano me dejó sobre una cama y me dijo: «Cuídate, chaval».
En aquellos tiempos, era habitual que los médicos fueran a casa de sus pacientes, aunque su consulta estuviera en la misma calle. Mientras la familia esperaba que llegara el doctor Tanenbaum, yo estaba tumbado en la cama, con los pantalones totalmente bajados hasta los tobillos y las tres mujeres de mi vida —mi madre, mi tía y mi abuela— observaban y palpaban mi pene presas del pánico. Pensé: «Dios mío, por favor, llévame contigo ahora», mientras las oía susurrar y realizaban la inspección. Mi pene permaneció en su sitio, igual que mi trauma. Hoy en día todavía me asalta este pensamiento.
Nuestro barrio del South Bronx gozaba de un elenco de personajes extremos, la mayoría de ellos inocentes. Había ese tipo que tendría unos treinta o cuarenta años, con una mezcla de pelo rojo y negro y que vestía un traje y una camisa con cuello y una raída corbata aflojada. Parecía como si hubiera ido a la misa de domingo y le hubieran caído las cenizas encima. Caminaba lentamente por las calles en solitario y casi no hablaba; cuando lo hacía, lo único que decía era: «No mates el tiempo; el tiempo te matará a ti». Eso era todo. Si alguna vez se nos hubiera acercado y hubiera dicho: «¿Cómo estáis, chavales?», nos habríamos quedado de piedra. Evidentemente, desconfiaba un poco de él, igual que los demás. Éramos como un grupo de animales salvajes y sabíamos que él no formaba parte de nuestra especie. Nuestro instinto nos decía que estaba aislado, así que no indagábamos al respecto. Solo le aceptábamos. Entonces había un mayor sentido de la intimidad que en nuestro mundo actual, la gente se permitía una cierta decencia y distancia. Quizá todavía es así en ciudades más pequeñas, y es algo que he llevado conmigo toda mi vida.
Pero la oscuridad acechaba en la esquina equivocada. Una vez, cuando tenía ocho o nueve años, estaba solo en Bryant Avenue, chutando un balón contra la pared de mi edificio. Este chico que conocía, llamémosle Steve, regresaba de un gran aparcamiento de autobuses que había en la estación E1, donde solíamos jugar dentro de los autobuses vacíos y recogíamos los coloridos papeles carbón fingiendo que era dinero. Steve tenía una mirada inquietante, vacía en el rostro, como si estuviera aturdido. Le dije: «Eh, Steve, ¿qué ocurre?».
Me miró directamente a los ojos y me dijo: «Un tipo se ha meado en mi boca».
Y yo le dije: «¿Por qué querría alguien mearse en tu boca?».
Y él dijo: «No lo sé».
—Se ha meado en tu boca.
—Sí, allí al aparcamiento.
Steve no sabía qué estaba ocurriendo, y a mi tierna edad, yo tampoco. No entendía el matiz ni conocía la experiencia. Más tarde en mi vida, entendí lo que creo que le ocurrió. Era el tipo de cosas que podía haber pasado en cualquier calle de cualquier ciudad, y había ocurrido allí. Encontré la manera de apartarlo de mi mente. Hay cosas con las que nos encontramos cuando crecemos y, aunque nos impactan, no podemos procesarlas bien, o no recordamos mucho al respecto salvo que entremos en una especie de estado hipnótico. Pero las asimilamos igualmente. En aquel momento supe que había ocurrido algo malo y que Steve parecía como roto por eso, desamparado.
Lo único que sabía es que con amigos como Cliffy, Bruce y Petey, nunca me sentí desamparado. Cuando éramos un poco mayores, once o doce años, formábamos bandas y explorábamos el barrio, aventurándonos más allá de nuestra manzana, buscando nuevos horizontes. Ibas a un sitio y una banda te apaleaba. Ibas a otro, y te apaleaba otra banda. Aprendías pronto cuáles eran los límites de tu propio territorio y te movías lo menos posible.
Hacíamos todo lo divertido que nos podíamos permitir. Pasábamos horas y horas tumbados boca abajo pescando en las rejillas de la alcantarilla en el extremo de nuestro bloque, esperando encontrar el brillo de algo reluciente en medio de la mugre, como una moneda perdida. No era una ocupación ociosa, cincuenta céntimos era algo revolucionario. Subíamos a lo alto de los edificios y saltábamos de una azotea a otra. Los sábados por la noche, cuando veíamos a los chicos un poco mayores que nosotros, ya graduados, que salían con chicas, y las llevaban al cine o al metro, nos subíamos al tejado de los escaparates y les bombardeábamos con basura. A veces separábamos una cabeza de lechuga y se la echábamos. Una judía verde lanzada desde siete metros podía doler. Abríamos los hidrantes en verano, y nos convertíamos en héroes de todas las madres jóvenes que dejaban a los niños jugar en el agua. Hacía mucho calor en el South Bronx a mediados de julio. Nos subíamos a la parte de atrás de los autobuses, saltábamos los torniquetes en el metro. Si queríamos comida, la robábamos. Nunca pagábamos nada.
Hacer travesuras y huir de las figuras de autoridad era nuestro pasatiempo. Intentamos unirnos a los Boy Scouts, pero sabíamos que no podíamos permitirnos pagar los uniformes o ir a los campamentos de verano. Sus reuniones se celebraban en escuelas públicas locales, así que nos reuníamos con ellos en un gimnasio donde un líder de los Scouts intentaba decirnos qué debíamos hacer. Nos reíamos a carcajadas hasta que nos invitaban a irnos. Nunca podríamos haber sido Boy Scouts: no sabíamos cómo.
Vivíamos y respirábamos con los viejos juegos callejeros como chutar latas, el béisbol callejero y el ringolevio. Para jugar al ringolevio, tenías que formar dos equipos y perseguir a los oponentes e intentar capturarlos rodeándolos con los brazos diciendo: «Ringolevio, un, dos tres», tres veces seguidas. Luego esa persona iba a la cárcel, un círculo marcado en el centro del patio. Pero si podías meter un pie en la cárcel de tu equipo y gritar: «¡Todos libres!», entonces todo el grupo se liberaba. Era la mejor sensación del mundo cuando podías conseguirlo de algún modo. Algunos chicos saltaban desde los edificios para conseguir meter un pie en ese círculo y gritar: «Todos libres».
Allí de donde yo vengo, siempre nos estaban persiguiendo o perseguíamos nosotros. Cuando veíamos a los polis, nos gritábamos: «Eh, ¿de qué está hecho un penique?», y luego todos soltábamos «¡cobre sucio!». Los polis bostezaban o se reían o empezaban a perseguirnos, según el humor que tuvieran. Pero todos conocíamos al poli de barrio de nuestro territorio; caminaba con nosotros, nos vigilaba, nos animaba a divertirnos. No sé cuanta violencia impidió, pero acabamos queriéndole, y él se divertía con nosotros. Siempre pensé que le gustaba mi madre. Me hacía preguntas sobre ella, e incluso con once años, entendía por qué.
En mi pequeña banda, además de Bruce, Petey, Cliffy y yo, había otros chicos: Jesús Díaz, Bibby, Johnny Rivera, Smoky, Salty y Kenny Lipper, que un día sería teniente de alcalde de Nueva York bajo el mandato de Ed Koch. (Más tarde, hice una película llamada City Hall, La sombra de la corrupción, con John Cusak bajo la sólida dirección de Harold Becker, basada en su experiencia.) En nuestra banda también había un chico llamado Hymie, que hoy sería descrito como un chico con necesidades especiales. Era mayor que nosotros y muy fuerte. Otras bandas se lo pensaban dos veces cuando le veían. Por la noche, regresaba a casa con él, y cantábamos juntos I wonder who’s kissing her now.2 Era una vieja canción de la Segunda Guerra Mundial sobre un soldado que piensa en su chica que le espera en casa. Hymie me acompañaba por las escaleras de mi bloque de apartamentos, y luego cuando se marchaba, bajaba las escaleras cantando: «I wonder who’s...» y yo contestaba «kissing her now». Cuando cumplió dieciséis años, se volvió violento; empezó a atacar a su madre, y le encerraron en una institución. Nunca más le vimos. Le echábamos de menos.
Había otro chico en nuestro barrio llamado Philly, que recibía maltratos de otro chico. Había una palabra en argot entonces: si llevabas el cuello alzado, eras «rocky» o «rock», significaba que eras guay. Ese chico siempre llamaba a Philly «rock»: le decía: «¿Te crees que eres “rock”?». El abusón se pasó tanto que Philly acabó desquiciado. Empezó a pegarse la cabeza contra un muro de ladrillos, una y otra vez, gritando: «Soy un “rock”, soy un “rock”». Después de eso, sacaron a Philly de la escuela y lo internaron en un centro de rehabilitación. Nunca volvió a ser el mismo. Estaba sentado en una silla y miraba al vacío aturdido, sin hablar con nadie. Su madre se sentaba a su lado.
Cliffy, Bruce, Petey y yo, éramos los cuatro cabecillas. A mí me llamaban Sonny, o Pacchi, el apodo de Pacino. También me llamaban Pistacho, porque me gustaba el helado de pistacho. Si hubiéramos tenido que elegir a un líder, este habría sido Cliffy o Petey. Petey era un chico irlandés fuerte. Pero Cliffy era un erudito, con su estilo propio, intrépido, e incluso con trece años, nunca salía sin un ejemplar de Dostoievski en el bolsillo trasero. Este chico tenía el potencial de ser lo que quisiera en la vida. Tenía talento. Tenía buena planta. Tenía un CI por encima de la media, del que solía alardear. Y tenía cuatro hermanos mayores que le daban una paliza cada día. Tenía un montón de trucos. No hacía falta preguntarle, ¿qué vamos a hacer ahora? Siempre tenía un plan.
Subíamos a las azoteas de los edificios cuando queríamos pasar el rato, y también porque nos ofrecían rutas de escape si nos perseguían. En esa azotea había antenas de TV, montadas en un saliente de 30 metros que recorría el perímetro del edificio. A veces nos subíamos a ese saliente como si estuviéramos en un espectáculo de equilibrismo y caminábamos por él. Nos movíamos como gatos, a cinco pisos de altura, y cuando llegábamos a una de esas antenas, nos parábamos para sujetarnos antes de seguir otro tramo. Cliffy se movía con un alegre desenfreno «¿me veis?», volaba como si fuera un pájaro alterado. Yo lo hice algunas veces, pero no cómo lo hacía Cliffy.
Solíamos ir al zoo del Bronx, al que entonces llamaban Monkey Island, y nos metíamos en un cercado y nos subíamos a unas cuerdas gigantes que habían sujetado a las ramas de los árboles unos antepasados lejanos nuestros. Nos balanceábamos por estas cuerdas sobre el estanque, nos soltábamos y retozábamos en el agua. Una vez, Bruce salió de allí con una sanguijuela pegada al cuerpo, chupándole la sangre. Algunos chicos mayores que nosotros se apostaban en una gran roca plana que se adentraba en el agua y hacían concursos para ver quien se pajeaba más lejos. Todo era un concurso para ellos: «Me apuesto una moneda que no te comes la colilla que está en el suelo, y la piel de naranja al lado». Y por supuesto, siempre había alguien que aceptaba la apuesta. Yo no participaba en estos juegos y les dejaba hacer. De algún modo, yo siempre me quedaba observando, y solo intervenía en algunas ocasiones.
Una vez, Cliffy vio una ardilla trepar a un árbol y le tiró una piedra. La pobre ardilla cayó con un golpe seco, muerta, y Cliffy empezó a llorar. No pensaba que la mataría. Enterramos a la ardilla y rezamos por ella. Otra vez, llegué a casa con un gorrión herido que había encontrado y se lo llevé a mi madre, y cuidamos de él. Al cabo de un tiempo, el gorrión se acostumbró a nosotros. Volaba por el apartamento y aterrizaba en nuestro hombro. Teníamos que vigilar que el perro se mantuviera alejado de él. Todos le cogimos cariño. Mi madre lo besaba, y le construimos una pequeña jaula. Le daba comida para que recuperara fuerzas y mientras lo alimentaba, lo acariciaba y lo adoraba. Finalmente, tuvimos que soltarlo, porque nos pareció que tenía que ser libre. Lo llevamos de nuevo donde estaban los demás gorriones y lo soltamos. Era más pequeño que los demás, y más tarde nos enteramos de que normalmente rechazan a los pájaros que han sido domesticados. La idea de que probablemente hubieran matado a nuestro amigo por haber estado con nosotros nos rompió el corazón. Más tarde, leí Orfeo desciende, de Tennessee Williams, y cuando llegué a la frase sobre esos pequeños pájaros que «no tienen patas y viven toda su vida sobre alas, y duermen en el viento», me acordé de ese gorrión.
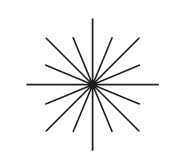
EL MÉTODO DE MI ABUELA PARA LIMPIAR LA VENTANA DE LA COCINA, el mismo que la mayor parte de los habitantes del edificio, era abrirla, sentarse en el alféizar y limpiar la ventana desde fuera, mientras su espalda se balanceaba precariamente fuera del marco cinco pisos sobre el nivel del suelo. Cuando estaba en la cocina y miraba por esa ventana, veía el callejón allá abajo, donde mi abuelo había construido la pared que separaba nuestro callejón del callejón del edificio contiguo. Si saltabas esa pared, había un pasaje que llevaba a todo un sistema de salidas y entradas, un mundo en sí mismo, lleno de pasajes que conectaban con patios traseros y espacios circulares. Cuando empecé a fumar cigarrillos a la edad de diez u once años, siempre procuraba meterme en ese callejón donde nadie podía verme, porque sabía que fumar no estaba permitido. Me imaginaba las cosas sórdidas que se hacían allí, todo lo que estuviera prohibido. Daba esa impresión, pero no tenía miedo, era más bien tentador. La primera vez que besé a una chica fue en esos callejones. No sabía lo que estaba haciendo, pero pensé que había ocurrido algo espectacular. Pensé que había perdido mi virginidad. Desgraciadamente no.
A menudo, cuando miraba al callejón desde mi apartamento, solía ver a mis amigos —un grupo de lobos salvajes pubescentes, con sonrisa ladina— que me veían y decían: «¡Baja, Sonny Boy! ¡Tenemos algo para ti!». Una mañana, Cliffy apareció con un gran pastor alemán. Me gritó: «Eh, Sonny, ¿quieres ver mi perro? Es mi nuevo amigo, ¡y se llama Hans!». Quería saltar directamente por la ventana para llegar enseguida abajo y ver ese gigantesco espécimen canino, pero bajé por las escaleras hasta la planta baja.
Cliffy no era conocido por robar perros. Le iban más los coches. Cuando tenía unos catorce años, robó un autobús escolar. Una vez, robó un camión de la basura. Todavía llevaba el ejemplar de Dostoievski cuando lo hizo. También solía entrar a robar en las casas; de hecho, ya no podía ir a Nueva Jersey porque lo buscaba la policía allí. Se burlaba de mí porque nunca me metí en las drogas en que andaba metido. Decía: «Sonny no necesita drogas ¡lleva el subidón de serie!».
Los deportes era un terreno que me separaba del resto del grupo. Mi abuelo me había inculcado el amor por los deportes: era fan del béisbol de toda la vida y fan del boxeo. Creció apoyando a los New York Yankees antes de que fueran los Yankees (primero se llamaban Highlanders) y como niño pobre que era, miraba los partidos por los orificios de la valla de Hilltop Park o Polo Grounds, donde jugaban los New York Giants. Más adelante, los Yankees tendrían su propio estadio, al que llamaban la «Casa que Babe Ruth construyó». El estadio sale en segundo plano en una escena de Serpico, que Sidney Lumet filmó con gran belleza, en la que Serpico se reúne con la pandilla de polis corruptos, todos agrupados como en una guarida de ladrones. El día en que se rodó esa escena fue la mañana en que Tuesday Weld y yo rompimos, y si os fijáis en la mirada en mi rostro, puede verse que parece bastante triste.
Mi abuelo siempre animaba a los que perdían, y parece que yo soy igual. Siempre apoyo a los perdedores, hasta que empiezan a ganar, y luego me digo: «Oye, ya no los voy a animar más».
Cuando se lo podía permitir, el abuelo me llevaba a los partidos de béisbol, y nos sentábamos en las gradas, los asientos baratos.
Por supuesto que sabíamos que había bancos que costaban más caros y estabas más cerca del campo. Pero era otra cosa totalmente distinta; nosotros no pertenecíamos a esa clase. Yo no creo que me considerara un marginado, era otra manzana del barrio, otra tribu. Podría haber sido otro país. La diferencia entre Cliffy y yo era que Cliffy veía estos mismos bancos y quería bajar allí. Si había una cola para entrar en el cine, no quería esperar, se colaba y entraba. Era así de atrevido. Era como si no existiera nadie más que él, un solipsista si alguna vez he visto alguno. Cuando pienso en ello, puede que yo también estuviera en este proceso.
Era una atleta en esa época. Era rápido y ágil, y me movía dando brincos. Jugaba al béisbol en el equipo de la Police Athletic League de mi barrio. Los deportes no le interesaban a Cliffy y a los demás, así que era como si viviera dos vidas: mi vida con la pandilla, y mi vida con los que jugaban al béisbol. Durante un tiempo pensé que acabaría siendo un jugador de béisbol profesional, hasta que vi algunos de los chicos que iban a la liga inferior de los Yankees; no podía ni mirarlos, eran mucho más buenos que yo, la verdad. Me impresionan los atletas profesionales. Tienen que escalar montañas para conseguirlo, y en lo que a mí respecta, todos han subido al monte Everest.
Los chicos de la pandilla eran toda mi vida, pero iba sin ellos, por mi cuenta, a jugar a los partidos. Un día regresaba de un partido por un barrio peligroso cuando me robaron el guante. Un grupo de cuatro o cinco chicos no mucho mayores que yo se me abalanzaron encima; tenían cuchillos y Dios sabe qué más, y me dijeron: «Danos el guante». Sabían que no tenía dinero, y yo sabía que iba a quedarme sin guante. Me lo había comprado mi abuelo y llegué a casa llorando y le dije que me lo habían robado y no sabía qué hacer. Sabía que no podía permitirse uno nuevo, e intentar encontrar a los tipos que me lo habían robado significaría una guerra. Solo si hubiera tenido a Cliffy, Petey y Bruce conmigo, nunca me habría ocurrido esto para empezar. No era solo que estuviéramos a gusto todos juntos en el grupo, era necesario, porque si no, éramos vulnerables, indefensos.
A orillas del río Bronx, a unas cuatro manzanas de nuestras casas, había las Dutch Houses. Eran edificios antiguos, construidos por los holandeses que se asentaron en este país, ahora en ruinas, pero no del todo abandonados. Herman Wouk hablaba de ellos en su novela El chico de la ciudad, que describía el territorio circundante como un área de «cúmulos malolientes». Cuando nos sentíamos realmente osados, nos aventurábamos a las «Dutchies». Sus ruinas estaban pobladas por chicos incontrolables y fugitivos, les llamábamos «Boonies», porque vivían en Boone Avenue.Vivían en esas chabolas, tenían enfermedades y según la sabiduría popular ponían veneno en la punta de sus armas caseras.
Plantas silvestres incontroladas crecían a orillas del río: gruesos hierbajos tan altos como nuestras cabezas y bambús que los chicos cortaban, tallaban y convertían en cuchillos, arcos y flechas. Subían y bajaban balsas por el río Bronx, para trasladar los tipos de productos que no se vendían en las tiendas. Espiábamos a los vendedores turbios que se escabullían arriba y abajo para realizar sus misteriosas transacciones, y hombres que aparecían para hacer vete a saber qué con las mujeres que los acompañaban.
A veces, se oía un disparo ahogado, que solía provenir de una arma casera confeccionada con madera y gomas elásticas. Era una variante de un tirachinas: si le añadías una bala del calibre 22 y encendías el proyectil, normalmente se desviaba a un lado; si tenías mala suerte, te volaba los sesos. Servía para disparar latas, botellas y piedras, pero tenía empaque. Si llevabas una, te daba ese arrojo adicional necesario, pero podías meterte en líos. Todo el lugar llevaba el peligro escrito, pero era divertido para nosotros.
Un día estaba en Bryant Avenue cuando vi al resto de la banda salir renqueando de las Dutchies con aspecto derrotado. Cliffy estaba cubierto de sangre. Cuando vio mi reacción de desconcierto, gritó: «¡No soy yo! ¡Es sangre de Petey!». Detrás de él estaba Petey, que le salía sangre disparada como un géiser de una herida en la muñeca. Se habían adentrado en las «Dutchies», bajando una colina, cuando Cliffy de repente gritó: «Cuidado, ¡hay un “Boony” ahí!». Había gritado un nombre que tenía mala fama en esa zona. Incluso ahora, no me atrevo a decirlo. Cliffy solo estaba bromeando, pero los otros chicos salieron en desbandada en todas direcciones. Petey sabía que tenía que moverse rápido, pero por desgracia, tropezó y cayó, y se golpeó fuertemente en el suelo. Aterrizó sobre algo afilado y dentado que le atravesó la muñeca izquierda. El corte era tan profundo que le tocó los nervios. Fue horrible.
Los médicos finalmente pudieron arreglarlo, pero le hicieron una chapuza y no podía moverla correctamente. Me imagino que si le hubiera ocurrido ahora, le habrían curado bien una herida como esa, hubiera costado, pero lo habrían hecho bien. Pero ahí estaba él, con una mano que ya no podía mover. El infausto mundo de la pobreza lo había dejado lisiado. Cuando Petey jugaba a pelota con nosotros, tenía que sacarse el guante de la mano con que la había cogido y usarla para devolverla. Cliffy siempre se culpaba de lo que le había ocurrido a Petey, todo por su estúpida broma.
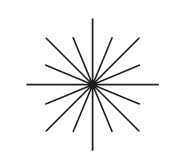
UNA NOCHE, ESTABA TOMANDO UN BAÑO EN EL APARTAMENTO DE MIS ABUELOS cuando oí un estruendo en el callejón de abajo. Desde cinco pisos más abajo, me llegaban las voces a la ventana del baño:
—¡Sonny!
—¡Eh, Pacchi!
—¡Sonnyyyyyy!
Eran los gritos de mis amigos llamándome desde el callejón. Se estaban reuniendo para otra ronda de escapadas, el último turno. Tenía diez u once años, pero querían que me uniera a ellos. Aullaban como gatos salvajes. No había timbre ni teléfono al que llamar, así que este era el modo de comunicarse. Tenían algo en mente —algo emocionante— y yo quería ir con ellos.
Pero algo me impedía salir corriendo de la bañera, ponerme la ropa y reunirme con ellos. Y no me refiero a mi conciencia; me refiero a mi madre. Me dijo que no podía ir. Que era tarde y que al día siguiente era día de escuela y que los chicos que salen y gritan en el callejón a esa hora de la noche no son el tipo de chicos con los que yo debía ir y, de todos modos, la respuesta era no.
La odié por ello. Me estaba cortando mi conexión con el mundo. Estos amigos eran el sentido de mi identidad. Eran todo lo que significaba algo en mi vida en aquella época, y mi madre no me dejaba estar con ellos. La odiaba por ello. Y luego, un día tengo cincuenta y dos años, estoy mirándome en el espejo de tocador, el rostro lleno de espuma de afeitar, devanándome los sesos pensando a quien voy a dar las gracias en un discurso de aceptación de un premio que acababa de recibir. Pienso en aquel día y me doy cuenta de que todavía estoy en este mundo gracias a mi madre. Por supuesto es a ella a quien tengo que dar las gracias, y a ella nunca se las di. Fue ella quien puso límites, quien me alejó del camino que llevaba a la delincuencia, el peligro y la violencia, a la aguja, aquel placer letal llamado heroína que mató a tres de mis mejores amigos. Petey, Cliffy y Bruce, los tres murieron a causa de las drogas. No es que estuviera bajo estricta vigilancia, pero mi madre se preocupaba por donde andaba de un modo que las familias de mis amigos no hacían, y todos lo sabíamos. Creo que ella me salvó la vida.
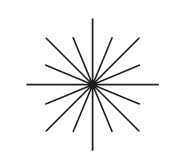
PODRÍA DECIR QUE LA FAMILIA DE MI MADRE NO TENÍA la mejor imagen de mi padre, pero mis abuelos se cuidaban de decir cosas negativas sobre él en mi presencia. Mi madre, sin embargo, soltaba determinadas cosas de vez en cuando que dejaban claro que no lo respetaba y que sentía que no se ocupara de mí. El tipo de conversación que puede herir a los niños. Cuando vienes de un hogar roto, ya te sientes como un huérfano. Este punto de vista de un adulto puede dar lugar a un perjuicio duradero, puede arruinarlo todo para siempre, y hay que ir con cuidado con esto. Y estoy seguro de que oírselo decir tuvo algún efecto en mí. Pero incluso a esa edad, estaba determinado a no dejar que influyera en mis sentimientos hacia mi padre. Quería formarme una imagen de él por mí mismo.
Cuando tenía nueve años, mi padre me llevó al barrio donde vivía en East Harlem. Él y mi madre llevaban divorciados unos cuantos años, y desde que había vuelto de la guerra, había iniciado una nueva vida. Tenía casi treinta años y había estudiado enseñanza superior gracias a la G.I. Bill.3 Trabajaba como contable y le iba bastante bien, por lo que entendí. Lo veía ocasionalmente en vacaciones y cumpleaños, y tenía un nuevo apartamento, una nueva esposa, y un nuevo hijo. Pero de algún modo, quería que yo siguiera en su vida. Así que me llevó a su edificio, parando en los escaparates y bares del barrio, mostrándome a sus amigos: «Este es mi hijo», les decía. «Hola hijo», decían ellos. Pero yo no sabía quiénes eran todas esas personas. Eran de una raza distinta. Eran italianos, y se parecían a los parientes que había conocido, pero tenían unos modos que no me resultaban familiares. Eran mayores y tomaban anisete en pequeñas tazas de café frente a los cafés. Eran simpáticos y me gustaban, pero lo único que yo quería era volver a casa al Bronx y estar con mis amigos. Sentía como si mi padre me estuviera exhibiendo.
Yo pensaba que esto sería una visita de un día, pero en algún momento entre la vuelta a la manzana y la casa de mi padre, me enteré de que iba a quedarme a pasar la noche. Iba a quedarme a dormir en su casa, un pequeño apartamento largo y estrecho donde pusieron una cama para mí en uno de los extremos más alejados. Cuando me desperté en mitad de la noche, estaba totalmente desorientado. Todo me parecía extraño. No podía ver la habitación en la que me encontraba. La cama en la que me habían puesto a dormir no era la mía. Los sonidos que venían de la calle me resultaban totalmente extraños. Oí una especie de arañazos en la pared que pensé que eran ratones o ratas.
Empecé a arrastrarme a través de la oscuridad para llegar hasta mi padre. Cada puerta que pasaba debía de tener un peligro en su interior. Cada habitación en la que entraba estaba llena de obstáculos. Cuando llegué a la parte de atrás del largo apartamento, lo encontré durmiendo en la cama que compartía con su nueva esposa. El somier de la cama me llegaba a la barriga y lo único que podía ver en la oscuridad eran bultos de distintos tamaños bajo las sábanas. No podía decir cuáles eran de él y cuáles de ella, pero sabía que no quería despertar a esa mujer que, por cómo me había mirado y me había hablado durante el día, parecía considerarme como una paloma que había sido apartada de su bandada y seguro que tenía una enfermedad letal.
Así que agité las sábanas, lo que por supuesto les despertó a ambos. Pero lo que más quería entonces era salir de allí, y no sabía cómo. Simplemente musité: «¿Puedo, puedo irme a casa?», y ese agotado hombre se levantó en plena noche, y me metió en el coche. Tenía un coche, cierto, y esto para mí era como tener un avión. Y me llevó de vuelta a casa, que estaba bastante lejos en coche. Habría sido más rápido en metro.
Cuando llegó al edificio de mi familia, mi padre apagó el motor, y habló conmigo mientras estábamos ahí sentados. Intentaba explicarme su versión de la historia. Me dijo: «He intentado hacerlo lo mejor que he podido, pero tu abuela siempre se entrometía». Con sus formas torpes, improvisadas, intentaba conectar conmigo. Pero estaba hablando con un chico de nueve años, y yo no podía asimilarlo. Me quedé tan aliviado cuando subí las escaleras hasta la casa de mis abuelos. Pensé, mi padre no es tan mal tipo. Quiero decir, mira lo que ha hecho, me ha traído hasta casa cuando no tenía por qué hacerlo. Pero honestamente, solo quería salir de allí. Era un extraño para mí.
En la escuela, los profesores solían decirle a mi madre: «Su hijo también necesita un padre». Ella se enfurecía. «¿Quiere decir que tenemos que estar juntos y sufrir y pelearnos y discutir, y mi hijo tiene que oírlo todo?»
He tenido amigos a lo largo de mi vida que querían a sus padres, o que tenían fuertes vínculos con ambos progenitores. Pero otros no tenían buenas relaciones con sus padres. Algunos crecieron viendo a sus padres borrachos moler a palos a sus madres. Incluso he conocido a gente cuyo odio por su padre era tan intenso que se ponían realmente enfermos cuando estaban con él. Yo nunca tuve un padre. Estaba ausente. Tengo suerte de haber tenido un abuelo. Pero cuando pienso en ello ahora, tuvo que ser doloroso que mi padre no pudiera tener una relación conmigo. Era italiano, y fui su primer y único hijo, así que sé que debió obsesionarle. Al mismo tiempo, me di cuenta de lo que me ahorré, de algún modo, al no tener a este tipo a mi alrededor. Si me hubiera criado él, no sería yo. Pero tengo tres hermanastras, sus hijas, a las que conocí, y todas tenían buenas palabras sobre él. Pude ver cuánto le querían.
Hubo otras personas en mi vida que me cuidaron y me guiaron, aunque entonces no me daba cuenta. Mi profesora de enseñanza secundaria, una atractiva mujer de mediana edad que se llamaba Blanche Rothstein, me eligió para empezar a leer unos pasajes de la Biblia en nuestras asambleas de estudiantes. Mi familia no era especialmente religiosa. Mi madre me envió a clases de catecismo, y llevé un traje blanco en mi primera comunión. Pero me daba miedo pensar que quizá era tan bueno que la Virgen María bajaría a la Tierra y me haría santo. Dije, no, no quiero ser santo. En realidad, me asustaba todo esto, es verdad, así que nunca regresé para la confirmación. Por eso, y porque las monjas te pegaban sin motivo alguno.
Pero cuando leía del Libro de Salmos con voz estruendosa: «El que anda en integridad, y obra justicia, y habla verdad en su corazón», podía sentir cuán poderosas eran las palabras. Porque las palabras pueden hacerte volar. Pueden cobrar vida. Como mi amigo Charlie solía decir, el verbo se hizo carne, para usar otra frase bíblica. Esto es lo que yo pensaba que era actuar, decir cosas bonitas e intentar distraer a la gente con ellas.
Poco después ya actuaba en las obras escolares como The melting pot, una pequeña obra que celebraba las múltiples naciones cuyas gentes habían contribuido a la grandeza de América. Fui uno de los chicos elegidos para ponerme ante un enorme crisol en medio del escenario. Estaba ahí para representar a Italia, junto con una niña de diez años con pelo oscuro y piel de color aceituna. La miré a través del crisol y pensé: «¿Los italianos son así?».
Cuando nuestra clase interpretó El rey y yo, yo hice el papel de Louis, el hijo de la heroína, Anna. Otro chico que interpretaba al joven príncipe de Siam y yo cantábamos juntos una canción sobre cómo nos sorprendía la forma en que se comportaban los adultos.
No me tomaba la interpretación muy en serio, era solo una forma de perder el tiempo, sacar mi energía, y sobre todo salir de clase. Pero de algún modo me forjé una reputación como el chico que tenía que estar en esas producciones escolares. Me imagino que lo hacía bien, porque un chico se me acercó después de una actuación y me dijo: «Oye, chico, ¡eres el próximo Marlon Brando!». Le miré y dije: «¿Quién es Marlon Brando?».
Al final de curso, nuestra clase de secundaria hizo una asamblea para votar varios premios de estudiantes, y yo fui elegido «El mejor candidato a tener éxito». Quedé decepcionado porque quería ser el «Más guapo». Pero ese chico, Willy Ramis, lo ganó, era uno de esos chicos que solían hacer flexiones con un brazo y caminaban haciendo el pino. Era un chico muy majo. Pero «El mejor candidato a tener éxito», que me dieron, era solo un concurso de popularidad. Lo único que significaba era que mucha gente había oído hablar de ti. Pero ¿quién quiere que se hable de ti?
Blanche Rothstein, mi profesora de secundaria, tenía planes mejores para mí. Un día subió los cinco tramos de escaleras de nuestro edificio hasta nuestro apartamento porque quería hablar con mi abuela. No había venido a castigarme, sino a animarme: «Este chico tiene que poder continuar con la interpretación —le dijo a la abuela—. Este es su futuro». Fue un gesto tan simple y, sin embargo, tan excepcional. Nadie más hizo nunca este tipo de esfuerzo, al menos no para mí. Lo que esta fantástica y devota profesora estaba haciendo era una cosa honorable, lo que todos los profesores pueden ofrecer, que es inspiración y dedicación a su puesto. Ánimo, la mejor palabra que existe. Mi abuela no acabó de entender lo que decía esta profesora, pero mi madre sí, y se preocupó. Como ella lo entendía, éramos gente pobre, y la gente pobre no estudia interpretación.
Esto no disuadió mis progresos en la escuela. Cuando tenía trece años e hicimos nuestra obra de clase, En busca del asesino, fui elegido para interpretar a uno de los chicos que ayuda a su madre viuda a resolver el asesinato en la casa vecina. Antes de continuar, alguien me dijo entre bastidores que mi padre y mi madre estaban entre el público. Mi madre y mi padre entre el público. ¡Oh, no! Esto me descolocó y mi actuación no fue tan buena como yo esperaba. En la actualidad, sigo sin querer saber quién está entre el público el día del estreno o cualquier otra noche.
Pero aparte de eso, hacer la obra fue fantástico. Siempre me sentía como en casa en el escenario. Sentía que era allí donde pertenecía. Quiero decir, me gustaba estar en el campo de béisbol, también, pero no jugaba tan bien a béisbol como esta otra cosa llamada teatro. Lo disfrutaba. Me sentía libre. Me sentía feliz. Sentía que la gente me prestaba atención. Y yo disfrutaba estando con los demás actores.
Justo después de la obra, mi madre y mi padre me llevaron a Howard Johnson’s y brindamos por mi éxito. Howard Johnson’s era un restaurante sencillo, como Denny’s, como el que sale al principio de Pulp Fiction. No tenía nada de elegante. La gente sencilla va allí. La cuenta al final de la comida no es muy grande. Pero me invadió una sensación de calidez y pertenencia. Era la primera vez, probablemente en toda mi vida, que veía a mis padres sentados el uno junto al otro. Quiero decir, ¿podéis imaginaróslo? Era algo que había deseado durante mucho tiempo, pero no era consciente de ello. Cualquier niño crece deseando estar junto a su madre y su padre. Esto es seguridad. Es familia.
Estaba descubriendo algo que me había perdido, ese sentimiento de conexión. Podía ver que estaban hablando entre ellos agradablemente, sin pelearse por nada. Mi padre, en un momento dado, incluso tocó la mano de mi madre con la suya, ¿estaba flirteando con ella? Lo vi como algo tan natural y fácil, que me pregunté por qué se habían separado. La obra los había unido, aunque solo brevemente. Lo que fuera que había estado planeando sobre mí se había esfumado, porque en ese momento, estos dos humanos se ocuparían de mí. Actuar en esa obra había unido de nuevo a mi madre y a mi padre, me había hecho ser parte de algo otra vez. Me sentía como una unidad. Tenía esa sensación por vez primera en mi vida. Y luego se desvaneció.