SEPTIEMBRE – SEIS MESES ANTES
Estoy sentado solo en el comedor Graymont. El sitio parece la típica cafetería que te encontrarías en la planta baja de cualquier museo. Mesas de madera redondas sobre un suelo de parqué y ventanas ovaladas con barrotillos flanqueadas por gruesas cortinas marrón claro. Para venir a cenar se nos exige llevar el uniforme del centro: camisa blanca, corbata, chaqueta azul y pantalón de vestir oscuro. Me aflojo la corbata; la llevo tan apretada que me está estrangulando.
Esto de estudiar en un internado no es exactamente como me lo esperaba. Cuando me enteré de que me iba a marchar del instituto público al que iba antes, me dejé llevar por todo tipo de fantasías sobre mi nueva vida. Me imaginé paseando por jardines amplios y exuberantes mientras la brisa otoñal me ondeaba la corbata, charlaba apasionadamente con compañeros de clase entusiastas sobre la poesía del siglo diecinueve y me refería a cualquier figura de autoridad que no me agradase como «esa vieja cotorra».
Me imaginaba exponiendo una presentación delante de unas vidrieras y obteniendo aplausos atronadores. Y recibiendo felicitaciones más tarde en fiestas desenfrenadas en zonas comunes elegantes, con luces de colores que giraban desde los techos abovedados con molduras mientras abrían botellas de champán.
Pero no iba muy encaminado.
Tamborileo la mesa con los dedos y miro a Ashton Jarr, Toby Darling y Lily Rankin. Están sentados en la mesa de al lado, y yo me estoy diciendo a mí mismo que no han debido reparar en mí, que no es que me estén ignorando a propósito. Han llegado al comedor juntos después de que yo ya me hubiera sentado a comer. Somos todos de segundo y vamos a la misma clase de La Mecánica de las Palabras y la Identidad, una manera pretenciosa de llamar a una clase en la que nos enseñan gramática básica y aprendemos a escribir frases completas con un estilo propio. Además, Toby y Ashton son mis compañeros de residencia.
Se podría decir que durante un tiempo fuimos un grupo de amigos, aunque no uno muy unido. El tipo de grupo que se crea durante las primeras semanas de clase y luego se separa o va sacrificando a algunos miembros. Solían invitarme a ver pelis con ellos o a ir al centro a tomar café, casi siempre nos sentábamos juntos en la cafetería a la hora de comer y nos habíamos dado los números de teléfono. Pero me he fijado en que últimamente han estado saliendo y haciendo cosas juntos sin mí (lo suben todo a las historias de Instagram), de modo que no tengo muy clara mi posición en el grupo.
La semana pasada, Ashton me preguntó si quería ir con ellos a una fiesta de los mayores. Me sentí halagado; pensaba que me habían aceptado oficialmente, y me pasé toda la semana intentando ocultar lo emocionado que estaba.
Y ahora ha llegado la noche de la fiesta, pero nadie me ha escrito ni me ha hablado del tema.
Una parte de mí quiere acercarse a ellos, dejarme de tonterías y preguntarles qué está pasando. Y la otra teme lo incómoda que será la conversación. Pero lo cierto es que me aterra la posibilidad del rechazo, y la espiral emocional en la que me podría adentrar en caso de recibirlo.
Los profesores se van turnando para vigilarnos a la hora de la cena. Hoy le toca al señor Dempsey, profesor de Lengua. Lo observo mientras va haciendo sus rondas. A veces, si un profesor te ve comiendo solo, se acerca y se pone a charlar contigo. De pronto me doy cuenta de que lo último que quiero es tener que oír al señor Dempsey soltar sus bromas de padre y preguntarme si estoy haciendo amigos por aquí mientras todos me miran.
Me levanto y me acerco a Ashton con la bandeja vacía en las manos.
—Sza estaba homenajeando a Lady Di —está diciendo Ashton—, igual que hizo Jessie Ware con la portada inspirada en la polaroid de Warhol de Bianca Jagger en Studio 54.
—Ah… —dice Toby—. ¿Y Kendrick con Damn?
—Eso no era ningún homenaje a nadie, tronco.
Siempre están hablando o de deportes o de la historia de las portadas de discos, intentando competir para ver quién sabe más de esa combinación extraña de cultura pop.
—Esta noche hacemos juntos los deberes de Física —le dice Lily a Ashton mientras le da unos toquecitos en la rodilla.
Ashton se gira hacia Lily.
—Te veo en la biblioteca —le dice, y al fin me ve plantado a su lado y me saluda—: Buenas.
Mientras me siento, me da unas palmadas en la espalda y Toby me da un papirotazo en la oreja.
Toby es un bufón con una vena mordaz. Dentro de veinte años seguro que es el típico hombre que se lleva a sus golden retrievers a antros de mala muerte. Ashton es muy pero que muy popular con las chicas, y la verdad es que lo entiendo. Es alto, atlético e irradia sensibilidad, y además tiene una buena mata de rizos castaños y unos ojos oscuros y penetrantes que no le pegan del todo. Vamos, que promete.
Siguen charlando mientras me quedo sentado a su lado, con la vista clavada en la bandeja vacía, hasta que carraspeo y Ashton me mira con las cejas enarcadas.
—Oye, quería preguntaros si sigue en pie lo de la fiesta de esta noche.
¿¡Por qué me sale la voz tan aguda, por Dios!?
Ashton y Toby intercambian una mirada. Oh, oh.
—Es que… tengo… o sea… —digo, intentando no tartamudear—. Tengo… otra gente… otros planes… Es que necesito saberlo para poder organizarme la agenda.
¿«Para poder organizarme la agenda»? Uf.
Ashton se levanta.
—Ven, vámonos yendo.
Caminamos como un metro en dirección a la salida, donde hay unos alumnos dejando sus bandejas vacías, antes de que Ashton me apoye la mano en el hombro.
—Mira, colega…, es que no ha salido bien.
Me giro para quedarnos cara a cara. Frunce el ceño y se le llena el rostro de surcos y cavidades que, juntos, parecen un antiguo mapa de vías fluviales.
—¿Cómo?
Es justo lo que me temía. Intento no agachar la cabeza como un niño al que están regañando.
—Lo de la fiesta. —Ashton se rasca la nuca; es evidente que no quiere mantener esta conversación—. A ver, eh… Es que Lily es amiga de Gemma Brassaud. Y es su fiesta de cumpleaños, en la casa Quinlan. La hermana de Lily vivía en esa misma residencia, y conocía a la hermana de Gemma. Por eso hemos…
—Ajá…
—Nos preguntaron a quién queríamos llevar, así, sin más, y te tacharon de la lista.
Noto que se me acumula el sudor sobre el labio superior.
—¿Literalmente? ¿Con un rotulador?
Ashton echa la cabeza hacia atrás y suelta una carcajada, como si dijera: «Eres de lo más entrañable, y justo por eso has sido nuestro amigo hasta ahora».
—No, hombre, verbalmente. En plan: «A él no. No lo traigáis a él».
No siento la necesidad de ponérselo fácil a Ashton.
—¿«A él no»?
—Lo… lo siento por ser tan directo.
Suspira y vuelve a poner cara de solemnidad, como si fuera un comandante del ejército que tiene que darle la trágica noticia a la mujer de un soldado que ha fallecido. Cuando me dan una mala noticia de cualquier tipo, suelo tomármelo con serenidad. Pero es como cuando te expones a la radiación; los síntomas no aparecen hasta unas horas más tarde.
Entonces Ashton suelta esa gilipollez que dice siempre la gente y que no ayuda lo más mínimo:
—No es nada personal.
Se me empieza a tambalear la bandeja vacía que aún tengo en las manos. Quiero salir de aquí.
—Ya, sí, bueno, pues que os divirtáis. No os preocupéis por mí, eh.
—¡Cal, lo siento! —oigo a mi espalda mientras suelto la bandeja y salgo de Graymont.
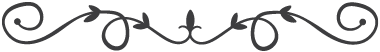
Este es mi primer año en el internado y, una vez que conseguí acostumbrarme al estrés de las duchas por las mañanas, me di cuenta de que las normas de Essex son tácitas, pero son como la electricidad: lo atraviesan todo. No se ven, pero son el motor del centro. Los alumnos internacionales y los externos tienden a no relacionarse con los demás, por ejemplo, y todo el mundo les hace la pelota a los externos porque tienen coche (aunque se supone que no debemos montarnos en ellos) y son los que le venden marihuana a todo el mundo. Aquí hay montones de pandillas. Ofrecen una medida de protección contra las adversidades. Pero yo no pertenezco a ninguna. Estoy solo. Soy un lobo solitario. Y nadie se fía de los lobos solitarios…
Después de la cena vuelvo a mi residencia, abatido por el rechazo de Ashton, mientras siento cómo me va invadiendo la desesperanza. ¡Pienso pasarme el resto de la tarde enfrascado en los deberes!, me digo a mí mismo. ¡Seguro que así consigo olvidarme de esa fiesta en la que no se me quiere!
Otra cosa importante que hay que tener en cuenta en Essex es que te pueden someter a todo tipo de bromas pesadas, y has de estar preparado mentalmente. Mientras subo las escaleras hasta mi pasillo, voy demasiado distraído como para reparar en todas las puertas entreabiertas con alumnos medio asomados. En cuanto entro en nuestra habitación, nuestra pequeña papelera de plástico, llena de agua hasta el borde y apoyada peligrosamente sobre la puerta, se da la vuelta y el agua me cae en la cabeza.
—¡Tsunami! —oigo que gritan todos en el pasillo, a mi espalda.
Me cago en todo.
El Tsunami es una broma muy habitual por aquí, sobre todo para los alumnos de primero y segundo. No quiere decir que te odien. Pero menudo mal momento han escogido para hacérmela.
El impacto del agua me tira literalmente al suelo, y en ese momento otro lobo solitario entra en la habitación y ve todo el desastre.
—Hostia puta, lo siento —dice mi compañero de cuarto, Jeffrey, y cierra la puerta tras de sí, con lo que ahoga las burlas del pasillo—. Culpa mía. Se me ha olvidado cerrar la puerta con llave.
—¿Cómo me he podido empapar tanto?
Me tiro de la ropa fría y pesada con los dedos para separármela de la piel.
—En esas papeleras cabe un montón de agua.
—Joder —digo mientras sostengo el móvil, que no se enciende.
Lo reinicio.
Nada.
—Uf —dice Jeffrey. Se dirige al baño y me lanza una toalla. Me envuelvo los hombros con ella—. Creo que puedo arreglarlo. ¡Espera!
Sale corriendo del cuarto mientras me quedo mirando la moqueta marrón característica de todo el centro, temblando y goteando.
Jeffrey Gailiwick es de Freemont, Nueva Jersey. Nos pusieron juntos en la residencia porque él también es nuevo y somos del mismo curso, y Essex debió de pensar que, si teníamos eso en común, seríamos amigos para toda la vida. Por ahora, la situación es neutral. Resulta difícil llegar a conocer a Jeffrey. No habla demasiado y a veces se queda con la mirada perdida durante un buen rato.
Con unos ojos cristalinos del color del humo de una pipa y una melena negra despeinada, tiene un aire de lo más byroniano. Se pasa gran parte del tiempo libre escuchando a Sufjan Stevens, leyendo La fábrica de avispas y garabateando en cuadernos de cuero negro. Compartimos una habitación doble en la casa Foxmoore, un edificio imponente y majestuoso de ladrillo cubierto de hiedra.
Jeffrey irrumpe en la habitación con un vaso medidor de cristal y un paquete de plástico de arroz en las manos.
Abre el paquete y vierte el arroz en el vaso medidor. De pronto da un brinco y se va corriendo a nuestro pequeño cuarto de baño con la energía de un cirujano de urgencias. Oigo que abre y cierra el cajón de las medicinas y el sonido de tapones de plástico al abrirse y al caer al suelo. Jeffrey vuelve y le añade al vaso medidor un puñado de esos cilindros pequeñitos de plástico que vienen en los frascos de pastillas.
—Dame el móvil.
Se lo entrego, lo introduce en el vaso y lo agita todo como si estuviera creando una poción mágica.
—No tengo mucha fe.
—Confía en mí —me dice.
Y tiene razón: tras una hora, suspiro aliviado al ver que vuelve a aparecer el logo de Apple en la pantalla agrietada. No tengo llamadas perdidas ni mensajes. No tengo notificaciones de las redes sociales. No me han etiquetado en nada. No tengo nada de nada. No ha pasado demasiado tiempo, y no sé por qué esperaba lo contrario, pero me duele darme cuenta de que nadie me estaba buscando.