CAPÍTULO 1
El Milagro del Puente
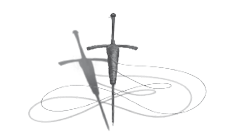
Déjame aclarar una cosa primero: no pretendía crear una secta.
Sé que cuesta creerlo. Sobre todo ahora que estoy mirándome en un espejo de hojalata y pintándome diamantes de un fuerte rojo en la cara, vestida de la cabeza a los pies con un rojo igual de intenso, mientras me doy prisa para terminar antes de que las últimas gotas de sol desaparezcan por el desagüe.
Y sobre todo porque, en cuanto salga de mi minúscula cabaña, veré peregrinos y penitentes y devotos, todos ellos ataviados de rojo, cantando alrededor del destartalado puente de madera que han adornado con guirnaldas de cualquier flor que sea carmesí.
Y sobre todo porque, cuando me vean, toda la gente de Hagendorn me aclamará como la profeta de la Doncella Escarlata.
Pero lo importante es que no he hecho nada de esto a propósito, así que, técnicamente, no es culpa mía.
Han sido dos meses extraños desde el Milagro del Puente (así lo llaman ahora). Y tienes que entender que yo solo me quedé porque me lo pidieron.
Al principio, Udo Ros solo quería cerciorarse de que tuviera un lugar seguro y seco donde pasar la noche antes de seguir mi camino. Pero, a la mañana siguiente, la niña pequeña de Leni se alejó gateando de donde su madre estaba hirviendo cenizas para hacer lejía. Había dos pares de huellas en la nieve: las de la hija de Leni y las de un waldskrot, uno de los musgosos más desagradables del bosque. Cuando los waldskrotchen se llevan a un niño, este casi nunca regresa. Bueno… no de una pieza.
Pese a todo, encontraron a la niña de Leni sana y salva en la linde del bosque, riéndose bajo un matorral extraño de acebo. En la nieve y en las ramas con espinas había salpicaduras recientes de la sangre verde de un waldskrot; el rastro desaparecía por debajo del seto. Y justo encima, balanceándose como un soborno, colgaban unos ramilletes rechonchos de bayas de un escarlata impactante.
Después de eso, los aldeanos de Hagendorn no quisieron ni oír hablar sobre mi partida. No cuando les había traído la bendición de una pródiga diosa menor y no cuando cabía la posibilidad de que me siguiera si me iba. Daba igual que todos supiéramos que los waldskrotchen son tan tontos como para entrar de cabeza en un acebo o que era temporada de bayas rojas.
No les importaba si la Doncella Escarlata era real; lo que no querían era perder su favor.
Y… lo admito, fue bonito que me quisieran de nuevo. Saber que alguien aún podía quererme. Aunque fuera por una mentira.
Así pues, Udo Ros y Jakob, el gruñón de su hermano tejebrujo, montaron un cobertizo detrás de su casa para mí; alzaron paredes de madera sin tratar y esparcieron paja sobre la tierra compacta. Su chimenea recorre la pared que comparto con la casa y, por si las piedras no calientan lo suficiente mi minúscula cabaña, hay una puertecita de hierro que puedo abrir para dejar entrar el calor.
No era el castillo Reigenbach. Ni siquiera era mío, no de verdad. Pero lo hicieron para mí y, durante un tiempo, me bastó.
Poco a poco, se fue llenando. Leni recopiló trozos de tela de la aldea, los suficientes para coserme una colcha abrigada para el jergón y luego una almohada rellena de tréboles secos. Luego cambiaron el jergón por un colchón de paja. Sonja me traía con regularidad leche fresca de la vaca que había tenido gemelos. Los hermanos Ros me llamaban para desayunar cada mañana y, a cambio, ayudaba a Udo con las ovejas o a Jakob con su trabajo de brujo.
Y, día tras día, cada coincidencia bienvenida se achacaba como obra de la Doncella Escarlata.
Me pidieron que bendijera cosechas, ganados, bebés. Que eligiera qué diente de cordero atar a un amuleto de protección. Que leyera cenizas y huesos y hablara por la Doncella Escarlata. Y, como te imaginarás, me lo inventé todo, literalmente todo. Y ahí fue cuando mi conciencia, frágil como era en su infancia, empezó a llorar en mi oído.
Intenté escapar a finales de febrero, después de que erigieran en la plaza de la aldea una estatua hecha de un rudimentario hierro forjado y de que los primeros peregrinos empezaran a llenar la pequeña posada. Ideé un milagro sentimental que implicaba una hoguera, más pólvora destellante y una cabra (no preguntes). Sobra decir que no funcionó (culpo a la cabra) y, en vez de desaparecer en una columna de llamas, todos los testigos de Hagendorn me vieron llamar a la Doncella Escarlata y luego atravesar fuego sin sufrir ningún daño.
Después de eso, la aldea recibió un incómodo número de peregrinos.
Y por eso he aceptado todo esto de ser profeta, al menos durante un mes más. Hoy es la vigilia del Santo Lloroso, que requiere un milagro modesto, y luego, para cuando llegue la fiesta del Santo Mayo, Hagendorn y todos sus peregrinos estarán preparados para algo gordo. Supongo que pasaré el mes sugiriendo que la Doncella Escarlata me llamará a su lado mientras monto más milagros grandilocuentes (se puede poner colorante rojo a una cantidad asombrosa de cosas) y luego, tras la gran final de la fiesta del Santo Mayo, desapareceré con el viento una vez más.
Y todo empieza después del anochecer. La vigilia del Santo Lloroso es una vieja costumbre en estas colinas; siempre se celebra una semana después del equinoccio de primavera. La mayoría de las familias se preparan para acostarse una hora después de la puesta del sol, pero esta noche todos permaneceremos despiertos. Es típico que las casas tengan tallas toscas de dioses menores y santos por protección. Para esta vigilia, deben sacarlas todas al umbral y quedarse despiertos con ellas. Si alguna vierte lágrimas, se supone que es una señal de favor divino.
Y por eso he escondido bolitas de cera roja detrás de los ojos de las estatuas de la Doncella Escarlata (sí, ahora es «estatuas» en plural). Y por eso he dicho que se me apareció con una corona de rosas ardientes; las rosas de hierro forjado superan la habilidad del herrero de Hagendorn, pero sí que ha conseguido hacer una cabeza burda de hierro con un cuenco en la coronilla. En días festivos, llenan el cuenco con aceite y lo encienden. La cera no tardará en derretirse y fluir de sus ojos y, como es una vigilia que durará toda la noche, cuando el fuego se enfríe toda la cera se habrá quemado.
Pequeños milagros: más fáciles de lo que crees.
Termino de pintarme la cara justo cuando ha oscurecido tanto que no podré seguir sin una vela, y me viene de perlas. Alguien llama a la puerta.
—¿Profeta? —La voz de Leni atraviesa el roble, tan aguda que deja entrever que algo pasa.
Me levanto con el leve susurro metálico de las campanitas que cuelgan de mis muñecas y abro la puerta.
—He tenido una visión de que hay problemas —digo (vale, tal vez me he venido muy arriba con esto de ser profeta)—. ¿Qué ocurre?
—Un hereje —jadea la mujer, ojiplática, mientras se aferra la punta de su trenza rubia—. Siguió a los peregrinos y les hizo preguntas. Ha dicho que la Doncella Escarlata no es una diosa de verdad. ¿Qué pasará si lo oye y reniega de los Sacri Rojos?
Disimulo una mueca. He olvidado a quién se le ocurrió ese nombre, y es lo mejor, porque si no esa persona se sentiría mucho menos bendecida. Pero los recién acuñados devotos de la Doncella Escarlata querían llamarse de alguna forma y, a falta de otras opciones (resulta que rojo es bastante popular en nombres melodramáticos), lo que cuajó fue el horrible nombre de «Sacros Rojos». Lo peor es que nadie se pone de acuerdo en si es sacri o sacros, y nadie está dispuesto a ceder.
—Yo me encargo —declaro con firmeza. Alzo la capucha y salgo al exterior. Hagendorn se halla en la parte montañosa de las Haarzlands y, cuando se hace de noche, el frío no es cosa de risa—. ¿Dónde está ahora?
—Lo encerramos en el granero de Udo. No dejaba de decir que tenía que hablar con el líder de Hagendorn, pero…
No hay ningún líder en Hagendorn. Solo la Doncella Escarlata. Ahogo un gemido.
—Haré que entre en razón.
Si te has estado preguntando cómo es posible que toda una aldea se haya dejado influenciar por una chica de diecisiete años, la respuesta es deprimente y simple: la líder murió a mediados de invierno y, desde entonces, Hagendorn ha estado esperando a que la abadía imperial de Welkenrode, el centro administrativo del principado, nombre a otra persona. Ahora mismo no tienen ninguna figura de autoridad, nadie que medie entre disputas o decida por la aldea. La gente está acostumbrada a descargar ciertas decisiones en otra persona, así que, cuando esas decisiones de repente pasan a ser su responsabilidad, se ponen nerviosos.
Y entonces, un día, llega una chica y una diosa que habla a través de ella, y esa es toda la autoridad que necesitan.
Avancemos dos meses y esa chica está atravesando la granja hacia el granero de Udo en pleno anochecer, con el tintineo de las campanas y la túnica ondeando mientras saluda al rebaño de peregrinos que salmodian. La abadía imperial aún no ha designado a ningún líder para la aldea, y este no es el primer «hereje» que he rescatado de los entusiastas Sacros (o Sacri) Rojos para luego sacarlo con amabilidad por la puerta trasera. Ojalá hubieran encerrado a este un poco más lejos de los oídos de los peregrinos, aunque sospecho que las ovejas de Udo vendrán bien en ese sentido.
—Asegúrate de que nadie se acerque demasiado al granero —digo con tono lúgubre, por si acaso. Leni asiente y regresa con la multitud que se ha ataviado con amapolas espinosas, tableros de damas, milamores y rosas silvestres; todas flores rojas que, según dicen, han florecido antes de tiempo. Unos tambores empiezan a puntuar los cánticos de los peregrinos. Doy todo un espectáculo de prepararme antes de atravesar las puertas del granero, aunque en realidad estoy comprobando que la navaja de la bota esté a mano por si la necesito.
Y luego empujo las puertas y entro.
Enseguida oigo un coro de balidos procedente de las ovejas y sus corderos, interrumpido por el grito escalofriante de una cabra. Las puertas se cierran a mi espalda.
—¿Hola? —llamo mientras me abro paso entre las ovejas apiñadas a medida que mis ojos se ajustan a regañadientes a la oscuridad espesa del granero. El hedor a heno, heces y lana sin lavar se me pega a la nariz. No hay respuesta. Lo intento de nuevo—. ¿Hola?
Un suave susurro, seguido de silencio.
Hay alguien aquí.
Suelto un suspiro y bajo la voz.
—Mira, seas quien seas, no me lo pongas más difícil. Lo único que debemos hacer es salir juntos y hablar sobre lo maravillosa que te parece la Doncella Escarlata. Y en cuanto empiece la vigilia, puedes escaquearte por…
Una luz fría e incolora aparece a mi espalda. Y, pisándole los talones, viene lo último que quiero oír:
—¿Vanja?
Es como si alguien hubiera dejado caer un montón de libros en mi corazón.
Nop. Me niego. Esto no está pasando.
Verás, no es que en Hagendorn no conozcan mi nombre; a diferencia de Minkja, aquí todos me conocen como Vanja. No planeaba quedarme tanto tiempo como para necesitar otra identidad.
Lo que pasa es que conozco esa voz, conozco esa luz y, si miro detrás de mí, sé exactamente a quién voy a encontrar.
Y, aun así, me doy la vuelta, porque no hay escapatoria. No puedo huir del chico al que le pedí que me atrapara.
El prefecto (¿júnior?) Emeric Conrad está cerca de las puertas del granero, con una moneda de estaño en la mano que reluce como un faro pálido; tiene el mismo aspecto que cuando lo vi por última vez, hace casi tres meses. Bueno, no exactamente el mismo. Lleva el pelo tan corto y tan bien peinado como el día en que se marchó de Minkja, sus gafas redondas siguen siendo igual de ridículamente grandes en su fino rostro y aún parece como si un adivino se hubiera acercado a su cuna para vaticinar el nacimiento de un libro de cuentas hecho carne. Pero, en vez de observarme con melancolía mientras su carruaje se aleja, ahora me observa tan anonadado como yo a él.
Estaba esperando de verdad que, cuando volviera a ver a Emeric, pudiera comenzar la conversación con algo como: «Hola, cariño, gracias por tu paciencia. En mi viaje de autodescubrimiento, resolví la pobreza». O «he descubierto la cura para una plaga». O «he inventado algo tan increíble que la imprenta sintió hasta vergüenza de sí misma».
Pero ¿conoces ese sentimiento? ¿Ese en el que se te derrite todo el cerebro y rezuma por los oídos porque te arde la cabeza y el resto de tu cuerpo lo compensa congelándose en el sitio y lo único que te queda en el cráneo es un fantasma que da vueltas y aporrea dos ollas? En ese punto estoy ahora mismo.
Así que lo mejor que consigo decir es un scheit que pende de un hilo.
Detrás de mí, otra cabra profiere un grito, supongo que para solidarizarse.
—Tú… —Emeric titubea mientras me recorre con la mirada y ve la túnica, la pintura, las campanas metálicas. Toda una ópera de emociones se refleja en su semblante, desde la apertura hasta el cierre del telón en tiempo récord. Las siguientes palabras le salen estranguladas—. ¿Has comenzado una secta?
—¡No! O sea… ¿un poquito? —Cierro los puños dentro de las anchas mangas—. Es algo… ¿parecido a una secta? Rollo… ¿sectario?
—Sectario —repite Emeric, como si cada sílaba fuera un agravio para su persona. Luego se quita con cuidado las gafas, se las coloca sobre el pelo y se restriega la mano libre por la cara con tanta fuerza que se arriesga a arrugarse la nariz—. Sectario. Sectario.
—Hola a ti también —digo con malhumor—. Todo me va genial, gracias por preguntar…
—Eso lo había deducido, ya que parece que has pasado los últimos tres meses iniciando una secta y, además, «sectario» ya es una palabra —replica con furia—. Una que específicamente significa «que incurre en una secta», Vanja, ¡justo como la que hay congregada fuera! ¡De! ¡Este! ¡Granero! ¡Vanja!
—Te obligaré a depositar un sjilling en un tarro cada vez que digas «secta» —musité.
—Ååååååå —secunda la cabra.
—Vale, sí, puede que me haya puesto creativa con una leyenda local y todo se haya desmadrado de una forma rara —prosigo con un giro de los acontecimientos espantosamente torpe—, pero ya hemos hablado suficiente de mí, ¿qué tal te va?
Emeric me mira con ese tipo de rabia sin palabras, como un latigazo, que siente alguien a quien le presentan un bufet de humillaciones y se ve abrumado por todas las opciones disponibles.
—¿Qué te trae a Hagendorn? —tanteo.
Emeric junta las manos delante de su cara, cierra los ojos e inhala por la nariz. Hasta su tráquea suena enfadada conmigo. Y… los dos sabemos que está en su derecho. Lo único que puedo hacer es prepararme.
Y entonces una cabra estira el cuello y le muerde el codo.
—AGH. —Emeric tira de la manga, pero luego tiene que evitar otro intento de masticación en su antebrazo—. No… suelta…
A modo de respuesta, la cabra abre la boca y emite otro escalofriante «ÅÅÅÅÅÅÅÅÅ» antes de alejarse al trote para mordisquear una viga de apoyo.
Emeric sacude el brazo, con el ceño fruncido, pero su velamen enojado ha perdido un poco de viento.
—Estoy aquí —espeta— porque la sede principal de Helligbrücke ha recibido noticias de que una nueva diosa menor puede estar surgiendo en Hagendorn. Verificar y registrar nuevas deidades entra dentro de la jurisdicción de los prefectos.
—Ah —digo con gran astucia. Pues claro. Por algo son los prefectos de los tribunales celestiales, los investigadores de los mismísimos dioses menores.
—Es un caso sencillo, por lo menos. —Hay una nota amarga en su voz. Aparta la mirada—. Pensé que… que ya no hacías estas cosas. No puede ser la forma más fácil de ganarse la vida.
—Ah, no, te sorprendería, las sectas son muy lucrativas —suelto, y luego me detengo al ver que se ha encogido—. O sea, no… Esto no es lo que parece.
Algo tira de mi falda. Bajo la mirada y me encuentro con una oveja que tiene la boca llena de tela roja y me mira directamente a los ojos mientras mastica.
—¿Me explicas cómo puede que no sea lo que parece? —La irritación aparece de nuevo en el tono de Emeric—. ¿Acaso la secta surgió de repente, completamente formada, y estaba aguardando a que apareciera un profeta cuando justo llegaste tú?
—No —gruñí mientras intento quitarle la falda a la oveja—. Yo…
—¿Acaso la Doncella Escarlata se te apareció en una visión y te dijo que morirías en un accidente de carromato si no se lo decías a cinco amigos antes de la medianoche?
—No digas ridiculeces.
Tiro de la tela. La oveja clava las pezuñas en la tierra.
—Entonces ¿qué es todo esto? —Emeric pasa la moneda brillante por el aire y las sombras del granero se estremecen. Su voz se afila como una espina, pero oigo que también le saca sangre a él al salir—. ¿Qué… qué ha pasado, Vanja?
Los dos sabemos que no pregunta solo por la Doncella Escarlata.
He tenido tres meses para pensar cómo querría que fuera nuestro reencuentro. Llegaría a Helligbrücke, rica, exitosa y muy atractiva. Nos veríamos desde extremos opuestos de un puente, en un día de primavera soleado, con pétalos flotando en la suave brisa, y correríamos a abrazarnos con una pasión que asquearía a los niños de nueve años.
Pero, en vez de eso, la tela se rasga y la oveja se aleja con una parte significativa de mi falda. No lo suficiente para ir indecente, pero sí para que sea una decisión de vestuario atrevida.
La mano se me queda colgando en el aire un momento, sintiéndome en la cima del patetismo. Quizá fue una tontería pensar que se alegraría de verme. No esperaba que las cosas fueran iguales después de que yo saliera huyendo de los planes que hicimos, pero… esperaba que sus sentimientos no hubieran cambiado. Quizá me equivoqué.
Si vamos a romper, no pienso hacerlo en un granero.
—¿Podemos hablarlo en otra parte? —pregunto.
—Vale…
Los hombros de Emeric se tensan con resignación.
Intento no pensar en eso cuando paso a su lado y me dirijo a la puerta.
—Ya se me ocurrirá alguna excusa para escaquearme cuando comience la vigilia. Tú sígueme el juego.
—Espera… —espeta Emeric.
Pero no espero. Pego una sonrisa amplia y jubilosa en mi rostro y abro las puertas del granero con fuerza.
—¡Amigos! —grito a la multitud que nos aguarda en la noche adornada de antorchas. Leni ha hecho bien su trabajo al mantener tan alejado a todo el mundo que no creo que hayan captado ni una palabra por encima de los tambores—. ¡Todo ha sido un malentendido! ¡Regocijaos, pues contamos con un alma más entre los Sacros!
Hay vítores, por supuesto, como ya esperaba.
Y luego hay algo más que no esperaba: un siseo sobrenatural que tintinea en mis dientes.
—Sí —susurra—. Regocijaos.
Gritos de asombro y miedo recorren la multitud. La gente se aleja del puente cuando un reluciente brillo carmesí empieza a aparecer por debajo y se extiende por el agua hasta que todo el arroyo es una vena incandescente de fuego en su interior. Una niebla roja cubre la orilla y, al tocar tierra, aparecen unos brotes verdes que culminan en flores escarlatas.
Emeric se coloca a mi lado y frunce el ceño.
—Dime que es obra tuya, por favor —dice entre dientes, pero niego con la cabeza.
La neblina carmesí se arremolina, como si estuviera atada a un gigantesco huso perezoso sobre el puente… y, entonces, con una pulsación húmeda, ya no es una neblina, sino una luz labrada casi tangible.
Una mujer etérea flota sobre el puente, demasiado alta para ser humana. Largas cascadas de pelo carmesí ondean en una brisa invisible; su rostro pálido como el hielo posee una belleza cruel que, cuando la miras a los ojos, pica como una ortiga. Luce un vestido de escarlata y rubíes, con un dibujo de diamantes rojos que bailan sobre sus mejillas justo como los míos. En una mano sostiene un huso de marfil; de la otra caen rubíes desde una herida en la palma.
En su frente descansa una corona de hojas doradas y rosas ardientes de rubí.
La Doncella Escarlata examina a la muchedumbre. Sus ojos de cornalina me encuentran, me clavan en el sitio como un insecto. Una sonrisa afilada atraviesa la carne exangüe de su rostro.
Esa voz que susurraba y tintineaba se oye de nuevo. Y, en esta ocasión, dice:
—Mi profeta.
—Eh —tartamudeo—, ¿hola?
—¿No te mueres de alegría al verme? —La voz de la Doncella Escarlata repta por la noche como el destello veloz de un colmillo.
—¡Claro! ¡Claro que sí! —Intento reunir un grado convincente de alegría. Por dentro, por supuesto, el fantasma en mi cráneo ha soltado las dos ollas y ha optado por gritar como una cabra—. ¿Qué, eh, te trae por Hagendorn?
Emeric farfulla con enojo hasta que le propino un codazo.
La Doncella Escarlata ladea la cabeza y me examina durante un rato largo antes de responder.
—Siempre he estado aquí, profeta mía. Dormí durante mucho tiempo bajo la Cumbre Rota, pero los rezos de tu congregación me han despertado y renovado.
—Ah.
Alguien me explicó hace mucho tiempo que los dioses menores y sus creyentes mantienen una… relación simbiótica mutua, por decirlo de algún modo. Pero nunca había oído hablar de una divinidad dormida ni de una que se despertase con un superávit de fe.
Esto es lo que me pasa por apropiarme de una balada trágica.
—¡Viva la Doncella Escarlata! —grita Leni entre el gentío, y sus vítores recorren a los peregrinos en un coro de «¡Viva, viva, viva!».
La Doncella Escarlata arde con más intensidad, complacida.
—Sí, hijos míos, ¡alegraos! ¡Os traigo bendiciones y una época de gran prosperidad!
Los vítores aumentan. Emeric y yo intercambiamos una mirada furtiva.
Sin embargo, antes de que podamos decir algo, la Doncella Escarlata se inflama con una feroz luz sangrienta.
—Pero ¡id con cuidado! Primero debemos celebrarlo bien, como en los días de antaño. ¡Una fiesta para el solsticio de verano!
—¿Para dentro de dos meses? Creo que podemos apañar algo —me atrevo a decir—. ¿Qué te parece un cordero?
—No, mi pequeña profeta, me refiero a los días de antaño —dice con una risa de cristales rotos. Luego se eleva incluso más—. ¿Hay alguien entre vosotros que no esté reclamado y que pueda ser mi siervo para la fiesta sagrada?
—¿Tu qué?
Mi pregunta pasa desapercibida porque la Doncella Escarlata ha girado la cabeza para examinar a la multitud.
Su mirada pasa sobre mí… y se detiene.
Se acerca deslizándose y sonriendo.
—Tú. Nadie te ha reclamado, ¿verdad?
Eso me apuñala las entrañas de un modo inesperado.
—No… no tengo familia —admito—, si es eso lo que…
—Tú no, profeta. —La Doncella Escarlata se detiene delante de Emeric—. Él.
—Eh… —dice el interpelado.
—¿No has dicho que pertenece a mis bendecidos? —gorjea la Doncella.
Emeric carraspea.
—Me siento honrado, su divinidad, pero ha habido un malentendido. Soy el aspirante a prefecto Emeric Conrad de la…
—Tú servirás —ronronea la divinidad.
— … de la sede principal de Helligbrücke… —Titubea cuando la Doncella Escarlata extiende una mano y luego se recupera—. De la orden de prefectos de los tribunales celestiales. Si es tan amable, tengo unas cuantas preguntas…
—Lo reclamo para mí.
La Doncella Escarlata posa una mano sobre su pecho. Se produce otra explosión de luz roja, tan intensa que se me humedecen los ojos…
Y desaparece.
—Vigila al siervo que he elegido, profeta mía. —Su voz espectral atraviesa la multitud a medida que la luminosa niebla carmesí se enrosca a nuestro alrededor—. Y, recordad, mi bendición siempre estará con vosotros.
No es que me lloren los ojos sin más. Algo cálido me chorrea por la cara. Oigo gritos entre los devotos y alguien me agarra de repente por el hombro.
—¿Estás bien? —Emeric suena extrañamente alarmado. Yo parpadeo.
—No es a mí a quien han reclamado. ¿Cómo estás tú?
—Creo que… bien. Pero tu…
Noto otra sacudida en el estómago cuando me toca la mejilla. Y luego me lo enseña.
En sus dedos reluce sangre fresca, húmeda e inconfundible.
Los gritos de asombro aún resuenan en la aldea. Busco la causa y encuentro una respuesta incluso más inquietante.
Todos los ídolos que se han sacado para esta noche, desde la estatua en la plaza hasta la efigie de roble de los hermanos Ros que representa a Brunne la Cazadora, están llorando sangre.