CAPÍTULO 3
Distracciones
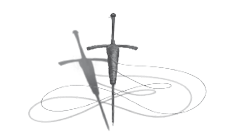
–Eso es colorante clarísimamente.
—Jakob sacando conclusiones precipitadas, para variar. Si fuera colorante, percibiría el pigmento en la piel.
—A lo mejor tus sentidos no son tan perspicaces como te gusta creer, Helga.
—¿Puedo abrocharme la camisa ya? —pregunta Emeric con un tono un tanto lastimoso desde el banco donde está encajado entre una pulcra pila de paños plegados de color verde y una fanega de lana cardada. Tiene la camisa abierta para exponer la huella, aunque nada más sentarse se puso a retorcer el bajo como un trapo de cocina. Jakob, su hermana Helga, Kirkling y yo nos apiñamos en el pequeño taller y, aunque la aglomeración de cuerpos ayuda a paliar el frío, tampoco es que haga calor.
Jakob y Helga están cerca, entretenidos con su pelea.
—Quizá la explicación no tenga nada que ver con alquimia y juegos mentales por una vez —farfulla Helga. Se limpia las manos en los pantalones antes de empezar a trenzarse el cabello rojizo para apartarlo de su delgado rostro pálido. Con veintipocos años, Helga tiene unos cuatro años menos que Jakob, aunque son igual de altos, hecho que él parece resentir por una cuestión de principios—. Sé que preferirías dormir en el granero antes que admitir que tengo razón, pero eso —señala la huella en el pecho de Emeric— es demasiado brillante, demasiado preciso y demasiado raro para tratarse de una transferencia de tinta.
Me acerco para situarme junto a Emeric.
—Se pasarán un rato así —le digo en voz baja y empiezo a abrocharle los botones (es lo justo, ya que se los desabroché yo)—. ¿De verdad que no duele?
—No sabía ni que estaba ahí.
Su tensión mengua un poco cuando me dirige una sonrisa cargada de inquietud. Se la devuelvo lo mejor que puedo con un nudo en el estómago.
No sé qué hizo la Doncella Escarlata cuando lo reclamó como siervo. Pensé que sería lo mismo que conmigo y eso de ser su «profeta», pero… está claro que hay algo más. Y si la he despertado como ha dicho, todo es culpa mía.
Se me eriza el vello de la nuca. De refilón, veo que Kirkling me observa pelearme con los botones.
—No es una diosa menor —declara, como si estuviera dictando sentencia.
El debate de Jakob y Helga se interrumpe.
—¿Cómo ha dicho? —pregunta el joven.
Kirkling se aparta de la pared que ha estado acosando.
—Esa cosa no es ninguna deidad. Los prefectos no tienen informes sobre una tal Doncella Escarlata, y la sección siete del acuerdo para la alianza entre prefectos y divinidades prohíbe a los dioses menores reclamar a un prefecto para sus rituales. Una auténtica diosa, incluso una nueva, estaría obligada a acatar eso.
Helga contempla a Kirkling durante un rato largo. Luego se gira hacia Jakob y le pregunta llanamente:
—¿Quién es esta?
—La jefa de Emeric —respondo y, cuando Emeric abre la boca, aclaro—: O su supervisora. Es complicado.
Tras una pausa, Helga vuelve a hablar con la misma frialdad.
—¿Y por qué sigue aquí?
Kirkling se endereza, envarada.
—Como prefecta emérita, en la actualidad soy la mayor autoridad en Hagendorn y tengo derecho a conocer el estado del aspirante a prefecto que superviso.
A Helga, por motivos que escapan a mi comprensión (quizá porque es demasiado perspicaz), nunca le he caído bien. Y, pese a todo, cuando arruga el labio, se convierte rápidamente en mi segunda persona favorita de la habitación. Saca un sencillo cordón anudado de su práctica túnica marrón y empieza a atarse la trenza en un moño en la nuca. Le brillan los ojos azul metálico.
—Pues claro que la Doncella Escarlata no aparece en sus registros. Las Haarzlands están llenas de divinidades antiguas —dice mientras ata el cordón con brutalidad alrededor del moño— que se ocupan de sus asuntos. En el desfiladero de Boderad abundan zonas ritualistas y altares que sacan siglos a sus acuerdos.
—La Doncella Escarlata dijo que había estado durmiendo bajo la Cumbre Rota —comenta Emeric—. Forma parte del desfiladero, ¿verdad?
Helga asiente.
—El arroyo de aquí también nace de un río del desfiladero. Existen leyendas de una diosa menor en esa zona que desapareció hace mucho tiempo. La llamaban la Damisela Pintada de Rojo o…
—La Damisela Roja del Río —termino por ella. Debería haberme andado con mucho, muchísimo más cuidado y no haberme apropiado de una balada trágica—. Así que podría haber estado durmiendo cuando se crearon los acuerdos, pero yo… la he despertado de nuevo.
—Eso sería absurdo —espeta Kirkling—. Las cosas no funcionan así.
Helga pone los ojos en blanco.
—Solo porque usted no pueda comprenderlo no significa que sea imposible.
Jakob y yo intercambiamos una mirada mientras se acaricia la barba corta. Por lo que a él respecta, parece contento de que su hermana pequeña haya encontrado una nueva persona a la que hostigar, incluso aunque se avecine una pelea en su taller.
Udo asoma la cabeza por la puerta.
—El desayuno se enfría.
—No vamos a resolver nada dejando que se enfríe —suspira Jakob—. Si…
Kirkling no se mueve, pero su voz atraviesa la sala.
—Aspirante Conrad. —Emeric se pone en pie con dificultad—. Como supervisora de su juicio oficial, por la presente le asigno este caso como Fallo. Debe investigar la auténtica naturaleza del ser que se hace llamar la Doncella Escarlata y determinar si es una diosa menor real con una reclamación válida sobre usted.
Emeric se endereza más y la curiosidad chispea en su rostro. Ese es justo el tipo de enigma que le encanta, aunque haya asuntos personales en juego.
Pero Kirkling no ha terminado.
—Como parte de su investigación, también determinará si Vanja Schmidt ha cometido fraude profano al engañar al pueblo de Hagendorn para que adorasen a una falsa divinidad por su propio provecho. ¿Entiende sus órdenes?
El semblante de Udo se ensombrece.
—No es justo hacerlo investigar a Vanja cuando son… —Retuerce la boca con incertidumbre y se decanta por—: Compañeros de cuarto.
—Así se pondrá a prueba la imparcialidad del aspirante Conrad —replica Kirkling con frialdad—. Los prefectos no pueden permitir que ningún prejuicio se interponga entre ellos y su deber para con la justicia. Aspirante Conrad, ¿ha entendido sus órdenes?
Emeric traga saliva. Y entonces me sorprende agarrándome la mano y entrelazando sus dedos con los míos. Para los demás seguro que parece un gesto normal y reconfortante, pero yo comprendo lo que me está diciendo: no importa a qué nos enfrentemos, porque estamos juntos en esto.
—Las entiendo —responde con un tono cortante que me obliga a ahogar una carcajada malvada. Me pregunto si Kirkling sabrá exactamente qué clase de bestia pedante y puntillosa que escribe como si le fuera la vida en ello acaba de desatar. Sé, sin un ápice de duda, que pronto lo descubrirá.
No sé dónde guardaba Emeric el carboncillo y el cuaderno, pero, al segundo de soltarme la mano, ya los tiene listos. Un naipe sobresale como marcapáginas: la reina de rosas, la carta que le dejé en Minkja.
—Pues entonces me gustaría comenzar esta investigación de inmediato y, si no les importa, tengo unas preguntas para el desayuno —dice con energía—. Empecemos por… ¿a qué distancia está la Cumbre Rota?

—Solo me gustaría recordaros —gruñe Helga unas horas más tarde mientras Kirkling, Emeric y yo avanzamos a rastras por un sendero rocoso— que esto habría sido mucho más fácil a caballo.
—No —gritamos Emeric y yo a la vez. Él desconfiaba de los caballos desde mucho antes de conocernos y, aunque en general yo tengo una actitud neutral con los equinos, mentiría si el uso creativo y horrible que hizo Adalbrecht von Reigenbach de los monstruos-caballo en Minkja no me impidió subirme a la mayoría de ungulados durante unos meses después del incidente.
Pero es innegable que habrían venido bien para este trayecto. Emeric ha decidido empezar con la fuente, es decir, con la propia Doncella Escarlata. Si podemos encontrarla, le preguntaremos directamente qué quiere en vez de especular.
Por desgracia, esto me ha dejado el tiempo justo para engullir el desayuno, lavarme, cambiarme e ir a asegurarles a los Sacros Rojos que solo salíamos para conversar con su diosa. Sonja, la lechera, ya iba camino de Glockenberg a vender quesos, así que se ha ofrecido para traer los equipajes de Emeric y Kirkling de su taberna. Luego hemos partido hacia la Cumbre Rota.
Pero no ha habido tiempo para que Emeric y yo disfrutásemos de un momento de intimidad para… retomar las actividades previas al desayuno. Y no pasa nada. No pasa nada. Solo he dedicado la última hora a pensar en cómo se ha arremangado hace… bueno, una hora. Estoy bastante segura de que tal exposición de antebrazos cuenta como ataque personal.
Al menos hace bastante sombra y fresco; las hayas de este bosque conservan las hojas en primavera en vez de despojarlas. Si tuviéramos que soportar la intensidad del sol de mediodía en vez de lo que se filtra entre las ramas marchitas, estoy segura de que habría más sudor de por medio y, llegados a ese punto, creo que acabaría mirándolo como una vieja verde hasta estamparme contra un árbol.
—Bueno, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto? —pregunta Helga, agitando una mano hacia Emeric y hacia mí, como si sintiera el impulso de incrementar los ataques personales—. ¿O acaso las primeras impresiones de ayer fueron increíblemente buenas?
Los dos enrojecemos con mucha intensidad.
—Esto, bueno, nos… nos conocimos en invierno —explico, mirando a Emeric. Tampoco hemos tenido la oportunidad de hablar sobre este aprieto. No es que escondiéramos nada al darnos la mano y pelearnos con los botones, pero no creo que ayude a la evaluación de Kirkling.
Y, en efecto, veo de refilón que el semblante de la supervisora se agria de nuevo.
—Vanja me ayudó a sobrevivir a un caso importante en Minkja, que solo ganamos gracias a ella —responde Emeric con firmeza y se agacha para esquivar una rama retorcida—. Si cree que exagero, en Minkja hay una estatua de ella. La puso ahí una deidad menor.
Ah, qué cabrón, creo que me va a estallar el corazón. Me planteo seriamente decirles a Kirkling y a Helga que ya las veremos dentro de una hora para poder arrastrar a Emeric a los arbustos.
—Siempre he pensado que te callabas algo —dice Helga con tono críptico. Antes de que pueda preguntarle qué quiere decir con eso, salimos del refugio de los árboles a la luz del sol.
El desfiladero de Boderad se abre ante nosotros. El rápido río Ilsza parece haber cortado a las Haarzlands hasta el hueso y a su paso deja unos muros escarpados de pizarra moteada y corneana a rayas, tan elegantes como un salón, con montones verdes que se acumulan en las cornisas como polvo sobre la chimenea. A unos metros por debajo, los últimos restos de la bruma matutina se aferran al agua. Solo un puente viejo y robusto de cuerda supera la división; arranca desde nuestro lado para acabar en el acantilado más alto de enfrente. A otros veinte metros a nuestra derecha, la cabeza de una cascada casi queda a la altura de nuestros ojos, y desde ella cae una pálida cortina para aterrizar en la charca revuelta que alimenta el río. Un segundo puente se arquea a nuestros pies, poco más que unos restos de piedra antigua situada demasiado cerca de la superficie.
Al otro extremo del puente de cuerda se cierne Cumbre Rota. A diferencia de los otros picos irregulares de feldespato lechoso o de las colinas cubiertas de espinos, Cumbre Rota es un gran bloque de granito en su mayoría descubierto con una cima que parece cortada, como la punta de un diente partido.
Y a diferencia de las tímidas franjas de ranúnculos y de las pálidas anémonas en el sendero que hemos dejado atrás, hay una extensión ininterrumpida de flores de un rojo violento en cada grieta de la base de la montaña que la convierten en una inmensa encía sangrante.
—Muy prometedor —comenta Emeric en voz baja.
Helga se sale del camino y desenrosca una botellita de algo con un olor intenso para esparcir unas gotas sobre un pequeño altar de granito en el que no me había fijado. Veo ramilletes secos de flores silvestres, manchas de sebo y hasta lo que parecen los restos de una muñeca de paja.
—Gracias por permitirnos cruzar con seguridad —dice a la nada. Y luego nos grita—: Dad unos golpes al poste al pasar.
Es entonces cuando me doy cuenta de que vamos a atravesar el puente colgante. No sé por qué no se me ha ocurrido antes. Y no es porque la altura me importe, al menos no del mismo modo que le preocupaba a la dama Von Falbirg, quien no podía mirar hacia abajo en la escalera del castillo Falbirg sin echarse a temblar.
Pero hay una diferencia notable entre un tramo de escaleras y una caída de veinte metros.
Helga golpea con los nudillos el poste adornado con runas y da un paso hacia los tablones de madera. Respiro hondo, doy unos golpecitos al poste y la sigo. Las cuerdas de cáñamo parecen vetustas y maltrechas, pero apenas crujen al recibir nuestro peso, fortalecidas por un poder antiguo.
—Según la historia, hace siglos, un gigante llamado Boderad quiso casarse con la princesa Brunne, que procedía de uno de los antiguos reinos. Su padre les tenía demasiado miedo a los gigantes como para negarse —explica Helga mientras lidera la marcha por el puente colgante. No sé si habla para distraernos de la caída—. A la princesa Brunne… no le hizo gracia. Engañó a Boderad para que le enseñara a montar uno de sus caballos…
—¿Por qué siempre hay caballos? —musita Emeric a mi espalda.
Helga carraspea.
—Y entonces, la noche anterior a su boda, cuando todo el mundo estaba borracho, Brunne robó el caballo y huyó.
—No, en serio, ahora me ha picado la curiosidad. ¿Qué pasa con tanto caballo? —pregunto.
Helga suspira con exasperación.
—¡No lo sé! ¡Era un caballo gigante especial o algo! La cuestión es que Boderad la persiguió, pero, cuando llegaron a esta montaña —agita una mano hacia Cumbre Rota—, la princesa Brunne decidió saltar por encima en vez de rodearla. La fuerza del salto rompió las colinas y creó el desfiladero, y los cascos de su caballo quebraron la cima hasta romperla. Boderad no pudo parar a tiempo, cayó al abismo y, en su furia agonizante, se convirtió en un perro infernal. Brunne se transformó en la Cazadora de las Haarzlands y Boderad aún vigila el estanque donde cayó la corona nupcial de Brunne. —Helga señala las aguas agitadas en la base de la cascada—. Lo llamamos el Kronenkessel.
Se oye un resoplido procedente de Kirkling.
Helga se detiene en seco y, como el puente colgante no es muy ancho y no me apetece jugármela, me paro y lo mismo hacen Emeric y Kirkling.
—Entiendo —dice Helga despacio— que para la gente que prefiere un mundo claramente medido, registrado y sistematizado, todo esto parezca una chorrada campesina supersticiosa. Pero lo que usted necesita comprender es esto.
Helga saca un panecillo de centeno de la comida que Udo nos ha preparado y luego lo lanza con un esfuerzo considerable hacia la cascada. Casi ya no puedo distinguirlo cuando aterriza en el agua espumosa del Kronenkessel.
Sin embargo, no me cuesta nada ver las gigantescas fauces abiertas que surgen de la espuma un instante después. Se cierran con un chasquido atronador que oímos a pesar del rugido de la cascada, y capto un destello fugaz de pelaje gris manchado de algas sobre un hocico monstruoso antes de que la criatura se hunda de nuevo bajo la superficie.
—Solo porque no esté en sus registros —prosigue Helga, fulminando a Kirkling con la mirada— no significa que no le vaya a morder el culo. Y, por cierto, esa era su comida.
Ni Emeric ni yo necesitamos hablar; nuestras manos se unen y se quedan así hasta que salimos del puente.
Helga señala otros detalles al pasar: una pequeña cabaña adornada con runas para proteger a cualquiera que esté por aquí demasiado cerca del anochecer, un anillo distante de rocas llamado la Danza de las Brujas, setas que marcan una enorme haya reclamada por los musgosos. Las flores crecen más grandes y rojas cuanto más nos acercamos a la base de la Cumbre Rota, y veo que ni siquiera son de las que florecen carmesíes de forma natural. Algunas, como la arveja o la violeta bulbosa, no se alejan demasiado de su magenta habitual, pero los tallos del berro amargo y de la saxifraga, que deberían ser rosados y verde dorado, atraviesan la tierra luciendo el mismo rojo intenso que la huella de Emeric.
No tardamos en alcanzar un sendero de piedras gastadas y torcidas que ha superado su época de ser escalera para convertirse desde entonces en una pendiente poco comprometida a la causa. Conduce a un arco rudimentario tallado en un muro de granito que se cierne ante nosotros. Unas enredaderas con flores rojas adornan la entrada.
—¿Eso es Felsengruft? —pregunto.
Helga asiente. Ha sido idea suya; al fin y al cabo, la Doncella Escarlata había dicho que dormía debajo de la Cumbre Rota. Felsengruft es un antiguo altar y túmulo en el sistema de cuevas de la cumbre, justo el lugar donde una diosa podría echarse una siesta durante unos siglos.
—Recordad que para arriba está el salón ritual del altar y para abajo las criptas. Yo miraría primero en el salón ritual, que es donde se celebraban todas las ceremonias.
—¿No va a entrar con ellos? —pregunta Kirkling cuando llegamos a la entrada.
—Nosotras no deberíamos entrar —replica Helga—. Es una estructura antigua. Si pasa algo ahí dentro, una debería estar lista para ayudar aquí y la otra debería ir a buscar ayuda a Hagendorn. Además, odio las cuevas.
Kirkling pone mala cara, pero no puede discutírselo.
—Espero que Schmidt no sea una distracción, aspirante Conrad.
Santos y mártires, debería haberla tirado por el puente colgante.
—No sé —digo con afectación—, no hay nada más romántico que revolcarse en un sarcófago. ¿Es raro que nos observen las calaveras?
—Y nos vamos.
Emeric entrelaza su brazo con el mío y pasamos por debajo del arco cargado de enredaderas.
—¿Crees que todos los cadáveres disecados le darán, no sé, cierto ambiente al sitio? —pregunto en voz alta por encima del hombro.
—Deja de contrariarla, por favor —replica Emeric en voz baja. La luz del día empieza a menguar.
—A lo mejor, si ella dejara de ser tan…
—Ah, y ¿niños? —nos llama Helga desde detrás (y eso que, como mucho, le saca cuatro años a Emeric)—. No os olvidéis de que, con tanta piedra, el sonido se propaga.
— … una… sierva entregada… del pueblo —termino con los dientes apretados.
Emeric enciende su moneda de prefecto y luego agarra el farol maltrecho que he tomado prestado de Jakob y Udo.
—Toma.
Le da un golpecito al cristal y la vela se enciende.
En general, hay dos formas de que una persona normal y corriente haga magia en el Imperio Sacro. Una es convertirse en hechicero, individuos que se vinculan al inmenso poder de un espíritu por un precio terrible. La otra es la forma más humana de conseguir poder: comiéndoselo. Los dioses menores y los espíritus pierden huesos, piel, escamas y demás. Todo eso se quema para convertirlo en lo que llamamos «ceniza de bruja» y una persona puede comer una pizca para extraer su magia.
Sin embargo, esta es la segunda vez que he visto a Emeric practicar magia sin las cenizas. Los prefectos tienen algo como un vínculo de hechicero a gran escala con los dioses menores, pero… Parpadeo.
—Pensaba que no podrías hacer trucos nuevos hasta que te ordenasen.
—Eso es lo que me dijeron. Resulta que la segunda iniciación es más gradual. —Se señala la parte superior de la espalda, donde está la marca que lo vincula al poder de los dioses menores—. Con cada fase que apruebo, la marca crece, así que la mía está casi completada.
Cuanto más avanzamos, empiezan a aparecer murales sobre la piedra irregular, cada uno pintado en pigmentos blanquecinos. El farol y la moneda arrojan luz sobre Brunne, que cabalga en la noche. Otro mural parece representar a una muchacha delante de una multitud en un castillo, una historia que desconozco.
—¿Eso significa que ya no necesitas cenizas de bruja? —pregunto, en parte para no pensar en el silencio extraño del pasillo.
—No a menos que haya sido un día agotador. —Se percata de mi suspiro ahogado—. ¿Por? ¿Qué pasa?
—Nada, no pasa nada.
—No te creo —dice con delicadeza.
—Es que hace que huelas a enebro —musito, avergonzada—. Era agradable.
—Ah. —Una sonrisa igual de avergonzada aparece en su rostro—. Veré lo que puedo hacer.
Me alejo a toda velocidad como un potro huidizo. Me he desacostumbrado a estar así con Emeric, a bailar con él.
—Cuidado, no querrás que la supervisora se piense que te distraigo.
—No debería importar mientras haga mi trabajo. —Se retrasa en un mural. Se parece al círculo de piedra de la Danza de las Brujas. Luego sacude la cabeza—. Nuestros registros sobre las Haarzlands son… deficientes, por desgracia. No creo que un prefecto haya visitado la zona en cuarenta años.
—Qué siniestro.
—Qué emocionante —añade Emeric mientras avanza por el pasillo—. Diosas durmientes, perros infernales antiguos, vacíos legales sin precedentes en las regulaciones prefecto-divinas…
—Creo que nada de eso pertenece a la misma escala de emocionante —señalo.
—No estoy de acuerdo.
—Entonces, cuando encontremos a la Doncella Escarlata, lo que queremos saber es… —Me pongo a contar con los dedos—. Por qué pudo pasar por alto los acuerdos.
—Correcto.
—Qué implica todo eso de la fiesta sagrada.
—Sí.
—Por qué quiere que tú seas su siervo.
—Exacto.
—Y quizá que nos cuente su opinión sobre el inherente atractivo seductor de una cripta.
Alcanzamos una sala más amplia y finjo desmayarme contra una de las rechonchas columnas.
—Preferiría no saberla —replica Emeric mientras examina la nueva cosecha de murales. Hay unos apliques oxidados atornillados a la piedra, aunque las antorchas se desintegraron hace tiempo. Unos pasamanos idénticos descienden hasta perderse de vista a cada lado de la sala y, por delante, unos peldaños de baja estatura suben hacia el piso superior.
—Helga ha dicho que probásemos primero el salón ritual. Podríamos hacer el tonto allí. —Con sarcasmo, señalo con el pulgar la escalera central ascendente—. Claro que ya retozamos en un altar de Minkja. Tal vez quieras cambiar un poco de aires e ir a donde los ataúdes.
Silencio.
—Tengo que tomarte prestado esto.
Emeric me quita de repente el farol de la mano. Deduzco que ha visto algo, pero lo deja en el suelo sin más.
Luego desliza una mano en mi nuca, me aprieta contra la columna y procede a besarme como si nuestras vidas dependieran de ello.
Ah.
No puedo evitar soltar un jadeo de sorpresa, pero me recupero bastante rápido y me maravillo ante la dulce adrenalina tan embriagadora. Me pego a él con ese tipo de ansia que he intentado olvidar, sin éxito, en los últimos meses. Al final, lo único que olvidé fue cómo cada roce minúsculo (cada dedo apretado en mi cadera, cada palpitación de su mandíbula bajo mi mano, cada colisión febril de labios, dientes, lengua) enciende nuevos rayos que me recorren hasta el último hueso.
Y entonces Emeric se aparta y pasa un pulgar tembloroso sobre mi labio inferior.
—Quieres hacer el favor —dice, con la voz tan ronca que hace resaltar la petulancia de su tono— de dejar de distraerme.
—Ni hablar —replico sin dudar ni un segundo y lo atraigo de nuevo hacia mí. Una sonrisa perversa aparece en su rostro antes de desviarse para depositar un beso debajo de mi oreja y luego proseguir por la garganta. Me estremezco, suelto un sonido terriblemente indigno y echo la cabeza hacia atrás.
Pero entonces, por segunda vez en lo que llevamos del día, me quedo helada de la cabeza a los pies.
—E… Emeric.
Sus ojos relucen de preocupación y me suelta enseguida.
—Lo siento… ¿Estás…? ¿Ha sido demasiado?
—No… tú no…
Lo agarro de la manga y señalo el techo.
Otro mural se despliega sobre nuestras cabezas. El paso del tiempo no lo ha descolorido.
Una mujer con una capa carmesí preside sobre tres círculos; cada círculo contiene el mismo paisaje de la catarata y del inconfundible y espumeante Kronenkessel, rodeado de piedras como colmillos. Hay una corona dorada escondida en las profundidades.
En el primer círculo, una tosca figura humana está de pie sobre un puente de piedra bajo, por encima de la superficie, con la huella de una mano roja en el pecho. En el segundo, la persona marcada salta al agua blanca turbulenta. Y, en la imagen final, la figura ha desaparecido. Lo único que quedan son el puente y la laguna, con una diferencia cruda y terrible:
Las aguas del Kronenkessel se han vuelto de un rojo oscuro y sangriento.
—Creo —digo despacio— que eso no es colorante.