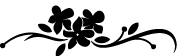
Durante todo el día, el periodista del norte había acaparado la conversación entre los chicos de la construcción, y para cuando Jo llegó a casa y se aseó, estaba impaciente por que llegara alguien más para poder darles la noticia a sus hermanas. Seguramente mamá ya conocía la tarea del caballero, que trabajaba para los oficiales de la Unión igual que ella, pues había venido a informar sobre el éxito de la colonia con el fin de conseguir donaciones de los ricos abolicionistas del norte.
Sin embargo, había otra persona de la que quería hablarle a su familia, y esperaba una respuesta mucho más comprometida con la noticia de un apuesto joven negro, también del norte. De este apenas se había oído hablar. Se llamaba Joseph Williams y, a pesar de que Jo no tenía la costumbre de plantearse la posibilidad de casarse, enseguida sintió que Meg, que no pensaba más que en la enseñanza y el matrimonio, buscaría la escoba más cercana para saltar al verlo.
Jo no había tenido muchas oportunidades de conocer al hombre, aunque había venido a ver algo de la construcción, y por lo que pudo ver, solo para disfrutar de su compañía. Se le había ocurrido que tal vez fuesen una especie de novedad cuando se enteró de que Joseph Williams era un hombre libre que había venido de visita desde Pensilvania, y que no tenía una antigua vida.
Fuese cual fuese el nombre del joven que acababa de llegar, Jo no podía imaginar lo que debía ser no conocer la época anterior. Antes de las colonias y los pueblos libres, y las peregrinaciones que había entre medias, cuando las grandes casas de Carolina del Norte aún estaban habitadas por familias blancas que pensaban que podían ser dueñas de otro ser humano. Antes de que esas familias blancas huyeran, ya fuese para luchar por mantener a los negros cautivos o para escapar del juicio provocado por el auténtico mar de soldados de la Unión que conquistaron la zona con tanta facilidad. Habían hecho cosas abominables.
La verdad era que, si nunca hubiera habido violencia, la escritura del nombre de una persona en un papel que decía que pertenecía a otra persona ya habría sido suficiente horror. No había mejores ni peores cuando la condición era la esclavitud. No había amos buenos y malos cuando había amos. Ya fueran jóvenes o viejos, hombres o mujeres, con mal carácter o alabados por una actitud apacible, todos eran bestias paganas a las que debería exigírseles rendir cuentas. El hecho de que no lo esperaran, o al menos que no esperaran perder, solo demostró que no eran lo que decían ser.
No eran superiores, Jo siempre lo había sabido. No podían serlo cuando eran tan desconcertantemente ignorantes.
Como Jo sabía todo eso desde muy joven, se había enseñado a sí misma a no hablar. A menos que estuviera sola con papá y mamá, o con Meg y Beth, rara vez decía una palabra cuando era pequeña. Tampoco hablaba con los blancos. La mayoría de ellos la consideraban muda, y no veían con buenos ojos que la pobre Meg, a la que habían hecho acompañar a su hija durante las clases, pretendiera enseñar aquellas lecciones a su hermana pequeña, que a todas luces era incapaz de aprender.
Menuda sorpresa se habrían llevado si hubiesen visto lo que de verdad pasaba por la cabeza de Jo. No hablar en voz alta había sido un acto de supervivencia deliberado, pero lo que ella empezó gracias a eso fue una grata sorpresa. Frases que aún no se le permitía escribir, redactadas con belleza y con palabras elegidas con cariño. A lo largo del día, las unía en su mente de la misma manera en que Beth aprendía a coser, tomando algo que la mayoría de la gente podía usar y haciendo de ello algo que tan solo ella podía concebir.
Desarrolló una memoria extraordinaria. Todos los días, se había visto obligada a esperar hasta mucho más tarde, al momento en que su familia regresaba a pasar la noche a lo que los blancos llamaban, de forma generosa, una cabaña. Entonces recitaba todo lo que había escrito ese día, e incluso si no era una historia, cosa que a Meg y a Beth les gustaba más, y en su lugar era una acusación mordaz sobre esta tierra y sus crímenes, papá y mamá dejaban que narrase. Se acurrucaban en un círculo tan ajustado que rodillas y hombros se golpeaban entre sí, y a veces también sus frentes.
Pero la antigua vida había terminado. Lo había hecho hacía varios años. Ya no era una niña; tenía diecisiete años, y Jo hablaba tan a menudo como se le antojaba. Hablaba con libertad porque eso era lo que era.
Todavía no se había acostumbrado a hablar con los blancos. Ahora que la familia había encontrado su sitio en la colonia, era algo que se podía evitar en gran medida. Había mucha gente alrededor todo el tiempo, y si se quedaba en el pueblo, cosa que casi siempre elegía hacer, toda esa gente era negra, igual que ella. Mirar a todas partes y ver gente de piel morena construyendo sus propias casas o yendo y viniendo era glorioso, un espectáculo impresionante. Cuando veía a una persona blanca, eran maestros misioneros que habían llegado al sur para enseñar a los nuevos liberados, o llevaban uniformes de la Unión. Eso no hacía que Jo confiase en ellos, pero al menos significaba que estaban en el lado correcto.
No quería pensar todo aquello solo por conocer a Joseph Williams y descubrir que no tenía una antigua vida. Había estado tan absorta en sus pensamientos y recuerdos que estaba a punto de untar mantequilla dulce sobre los profundos cortes que había hecho en el sábalo que había traído a casa. Estaba dispuesta a meter la primera tanda de ellos en la sartén que había puesto en la cocina de leña cuando por fin oyó que se abría la puerta de entrada.
—¿Meg? —gritó, saltando hacia atrás para poder mirar al pasillo y a la sala de estar—. Meg, ¿estás en casa?
Jo se sintió culpable por la forma en que hundió los hombros. Era agradable tener una madre, y más aun la que tenía ella. Y, sobre todo, porque papá estaba fuera.
—Ven y siéntate cerca de mí mientras cocino, mamá. Estarás agotada.
—Si yo lo estoy, tú también —dijo la mujer, que empezó a soltarse el pelo ahora que ya estaba en casa.
Ahora se movía mucho más despacio y Joanna sonrió, aunque no pudo evitar erizarse justo después por algo que su madre le había dicho una vez. Aquí no había soldados ni oficiales que exigieran cosas a la mujer, y mientras fuese seguro adoptar una postura de descanso en la comodidad de su hogar, a pesar de que esto no era una plantación, en la oficina mamá no se atrevía a parecer afectada por el calor o las horas que pasaba dedicándose a una docena de tareas. No importaba cuántas veces se viera obligada a reescribir una carta o un documento por el error de algún funcionario. En cualquiera de esas ocasiones, la reprendían sin reparos, insinuando que era una vaga si no trabajaba el doble de rápido que ellos.
Aunque pocos fuera de la familia lo dirían, en la casa March, Jo era conocida por su carácter apasionado, y por eso mamá no se había sorprendido por la indignación de su hija. Joanna se había puesto furiosa por no haber estado allí cuando uno de los hombres de la Unión había tenido la audacia de decirle tal cosa a su madre, quien durante toda su vida había trabajado más antes del atardecer que muchos hombres blancos, y nunca por el salario de un día o las suntuosas felicitaciones que todos parecían exigir por el más mínimo esfuerzo.
Pero, desde luego, esa no fue la razón por la que mamá se molestó por sus quejas. Fue porque ninguno de ellos tenía niños que cuidar por la mañana. Ella dijo que antes de pensar en ayudar a un hombre blanco a ordenar su correspondencia o hacer una lista de suministros, de hombres o de heridos, tenía que asegurarse de que sus hijas estuvieran bien. Tenía que saber que estaban alimentadas, incluso si una de las benditas criaturas se había encargado de preparar o poner la comida. Tenía que verlas, poner sus manos sobre ellas, para saber que todas seguían aquí.
Pocas cosas podían dejar sin palabras a Joanna March, pero eso lo había hecho. La tranquilizó escuchar a su madre admitir que cada día tenía que convencerse una vez más de que la colonia no era un sueño, y que nadie había venido por la noche para llevárselas otra vez.
Decía que tenía que escuchar a sus hijas, mientras Jo contenía la respiración para asegurarse de no interrumpirla. Y aún más, mamá le había dicho que tenía que recordarles a sus hijas que podían ser escuchadas. Tenía que escuchar a su Jo, cualquier cosa que su segunda hija quisiera decir, porque era una bendición que la niña hablara. Tenía que asegurarse de que sus niñas supieran que eran su tesoro. Y, como las personas que saben algo de respeto y consideración, a sus cuatro hijas no les importaba que se moviera a un ritmo más razonable, había terminado con una sonrisa.
Hoy, mamá llegó al lado de Jo a su tiempo. Tenía un alfiler de metal entre los dientes, que retiró antes de rodear la cintura de la chica con un brazo. Le dio cuatro besos en la mejilla, porque las otras tres chicas no estaban allí para que les diese un beso, y luego mamá dejó reposar la cabeza en el hombro de su hija y soltó un profundo y apacible suspiro. Entonces fue cuando olió la sartén, el pescado y la mantequilla.
—¡Nada de sábalos cuando tenemos a un caballero invitado!
—Te encanta el sábalo, mamá —rebatió Jo antes de girarse con un sobresalto—. ¿Y cómo iba a saber yo que iba a venir un caballero como invitado?
El recién llegado Joseph Williams apareció en su mente, pero era una coincidencia demasiado grande para imaginarla.
—Pasaremos la mitad de la noche sacándonos espinas de la boca, o nos ahogaremos con ellas, hay demasiadas. —Mamá suspiró de nuevo, solo que esta vez lo hizo con nerviosismo.
—Pues qué suerte que Mary Pollack haya pasado hoy por la construcción, o no tendríamos nada que ofrecer a tu invitado.
—Tenemos pan de maíz y pescado ahumado, y mucha fruta —dijo mamá, mirando a su alrededor como para confirmar sus existencias.
—Y prefieres alimentar a un caballero con algo caliente, incluso en pleno junio, mamá.
—No me importa lo más mínimo —añadió Jo, dando la vuelta al pescado una vez más—. Pero sé que a ti sí.
—Sí me importa —apoyó mamá antes de volver a suspirar—. Gracias, Joanna.
—Gracias a Mary Pollack, ¿no me has oído? Los chicos y yo casi hemos terminado de construir su casa, y ella está tan contenta de haber sido la siguiente en la lista que fue a la pesquería y nos trajo a cada uno un festín.
—Le daré las gracias a Mary mañana… si ninguno de nosotros se ahoga con espinas de sábalo esta noche.
Jo se rio cuando su madre se retiró a su dormitorio para guardar el puñado de horquillas que se había quitado del pelo recogido. La noche aún era cálida, así que sin duda se haría una trenza y la cubriría con una redecilla de ganchillo para que no se le cayera del cuello, pero siguiera estando presentable para su invitado.
—Huele increíble —dijo Meg a modo de saludo antes de que nadie supiera que había llegado a casa—. Pero no podría soportar estar de pie frente a la cocina con este calor.
Al salir al patio, Meg le dio un codazo a su hermana menor en las costillas y luego volvió a salir. Jo la escuchó hacer funcionar la bomba y luego pronunciar una silenciosa oración de agradecimiento cuando llegó el agua fría para mojarse la cara y el cuello.
—Tenemos suerte de que sea yo la que pase por esa condena, ya que mamá ha invitado a alguien a casa.
Meg volvió a entrar en la casa.
—¡Meg, estás en casa! —exclamó su madre cuando volvió a la cocina—. Tenía la intención de enviarte una nota a la escuela, pero no pude volver a salir, y ahora llegará en cualquier momento. ¡Y Beth y Amy aún no han regresado! —Hablaba con entusiasmo y, aunque antes parecía cansada, ahora Jo podía adivinar las plegarias que su madre podría haber pronunciado a lo largo del día.
—Tienes grandes esperanzas en este caballero, sea quien sea —dijo ella, con cierta incredulidad.
—¿Caballero? —Meg envolvió un brazo alrededor de su propia cintura y se enderezó.
—Ha invitado a alguien a cenar y ni siquiera nos ha dicho su nombre —explicó Jo—, pero debe haberte impresionado, mamá. Pareces dispuesta a encargar el vestido de novia de Meg.
En ese momento, los brazos de Meg se tensaron a los lados, y si Jo se dio cuenta, por lo menos no hizo ningún alarde de ello. Sería vergonzoso que se supiera lo distraída que se había vuelto Meg durante el último año, preguntándose cuándo se casaría y con quién. Tenía diecinueve años, y mamá le aseguró que pasarían varios años antes de que alguien se preguntara por qué no estaba casada. Eso pretendía tranquilizarla, pero el problema era que Meg deseaba que la cortejaran y no podía evitar sentirse decepcionada porque no lo hicieran. Y lo que era peor, los hombres llegaban a la colonia casi a diario, pero pocos eran posibles candidatos. O bien eran demasiado jóvenes, o bien venían con esposas o mujeres con las que tenían la intención de casarse. Otros estaban preocupados por la guerra, y por cuándo se les permitiría alistarse en la Unión; no tenían la cabeza para romances, y Meg deseaba ser esposa, pero no ser viuda de guerra.
—No seas dramática, Jo —dijo mamá, pero entonces se tapó la boca con la mano, y sus dos hijas supieron que Joanna había dado en el clavo.
—Creía que era la única que estaba desesperada por encontrarme un marido —dijo Meg, aparentando estar un poco más tranquila—. Bueno. Al menos dinos quién es.
Mamá miró a sus dos hijas mayores, cuyos ojos estaban muy abiertos y expectantes, una con nerviosa ansiedad, la otra con una curiosa emoción.
—Si alguna vez tuviera que crear al marido perfecto para ti, Meg, sería él —dijo, tomando la mano de su hija mayor—. Es el tipo de hombre que papá adoraría; lo sé. Es lo primero que pensé cuando nos conocimos.
—Lo cual ha sido esta tarde —dijo Jo con una sonrisa que hizo que mamá bajara un poco la barbilla, como si estuviera avergonzada.
—Es verdad. No debería haber dejado volar tanto mi imaginación. Es más importante lo que piense Meg de Joseph que lo que piense tu padre o yo.
—¿Joseph? —preguntó Jo, incrédula—. ¿Joseph Williams?
Ahora era la atención de Meg la que oscilaba entre ambas mujeres.
—¿Alguna puede explicarme quién es ese tal Joseph Williams, por favor?
En respuesta, Jo agarró la muñeca de su hermana de la mano de mamá y la sacó de la cocina en dirección a su dormitorio.
—Resulta que mamá podría tener razón, Meg —explicó Jo, cerrando la puerta tras ellas y empujando a su hermana mayor hacia atrás hasta que no tuvo más remedio que dejarse caer en la cama que compartían. Luego abrió el baúl donde Beth guardaba todas las piezas bonitas que confeccionaba para sus hermanas, entre los retazos que aún no estaban terminados.
—¿Tú también sabes algo de ese tal Joseph Williams? —preguntó Meg, desabrochándose la blusa que había llevado durante todo aquel caluroso día.
Mamá irrumpió en el dormitorio con una palangana de hojalata y un paño que llevaba al hombro, y colocó ambas cosas en un soporte entre las dos camas, donde dormían sus cuatro niñas.
—Me ocuparé de la cena, Jo —dijo, sumergiendo el paño antes de escurrirlo y dárselo a Meg para que se lavara la cara y el cuello. Cuando salió, cerró la puerta tras de sí, y al oír el sonido de la puerta de entrada abrirse, tanto Meg como Jo se quedaron congeladas. Esperaron y escucharon, pero pronto oyeron a su hermana pequeña gritar contándole a mamá su día. Aliviadas, se pusieron manos a la obra en la tarea de poner guapa a Meg.
—Ponte esta —dijo Jo, arrojando una delicada blusa sobre la cama antes de tomar el trapo y sumergirlo de nuevo—. Pero lávate primero las axilas.
Se limpió las manos húmedas en la falda y volvió al baúl en busca de un cinturón, y luego se arrodilló y buscó debajo de la almohada de Amy antes de encontrar algo envuelto en encaje.
Meg ya estaba casi lista. Estiró el cuello para ver por encima del hombro de Jo el contenido del paquete de encaje.
—Espero que no le moleste —dijo, sonriendo ante la peineta expuesta.
Jo volvió a su cama, y Meg se giró para poder colocar la peineta en su cabello. Era preciosa y estaba decorada con siete largas púas y un diseño floral tallado a mano en el metal. Además, no era la clase de objeto que cualquiera de ellas hubiera tenido antes de encontrar refugio en la casa grande abandonada de camino a la colonia. Había muchos tesoros allí, dejados atrás cuando los anteriores residentes huyeron. Habían escondido lo mejor para guardarlo, como si alguien tuviera la intención de volver algún día. Mientras la familia March se refugiaba allí, se había convertido en un pasatiempo diario. Las chicas buscaban rincones y grietas donde pudiera haber algo más escondido.
Amy había encontrado la peineta para el pelo debajo de un trozo de suelo en el dormitorio más grande, y se la apropió. Era justo que la considerara suya, pero Jo pensó que eran hermanas, y no debería molestarle compartir las cosas.
—¿Qué tal estoy? —preguntó Meg cuando terminaron.
—Como si no hubieras estado de pie todo el día en una tienda de campaña, enseñando a los liberados las letras a pesar del calor, porque sabes lo importante que será que todos sepamos cómo escribir nuestras propias cartas.
Las dos se cogieron de los brazos, acunándose los codos, y sonrieron.
—Aunque creo que el Sr. Williams debería saberlo —añadió Jo—. ¿Cómo si no va a entender la suerte que tendría de ganarse tu atención?
—Si por algún milagro no lo hace, confío en que mi Joanna le deje las cosas claras.
Respiraron hondo y volvieron a abrir la puerta de la habitación.
—Mamá no me dejaba entrar en mi propia habitación. —Amy resopló al mismo tiempo que pasó por delante de ellas. Lo más probable era que no tuviese la necesidad de estar allí, pero estaba molesta por la restricción.
En cambio, Beth llevaba dos bultos pesados para colocar: uno que sostenía en sus brazos, y otro que empujaba con su pie por el pasillo antes de meterlo en la habitación.
—¿Te gusta la blusa, Meg? —preguntó—. Es un material muy fino, me preocupaba que se estropeara.
—Te ha quedado perfecta, Bethlehem. Es fresca, para llevarla con este tiempo.
Todas se dedicaban a sus diversas tareas y rara vez se encontraban en la misma sala, pero mantenían varias conversaciones a la vez, como siempre.
—Venid a ayudar a despejar la mesa para que podamos ponerla —dijo mamá a quien tuviera las manos libres, y Amy salió disparada del dormitorio, donde se había tumbado en la cama y había estado observando a Beth organizar lo que habían traído a casa.
—¿De dónde ha salido esto? —exclamó Jo, bajando por el pasillo con una tarta en las manos.
—Florence, la de la casa grande, la hizo para darle las gracias a Beth por cómo arregló un vestido que debió pertenecer a la esposa del amo —respondió Amy.
Fue eso lo que hizo que la casa se quedara en silencio, tres de las hermanas y mamá se detuvieron y se miraron entre sí antes de volver a mirar a Amethyst. Jo puso la tarta en la mesa y después tomó las manos de la más joven. Nadie más estaba dispuesto a hablar, o puede que necesitasen demasiados minutos para decidir cuál era la mejor forma de reconducir la conversación, así que le tocó a Jo.
—Sé que así era cómo los llamábamos, Amy. Pero ya no. Las palabras son muy importantes, sabes que así lo creo. E importa lo que nos llamemos entre nosotros, y lo que llamemos a los demás. —Su hermana pequeña, que por lo general era una entusiasta, parecía pequeña, con los ojos muy abiertos y maravillada, como si no estuviera segura de si la estaban castigando, pero Jo solo la estaba corrigiendo. Le habló con suavidad para que la joven no se confundiera pensando que había hecho algo malo—. Nadie fue nunca un amo, corazón. Tan solo eran esclavistas, y ya no lo son. Ya no, y nunca más.
—Pero podrían serlo —respondió Amy. Fue más tímida que de costumbre, y sus ojos vagaron un poco sin posarse en nadie demasiado tiempo—. La guerra no ha terminado.
Era propio de ella decir algo que nadie más se atrevía a decir, pero eso no significaba que fuera la única que lo pensase. En el salón de esta casa construida solo para ellas —antes de que hubiera grupos de hombres jóvenes y no tan jóvenes organizados para hacerlo, y mientras las cinco seguían viviendo como refugiadas en tierra firme en una casa grande abandonada junto a casi un centenar de otras— las mujeres March se apiñaron sin pensar en ello. Los brazos se enrollaron alrededor de las cinturas y las manos se posaron en los hombros tras tocar una mejilla o un mechón de pelo.
Jo se arrodilló, aunque eso significaba que la más joven estuviese por encima de ella. Mantuvo las manos de Amy entre las suyas.
—Aquí sí —dijo—. Aquí, y en New Bern, y hasta en Corinto, Misisipi, donde ha ido papá, hemos ganado la guerra.
Sintió cómo Beth, Meg y mamá se acercaban a ella, y asintió en dirección a Amy.
—Esto es una colonia de gente libre. Así es como lo llaman, en todo el país. Saben de nosotros y de este lugar, y lo que estamos construyendo. Todo el mundo sabe que ahora somos libres. —Sonrió para no llorar. Eso no serviría. Su hermana se confundiría y pensaría que estaba contándole uno de sus cuentos, destinado a apaciguar a los más jóvenes, pero no a ser verdad. Y esto lo era—. Así será, Amethyst. Te doy mi palabra.
Después de eso, se hizo el silencio, Jo de rodillas y las manos de Amy entre las suyas, las otras tres de pie lo bastante cerca como para compartir el mismo aire. Había suficiente silencio como para oír a un ángel pasar por encima, hasta que llamaron a la puerta.
Casi habían olvidado al Sr. Joseph Williams, y ahora un invitado parecía casi una intrusión.
—Bien —dijo mamá, rompiendo el hechizo; después de eso, todas volvieron a respirar y se apartaron un poco—. Bethlehem, ¿podrías ocuparte de la puerta? Y Amy, ayuda a Joanna en la cocina.
Se dispersaron a su orden, excepto Meg, que entrelazó los dedos con los de su madre.
Cuando Bethlehem lo invitó a entrar, Joseph Williams se quitó el sombrero antes de pasar, y Meg March quedó prendada.