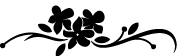
A los catorce, Amethyst March tenía unos pies muy pequeños. Eso significaba que las botas de cuero marrón con la punta redonda y cordones en la parte delantera que le había entregado el oficial de la Unión que supervisaba esas cosas esta temporada, estaban muy poco usadas. Amy nunca había tenido nada tan poco usado, aunque es cierto que no lo supo hasta que tuvo sus botas marrones. Por supuesto, eso la llevó a pensar en la niña de la que las había heredado.
Fuese quien fuese la niña que había tenido por primera vez las botas marrones antes de que su familia escapara de la isla de Roanoke previo a la guerra —o quizás evacuaron después para no ver cómo los soldados les quitaban sus tierras, sus cosechas y su ganado— debió de tener más de un par. Eso, o que al menos ellos no compartían el calzado con hermanos, y quizás tampoco tenían que caminar mucho, ya que no vivían en una casa grande con suelos de madera maciza.
Aquí el piso era lo bastante uniforme, y le pertenecía. El padre de Amy había construido la casa en la esquina de la calle Cuatro. Si había entendido lo que había escuchado, el honor de ser dueño de una de las primeras casas de la colonia significaba que había demostrado tener cierta importancia, y en tiempos de guerra, los hombres importantes rara vez estaban en casa. Mamá decía que había elegido entre los terrenos y que había escogido bien. Amy estaba segura de que no podía haber hecho otra cosa, ya que en su antigua vida —la familia March tenía por costumbre llamar así a todo lo que había pasado antes de que las circunstancias de la guerra los hubieran hecho libres— apenas habían tenido bastante como para ponerse a cubierto. Cerca de los campos, toda su familia podía contar las estrellas entre los débiles listones que pretendían hacer de techo. Entonces era joven —tal y como le recordaba su familia con demasiada frecuencia porque habían decidido cuidarla como si fuese algo preciado—, pero Amethyst ya estaba en la segunda etapa de la vida, y en esta, papá había logrado construir un techo firme.
Esta casa en la isla de Roanoke daba a Lincoln, una de las tres avenidas del pueblo, y eso significaba que, a pesar de que hacía demasiado calor como para divertirse al aire libre, al menos Amy podía observar a los demás ir y venir. Vio a su hermana mayor subir la avenida y cruzar la calle, la joven sujetaba la falda entre las manos mientras respondía a un saludo de un colono que Amy no pudo ver. Cuando Meg estuvo más cerca, Amy abrió la puerta antes de que la mano de su hermana pudiera agarrar el pomo.
—Amethyst March, ¡cómo te atreves! —Meg apartó a su hermana de la vista de la calle, y se apresuró a cerrar la puerta—. ¿Con nada más que una camisa y unas botas? ¿Dónde está tu sentido común?
—Meg, el sombrero —dijo la chica, imitando la postura de desaprobación de su hermana, aunque en realidad no le importaba.
—Oh, ya lo sé —dijo Meg disculpándose. Y luego, como si recordara por qué había vuelto a la casa, se apresuró a pasar por delante de su hermana pequeña sin desabrocharse ni quitarse el sombrero de paja—. Solo he vuelto un momento.
Amy colocó la punta de una bota de cuero impoluta detrás del tacón opuesto para poder girar despacio y ver cómo Meg se movía por la habitación, en el pasillo, al pasar por la habitación de mamá y papá a la derecha y por la habitación que compartían sus cuatro hijas a la izquierda, hasta llegar a la cocina en el extremo más alejado de la casa alargada.
—Casi perfecto —gritó por el pasillo cuando terminó—. ¡He aprendido a hacerlo igual que la bailarina de la caja de música que dejamos atrás! Meg, ¡ven a verlo!
—Tengo que volver a la escuela, Amy —contestó la mayor, volviendo con las manos llenas y la cara brillosa—. Hace tanto calor que he tenido que empezar a acortar las clases como hacen los profesores misioneros. Cuatro horas de clase por la mañana, y cuatro esta tarde, pero al menos he tenido tiempo de volver a casa cuando me he dado cuenta de que se me había olvidado el almuerzo.
—Pan de maíz y una manzana no es un almuerzo.
—No hagas pucheros, es inapropiado.
—¿Y para quién tengo que ser decente?
Meg se obligó a detenerse un instante y miró a su hermana a la cara.
—Amy —dijo, y sonrió—. Para ti, sin duda.
—Está bien —respondió Meg con una carcajada—. A mí también me gustas. Si te vistes rápido, puedes acompañarme de vuelta.
Los ojos grandes, marrones y oscuros de Amy se iluminaron a la vez que elevó los pómulos para que se encontrasen con ellos, y su hermana se arrepintió de la invitación al momento.
—Solo si puedo quedarme y recibir clases como es debido, como todos los demás.
—Oh, Amy —empezó Meg, y hundió los hombros ante el inicio de una discusión familiar para la que no tenía tiempo—. Ya hemos hablado de esto. Más de cien liberados nuevos llegan a esta colonia cada dos días, y la mayoría de ellos nunca han recibido ni una sola lección hasta ahora. No podemos permitirnos el lujo de ocupar ese espacio, no cuando ya sabes leer, y yo puedo enseñarte cuando estoy en casa. Intenta ser razonable.
Cuando su hermana se cruzó de brazos, Meg continuó:
—Si tuviera la oportunidad y el día fuera tan caluroso, iría a las afueras del pueblo y me tumbaría bajo los cipreses. ¿No te parece celestial?
—Me pondré en la parte de fuera de una ventana…
—Los profesores misioneros son los que utilizan los edificios. Yo enseño en una tienda de campaña.
—¡Me quedaré en la entrada de la tienda!
—Amy, tengo que volver, querida —exclamó Meg. El único consuelo de Amy fue la brisa que se creó cuando la puerta se abrió y se cerró de nuevo; después de eso, se paseó por el salón con sus bonitas botas marrones hasta que alguien más irrumpió en el lugar.
—Mamá, ¡qué agradable sorpresa! —Amy abrió los brazos de par en par, y cuando su madre pasó por delante de su hija pequeña creó una nueva brisa, pero no llegó a besarle la frente por las prisas—. ¿Hace tanto calor como para que los oficiales hayan terminado de dictar sus cartas y te hayan enviado a casa?
—Ojalá, mi amor. —La voz de la mujer venía de su habitación, Amy la siguió con un andar desilusionado—. Abanica el cuello de mamá un momento.
La joven recuperó el abanico de su madre de la cómoda, admirando la cinta rosa que adornaba la paja trenzada y que rodeaba el mango. Había visto tiempos mejores, y ahora la mitad de la cinta se aferraba al mango, el resto colgaba abatida.
Al final, la niña abanicó a su madre, mientras mamá le apartaba el pelo que tenía enredado en la nuca húmeda.
—Tengo que volver —dijo después de un rato—. Pensaba que tu hermana había venido aquí. No estaba en la escuela.
—Meg enseña en una tienda, mamá —le recordó Amy—. Después de todo, no es una maestra misionera.
—No puedo imaginarme dónde más podría estar. No es propio de ella ser imprevisible…
Amy no lo dijo en voz alta, pero sabía que mamá quería decir que su hija mayor podía ser increíblemente aburrida. Todo el mundo lo sabía, aunque se había metido en un lío en más de una ocasión por decirlo.
—Vino a casa y regresó de nuevo —dijo Amy.
—Bueno, entonces, debo haberla perdido.
—¡Lo que sea que necesites, tal vez yo pueda hacerlo!
—Gracias, Amy, pero no es nada de eso. He invitado a alguien a cenar y no quería que fuera una sorpresa. —Esta vez, mamá le dio un beso en la frente con éxito y volvió a salir de la sala de estar; Amy se apresuró a seguirla—. La avisaré de alguna forma, pero no vayas a molestarla, ¿me oyes?
Y antes de que Amy pudiera argumentar que, tanto si se le permitía como si no se le permitía comunicar la noticia, al menos debía saberlo por ella misma, su madre ya había salido por la puerta.
Se derrumbó en el suelo, aunque no había nadie para verla o compadecerse de ella. Menos mal; alguien la habría hecho levantarse, y resultó que estar tumbada en el suelo le parecía algo más refrescante que tanto movimiento.
Amy estaba aburrida —muy aburrida, de hecho— pero si eso significaba que tenía que usar faldas pesadas para compensar la falta de un aro, al menos se alegraba de no tener que hacer un trabajo importante como mamá y Meg. Joanna, la segunda mayor, trabajaba junto a los hombres libres encargados de construir más casas, y nadie la reprendió por llevar unas faldas planas que podían llevarse en una plantación en su antigua vida. Bethlehem, la tercera en nacer de las chicas March, era una célebre costurera; nadie se preocupaba tanto de lo que llevaba como de lo que hacía para los demás.
Todavía tumbada en el suelo del salón, Amy cerró los ojos y deseó que sus otras dos hermanas también volvieran a casa. Cuando la puerta se abrió por tercera vez, se incorporó tan rápido que se mareó, pero aun así consiguió decir:
—¡Mamá ha invitado a alguien a cenar!
—¿Sí? —Justo en ese momento Beth entró por la puerta y dejó un montón de uniformes en el suelo.
—¿Eso no es antipatriótico? —preguntó Amy mientras su hermana se apresuraba a recoger algo de su dormitorio.
Beth tenía dieciséis años, y era la que más cerca estaba de la edad de Amy. Eso, sumado a su carácter tranquilo, hacía que fuese la que más unida estaba a su hermana pequeña, y eso hacía que Amy estuviese segura de que ella era la líder de las dos.
—No lo creo —respondió Beth sin aliento cuando volvió porque no se le ocurriría no hacerlo, por muy tonta que fuera la pregunta—. Creo que algo debe ser intencionalmente antipatriótico, o entonces no lo es para nada. —Extendió la fina manta que había recogido en el suelo junto a la pila y luego colocó los uniformes sobre ella antes de atar los extremos para crear un fardo de aspecto aparatoso—. No me has dicho a quién ha invitado mamá a cenar.
—Oh, no lo sé. —Amy odió admitirlo. Se encendió como una chispa al recordar algo importante que sí sabía—. Pero tiene que ver con Meg.
Beth se levantó, mechones rebeldes de su pelo oscuro se agitaron con el movimiento. Ya fuese por el calor o por las prisas, o por no haberse atado bien la cinta en la cabeza la noche anterior, tenía el pelo grueso abultado en la raíz. De ese modo, las dos trenzas planas, antes impecables, ahora parecían demasiado grandes como para caber debajo de algo que no fuese un sombrero de tela. Amy se sintió acalorada solo de mirar; era algo familiar en verano, y hacía que su cuero cabelludo se inflamara y echara vapor como una olla de cangrejos.
—Entonces espero que lo disfrute —dijo Beth, y sonrió un poco. Fue suficiente para mostrar sus encantadores hoyuelos, que Amy no podía dejar de envidiar porque papá nunca había visto los hoyuelos de su hija sin quedarse maravillado ante ellos. Mamá decía que era porque Beth los había heredado de su madre.
No parecía justo, ya que Amy no pudo haber nacido una March y no haber obtenido ningún rasgo adorable de sus padres, y mucho menos de los padres de ellos. Beth tenía una clara ventaja, y fingir que no lo sabía solo la hacía más insufrible, aunque nadie parecía saberlo salvo Amy.
Al menos, era la más joven. Inteligente, cosa que Meg comunicó a la familia, de lo contrario Amy habría tenido que hacerlo; lo bastante guapa como para que no le molestara a nadie lo mucho que odiaba que le arreglaran el pelo. El suyo no era tan grueso como el de Beth, así que siempre había sombreros para cubrirlo.
Deseó que hubiera sido Joanna la siguiente en llegar a casa. Cualquiera que fuera la distracción que la había enviado a la casa, al menos era lo bastante curiosa e inventiva como para que al saber la noticia de que había un invitado para la cena y que mamá buscaba a Meg, Jo se habría imaginado toda una especie una conspiración para darle una explicación. Una historia, al fin y al cabo, que era el único talento de Jo.
Amy resopló. Ya estaba harta de esta miserable casa y de su aburrimiento. Haría un calor sofocante al sol, pero se pondría la falda más fina que fuese posible y una blusa con ojales para que su piel pudiera respirar. Caminaría a un ritmo razonable, y si tenía suerte, lo bastante rápido como para que el inevitable sudor le produjera un breve escalofrío. Jo estaría en las construcciones, y solo había una o dos construcciones en curso, ya que solo había suficientes constructores para erigir una o dos casas nuevas a la vez. Fuese cual fuese el terreno en el que estuvieran, seguro que estarían a lo largo de la avenida Lincoln, o por lo menos podría verlos desde ella. Solo había tres avenidas en la colonia —Lincoln, Roanoke y Burnside—, y hasta ahora muy pocas casas. Amy sería capaz de divisarlos, incluso si estuvieran justo en el otro lado.
Jo tendría algo interesante que decir sobre este nuevo acontecimiento, y no se daría prisa en volver a su tarea una vez hubiera captado su imaginación. Incluso podría insistir en ir a la tienda de la escuela de Meg, y si lo hacía, no podían regañar a Amy por acompañar a su hermana mayor.
Ya estaba decidido, hasta que los hoyuelos de Beth volvieron a aparecer.
—¿Supongo que no te gustaría tomar el ferry de vuelta al continente conmigo?
—Bethlehem —dijo Amy con suspicacia—. No es propio de ti sugerir travesuras.
—No lo es. He conseguido el permiso de mamá, para cuando necesite usar la máquina de coser. Y me vendría bien un par de manos, si estás dispuesta a trabajar un poco.
—Tengo una ética de trabajo impecable —exclamó, constantemente molesta por la «libertad» que hacía que mamá insistiera en que la hija pequeña no debía trabajar.
Por su parte, Beth sonrió y puso los ojos en blanco.
—Entonces, vamos. Un soldado ha recibido instrucciones de llevarnos a la orilla. —Luego levantó el dedo, como para parar la emoción de Amy—. Pero iremos caminando desde Manns Harbor hasta la casa grande, y hay que llevar este bulto.
—Voy a buscar una manta para mí, y así reducimos la carga a la mitad —dijo Amy, sin esperar respuesta antes de salir corriendo a buscar una.
—Eso está muy bien pensado —le dijo Beth.
—Lo sé —respondió Amy desde el dormitorio—. Meg dice que soy la más inteligente de todas.