INTRODUCCIÓN
A finales de los años ochenta, siendo una joven científica, me embarqué en una aventura apasionante. Mi misión consistía en estudiar el comportamiento de los gatos domésticos, empezando por cómo interactúan entre sí los que viven en grupos esterilizados y cómo se comunican los gatos con las personas. Después de más de treinta años y un sinfín de gatos, sigo inmersa en la misma aventura.
Estudiar el comportamiento gatuno conlleva un delicado y a veces difícil equilibrio entre la ciencia rigurosa y la pasión desmedida por tu sujeto de estudio. En su libro Animal Intelligence, de 1911, Edward Thorndike, uno de los pioneros de la psicología experimental, menciona de forma más bien despectiva la «tendencia casi universal de la naturaleza humana a encontrar lo maravilloso siempre que puede». Él consideraba que esta costumbre conduce de forma inevitable a juicios algo sesgados a la hora de elegir el objeto de estudio e interpretar los resultados. En otras palabras, un científico serio dedicado al comportamiento animal debe ser lo más objetivo posible y evitar a toda costa la tentación de cantar las alabanzas de los sujetos que estudia.
Al comienzo de mi doctorado, cuando empecé a investigar, tenía muchas ganas de descubrir datos nuevos sobre los gatos. Sin embargo, con las palabras de Thorndike resonando en mi mente, sabía que mi estudio tenía que estar planificado y analizado con sumo cuidado para que fuera ciencia «de verdad». Recopilé mis datos como correspondía, formalicé mis deducciones y me doctoré de forma sensata y científica. Y, sin embargo, desde el primer día y con los primeros gatos, quedé maravillada por la adaptabilidad, el ingenio y la resiliencia de estas criaturas tan enigmáticas.
Este libro cuenta cómo los gatos domésticos, descendientes de los solitarios gatos salvajes norteafricanos, han conseguido instalarse en los hogares de devotos dueños en todo el mundo. Solo en Estados Unidos hay más de 45 millones de hogares con al menos un gato. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se colaron esos gatos salvajes de antaño en nuestros hogares y en nuestros corazones y nos convencieron de que debíamos cuidarlos, alimentarlos y mimarlos? Básicamente, aprendieron a hablar con nosotros. También aprendieron a hablar entre ellos, un hecho rara vez reconocido cuando se los compara con los perros en la eterna competición por ser el mejor amigo del ser humano. Los perros descienden de los lobos, una especie social de la cual heredaron un repertorio muy perfeccionado de patrones de comportamiento interactivo, un completo manual sobre cómo comunicarse con los demás. Los gatos, en cambio, heredaron pocas habilidades sociales de sus ancestros, los gatos salvajes con cara de póker que rara vez se veían cara a cara, y el recorrido social que han tenido que hacer ha sido mucho más largo que el de nuestros humildes sabuesos.
Buceando en mis propios descubrimientos y en los de otros científicos y científicas, contaré cómo los gatos complementaron su lenguaje original basado en el olfato con nuevas señales y sonidos diseñados para vivir junto a los humanos y junto a otros gatos. Pese a este esfuerzo monumental por su parte para comunicarse de forma más efectiva, ¿cuánto entendemos de su lenguaje y viceversa? ¿Cómo nos perciben los gatos? ¿Nos ven como «dueños» o más bien como grandes felinos de dos patas con un pésimo sentido del olfato? El lenguaje secreto de los gatos explora la ciencia que da respuesta a estas y a muchas más preguntas y presenta a algunos de los maravillosos gatos que nos han ayudado por el camino.
LOS GATOS MARAVILLOSOS
Mi viejo y maltrecho coche de estudiante avanzaba a trompicones por la curva que subía el último tramo de la colina. Arriba, un enorme e imponente edificio se divisaba cada vez más cerca: un hospital victoriano de ladrillo rojo se alzaba en medio de la nada, como salido de una novela gótica. Entré en el recinto con el coche y escudriñé la escena. El hospital abrió sus puertas en 1852, bajo el dudoso nombre de «Manicomio del condado». Para cuando hice mi primera visita, más de 130 años después, seguía en activo, aunque ahora se describía, de forma más apropiada, como hospital psiquiátrico. A mí me interesaba más la actividad que transcurría fuera de aquel hospital: había llegado allí en busca de gatos que observar.
Agradecí, aliviada, que el portero jefe del lugar, John, muy acogedor y servicial, me ofreciera una visita guiada por el recinto. Me explicó que en la famosa colonia de gatos del hospital había individuos asilvestrados totalmente inaccesibles y un montón de gatos más amigables que se acercaban a saludar a la gente. Esta mezcla de población se debía a que aquel hospital, debido a su remota ubicación, fue durante muchos años un lugar donde la gente abandonaba gatos. Los primeros gatos abandonados se reprodujeron entre ellos y, ante la falta de contacto humano habitual, la siguiente generación creció más asilvestrada y desconfiada. En paralelo se iban sumando al grupo nuevos individuos, cortesía de dueños descontentos que llegaban en coche, al amparo de la oscuridad, y abandonaban allí a sus pobres e incautas mascotas gatunas. Recién salidos de sus hogares humanos, esos gatos «novatos» eran amigables y estaban dispuestos a interactuar con quien pasara por allí.
John no sabía con exactitud cuántos años llevaban los gatos allí, pero hay registros de la década de 1960 sobre enfermeras del hospital que los alimentaban durante los cambios de turno. Periódicamente se han sucedido varios intentos por esterilizarlos, pero la constante llegada de nuevos individuos hace que la tarea resulte del todo infructuosa.
Aquel día vimos un montón de gatos. Como John predijo, algunos de ellos se veían bien alimentados, satisfechos, y era obvio que estaban acostumbrados al trato con humanos porque se nos acercaban cuando pasábamos por los sitios donde yacían al sol. A otros casi ni los veíamos; captábamos un rápido movimiento por el rabillo del ojo y desaparecían.
El recinto del hospital era enorme y, debido al diseño de sus edificios, las distintas alas se ramificaban en diferentes direcciones, formando patios naturales. Esto permitía a los grupos de gatos separarse unos de otros, creando pequeñas subpoblaciones. Los edificios tenían una amplia red de sótanos, a través de los cuales pasaban grandes tuberías, una especie de sistema antiguo de calefacción de suelo. De los sótanos salían conductos de ventilación que se abrían en las paredes de ladrillo de los patios y que eran lugares de reposo privilegiado para los gatos. Mientras caminábamos alcancé a distinguir rostros peludos y desaliñados asomándose por cada abertura, junto a más gatos repartidos por los patios. Llevaba tiempo buscando una pequeña colonia estable de gatos silvestres para mi estudio sobre la interacción entre ellos. La gran población de aquel hospital contaba con varios grupos así, y cuando me marché de allí, de camino a casa, decidí que era el sitio ideal para empezar mi investigación.
Ante aquel mar infinito de gatos, mis primeros días en busca del subgrupo adecuado para mi estudio fueron, cuando menos, desalentadores. Empecé patrullando la zona y registrando, en siluetas de gato impresas en papel, las características de los gatos que veía. Dibujaba sus marcas en los dibujos, incluyendo las vistas del lado izquierdo, del derecho y la cara, así obtenía una especie de «ficha policial» felina de cada individuo. Transcurridas unas semanas empecé a conocer un poco a la población gatuna: qué gatos se juntaban y dónde, cuales vagaban por la zona y cuales solían quedarse en los mismos sitios. También tomé notas sobre ellos y al releerlas ahora descubro cosas interesantes: mientras que sobre el «gato de la sala de calderas» escribí «blanco y negro, cuello rojo, amigable», al «gato del electricista» lo describí como «negro, grande, cuello blanco, ODIA A LAS MUJERES». Al parecer solo anoté una observación del gato presuntamente misógino del electricista.
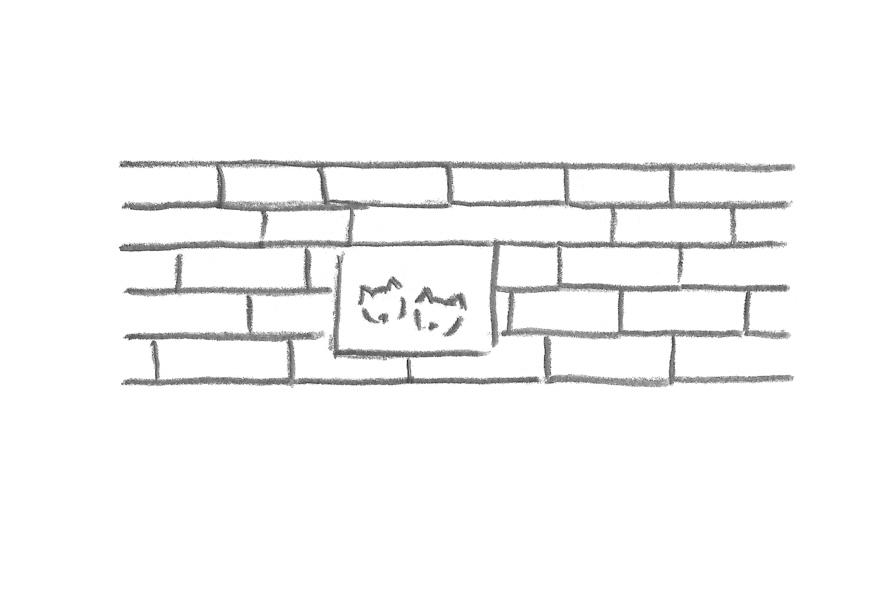
Mientras se perfilaba el patrón de la distribución de los gatos en el hospital, llamó mi atención un grupo concreto que frecuentaba un pequeño patio. Allí se los alimentaba más o menos a la misma hora cada día con restos de la comida de los pacientes. Este suministro regular de alimento y la gran cantidad de rincones para descansar hacían que los gatos permanecieran en aquel patio, formando lo que parecía ser un grupo relativamente estable. Eran cinco, y uno de ellos, al que llamé Frank, siempre se marchaba a explorar otros parajes, pero luego regresaba a comer con los otros cuatro. Vi que podía encontrarlos en aquel sitio cada día, lo cual, además de permitirme observarlos con facilidad a una distancia prudencial, significaba que eran el grupo ideal en el que basar mis observaciones más detalladas sobre las interacciones sociales gatunas. Así que Betty, Tabitha, Nell, Toby y Frank se convirtieron en mi primer grupo de estudio; un grupo del cual contaré más cosas en los próximos capítulos.
Además de mi estudio con los gatos del hospital, empecé a buscar una segunda colonia asilvestrada que observar. En aquella época trabajaba como ayudante de investigación en el Instituto de Antrozoología de la Universidad de Southampton, en Inglaterra. Un buen día recibí una llamada sobre un grupo de gatos que vivía bajo los edificios de una escuela local. El director quería librarse de ellos y se organizó una operación de rescate junto con un refugio local de animales que tenía experiencia en atrapar gatos tan esquivos. Llegamos al lugar una tarde, en varios coches cargados con trampas para gatos y latas de atún. Nos marchamos un par de horas después, tras dejar las trampas listas con los cebos, a esperar a que a alguno de los gatos le entrase hambre por la noche y se aventurara en ellas. Los siguientes días revelaron muchas cosas sobre la personalidad de cada uno de los miembros de la colonia. Algunos habían caído en las trampas con facilidad y apenas se resistieron cuando los trasladaron al refugio y al veterinario para tratarlos contra lombrices y pulgas, vacunarlos y esterilizarlos; y, por supuesto, darles de comer y beber. Otros fueron más difíciles de convencer. Y luego estaba Big Ginger, como lo llamamos. Un enorme gato pelirrojo maltratado que se pasó varios días observándonos desde rincones y grietas inaccesibles, hasta que ya no pudo resistir más la tentación y sucumbió al señuelo de las sardinas una noche oscura. Al final los teníamos a todos.

Aunque ellos dirían lo contrario, Ginger y su banda eran gatos callejeros con suerte. Algunas de las hembras estaban preñadas, por lo que parieron y criaron a sus crías en el entorno seguro y cálido del refugio. Todos los gatitos hallaron un hogar, aún eran lo suficientemente pequeños como para socializar con personas. Los gatos adultos, sin embargo, ya estaban demasiado resabiados como para empezar una nueva vida con humanos. Para ellos encontramos un nuevo hogar al aire libre en una vieja granja que era un vivero de árboles. Allí se nos permitió instalar un cobertizo como base y se nos dio acceso diario para alimentar y observar a los gatos. Mis colegas los alimentaban los días que yo no podía ir, pero siempre que me era posible me ponía a observar la colonia unas horas y repartía latas de comida justo antes de irme. Puse nombre a los gatos: Sid, Blackcap, Smudge, Penny, Daisy, Dusty, Gertie, Honey, Ghost, Becky y, por supuesto, Big Ginger.
Las colonias del hospital y de la granja ocuparon mi vida los dos años siguientes. Esquivos y poco socializados, los gatos mantenían la distancia y apenas reconocían mi presencia. Pero eso era lo que yo quería: observar lo que hacen los gatos con otros gatos.
Como dijo Hemingway, «un gato lleva a otro». Y, efectivamente, en este libro aparecen otros gatos; personajes a los que conocí a lo largo de los años y que me ayudaron a aprender cómo debe de ser para un gato vivir con otros gatos y con humanos. Llegué a conocer a muchos dueños maravillosos y a sus mascotas felinas cuando trabajé como asesora de comportamiento; me enseñaron mucho sobre las diferentes relaciones que la gente mantiene con sus gatos. La señora Jones y su encantador Cecil fueron una de esas parejas y aparecen en el segundo capítulo del libro. Mis propios gatos, compañeros con los que he compartido distintas etapas de mi vida, también aparecen de vez en cuando: Bootsy, Smudge, Tigger y Charlie. Estos quizá sean los gatos que mejor conozco; cuando vives bajo el mismo techo que un gato es mucho más fácil aprender su lenguaje, es casi como mudarse a un país extranjero y sumergirse en su lengua y su cultura.
Repartidos por los capítulos del libro están también algunos de los inolvidables gatos que conocí mientras trabajé en el refugio: Ginny, Mimi, Pebbles y Minnie. Y también Sheba, a la cual acogí en casa mientras ella criaba a sus gatitos. Mis estudios de doctorado sobre los mininos del hospital y de la granja me abrieron los ojos a las complicaciones que viven los gatos nacidos en entornos no seguros, donde no reciben la alimentación ni la atención veterinaria adecuadas. Tras trabajar un tiempo en una protectora de animales durante el traslado de los gatos de granja, me di cuenta de que, si quería conocer bien a los gatos y su miríada de estilos de vida, necesitaba pasar más tiempo en un entorno como aquel. Me prometí a mí misma que algún día lo haría, aunque no fue hasta treinta años después cuando, finalmente, llamé a la puerta de la protectora local y me adentré en aquel mundo.
Trabajar en la protectora fue toda una revelación. El atisbo de pánico que te invade al llegar por la mañana a primera hora y encontrar una gran caja de cartón abandonada en la puerta del refugio. La abres y encuentras dentro a un gato viejo malhumorado con las orejas hechas jirones o, al acercarse la primavera, a una camada de gatitos escuálidos infestados de pulgas. Estos gatos rescatados me causaron una impresión duradera y reforzaron mi asombro y admiración por esta especie tan resiliente y su capacidad para pasar de ariscos gatos callejeros a cariñosos gatitos falderos en una semana.
También conoceremos, de pasada, a un par de perros, Alfie y Reggie, que han vivido con mis gatas Bootsy y Smudge en distintas épocas. Son el típico ejemplo de cómo, entre gatos y perros, el roce (literalmente) hace el cariño y aprenden a llevarse bien, igual que con los miembros de su propia especie y con las personas.
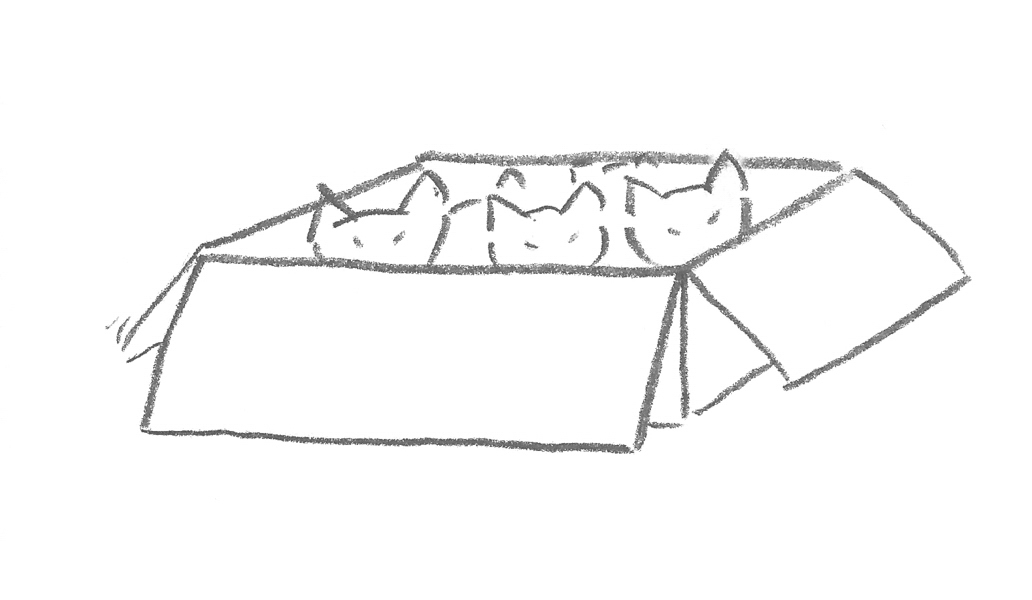
El imponente hospital donde estudié mi primer grupo de gatos cerró en 1996, pocos años después de que yo terminara el doctorado. Se convirtió en un edificio de bonitos apartamentos de techos altos. Qué pasó con los gatos sigue siendo un misterio; quiero creer que encontraron un nuevo lugar para vivir y alimentarse. Los gatos de la granja fueron trasladados a una nueva granja. Allí eran más difíciles de observar, pero por aquel entonces yo ya había terminado mi estudio y pudieron vivir el resto de sus vidas bien alimentados, en paz y contentos, como deberían vivir todos los gatos.