Paraíso, 10000 a. e. c.
Población: posiblemente, cinco millones1
Población nómada: la mayoría
Érase una vez un mundo donde todos éramos cazadores y recolectores. Los primeros que dejaron de serlo lo hicieron hace doce mil años, un instante en la larga línea temporal del ser humano sobre la faz de la Tierra. En ese instante, el alimento abundaba y éramos pocos a repartir. El Antiguo Testamento, y el Corán en su segunda sura, Al-Baqarah, «La Vaca», relatan que fue una época de gran felicidad y que vivíamos en el jardín del Edén gozando de nuestra perfecta inocencia.
Son muchas las variaciones de la palabra Edén, pero todas apuntan en la misma dirección, desde la sumeria edin, que significa «llanura» o «estepa», hasta la aramea, que hace referencia a un terreno bien irrigado, y la hebrea, que alude a un lugar de ocio y esparcimiento. Juntas sugieren que el «Edén» era una estepa donde el agua y la comida eran abundantes, los peligros escasos y no hacía falta trabajar. Un lugar para la diversión y el placer. Pero no sabemos dónde se encontraba. El Génesis lo sitúa «al este, en Edén», y dice que crecía en él «todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer; el árbol de la vida, en el medio, y el árbol de la ciencia del bien y del mal».2 El agua que lo riega, prosigue el narrador del libro del Génesis, se divide «en cuatro brazos», de los cuales se nombran dos, el Tigris y el Éufrates, de modo que es probable que el jardín o huerto del Edén se encontrara en algún lugar de la llanura mesopotámica, en el sur de lo que hoy es Irak. El historiador romano Flavio Josefo, sin embargo, aseguró que los otros dos ríos bíblicos eran el Ganges y el Nilo, lo que amplía mucho la zona. Es entonces posible que el Edén estuviera en las tierras altas de Armenia, en la meseta iraní o en la altiplanicie paquistaní de Shangri-La.
La idea del jardín perdido que debemos esforzarnos por recuperar tiene su reflejo en nuestra propia época de deterioro de la flora y la fauna, de emergencia climática y de catástrofe ecológica. Pero es una inquietud antigua cuyos ecos resuenan en todo el mundo y en todas las épocas, desde el mítico jardín hindú de Nandankanán al jardín griego de las Hespérides y al pairi-daeza de los persas. Esta palabra persa se traduce literalmente como «rodeado por un muro», es decir, que se trataría de un jardín tapiado, de un parque vallado. Del término persa se deriva el griego paradeisos, y, por tanto, nuestro «paraíso», otro jardín anhelado. Pero, con independencia del origen de la palabra —seguro que hay versiones anteriores— y de si alguno de los nuestros probó alguna vez la fruta prohibida en un jardín llamado Edén, lo que esta historia tan antigua nos cuenta es que, en cierto momento del pasado, el género humano estuvo rodeado de «todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer», que éramos cazadores o recolectores y vivíamos de las bondades de la naturaleza, y que esta nos proporcionaba todo lo necesario. La idea del Edén o paraíso resulta tan atractiva porque es una promesa de vida fácil, de inocencia y abundancia. Y quizá su versión terrena se le pareciera mucho.
Algunos antropólogos han llamado a aquella primera sociedad de cazadores-recolectores «la sociedad de la abundancia primigenia». La fidelidad a los hechos se sigue discutiendo, pero la idea resulta estimulante. El antropólogo estadounidense Marshall Sahlins calculó que la mayoría de los cazadores-recolectores dedicaban unas veinte horas a la semana a conseguir alimento, lo que significa que, «al parecer, aquella gente no sabía qué hacer con la mitad de su tiempo»; quizá lo empleasen en reír, amar, cantar y bailar. Los críticos han señalado dos desventajas: que había escasez en algunas estaciones y que existían enfermedades y conflictos. Pero, aun admitiendo esto, y teniendo en cuenta el tiempo necesario para cocinar y para lavar después los utensilios, el cazador-recolector pasaba de media mucho menos tiempo procurándose cama y comida que el trabajador urbano del siglo XXI. Es más, a diferencia de quienes sufren la hora punta de las grandes ciudades, trabajan con aire acondicionado y disponen de hipermercados que abren las veinticuatro horas del día los siete días de la semana, los cazadoresrecolectores vivían y trabajaban en una tierra que comprendían y encontraban rica en recuerdos, y que estaba llena de alma y significado.
Por placentera que resultara la vida en el primer «Edén» de los cazadores-recolectores, lo cierto es que fue sacudida por una tormenta perfecta de circunstancias que se vio agravada por la curiosidad de los seres humanos y las tentaciones que se presentaban ante sus ojos. Según el Génesis, Adán y Eva podían pasearse por el Edén a sus anchas, pero sin tocar el fruto de dos árboles sagrados: el de la Vida y el de la Ciencia del Bien y del Mal. Cuando, porque en cierto modo era inevitable, ceden a la tentación, son expulsados para no volver jamás.
Es un cuento maravilloso que refleja un momento de la historia en que la población crece, el clima tal vez cambia y la caza y la recolección se vuelven menos atractivas o viables que la agricultura y la ganadería; estos son algunos de los elementos que conforman la historia de Göbekli Tepe, un lugar de Turquía cuyo nombre significa «colina panzuda».

COLINA PANZUDA
El suave contorno de Göbekli Tepe se alza entre los pelados montes de piedra caliza que se extienden a lo largo de la frontera turca con Siria. Es una tierra antigua y áspera donde los campesinos se ganan la vida con dificultad gracias a sus rebaños, que recorren las pendientes rocosas en busca de pastos. Es también un territorio con una larga y extraordinaria historia.
A apenas diez kilómetros de Göbekli Tepe se encuentra la ciudad de Urfa, o, como se la conoce desde 1984, Sanliurfa, «Urfa la Gloriosa». Dice la tradición que la moderna Urfa tiene su origen en la Ur de los caldeos, ciudad natal del patriarca Abraham, «padre de multitudes». Puede que no existan pruebas de que Ur sea la tierra natal de Abraham, pero lo cierto es que a los pies de la imponente ciudadela cruzada de Urfa hay un parque con un gran estanque, Balikli Gol, que muchos llaman «el pozo de Abraham». Allí he visto yo a devotos peregrinos y a emocionados turistas alimentar a las carpas, y a unos y otros decir que es un manantial de creación divina. Más veraces son los hallazgos de las excavaciones emprendidas en el recinto del parque en la década de 1990. Entre las piezas descubiertas se encuentra la talla humana de tamaño natural más antigua del mundo. Se trata de una figura con collar labrada en caliza blanca y con ojos de obsidiana negra que sostiene entre las manos su erecto pene. Alguien la esculpió hace unos doce mil años. Si el hombre de Urfa, como se la conoce, hubiera sido encontrado en otra ciudad y no en la que algunos afirman que es la tierra natal del profeta Abraham, habría dado lugar a una gran expedición arqueológica, pero el hallazgo, sorprendentemente, recibió muy poca atención. Las excavaciones se concentraron en vez de ello en un tributario del Éufrates donde el Gobierno turco estaba construyendo una presa que terminaría por dejar sumergida la población de Nevali Cori, un asentamiento neolítico con diez milenios de antigüedad. Entre el equipo de arqueólogos alemanes llegado allí para salvar cuanto pudiera salvarse, se encontraba Klaus Schmidt, que tenía a la sazón poco más de treinta años y acababa de doctorarse con una tesis sobre herramientas de piedra primitivas. Los investigadores encontraron en el yacimiento varias viviendas y un centro de culto, figuras votivas y alguna de las primeras huellas del cultivo de trigo de todo el planeta. Cuando, en 1991, las obras de la presa terminaron, el yacimiento desapareció bajo las aguas y el equipo de arqueólogos fue disuelto. Pero Schmidt se quedó.
Son incontables las historias de grandes descubrimientos arqueológicos que debemos al hecho de que algún animal cayera en un agujero o buscara refugio en una cueva. Se dice que en el siglo XIX, gracias a que un asno desapareció por una sima, se descubrieron las catacumbas romanas de Alejandría. La gruta de Chauvet, en Francia, fue hallada por unos chicos que se adentraron en ella mientras buscaban a su perro, y algo parecido sucedió con Göbekli Tepe, que, según un periódico británico, fue descubierta cuando un «viejo pastor kurdo […] que iba detrás de su rebaño por las áridas laderas»3 encontró unas grandes losas de piedra. La verdad, como ocurre tantas veces, es algo más complicada, aunque no menos interesante.
Göbekli Tepe se asoma a un barranco que parece un punto ideal para arrinconar a una presa y capturarla. Situada en una zona de suaves colinas, la «colina panzuda» está coronada por dos conos cubiertos de hierbas que yo vi adornados con las primeras flores estivales la primera vez que la visité. Sobre uno de esos conos se alzaba una morera solitaria que protegía dos tumbas de piedra. El lugar, en efecto, es magnífico para estar allí enterrado, pero nuestros distantes ancestros vieron en él algo más. Qué exactamente no podemos saberlo, aunque quizá esas dos tumbas sean lo único que ha quedado de un alineamiento megalítico real o imaginario que unía el cosmos visible con la esencia de la vida, las fuerzas originarias con los insondables misterios de la muerte. En todo caso, la misma intuición que motivó que algunos pueblos primitivos dejaran allí sus huellas hizo que Schmidt se quedara en Turquía y fuera a echar un vistazo.
Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Chicago había visitado el yacimiento en 1963 y reconocido su origen neolítico,4 aparte de identificar varios lugares de enterramiento bizantinos o islámicos. Pero esos arqueólogos no vieron motivo para iniciar ninguna excavación, y la colina siguió siendo propiedad de Ibrahím Yildiz y de su hijo Mehmet, dos pastores kurdos que dejaban pastar allí a su ganado mientras ellos se protegían del sol bajo la mencionada morera. En 1994, Klaus Schmidt estuvo en un pueblo cercano y un viejo le dijo que había visto piedras de sílex en Göbekli Tepe. Schmidt, sin embargo, sabía que en aquel terreno solo había piedra caliza y basalto.
Fue entonces cuando el arqueólogo alemán comprendió algo que sus colegas de Chicago no habían sabido ver: los conos gemelos de la colina panzuda eran de creación humana. Gracias a lo que había aprendido mientras elaboraba su tesis y en diversos trabajos de campo, Schmidt supo también que las piedras de sílex de que le habló el viejo, que para sus colegas carecían de interés, eran herramientas que unas manos primitivas habían empleado para limar el lecho de roca, posiblemente con intención de dar forma a los enormes bloques de piedra que pronto empezaría a descubrir. Tras el hallazgo, Klaus Schmidt tenía dos opciones: «Salir corriendo sin decírselo a nadie, o pasarme aquí trabajando el resto de mi vida». Regresó a Urfa, compró una vieja casa y pidió los permisos y la financiación correspondientes.
Hoy, Göbekli Tepe es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes e interesantes que existen, y no es mundialmente conocido simplemente porque no se ha encontrado en él ningún valioso tesoro. Sin embargo, lo que Schmidt y sus colegas han descubierto tiene mucho más valor. Las lápidas de piedra que Schmidt vio en la cima de uno de los conos resultaron ser la parte superior de dos columnas en forma de T. Estas columnas, y las que luego se irían hallando, están perfectamente talladas, tienen una decoración muy hermosa y forman círculos de más o menos una docena alrededor de las dos más altas. Los bloques más grandes pesan unas dieciséis toneladas y tienen unos cinco metros y medio de altura. Muchos están adornados con figuras humanas y de animales. A diferencia de los rebaños de ciervos o los bisontes pintados o labrados en muchas cuevas primitivas, en las columnas de Göbekli Tepe se observan reconocibles imágenes de amenazantes jabalíes, zorros, escorpiones, chacales y otras criaturas. Muchas de ellas, como las figuras humanas y como el hombre de Urfa, aparecen con el pene erecto. Este puede ser uno de los primeros lugares de la Tierra, puede ser incluso el primer lugar de la Tierra, donde nuestros ancestros quisieron reconfigurar el paisaje y representar algo que solo era real en su imaginación. Hoy alteramos constantemente inmensas regiones de nuestro planeta y ni siquiera reparamos en ello, pero hace doce mil años modificar el paisaje era un acto revolucionario. Göbekli Tepe supone el comienzo de la arquitectura monumental, el principio del arte como producto imaginario, y marca los inicios de una nueva etapa de la historia en la que todavía nos encontramos.
Schmidt y yo conversamos sobre sus trabajos en junio de 2014, cuando vino a Londres en busca de patrocinio para sus excavaciones en Turquía. Era un hombre de rostro redondo y modales amables, de frente despejada y una buena mata de pelo en las sienes, gafas de montura metálica, nariz en forma de punta de flecha y barba castaña con hebras grises. Se había puesto chaqueta para la ocasión y parecía la viva imagen del profesor paciente, pero se le veía incómodo en aquel salón de Londres en compañía de personas de quienes esperaba respaldo económico, hombres de negocios y comerciantes londinenses con traje y corbata. Al hablar, sin embargo, el lugar, sus modales y todo lo demás se volvió irrelevante.
Göbekli Tepe, nos aseguró, era un lugar sagrado, un recinto religioso. A medida que excavaba la colina, su equipo iba descubriendo más columnas talladas, más círculos de piedra aparte del primero, y esperaba encontrar muchos más. En su opinión, quienquiera que ocupase aquella colina en el pasado sabía fermentar el grano: «Hacían algo parecido a cerveza —dijo con una sonrisa— como parte de algún ritual sagrado». Resultaba sorprendente, pero el yacimiento le había deparado sorpresas mayores que esta.
La primera era la época. «Hemos datado definitivamente Göbekli Tepe en el décimo milenio antes de Cristo.» Alrededor del 9500 a. e. c. Por tanto, los humanos ya extraían de una cantera grandes sillares, los trasladaban, los pulían y los utilizaban para construir recintos sagrados. Estamos hablando de una época anterior en siete mil años a la «era monumental» de las pirámides y de Stonehenge. No sabemos nada del pueblo que erigió Göbekli Tepe, ni de sus métodos de construcción o su procedencia, ni tampoco de lo que fue de él. Pero, ese día, el profesor Schmidt nos dijo que estaba convencido de que había fechado la obra de ese pueblo correctamente.
La segunda sorpresa de aquella soleada tarde fue todavía mayor. Schmidt no había encontrado pruebas que sugiriesen que los constructores de Göbekli Tepe también lo habían habitado. Posteriores excavaciones quizá cambiaran esta conclusión, pero en las primeras no se había hallado ninguna vivienda, ni tejados ni fraguas ni fogones, ni el detritus que cabe esperar en un lugar donde un grupo de moradores habita prolongadamente. Lo que sí habían encontrado, y resultaba igualmente revelador, eran huesos de animales diversos: leopardos, jabalíes, gamos persas, grullas, buitres y uros euroasiáticos, el enorme y extinto predecesor de nuestro ganado bovino doméstico. Todo eso sugiere que las personas que construyeron Göbekli Tepe, al menos en sus fases iniciales, eran cazadores errantes, gentes que solo se detenían allí el tiempo necesario para cocer y preparar carne. «Organizaban grandes festines —dijo Schmidt, y volvió a sonreír—, con carne a la brasa y, posiblemente, algo parecido a nuestra cerveza. Pero no habitaban el lugar.» Esa era la razón de que un profesor de la Universidad de Stanford dijera: «[Los hallazgos de Klaus Schmid] lo cambian todo». Porque quienes ocuparon los primeros estratos de ese enclave sagrado no eran pobladores sedentarios. Eran cazadores y recolectores, un pueblo errante, sin hogar fijo, y eso tenía significativas consecuencias.
Las excavaciones de Göbekli Tepe han continuado desde la inesperada muerte de Schmidt a las pocas semanas de nuestra conversación, y nuevos descubrimientos e interpretaciones cuestionan todas nuestras teorías. El georradar nos ha permitido saber que el yacimiento tiene unas ciento setenta columnas. Hoy también se sabe que es muy probable que Göbekli Tepe se mantuviera en uso durante varios siglos, y que luego fuera abandonado. Si ha sobrevivido al paso del tiempo ha sido por diversos motivos; entre otros, el hecho de que las columnas acabaran bajo tierra, al principio por la basura y los escombros acumulados. También contribuyó a su supervivencia el hecho de que posteriormente no hubiera en la zona ningún otro asentamiento de relevancia, así que nadie quiso reutilizar la piedra de las columnas.
Está por desentrañar el misterio de quién lo erigió y por qué motivo, pero los elementos esenciales de la historia de Göbekli Tepe siguen siendo los mismos, y Klaus Schmidt los comprendió. Empezaron la construcción unas gentes que se desplazaban en grupos pequeños, o unas familias, o alguna tribu; extrajeron los bloques de piedra de una cantera cercana y los trasladaron unos quinientos metros. Puede parecer una distancia pequeña, pero algunos de los sillares pesaban varias toneladas y seguramente hicieron falta cientos de personas para moverlos. Fue por tanto necesaria una mano de obra numerosa y bien dispuesta y una gran organización. Resulta imposible conocer de quién fue la idea, pero lo que sí sabemos es que Göbekli Tepe constituye el comienzo de la arquitectura y del cultivo de la tierra, y que estuvo relacionado con algún culto o práctica espiritual.
No hay nada revolucionario en el hecho de que las columnas de Göbekli Tepe tengan motivos artísticos. Los Homo erectus decoraron unas conchas con dibujos en zigzag en lo que hoy es Indonesia hace medio millón de años. Recientes hallazgos de la cueva de Blombos, en Sudáfrica, muestran que los Homo sapiens hicieron algo similar con pigmentos de ocre rojizo hace unos cien mil años. Los neandertales se llenaban la boca de una pintura parecida y se la soplaban sobre las manos para dejar huellas negativas en las paredes de la cueva de Maltravieso, en España, hace unos sesenta y seis mil años. Ni siquiera la técnica empleada en Göbekli Tepe tiene nada de revolucionario, ni las figuras humanas, ni las de las aves que surcaban sus cielos, ni las de los animales que habitaban su mundo y los perseguían en sueños.
Lo revolucionario es el tamaño del lugar, el esfuerzo que requirió levantarlo y, sobre todo, que para cincelar, trasladar y decorar sus columnas fue necesaria la cooperación de varios grupos de cazadores-recolectores. Algunos trabajarían en la cantera, cortando la piedra con herramientas de sílex, dando forma a la roca, haciendo incisiones. Otros prepararían el emplazamiento para recibir las columnas. Y otros, más numerosos sin duda, buscarían alimento para todos, lo cual explicaría que a los pies de la colina se hayan encontrado restos de animales salvajes. Un esfuerzo prolongado a lo largo de los años, probablemente de los siglos, que dio como resultado la acumulación de enormes pilares dispuestos en círculo. Algunos terminaron bajo tierra, lo que explica la forma cónica del enclave; otros seguían en construcción. Más extraordinario que la monumentalidad de la que puede ser la primera edificación humana a gran escala es lo que el yacimiento nos cuenta de cómo llegamos a convertirnos en una especie más bien sedentaria.
Cuando Göbekli Tepe fue construida, al este del río del Edén, estaba rodeada de un paisaje mucho más generoso que el actual. Imaginémoslo como una estepa cubierta de hierbas silvestres, trigo y cebada, moteada aquí y allá de sotillos de robles, almendros o pistacheros —estos dos últimos árboles todavía se encuentran con profusión en la zona—; una estepa donde vivían gacelas y uros, gansos migrantes y muchos otros animales y aves salvajes que supondrían una magnífica caza junto con unos pocos que serían una amenaza para los humanos, como demuestran muchos huesos desenterrados en el yacimiento. Una tierra de abundancia, «un paraíso», como dijo en varias ocasiones el profesor Schmidt, donde las personas no tenían que desplazarse mucho para encontrar alimento. Sin necesidad de vagar de un sitio a otro, pudieron establecerse mientras seguían desarrollando su sagrado lugar de culto. Alrededor de Göbekli Tepe se quedaron a vivir y a morir. El sedentarismo trajo consigo una nueva forma de vida.
Discurría la existencia y veían amaneceres y puestas de sol, a la luna crecer y menguar, el curso de las estrellas en el cielo nocturno, el paso de las estaciones, las migraciones de los animales, bandadas de pájaros reuniéndose y murmurando, y, como ya llevaban milenios haciendo los seres humanos, esas personas pasarían mucho tiempo junto a las hogueras preguntándose qué lugar ocupaba su tierra en el plan mayor del mundo. ¿Qué relación tenían con las estrellas? ¿Cómo y por qué se desplazaban las aves por la tierra y el cielo? ¿De dónde provenían el calor y la luz? ¿Y la lluvia y el trueno? Y se preguntarían por el significado de la muerte, y estos grandes misterios se antojan la explicación más plausible de sus monumentos. Con la construcción de Göbekli Tepe, aquellos cazadores-recolectores nos cuentan cómo entendían su relación con las fuerzas conocidas y desconocidas que los rodeaban y no podían dominar, las fuerzas de que depende el misterio de la vida y la muerte. Una relación que muy gráficamente ilustra una columna en la que aparece un buitre llevando una cabeza humana.
Los círculos de piedra de Göbekli Tepe eran el centro de un culto, quizá de el culto, de los cazadores-recolectores, un lugar de tan inmenso significado que justificaba todos los esfuerzos que exigió su construcción. «Aquellas gentes se reunían allí a festejar, quizá a beber, con un propósito ritual o chamánico, y luego se iban.» Klaus Schmidt creía que terminarían encontrando restos humanos bajo los suelos de piedra caliza sobre los que se erigen las columnas, pero no vivió lo suficiente para saberlo y no se ha hallado ninguno desde su fallecimiento. En cambio se han encontrado cráneos humanos en otros rincones del yacimiento, algunos con inscripciones, otros sin nada.
No sabemos qué ocurría en ese lugar, y pasarán años antes de que podamos explicarnos el motivo de que estuvieran allí esos cráneos o desvelar otros misterios, pero Göbekli Tepe es un hito en el desarrollo humano. Puede también proporcionarnos pruebas de que lo que ha dado en llamarse «revolución del Neolítico» fue más bien un proceso evolutivo: en tanto se desarrollaba tal proceso, los cazadores-recolectores que rondaban la zona necesitaban alimentarse y cobijarse mientras construían su lugar de culto. Y, aunque la mayoría de los restos encontrados en el yacimiento pertenecen a animales salvajes, excavaciones en lugares vecinos demuestran que aquellos pobladores cultivaban maíz y tenían ganado porcino y ovino. Es posible que con el tiempo los primeros pobladores agotaran la caza y los frutos de la tierra, o quizá el clima cambió, o hubo algún tipo de plaga. Ocurriera lo que ocurriese, no les quedó más remedio que empezar a cultivar la tierra y a domesticar animales. Igual el culto de Göbekli Tepe esté del todo relacionado con los cultivos. Sea cual sea la historia completa, lo cierto es que hace once o doce mil años se produjo en ese lugar una evolución hacia la agricultura y una revolución de la cultura, y que los agentes del cambio fueron personas que vivían en el camino.
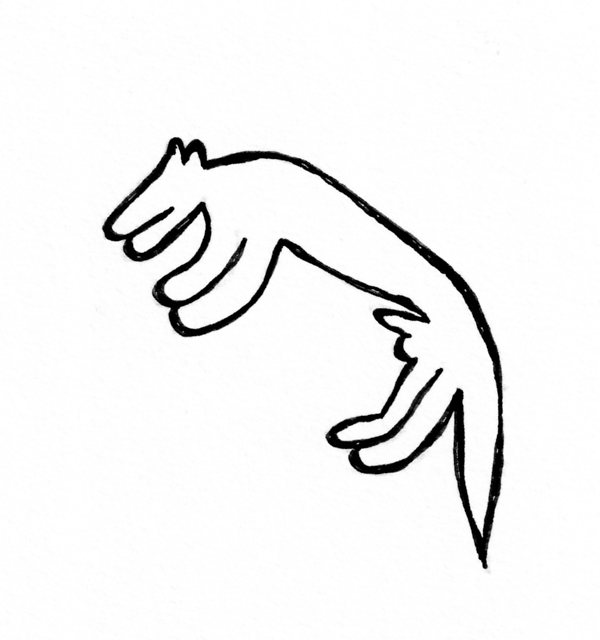
LA CARRETERA DE LA HISTORIA
El descubrimiento de Göbekli Tepe tiene una consecuencia relacionada con una idea que nadie ha expresado mejor que Felipe FernándezArmesto. La historia, ha declarado este historiador en varias ocasiones, es «un camino abierto entre ruinas».5
La imagen es certera. La combinación de caminos y ruinas evoca algo parecido a una carretera. Pasen, pasen y vean, damas y caballeros, pasen y sigan esa ruta y recorrerán sin temor a equivocarse un seguro sendero que les permitirá ver las pirámides y tumbas del antiguo Egipto, los templos y teatros de la antigua Grecia, la gloria de la Roma imperial y de Bizancio, y, más tarde, la sublime belleza del Renacimiento hasta llegar finalmente a nuestros días. Con el paso de los siglos se han ido abriendo carreteras secundarias que nos han permitido desviarnos a Xian, Angkor, Machu Picchu, Chichén Itzá y otros muchos lugares. Pero, por favor, cíñanse a la carretera principal y verán, es inevitable, cómo conduce al triunfo final del Occidente cristiano. La mayoría de los grandes museos occidentales fueron diseñados para seguir esa ruta. En muchos de ellos, las exposiciones están todavía dispuestas de tal forma que salimos a las ciudades donde se encuentran —Londres, París, Nueva York, Berlín, todas las demás— con la sensación de que nos muestran lo más sobresaliente del pasado. Y si la ciudad en cuestión es la nuestra, tanto mejor, porque en tal caso pisamos sus calles, nuestras calles, con la impresión renovada de nuestra propia importancia en el mundo.
Pero, por seductora que sea, por mucho que nos halague a los habitantes de Occidente, esta perspectiva de la historia no es más que la resaca del colonialismo y continúa favoreciendo a quienes construyeron monumentos y en especial a quienes, además, dejaron registro escrito de su paso por el mundo. El concepto carretera de la historia responde a la presunción de que la arquitectura —unidad de medida de tantas civilizaciones— solo surgió cuando los humanos se convirtieron en una especie sedentaria. Los sumerios se establecieron y construyeron zigurats, los egipcios dejaron el nomadismo y erigieron pirámides, y así hasta las glorias del Renacimiento europeo, la grandiosidad del neoclásico y las maravillas de nuestro tiempo. Göbekli Tepe pone en tela de juicio esta idea. Las primeras construcciones monumentales del planeta (no hay duda de que acabaremos encontrando otras) las erigieron pueblos que no vivían en sus alrededores, ni quizá en ningún otro sitio, personas que llevaban una vida nómada.6
La carretera de la historia celebra los logros de quienes construyeron monumentos y se establecieron en capitales como Menfis o Babilonia, Atenas o Roma, Berlín o Nueva York, Londres, Tokio y Pekín, pero al mismo tiempo discrimina a quienes han dejado una huella muy liviana de su paso por el mundo, a quienes nos han legado muy pocos documentos o ruinas. Es poco probable que todos aquellos que se asoman a la carretera de la historia valoren a estas gentes, nómadas en su gran mayoría. Es posible, en cambio, que nadie repare en ellas si «todo» lo que se conserva es un mojón o una imagen pintada en una cueva, un huerto, una arboleda o un bosque que precisamente ellas ayudaron a preservar durante miles de años. Existen, por supuesto, razones para la omisión, y el desafío que supone escribir la historia de pueblos de los que no disponemos ni de monumentos ni de manuscritos no es la menor. Pero muchos nómadas han dejado, o conservado, sus propias historias. Algunas constituyen una crónica de los hechos, otras no son más que fantasías, y muchas tienen de una cosa y de la otra. Como hicieron muchos humanos antes de la invención de la escritura, los nómadas cuentan historias para mantener viva su historia, sus mitos y su identidad. Son historias que tratan de dar sentido al mundo y al lugar que se ocupa en él, y quizá siempre las contaron alrededor de una hoguera al caer la tarde mientras a lo lejos se oía el aullido de un animal salvaje y el cielo se iba poblando de estrellas.
El riesgo obvio de toda tradición oral es que cuando una cultura desaparece es muy posible que su historia desaparezca con ella, cosa que parece haber ocurrido con Göbekli Tepe. Sabemos mucho de los sedentarios egipcios porque levantaron monumentos y dejaron textos conmemorativos —con-memorar, literalmente, «recordar con otro»—, sobre cualquier cosa, desde la altura de la crecida anual del Nilo a las magníficas conquistas de los faraones y los pequeños robos de los ladrones de tumbas. Sin embargo, los reyes aqueménidas del siglo VI a. e. c., que eran nómadas, apenas dejaron lápidas o pergaminos de un imperio que era el mayor que el mundo había conocido. La falta de testimonios escritos nos ha parecido con frecuencia una negligencia o la prueba de que un pueblo era iletrado, que es una de las razones de esa tendencia a «calificar» al antiguo Egipto como más interesante y relevante que la antigua Persia. Llevado al extremo, como hicieron algunos colonizadores en el siglo XIX, casi se podría decir que los pueblos del África subsahariana no han tenido historia ni logrado nada de valor porque no han construido monumentos comparables a las pirámides o al Partenón, y esto, a su vez, ha alentado una falsa sensación de superioridad de los pueblos del norte, en especial en Occidente, que seguramente fue el motor principal del colonialismo. Prescindimos pues del hecho de que, durante la mayor parte de su existencia, el Homo sapiens no ha sabido ni escribir ni leer, pero sí ha memorizado no solo largos poemas, sino también ingentes cantidades de información y extensas narraciones con muchos niveles de interpretación. Piedras angulares de la literatura occidental como la Ilíada y la Odisea se fueron conservando de memoria durante siglos antes de que se pusieran por escrito y, de igual modo, dice la leyenda que Mahoma fue el primero en memorizar el Corán y que, a la muerte del Profeta, un mercader analfabeto que habitaba en una cueva lo convirtió en texto.
De manera que, si queremos dejar de ver la historia como una carretera abierta entre un montón de ruinas, debemos seguir una concatenación de relatos, estar preparados para pasar del mito y la leyenda a los hechos verificables, y viajar desde las profundidades de la historia hasta el presente. Hay que emprender el viaje. Que viajar es necesario lo sabemos porque la vida, nuestra vida, empieza con el corto pero extraordinariamente peligroso viaje del útero a la luz y termina con otro viaje, algo más largo, de este mundo a la oscuridad eterna. Entre estos dos momentos nos desplazamos bajo el sol y la luna por un planeta que también está en constante movimiento.
Sobre ese telón de fondo móvil parece adecuado que nuestras historias fundacionales relaten experiencias de personas que recorrieron el medio natural y establecieron compromisos con él: como Gilgamesh cuando viajó primero al Bosque de los Cedros y después al inframundo, y regresó; como Noé cuando surcó la tierra inundada con la esperanza de encontrar una orilla; como Odiseo en su zigzagueante travesía por el Mediterráneo en el retorno a Ítaca después de la guerra de Troya. El Buda pasó los últimos cuarenta y cinco años de su vida divulgando sus enseñanzas por todos los rincones de la India. Moisés y los israelitas pasaron cuarenta años en el desierto. El profeta Mahoma viajó a Jerusalén en un caballo mágico, los aborígenes cantan mientras caminan, Rama y sus compañeros recorren los mitos hindúes y Thor viaja a Jöthunheim en busca del gigante subido en un carro tirado por cabras. Gudrid Thorbjarnardóttir, «la que va muy lejos», surcó el mar hasta llegar a América en el siglo X. Cuatro siglos después, los veintinueve peregrinos de Chaucer partieron a pie y a caballo en busca de la bendición del santo mártir de Canterbury, y William Langland, que escribía en Inglaterra mientras Timur recorría Eurasia, iniciaba su famosa historia, Pedro el Labrador, con un granjero que se viste de pastor para «recorrer el mundo».7 La leyenda del guerrero cojo de los indios norteamericanos arapajoes empieza en los días previos a la difusión de los caballos con unos muchachos que se adentran en las montañas occidentales para cazar animales salvajes. Muchas historias cheroquis comienzan cuando el héroe emprende un viaje. Majnún, el poeta enamorado, cruza el desierto de Arabia para recitarle versos a Laila, su amor prohibido. Bilbo Bolsón, el hobbit de Tolkien, emprende su largo y singular viaje «sin lo que habitualmente llevaba cuando salía».8 El viaje es la norma, no la excepción. Como el lector sin duda sabrá si ha emprendido la marcha en compañía de su familia o de amigos, todos reaccionamos de manera distinta al viaje, y también a las diversas experiencias que nos va deparando. Y a los nómadas les sucedía lo mismo.

EL DRD4-7R
En junio de 2008, un grupo de genetistas y profesores de otras disciplinas de la Northwestern University de Estados Unidos publicó un estudio de enorme repercusión para todos nosotros y nuestra manera de afrontar viajes o desplazamientos. Ese estudio se centraba en una tribu nómada de Kenia. Como mucho, lo que normalmente se puede esperar de una iniciativa tan especializada es que cause una pequeña onda en el gran estanque del mundo universitario: de sus hallazgos no suele hacerse eco la prensa generalista. Pero a este estudio sí que le prestó atención.
Los ariaales, una tribu del norte de Kenia que desciende de dos tribus más grandes, los rendilles y los samburus, hablan dos lenguas distintas y tienen dos formas de vida también distintas, como sus antecesores. En su seno, un grupo es nómada y vive en tierras bajas con pastos para sus camellos, cabras y ovejas, y el otro se ha establecido a mayor altitud, se dedica al cultivo y sus miembros mandan a sus hijos al colegio.
Cuando los investigadores de la Northwestern University estudiaron la genética de los ariaales, descubrieron algo sorprendente. Apenas una quinta parte de los hombres de ambos grupos poseen una variante genética conocida como DRD4-7R. Dentro del grupo que lleva una vida nómada, quienes tienen la variante genética 7R suelen estar mejor alimentados y ser más fuertes que aquellos de sus compañeros que no la tienen. Son los nómadas alfa. Pero, entre los ariaales que llevan una vida sedentaria, los portadores de la variante 7R están peor alimentados y en peor posición social que sus congéneres.
«Desde un punto de vista evolutivo —asegura el antropólogo Dan Eisenberg, uno de los directores del estudio—, las distintas formas de ser pueden resultar beneficiosas o perjudiciales dependiendo del contexto.»9 La variante 7R del gen DRD4 puede contribuir a la buena salud y el bienestar en determinadas circunstancias, las de los nómadas, y puede conducir a la desnutrición y a una salud precaria en otras. ¿Qué está pasando aquí?
El gen DRD4 regula la liberación de dopamina, una sustancia química que nuestro cerebro produce para alentarnos a aprender recompensándonos con una sensación satisfactoria cuando lo hacemos. Gracias al bienestar que propicia, la dopamina ha desempeñado un papel crucial en la evolución: nos impulsa a buscar beneficios y recompensas. Cuando hacemos ejercicio, cuando comemos un plato que nos gusta, cuando el paisaje nos conmueve, cuando subimos a una montaña rusa, cuando quedamos con unos amigos o cuando nos damos un festín sexual nuestro cerebro libera dopamina. Esto afecta a su vez a nuestro ritmo cardíaco y a la función renal, a nuestra forma de procesar el dolor y al sueño. Como gracias a la dopamina nos sentimos bien, queremos repetir la experiencia para liberar todavía más dopamina y mantener alto el ánimo. No es raro que algunos recurran a la palabra adicción, pero lo único que esa sustancia hace es regular ciertos receptores que piden más. Podemos resistirnos, de nosotros depende. Todo esto explica en parte por qué algunos amamos el amor o nos vence el deseo; por qué otros (a veces los mismos, con el mismo tipo de personalidad) se vuelven obsesos del ejercicio, y del juego, y del riesgo. La dopamina puede ayudarnos también a convertirnos en nómadas. Pero, aunque ninguna de esas actividades forme parte de nuestra lista de deseos, hay buenas razones para interesarnos por el funcionamiento de ese regulador, y es que la misma variante genética que ayuda a algunos nómadas ariaales a alimentarse mejor y a ocupar posiciones prominentes dentro de la tribu incide de manera muy importante en nuestra capacidad de aprendizaje.
Aproximadamente uno de cada veinte adultos y uno de cada cinco niños sufren trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el llamado TDAH.10 El TDAH dificulta que nos concentremos, perjudica nuestra capacidad de atención e impide que seamos dueños de nuestra conducta, abocándonos sobre todo a la hiperactividad. Para los niños en edad escolar puede ser un enorme problema, porque en los colegios el orden es imprescindible y la mayoría de los profesores reacciona mal cuando un niño se distrae o habla o canta cuando no toca. Por eso se dice que el déficit de atención y la hiperactividad son trastornos. Sin embargo, el profesor Eisenberg considera este asunto desde otro punto de vista. Para él, el llamado TDAH no es ninguna enfermedad o alteración, sino el resultado de «elementos adaptativos». Dentro de una comunidad nómada, una persona con la variante 7R del gen DRD4 quizá pueda proteger mejor los rebaños de los ladrones o sea más hábil en la búsqueda de agua y alimento. «Las mismas características pueden no ser tan valiosas en una comunidad sedentaria, más preocupada por el cultivo y la venta e interesada en que sus niños vayan al colegio»,11 dice, que es lo mismo que decir que es más probable que la variante 7R sea de más ayuda entre los niños nómadas de la tribu ariaal que entre los niños estadounidenses, más provechosa entre las poblaciones que se desplazan que entre aquellas que llevan una vida sedentaria.
Por esta razón, el DRD4-7R ha dado en llamarse el «gen nómada», y aunque al doctor Eisenberg la etiqueta le parece poco científica y de escasa ayuda, lo cierto es que explica por qué algunos ariaales están bien nutridos y se adaptan a la vida nómada y otros no. También podría explicar por qué tantas estrellas del pop y del rock pasaron por dificultades en el colegio, por qué se distraían tanto y apenas estudiaban. David Bowie ha reconocido: «Yo era una persona con muy poca capacidad de atención. Pasaba de una cosa a otra siempre a toda prisa».12 El gen nómada podría también aclarar los porqués del comportamiento de los adultos, por qué a algunos nos resulta tan complicado estarnos quietos y ser felices entre cuatro paredes. Si es su caso, lector, quizá encuentre la explicación en los genes. Es también algo que achacar a la evolución, porque hace doce mil años, antes de que un grupo de los nuestros se reuniera y empezara a construir monumentos en Göbekli Tepe, todos llevábamos una vida errante en la que la variante genética DRD4-7R, por los pensamientos y conductas que parece promover, resultaba muy útil, acaso esencial, para la supervivencia.
La mayoría de los humanos llevamos hoy una vida sedentaria, y, desde el pasado siglo, la llevamos concentrados sobre todo en ciudades grandes y pequeñas. Este cambio drástico de nuestra forma de vida —abandonar el medio natural y quedarnos intramuros— ha hecho de algunos de nosotros chicos mal encarados, socios poco fiables, drogadictos, buscadores de emociones y adictos al riesgo o al juego, mientras que otros se esfuerzan por acallar la llamada de la vida nómada aunque deseen echarse a la carretera y sueñen con una ciudad mejor, un paisaje más verde o una próxima pareja.
Si, como ha demostrado el estudio del doctor Eisenberg, el impulso nómada es parte de nuestra herencia genética, si unos trescientos noventa millones de personas portamos el gen nómada, es evidente que debe de tener consecuencias en nuestro comportamiento, en nuestra forma de considerar el pasado y en el papel desempeñado por los nómadas en las historias que les voy a contar.
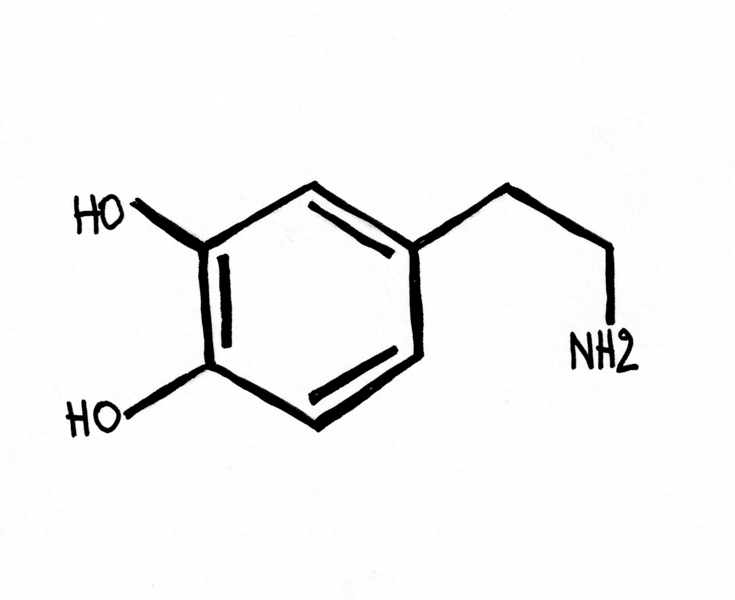
UN CUENTO SOBRE LA EVOLUCIÓN
Años antes de que la guerra civil redujera una gran parte a escombros, la ciudad siria de Alepo rivalizaba con la capital, Damasco, que se encuentra algo más al sur, por el título de población más antigua del mundo habitada sin interrupción. Cuando la conocí, me encantaron sus sofisticados ciudadanos, su precioso zoco, sus tranquilos placeres, la impresionante ciudadela y los distintos estratos históricos, que hablan de su antigüedad, pero al mismo tiempo pensé que Damasco era la candidata más probable a ese título. Para empezar, se halla al pie de una montaña y a orillas de un río, dos características esenciales para los primeros pobladores, pero es que, además, cuenta con una historia muy atractiva que, aunque no sea exactamente un mito fundacional, nos retrotrae al principio de los tiempos y, como la leyenda del nacimiento de Roma y de muchos otros lugares, cuenta la vida de dos hermanos, uno de los cuales era nómada.
Damasco es una de las pocas ciudades del mundo donde los barrios de la zona alta son los más populares. Si algún viajero tiene la posibilidad de visitarla, le invito a dejar a su espalda la antigua muralla de piedra, cruzar el río Barada y atravesar una zona llamada al-Salihiya, donde, al otro lado de unos puestos de pescado fresco, verá la elegante tumba de Ibn Arabí, el célebre maestro sufí del siglo XII. Luego le animo a seguir más allá de las imponentes mansiones y bloques de pisos construidos en el siglo XX para llegar a una zona de callejuelas tan estrechas que a duras penas pasa un coche o una furgoneta pequeña y tan empinadas que los lugareños prefieren no subirlas a pie. Seguirá el viajero luego más allá de las últimas edificaciones, las más nuevas y las más pobres, hasta donde se acaban las calles, y llegará a Jebel al-Arbaïn, la «colina de los Cuarenta», un promontorio de tierra rojiza y piedras blancas con matas de arbustos aquí y allá. Un sendero de pendiente muy pronunciada e innumerables escalones sube hasta un pequeño recinto de casas enjalbegadas que es imposible no ver, porque no hay otro y porque es muy probable que más viajeros asciendan también cuando el viajero lo hace. Al llegar a la puerta, alguien le invitará a pasar a un patio y, de ahí, a la Cueva de la Sangre.
La leyenda de este lugar probablemente se remonte varios miles de años. Ibn Battuta, viajero marroquí del siglo XIV, cuenta que Abraham, Moisés, Job, Lot y el mismísimo Jesús rezaron en esa cueva. ¿Y por qué ahí? Porque es ahí donde la tradición sitúa el primer fratricidio de la historia, porque es ahí donde Caín mató a Abel. Cuando el viajero entre en la cueva y levante la mirada, verá, como vio Ibn Battuta hace casi ochocientos años, «la sangre de Abel, hijo de Adán (descanse en paz), porque dejó Dios su huella en la piedra». Cerca de allí «su hermano lo mató y arrastró su cadáver dentro de la cueva».13
Y si el viajero no conoce esta historia, y aunque la conozca, el guarda se la contará añadiendo detalles para acomodarla al lugar y al humor que el propio guardia tenga ese día y, quizá, al estado de ánimo del viajero y a su generosidad. «Y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador.» Nada más terminar, el guarda invitará al viajero a rezar por el alma del hermano nómada asesinado allí mismo, en esa cueva aún manchada de su roja sangre. Y, finalmente, recibirá el viajero la invitación a contribuir a la salvación económica del propio guarda. Mashallah!
Prefiero llamarlo «evolución neolítica», porque las revoluciones son rápidas por naturaleza y sabemos que el desarrollo de la agricultura fue lento. Cuando, a mediados del noveno milenio antes de la era común, se inició la construcción de Göbekli Tepe, las personas que lo erigieron eran cazadores y recolectores con tiempo para tallar, trasladar y levantar grandes sillares. Y puede ser que, a medida que el proyecto se iba desarrollando, unas personas se dedicaran a cazar, otras a recolectar y otras a hacer la comida, tallar la piedra, decorarla, etcétera. Pasado el tiempo, algunas de ellas se establecieron, cultivaron la tierra y criaron animales. Más tarde, alrededor de ocho milenios antes de la era común, la colina panzuda fue abandonada. Hoy en día es imposible saber por qué, pero debió de ser por un motivo importante, bien alguna señal —quizá un cometa u otra aparición celeste—, bien un acontecimiento inevitable: una sequía, una época de escasez, alguna plaga. Por lo que fuera, aquel lugar que había consumido tanto tiempo y tantas energías, que había requerido tanto ingenio y cambiado la escala de las experiencias humanas, de pronto perdió su atractivo y los pueblos que lo frecuentaban se trasladaron a otras regiones.
Cuando fue abandonado, Göbekli Tepe llevaba en uso casi mil quinientos años, que es el mismo tiempo que nos separa al lector y a mí de la abdicación del último emperador romano. En ese tiempo, el Neolítico, la evolución agrícola, había transformado nuestra forma de vivir. Quizá esa evolución tenga algo que ver con los motivos que llevaron a abandonar Göbekli Tepe. Tal vez solo se celebraran ritos una o dos veces al año, aunque, en sus últimas etapas, la ocupación era permanente y tan compleja que había cubas de cerveza de ciento cincuenta litros que seguramente se consumían en grandes festejos. El mayor cambio del que fue testigo la colina panzuda, sin embargo, fue el nacimiento de la agricultura.
La primera espiga de escaña, una de las variedades de trigo más antiguas, se cultivó en la Montaña Negra, que en días claros se puede ver desde el cono de la morera de Göbekli Tepe. Después del trigo llegaron los guisantes y las olivas, y la domesticación de ovejas y cabras, todo en esa región y todo mientras el enclave sagrado estaba en uso. Durante el milenio posterior al abandono de Göbekli Tepe, los pueblos que vivían en lo que hoy es China empezaron a cultivar arroz y mijo, a domesticar cerdos y a tener gusanos de seda, mientras que en el valle del Indo comenzaron a plantar sésamo y berenjena y a domar camellos. Hacia el sexto milenio antes de la era común, los granjeros del valle del Nilo aprendieron a cultivar el higo de sicomoro y la chufa, y los asnos y los gatos ya eran animales domésticos.
La difusión de la agricultura se vio impulsada por varios factores como el cambio del clima: un ascenso de temperaturas que dificultó la recolección de frutos silvestres. Además, estos alimentos se volvieron más escasos. Durante los años de la abundancia de caza y de frutos de recolección, que condujeron a la creación de Göbekli Tepe y otros centros neolíticos, se dio también un crecimiento de población. Más población significaba más alimento, lo cual condujo a un aumento de la caza e, inevitablemente, a un descenso de las especies cinegéticas. Este mismo ciclo ha diezmado más recientemente la fauna del continente americano y de Australia, y de otras zonas. Se suele pensar que las especies en extinción son sobre todo un producto de nuestra época, pero, por ejemplo, los grandes félidos de dientes de sable y los perezosos terrestres, que sumaban la mitad de la población de animales de gran tamaño de la Tierra, ya se habían extinguido cuando las personas que frecuentaban Göbekli Tepe decoraban los pilares con figuras de animales. Quién sabe si ese lugar sagrado no era en el fondo un acto de contrición tallado en piedra.
Desde este punto de vista, es posible que la agricultura no fuera un paso de gigante para la humanidad. Tal vez no fuese más que una salida desesperada a una crisis, la única opción para pueblos cazadoresrecolectores que disponían cada vez de menos alimento. Si este fuera el caso, quizá Göbekli Tepe acabó abandonado porque no había suficiente comida para mantener a la comunidad que lo utilizaba y conservaba. Klaus Schmidt decía que las personas que frecuentaban la colina y sus alrededores vivían en una especie de paraíso. Así era al principio. Hacia el 8000 a. e. c., el paraíso quizá se había convertido en desierto. Si así fue, el abandono de Göbekli Tepe no es más que otra versión de la Caída, una repetición de la expulsión del pairi-daeza del Edén, el comienzo de un nuevo y largo viaje.
Los refugiados de Göbekli Tepe tuvieron que afrontar el mismo reto que antes habían tenido que afrontar los hijos de Adán y Eva y posteriormente todos los demás habitantes del mundo: ¿qué plantas cultivar, por qué tipo de agricultura decantarse? Ensayo y error, cultivos propicios o no, les descubrían qué sembrar, en qué suelos, con qué régimen de lluvias o irrigación. Los agricultores procuraban sacar el máximo partido de sus recursos, guardaban cuanto podían de sus cosechas, conservaban el grano y las semillas como excedente o capital. Fue entonces cuando empezaron a complicarse las cosas. «Aconteció andando el tiempo —registra el libro del Génesis (IV, 3-5)— que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor.» Y no habría habido mayor problema, pero «Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con respeto a Abel y a su ofrenda; pero no miró con respeto a Caín y a la ofrenda suya».
Este pasaje siempre me ha parecido duro, severo. ¿Por qué Dios no acepta de buen grado la ofrenda de Caín? ¿Por qué azuzar la rivalidad entre hermanos? Hay muchas interpretaciones. Una de ellas apunta a las dudas morales y religiosas de Caín. Pero la mirada divina puede ser también un ejemplo de que el dios de la tribu nómada muestra su preferencia por los pastores errantes en detrimento de quienes cultivan la tierra. Sea cual sea el motivo de que Dios prefiera la ofrenda de Abel, lo cierto es que el autor del Génesis cuenta que Caín mató a Abel y que este asesinato parece evidenciar una de las consecuencias de la evolución neolítica: el conflicto de intereses entre pastores y agricultores, entre nómadas y sedentarios. A resultas de esto, por volver al Génesis, el Señor le dice a Caín que la tierra no le cederá ni voluntaria ni fácilmente su «fuerza» y que será un desterrado o un paria, condenado a vivir al este del Edén, donde él posteriormente funda la primera ciudad, a la que da el nombre de su hijo: Enoc.
«Porque cada uno cree que sus propias costumbres y usos son con mucho los más bellos», observó en el siglo V a. e. c. el historiador griego Heródoto.14 Hasta la evolución neolítica, hasta que los humanos tuvieron que abandonar el jardín del Edén y labrar la tierra, hasta Caín y Abel y el juicio divino sobre qué ofrenda era mejor, si el fruto de la cosecha o las mejores ovejas de un rebaño, existían unas únicas costumbres, dos únicas formas de sobrevivir: la caza y la recolección.
Lo más sencillo es imaginar que, de pronto, de un año para otro, los pueblos de Göbekli Tepe y cientos de miles de cazadores-recolectores de Oriente Próximo optaron por establecerse y quedarse en casa tañendo el laúd. Pero no es esto lo que ocurrió. Las viejas costumbres no terminaron cuando se pusieron a cultivar trigo. Para empezar, mucho antes de la construcción de Göbekli Tepe, algunas comunidades ya eran en parte sedentarias, vivían en cavernas y otras moradas muy básicas, aunque salieran en busca de carne para comer. Por otra parte, mucho después de que el ser humano empezara a cosechar trigo y amansar cabras, los pueblos de cazadores-recolectores seguían errando por lo que hoy llamamos Anatolia, el valle del Nilo y otras regiones. Pero la agricultura, la vida sedentaria que requería y el excedente de alimento que hacía posible trajeron consigo un cambio radical de la forma de vivir de los humanos.
Para las comunidades de cazadores-recolectores, la vida era muy distinta a la de los pueblos sedentarios. Se vivía en grupo, pero la densidad de población era poco mayor de cuatro personas por kilómetro cuadrado, y es que rara vez había alimento para más. En una ciudad moderna con una alta densidad de población como Manila viven en ese mismo espacio unas setenta mil personas. Solo la capacidad de producir excedentes susceptibles de poder almacenarse y conservarse hasta que sea necesario consumirlos impide que mueran de hambre. Es uno de los grandes logros de la humanidad, uno de los mayores hitos del progreso. Para los políticos, garantizar el alimento de la población no solo es un deber, es también imprescindible para su supervivencia. Cuando no han podido hacerlo, han caído gobiernos y regímenes, desde la antigua Roma hasta la Francia monárquica. En nuestra época, la manera más obvia de medir la salud de una economía es calibrar la facilidad con que el ciudadano puede llevar comida a su mesa. La chispa de la llamada Primavera Árabe de 2011, que acabó con tantos sistemas políticos que empezaban a eternizarse, prendió por la repentina subida del precio de los alimentos y el suicidio de Mohamed Bouazizi, un vendedor de frutas tunecino. Aunque en proporciones diversas, el excedente alimentario facilita la vida en comunidad.
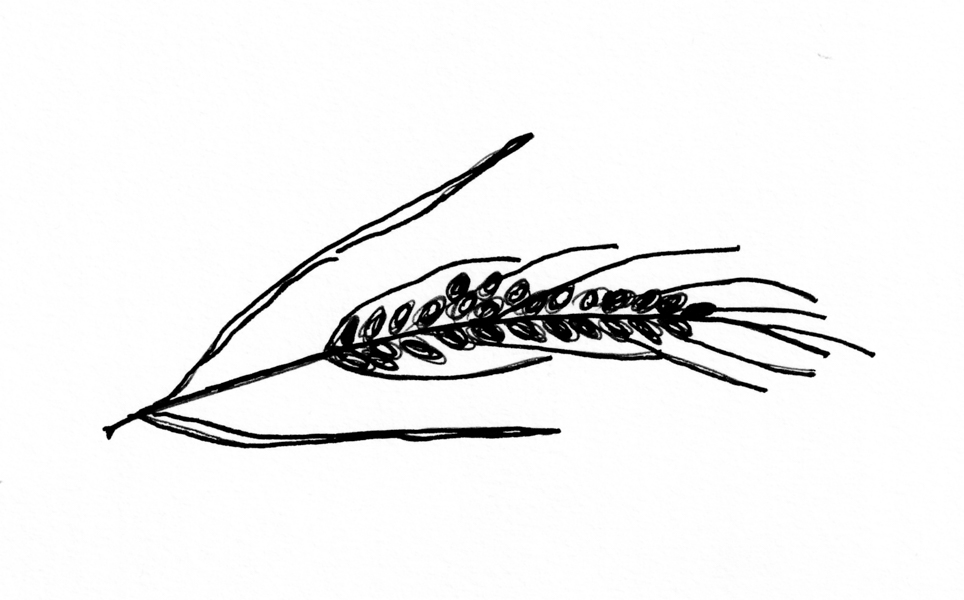
ÇATALHÖYÜK
El autor del Génesis describe lo ocurrido tras la pérdida del Edén y hasta la fundación de la primera ciudad en menos de cuatrocientas palabras, pero el proceso fue largo y complicado, como evidencia Çatalhöyük. Este enclave situado en la península de Anatolia, a medio camino entre Göbekli Tepe, con su uso exclusivamente cultural y sagrado, y la Enoc de Caín, no era una ciudad en el sentido en que hoy entendemos el término, sino una protociudad.
Unos quinientos años después de que fuera abandonada Göbekli Tepe, en torno al año 7500 a. e. c., unos pobladores se establecieron en un monte de la llanura de Anatolia, cerca del río Çarşamba, a unos ciento cincuenta kilómetros del Mediterráneo. Sus chozas, de adobe, no tenían entrada al nivel del suelo y entre ellas no había calles ni pasajes de ningún tipo. La protociudad consistía más bien en un cúmulo de cajas de barro de tejado plano, por encima del cual se podía transitar, a las que se accedía por una trampilla.
Tras bajar a la vivienda por una escalera, se llegaba a una amplia sala dividida en plataformas de varias alturas. Bajo la escalera había un horno que servía para cocinar y daba calor. Los suelos y las paredes de barro estaban enyesados y encalados, y, en algunas de ellas, los habitantes de estas viviendas introducían cuernos de toro como parte de una ceremonia cuyo significado desconocemos, aunque sí sabemos que guardaba relación con el poder del medio natural y la necesidad de expiar los derramamientos de sangre animal, señal de que el pueblo que habitaban las chozas reconocía su lugar en el delicado equilibrio de los mundos natural y espiritual.
En algunas chozas, las paredes conservan sombras ocres que dibujan escenas y paisajes que combinan figuras humanas y animales. Han pasado diez mil años, de modo que es muy posible que nunca podamos reconstruir esas moradas tal como eran, tal como las vivían las familias que las habitaban, pero es evidente que servían para algo más que para cobijarse de las inclemencias del tiempo y estar a salvo de los animales salvajes. Restauradas y reconstruidas a medida que iban pasando los siglos, con ancestros enterrados bajo el suelo de tierra y vecinos con quienes compartir la comida, el trabajo y tal vez una actividad comercial, es posible que en el asentamiento de Çatalhöyük vivieran unas ocho mil personas. Sin embargo, como sucedió en Göbekli Tepe, un día (en este caso alrededor del año 7000 a. e. c.), esas gentes recogieron todas sus pertenencias y se marcharon definitivamente.
¿Por qué? Es posible que el río Çarşamba alterase su curso y vivir allí se volviese imposible. Quizá se produjo un crecimiento de población excesivo para la protociudad y sus alrededores: ¿cuánto tenían que alejarse sus habitantes buscando caza o fruta, o incluso leña para el horno? Tal vez hubo una pandemia, o una subida de temperaturas, o una bajada. Seguimos buscando razones que expliquen el éxodo. Es también posible que las cenizas de un volcán no muy lejano nublaran el cielo eclipsando el sol, volviendo roja la luna o impidiendo el retorno de las aves migratorias, y que los pobladores de Çatalhöyük lo tomaran como una señal definitiva para abandonar el hogar, los huesos de sus antepasados y miles de figuras votivas de mujeres, hombres y animales.
Con independencia del motivo, lo cierto es que se trasladaron a un mundo muy distinto del existente cuando fue fundada esta protociudad. La evolución puesta en marcha por el calentamiento del clima, que condujo a la creación de Göbekli Tepe y a la subsiguiente cría de animales y el inicio de cultivos, cambió esta región como más tarde cambiaría el resto del mundo. Y cambió a los humanos. Después del Edén y conviviendo con pueblos cazadores y recolectores, los caínes posteriores a Caín sembraron la tierra de trigo y maíz, guisantes y judías, mientras los abeles posteriores a Abel pastoreaban ovejas y cabras —entre estos se contaba el patriarca Abraham—, y llevaban sus rebaños por el fértil corredor que se encontraba entre Urfa y lo que luego sería Tierra Santa como llevaba el suyo la familia bajtiari que yo vi migrar en los montes Zagros: ligeros de equipaje, transportando solo lo necesario para sobrevivir.
Es muy probable que los refugiados de Çatalhöyük acarrearan con algo más que lo imprescindible si se proponían echar raíces en otro lugar donde poder alimentar a sus familias, así como adorar a sus dioses y aplacar su ira. Uno de esos lugares fue la ciudad de Enoc, fundada por Caín según la Biblia. En ella prosiguió la evolución, allí surgió una ciudad de sólidas murallas.
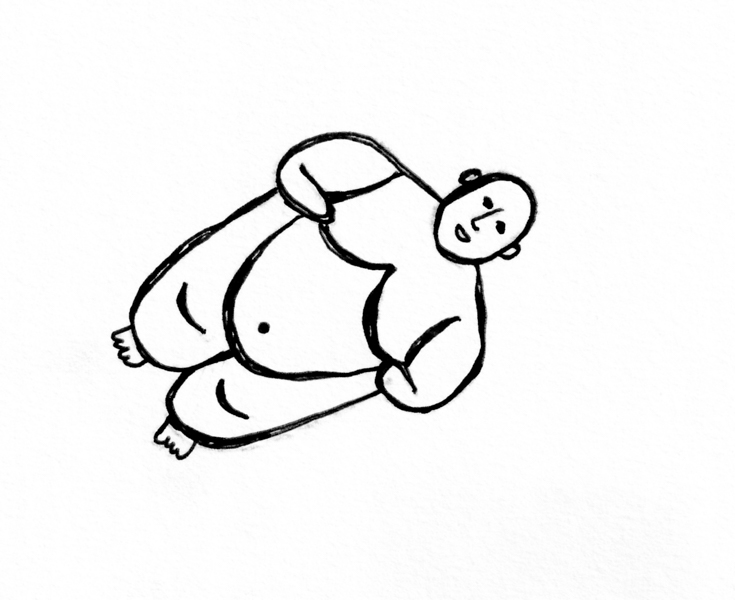
LAS MURALLAS DE URUK
Los antiguos griegos la llamaban Μεσοποταμία, Mesopotamia, «tierra entre dos ríos», nombre que se repite en arameo, hebreo, sirio, farsi y árabe. Los ríos son los dos del Edén, el Tigris y el Éufrates, cuyos valles y tierras de aluvión se extienden desde el sur de Turquía hasta Kuwait y los campos de pasto de los bajtiaris en invierno, al suroeste de Irán. Montañosa al norte y terreno de marismas al sur, Mesopotamia es inmensamente fértil entre esos grandes ríos, aunque los territorios al este y oeste de ambos se han ido desertizando poco a poco, y aún lo siguen haciendo. Los colonos se vieron atraídos a los cauces y los nómadas a los márgenes desérticos. Es ahí donde floreció la primera agricultura y, lo cual tiene mucho que ver, donde se fundó la primera comunidad urbana y la mayor parte de sus posteriores características. Es también donde el pasado remoto y la historia —la historia registrada en documentos— se dan cita, donde mitos y leyendas se funden con los hechos y las huellas arquitectónicas, y donde las primeras ciudades del mundo, contrapuntos fijos del nomadismo, fueron construidas.
La primera ciudad se fundó muy probablemente en un lugar llamado Eridu, según las primeras fuentes por el rey Alulim, que gobernó durante 28.800 años —Alaingar, su hijo y sucesor, sería rey durante no menos de 36.000 años—. Pero finalmente «Eridu cayó».15 Si el paradero de la tumba del rey es motivo de conjeturas, del de los restos de Uruk16 no hay duda: se hallan en la ribera del Éufrates, a medio camino entre Bagdad y el golfo Pérsico. Fue allí donde a lo largo del quinto milenio anterior a la era común cobró forma una ciudad tal como hoy entendemos el concepto y donde los primeros seres humanos llevaron lo que hoy llamaríamos vidas plenamente urbanitas.
Al igual que Göbekli Tepe cinco mil años antes, Uruk fue surgiendo alrededor de un altar donde cazadores y pastores acudían a adorar a dos deidades: el dios Anu, que contaba entre sus títulos con los de Padre Cielo, Señor de las Constelaciones y «aquel que contiene el universo entero», y su nieta, la diosa Inanna. Al igual que Anu, Inanna ostentaba muchos títulos y dominaba múltiples facetas, aunque sus orígenes están relacionados con la fertilidad, el nacimiento de los ríos y la savia de los árboles, las riquezas de la cosecha y lo mejor de cada rebaño. Desposada con Tammiz, el dios pastor, Inanna fue una mujer individualista, independiente y dominante. Asociada con el león y la estrella de Venus, conocida como Reina del Cielo, encarnaba el poder femenino primigenio. Era hermosa, fértil y una depredadora de voraz apetito sexual. «Amaste al pastor, al cabrero, al ovejero —escribió un poeta sumerio—, y los convertiste en lobos.»17
En algún momento alguien construyó una vivienda cerca de aquel altar, quizá para un sacerdote, a lo que más tarde siguió el resto del asentamiento, que creció y se extendió en capas superpuestas hasta congregar un conjunto de viviendas, un complejo de templos y un recinto palaciego, separado todo ello del resto del mundo por altas murallas.
La vida dentro de esas murallas era muy distinta de la que llevaban los campesinos que cultivaban los campos o los pastores que subían a los montes con sus rebaños. Cuando las gentes se juntaban detrás de unos muros, su forma de vestir cambiaba, y también sus ritos y costumbres. Fin de la vida en los campamentos, fin de las inquietudes espirituales de quienes solían vivir al raso y por tanto a merced de las inclemencias del tiempo. Más significativo fue, y crucial en nuestra historia, el cambio de actividad, la manera de pasar el tiempo en la ciudad. Los cazadores-recolectores y los pastores vivían en un mundo cuyas constantes alteraciones y permanente evolución exigían dominar múltiples tareas y flexibilidad en las decisiones. En la ciudad ya no valía valer para todo. La ciudad requería personas sedentarias y predecibles, la ciudad alentaba la especialización, los ciudadanos eran ahora carniceros, ceramistas, soldados, sacerdotes, sacerdotisas; había un rey. Cada función otorgaba un estatus específico dentro de una jerarquía cada vez más rígida. Y, cuando la mayoría se especializaron en una ocupación propia, empezaron a ser útiles solo dentro de la urbe, porque ¿qué iba a hacer un burócrata, un director financiero, un contable, un encofrador o un enlucidor en medio de la naturaleza? Así ha sido desde entonces.
A medida que Uruk se fue desarrollando, surgieron nuevas divisiones. La más perniciosa fue la separación entre quienes tenían suficiente y quienes tenían más. En todas las casas de adobe de la antigua Uruk había un altar dedicado a los dioses del hogar y rincones para almacenar el grano, el aceite y otras mercancías no perecederas. Algunas personas tenían más destreza o suerte que otras. Recogían mejores cosechas, conseguían mejores tratos, eran más hábiles en el comercio y, de una manera o de otra, por medios lícitos o ilícitos, terminaban reuniendo un excedente de alimento, vestimenta, joyas u otras posesiones. En las comunidades móviles no todos poseían las mismas riquezas, pero las diferencias eran menos acusadas y menos divisivas: la acumulación era imposible cuando llegaba la hora de recoger y emprender la marcha con todas tus pertenencias. La vida sedentaria era una llamada al acopio —como hoy sabe cualquiera que tiene un sótano o una buhardilla—, y nadie hacía más acopio de objetos y propiedades que el rey. Como hoy hacemos nosotros con nuestros gobernantes, los ciudadanos de Uruk se asombraban ante las riquezas y el poder que su monarca acumulaba, ante los privilegios que él mismo se otorgaba y los abusos que de ellos se derivaban. Al poco el asombro se transformó en desesperación y los ciudadanos se volvieron hacia los dioses y hacia los nómadas en busca de una solución.
Lo sabemos porque una de las narraciones más antiguas que se conservan describe al rey de Uruk como un «toro salvaje enseñoreándose de todo con gran prepotencia».18 Acosaba a los jóvenes, las doncellas no podían volver a casa sin que el monarca hiciese valer su derecho de pernada. «De día y de noche —cuentan los antiguos vates en el primer relato que habla de problemas urbanos— su tiranía es cada día mayor.»
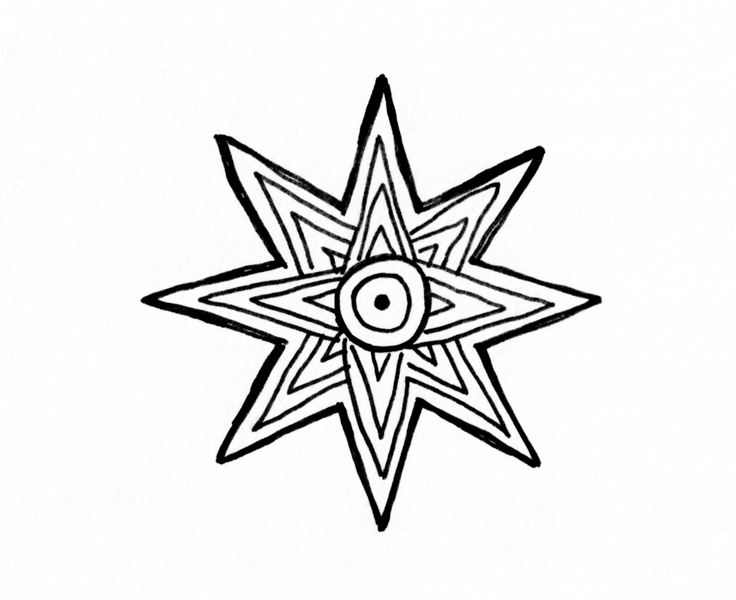
HIJO DEL SILENCIO
La historia del rey de Uruk era conocida en la ciudad de Nínive, cerca de la moderna Bagdad, en las costas del Mediterráneo y hasta en el Nilo. Pero con el fin de la Antigüedad y la incapacidad para leer la escritura cuneiforme, se perdió. Las tablillas de arcilla en que quedó consignada estuvieron enterradas en el suelo de Mesopotamia hasta 1840, cuando se iniciaron las excavaciones de Nínive. Sus fragmentos fueron llevados al Museo Británico, pero nadie pudo interpretarlos hasta noviembre de 1872, cuando dio con ellos George Smith, un impresor londinense de treinta y dos años experto en escritura cuneiforme. Según uno de los empleados del museo, cuando Smith tradujo una parte de la historia «pegó un salto de la emoción y se puso a dar vueltas por la sala, y, para asombro de todos los presentes, empezó a quitarse la ropa». Cuando recobró la calma y por fin pudo hablar, dijo: «Soy el primer hombre que puede leer esto tras dos mil años de olvido». Esto era una tablilla con un fragmento de la historia de Gilgamesh, rey de Uruk.
En el texto encontrado en Nínive, la sede del poder de Gilgamesh se llama «el redil de Uruk», denominación que aludía a un tiempo en que se hicieron corrales, empalizadas, cercados, fosos, barreras de espinos y piedras para protegerse y proteger el ganado de depredadores y humanos hostiles. Pero, cuando fue escrita la epopeya, el epíteto había dejado de tener sentido para una ciudad que había sustituido los vallados de madera por tabiques de ladrillo. «Trepa la muralla de Uruk», insta Gilgamesh al barquero que lo devuelve a casa tras su viaje por el inframundo.
¡Paséate por ella! ¡Fíjate en sus cimientos, observa su obra de albañilería! ¿No cocieron sus ladrillos en un horno? ¿No pusieron sus cimientos los Siete Sabios? Quinientas fanegas tiene la ciudad, quinientas fanegas el palmeral, quinientas fanegas la cantera de arcilla, doscientas el templo de Ishtar. ¡Casi dos mil fanegas tiene la ciudad de Uruk!1920
Esa muralla imponente, nos cuenta el escriba, era como «una hebra de lana» ribeteada de cobre.
La gran muralla de Uruk lo cambió todo. Valía para algo más que para protegerse de los habitantes de las ciudades rivales de Ur, Nippur y Nínive, quizá incluso para protegerse de los egipcios. Separaba a los habitantes de Uruk —que en su momento de mayor apogeo eran ochenta mil— de los «otros». Separó un entorno urbano reglado y artificial de las fuerzas desatadas de la naturaleza. También mantuvo a la comunidad sedentaria, especializada, progresista y en rápida evolución, apartada del mundo más primitivo, anímico y de pensamiento diverso de nómadas y cazadores-recolectores. Las murallas de Uruk eran la expresión física del antinomadismo.
Y servían también para que los ciudadanos se mantuvieran intramuros, sufriendo a manos de su despótico rey, que así es descrito:
Sobrepasa a todos los demás reyes, es de heroica estatura,
¡valiente vástago de Uruk, fiero toro desbocado!
Si va delante es la vanguardia,
si detrás, en él confían todos sus compañeros.
Y, sin embargo, no era de fiar, porque también era «una violenta ola» de pasiones desatadas y sin freno. Violaba a las hijas, maltrataba a los hombres, insultaba a los viejos y se volvió tan cruel que las buenas gentes de Uruk rezaban a sus dioses con desesperación: «Protegednos de nuestro rey». Los dioses responden creando un retoño salvaje que plantará cara al dictador: Enkidu.
Enkidu es «el hijo del silencio». Tallado del barro por la diosa Aruru, es la encarnación de la fuerza primordial de la naturaleza, y de todo lo que la amurallada Uruk quería excluir:
Tiene el cuerpo lleno de pelo,
lleva largas trenzas como una mujer,
su cabello es recio y espeso como la cebada,
no conoce a nadie, no es de ningún sitio.
Cubierto de pelo como un dios animal,
retoza con las gacelas en los prados,
se une a los juegos de los animales en la charca,
se zambulle para gozar del agua con las bestias.21
Gilgamesh prefiere no enfrentarse a esa fuerza de la naturaleza. En vez de eso, envía a Shamhat, una mujer a la que las tablillas llaman «ramera», aunque también es posible que sea una sacerdotisa de Inanna/Ishtar. Sea o no una prostituta, con independencia de que tenga mucha o poca experiencia, nada la ha preparado para lo que va a suceder. Tras esperar dos días junto a la charca, ve una manada que llega a beber. Y, con ella, Enkidu:
Shamhat desató la prenda que le cubría el vientre,
desnudó su sexo y él vio sus encantos.
Ella no retrocedió, olió sus fragancias:
se abrió la ropa y él se tendió encima de ella.22
La iniciación de Enkidu en el conocimiento guarda ciertos paralelismos con la historia de Adán y Eva, pero es más explícita. «Durante seis días y siete noches —cuenta la antigua tablilla—, Enkidu estuvo erecto mientras se apareaba con Shamhat.» Pero Enkidu tuvo que pagar un precio por su fruta prohibida, y cuando lo vieron las gacelas «echaron a correr, los animales del campo rehuyeron su presencia». El salvaje las persigue, pero está débil y no las alcanza, de modo que, como Adán y Eva, se convierte en exiliado del medio natural.
Cuando Shamhat lo lleva a la ciudad, lo adula, le dice que alguien tan apuesto debe sin duda habitar en el sagrado recinto. Enkidu no expresa ni dudas ni pesares cuando deja el bosque primigenio y en su lugar contempla la alta muralla y el rey violador de esa ciudad que no conoce. «Me luciré en Uruk», le dice a la preciosa concubina/sacerdotisa.
Primero Shamhat lo lleva al campamento de los pastores, una morada a medio camino de la ciudad donde prueba los dos productos más populares y duraderos de la agricultura: pan y cerveza. Tras siete copas de cerveza, está contento y canta, y es ya lo suficientemente maleable para que los pastores le preparen para «el redil de Uruk». Le cortan el pelo y el vello del cuerpo. «El barbero le afeitó y le ungió con aceite para convertirlo en hombre.»
Como un hombre, necesitó vestir.
Una vez vestido, «parecía un guerrero».23
Un guerrero necesita un arma.
La transformación, la domesticación de Enkidu, su conversión de poderoso salvaje fuerte «como roca del cielo» en hombre demasiado lento para correr a la par que los animales se ha completado y está listo para entrar en la ciudad.
Se está celebrando una boda cuando Enkidu llega al pie de la alta muralla de Uruk y la gente se ha congregado en la plaza para el festejo, algunos para ver cómo Gilgamesh reclama su derecho a gozar de la novia antes que el novio, un privilegio que él mismo se ha arrogado. Pero, cuando el rey se dirige a la casa donde tiene lugar la boda, se encuentra con Enkidu, que bloquea la puerta con el pie. Ninguno de los dos retrocede, y se enzarzan en una pelea:
Se enfrentan en la puerta de la casa de la boda,
En la calle prosiguen la pelea, en la plaza de la Tierra.
Tiemblan las jambas de la puerta, tiemblan los muros.24
La viveza del encuentro descrito en la tablilla grabada hace milenios es notable, como lo es lo que ocurre a continuación. Gilgamesh hinca la rodilla admitiendo que ha encontrado a su igual. Cuando remite su furia, Enkidu le pregunta por qué, aun con todo su poder y privilegios, Gilgamesh se atreve a arrebatar a la gente común el gran placer de la noche de bodas. La respuesta del monarca no se conserva, pero sí lo que sucede después: «Se besaron los dos y se fundó así su amistad».
Más tarde, Gilgamesh sugiere que ambos emprendan una aventura: talar el bosque de los cedros y matar al Toro Celeste. Enkidu le advierte: «Ese es un viaje que no se debe hacer». Pero lo hacen. Echan abajo los cedros sagrados (esenciales para fabricar las puertas del templo), matan al Toro Celeste y, para empeorar las cosas, Gilgamesh rechaza los avances amorosos de la diosa Ishtar. Ishtar y otros dioses claman entonces venganza y no se les ocurre otra cosa que pedir la vida de Enkidu. Cuando su amigo muere, Gilgamesh está destrozado y no permite que lo entierren «hasta que le salga un gusano por la nariz».
La Epopeya de Gilgamesh proyecta dos arquetipos: Enkidu, que vive entre animales y pertenece al móvil mundo natural, y Gilgamesh, el rey sedentario de la ciudad-Estado. Al igual que tantos mitos fundacionales luego revisitados, este es el de Caín y Abel, pero modificado. La doma del salvaje alegraría sin duda a sus antiguos oyentes, muchos de los cuales se habrían establecido tras una vida errante, pero al mismo tiempo lamentarían el triunfo de Uruk.
Uruk, una ciudad real, histórica, hoy reducida a un montón de barro, tiene para nosotros gran importancia más allá de la crónica de uno de sus primeros reyes. En Uruk se inventó la escritura, en Uruk se construyó el primer zigurat y se usó el primer sello cilíndrico. En Uruk se creó el sistema sexagesimal con que hoy seguimos midiendo el tiempo (en segundos y minutos), los ángulos y las coordenadas geográficas. Parece que también allí vivió un rey histórico llamado Gilgamesh, que gobernó la ciudad antes del año 2500 a. e. c., en un momento en el que el ser humano comenzaba a someter la naturaleza talando los bosques y desviando el curso de los ríos para ganar tierras de cultivo, y domando, matando o haciendo huir a animales y personas salvajes. La congoja del Gilgamesh de la epopeya por la muerte de Enkidu puede deberse en parte a que se da cuenta de que su pueblo y él están cambiando el mundo, de que nada volverá a ser como era antes. Gilgamesh el rey, y quienes oían su historia, comprendían quizá la inmensa dificultad, ya en esos tiempos, de conciliar el crecimiento de las ciudades con la pérdida de contacto con el medio natural. Habrían comprendido que, cuando domeña y somete el medio natural, la ciudad da pie al mismo tiempo a una crisis del entorno. Aunque los humanos llevaron también a cabo un cambio que solo parecía tener consecuencias positivas, un cambio que atañó a los caballos.

CABALLOS
«La geografía es la base de la historia», dijo Immanuel Kant en el siglo XVIII anticipándose en doscientos años a la observación de Gilles Deleuze de que los nómadas tienen geografía pero no historia. Johann Herder, uno de sus coetáneos, afinó el comentario y dijo: «La historia es geografía en movimiento». Se trata de una sucinta expresión del inextricable vínculo entre ambas disciplinas o realidades, y en él puede hallarse la razón de que las estepas aparezcan con tanta profusión en la presente historia: los nómadas que provenían de ellas, a quienes ellas dieron forma, habrían de dar forma a nuestro mundo dejando en él una huella más profunda que ninguna otra.
El paisaje y el clima influyen en nuestra forma de ser y de vivir. Ese es el motivo de que sea imposible comprender cómo son Estados Unidos y Canadá si no se conocen las Grandes Llanuras, las herbosas y llanas tierras que se extienden entre el río Misisipi y las Montañas Rocosas, en el pasado tierra de pasto de grandes manadas de búfalos y bisontes y territorio de caza de sioux, cheyenes, comanches y otras tribus nómadas. En Sudamérica sucede lo mismo. Los pumas cazaron en tiempos ciervos y carneros de grandes cuernos en la pampa y en las tierras bajas desde Brasil y Uruguay hasta el sur de Argentina, donde más tarde los gauchos cuidaban de su ganado. La gran llanura del norte de China discurre entre las montañas Yan y las montañas Dabié y Tongbai, y desde un principio fue central en la cultura Han. Pero la llanura más importante de mi relato sobre los nómadas es la Gran Estepa Eurásica, o estepa euroasiática.
«Una amplia llanura sin límites rodeada de una cadena de montes bajos —dice Antón Chéjov de esas estepas—. Escondidos uno detrás de otro, asomando la cabeza, esos montes se funden en un terreno en ascenso que se extiende hasta el horizonte y desaparece en la distancia lila; uno avanza y prosigue y le es imposible discernir dónde empiezan y dónde terminan.»25 Por una vez no se trata de una hipérbole literaria: Eurasia acumula más de una tercera parte de la masa de tierra del planeta y es tan abrumadora su inmensidad, uno de los rasgos más impresionantes de las estepas, que es cierto que «avanza y prosigue» sin término. Desde los prados de Hungría hasta casi las puertas de granito de Chang’an, la primera capital china, este corredor cubierto de vegetación abarca nueve mil kilómetros para comunicar el mar Mediterráneo con el mar Amarillo, Occidente con Oriente.
Ese herboso cinturón está dividido por el macizo de Altái, una hebilla superable de tierras altas y el corazón espiritual de muchas tribus nómadas. A pocos metros sobre el nivel del mar, la estepa occidental se ahorra el clima extremo de inviernos siberianos y abrasadores veranos, sobre todo entre el Danubio y el Volga, donde cortan la llanura varios ríos caudalosos. El este es más duro, más caliente, más frío, más seco, y siempre ha supuesto un reto mayor para la supervivencia de los nómadas: en el invierno de 2010, por ejemplo, nueve mil familias nómadas de Mongolia perdieron todo su ganado a causa del frío y otras treinta mil perdieron la mitad.26
Aun así, como señala el historiador Barry Cunliffe, el corredor de la estepa es uno de los grandes conductos del mundo y, si uno ensilla un caballo en la gran llanura húngara antes de que los prados de azafrán anuncien la llegada de la primavera, puede llegar a Mongolia antes de que empiece su invierno helador, siempre y cuando tenga los papeles en regla, claro. Aparte de cruzar ríos, bosques y marismas, y de abrirse paso a través del macizo de Altái, durante la mayor parte del camino «uno avanza y prosigue» sobre las hierbas de la estepa, los cáñamos y las polígalas. Perdices, avefrías y collalbas aparecen de pronto. Grajos, halcones y águilas te escoltan mientras grillos, langostas y saltamontes te rehúyen. Los viejos montes se alejan hacia la izquierda mientras la brumosa llanura se extiende frente a ti y el arco de un cielo infinito y transparente te cubre a mucha altura. Hoy, esta inmensidad conserva uno de los rasgos geográficos más impresionantes del planeta. ¿Qué debió de parecerles a las gentes que hace miles de años estaban obligadas a viajar a pie sin vehículos de ruedas ni de motor, gentes que compartían la tierra con caballos salvajes?
Los caballos campaban a sus anchas por las estepas porque tienen una constitución que les permite soportar los inviernos más crudos y sus cascos son lo bastante duros para que puedan romper el hielo, apartar la nieve y descubrir las hierbas heladas. Los pobladores de la estepa cazaban caballos salvajes hace más de diez mil años cuando en otras regiones los demás seguían el rastro de uros, cabras y jabalíes. El salto de la caza al pastoreo no fue difícil. En un rebaño típico, un solo semental lidera a yeguas y potros, de manera que, si se lo mata, es posible encerrar a las yeguas en un corral y domar a los machos jóvenes, mucho más dóciles, garantizándose así el abastecimiento de leche y carne para el invierno. Se domaban caballos en las regiones más occidentales de la estepa póntica hace al menos seis mil años y pronto fueron tan esenciales para la supervivencia de los nómadas que empezaron a enterrarlos con el ganado bovino y ovino junto al humano difunto. Luego, algo fundamental cambió la relación entre humanos y caballos: aprendimos a montar.
Si algún lector ha intentado montar a lomos de un caballo que no se deja o ha asistido a un rodeo, sabrá que una montura sin domar se revuelve furiosamente hasta hacer caer al jinete o agotarse. ¿Qué condujo a los humanos a montar a caballo? ¿Qué hizo que un joven poblador de las estepas o el caudillo de una tribu, tras calcular que podría pastorear el doble de ovejas a caballo que a pie, se atrevieran a montar al estilo de los rodeos? Nunca lo sabremos. Como nunca sabremos cuándo montó un ser humano por primera vez un caballo. Lo que sí sabemos es que al norte de Kazajistán hay un yacimiento funerario que data de hace seis mil años que contiene diez toneladas de restos óseos animales, el 99,9 por ciento de los cuales son de origen equino.27 Muchos dientes y mandíbulas muestran el desgaste peculiar de las monturas con bocado, lo cual sugiere que los pueblos de la estepa ya montaban a caballo hace más de cinco mil años, época en que el primer faraón unificó el alto y el bajo Egipto, Gilgamesh construyó las incomparables murallas de Uruk, los aborígenes grababan la roca en los alrededores de lo que hoy es Sídney, comenzaron los asentamientos en América Central y en Grecia nacía la cultura cicládica.
Más que el inicio del cultivo de la tierra, fue la posibilidad de montar a caballo lo que supuso una revolución: la revolución equina. El caballo ha sido el medio de transporte más eficiente y duradero que los humanos hemos utilizado. Es muy posible que la capacidad de montar transformase la forma de vivir más en las estepas que en ningún otro lugar, porque facilitó el pastoreo nómada. A pie, un pastor puede recorrer en un día quizá treinta kilómetros. A lomos de un caballo, montando a pelo como hacían los primeros, un jinete puede cubrir el doble de esa distancia o más. Aunque la distancia fue solo un aspecto más de aquella revolución.
Al igual que los de la montura a caballo, los orígenes de la rueda y del carro, o carreta, suscitan acalorados debates. Entre las pruebas arqueológicas existentes, que son escasas, se encuentra la figura de un carro de cuatro ruedas grabada en una pieza de cerámica encontrada al sur de Polonia alrededor del 3500 a. e. c.; dos figurillas de arcilla de sendos carros, una hallada en Hungría y la otra en Turquía, datadas ambas alrededor del año 3400 a. e. c.; y una tablilla de barro del templo de Inanna de Uruk que pertenece más o menos a la misma época y representa un carro muy similar a los demás. Los restos más antiguos y un carro de verdad se encontraron en un yacimiento funerario de la estepa póntica y tienen alrededor de cinco mil años. Forman parte de la elaborada estructura de una tumba. Gracias a esta tumba y a otras de la misma región —se han encontrado millares—, sabemos que los primeros carros eran de madera y tenían forma rectangular, con un metro de ancho y dos metros y medio de largo. Contaban con un sencillo pescante en forma de caja y eran muy similares a los carromatos que en el siglo XIX conducían los colonos del Oeste norteamericano. Las ruedas estaban hechas con varias ramas dobladas que se unían al eje con una pieza central. Tirado por un buey, atravesando la estepa con ruido de carraca, su paso debió de ser lento y torpe sobre todo al principio, pero permitía el desplazamiento de ancianos y niños, y cargar con muchas más pertenencias de las que un solo animal podía transportar. Más tarde, alguien tuvo la brillante idea de estilizar el vehículo y sustituir el buey por un caballo. Así nació el carro de guerra. Si el carro tirado por bueyes facilitó el pastoreo nómada a gran escala, el carro de guerra tuvo consecuencias igualmente extraordinarias y cambió los enfrentamientos bélicos. Embridar a los caballos también tuvo consecuencias, porque permitía cruzar en solo un verano la gran llanura desde Hungría hasta Mongolia y China. No tenemos pruebas de que nadie transitara el largo corredor de la estepa eurásica en aquellos primeros siglos, pero muchos nómadas recorrían ambos continentes y es muy posible que fuera solo cuestión de tiempo antes de que algún jinete pusiera en contacto dos regiones tan remotas del mundo. Hace unos cinco mil años, mucho antes de la llamada Ruta de la Seda, los nómadas vagaban por la «Ruta de las Estepas», conduciendo sus rebaños, montando a caballo y uniendo el este con el oeste, la montaña y el desierto, y los dos grandes polos de la civilización sedentaria: China y Europa.
¿Quiénes fueron los amos de ese vasto imperio de hierba?

HIJOS DEL DIOS DEL CIELO
La identidad de los primeros nómadas de la estepa se comprende solo parcialmente. Lo que sí es fácil de identificar es una de las facetas de su impacto, en especial porque ha sido inmensa: la que causó su idioma, que hoy hablamos la mitad de la población mundial. Es ese idioma el que nos proporciona pistas para descubrir la identidad de aquellos pueblos, aunque el proceso ha sido largo, lento y tortuoso, y más bien insignificante antes del 2 de febrero de 1786. Ese día, William Jones, juez londinense de cuarenta y dos años, enarcó sus pobladas cejas antes de dirigirse a la Sociedad Asiática de Bengala para hablar de «los hallazgos de la historia, la ciencia y el arte […] que cabría justamente esperar de nuestras investigaciones de la literatura asiática».
William Jones era un apasionado de la lengua que, cuando se lo permitían sus deberes profesionales, disfrutaba traduciendo la versión inglesa de Las mil y una noches al árabe original. Aquel 2 de febrero, en Kolkata, relató sus aventuras con el sánscrito. Cuando llevaba varios minutos hablando, anunció: «Cualquiera que sea su antigüedad, [el sánscrito] tiene una estructura maravillosa. Es más perfecto que el griego, más rico que el latín, y más exquisito y refinado que ninguno de los dos». A continuación reveló su explosivo descubrimiento: esas lenguas poseen una extraordinaria similitud «que no puede ser solo accidental; y es tan grande que ningún filólogo que estudie las tres puede dejar de advertir que todas ellas tienen un origen común, una lengua que tal vez ya no exista».28 La idea de que el griego, el latín y el sánscrito provienen de una misma lengua originaria ya perdida era revolucionaria, pero Jones fue todavía más lejos y aseguró que el gótico, el celta y el persa antiguo también pertenecían a esa misma familia.
Si entre el público asistente aquella tarde a la sala del Gran Jurado no se extendió un murmullo muy probablemente fue porque Jones era el único inglés entre los presentes que sabía sánscrito y nadie, por tanto, tenía conocimientos suficientes para refrendar o discutir su tesis. Aún hoy, sin embargo, la observación sigue dividiendo a lingüistas, arqueólogos e historiadores. Y con razón: si, cosa que en la actualidad está ampliamente aceptada, las tres lenguas tienen un origen común, ¿de qué origen se trata? ¿Cómo se produjo la evolución? ¿Qué pueblo hablaba ese idioma primigenio?
Otro brillante lingüista polímata, Thomas Young, de quien se dijo que era «el último hombre que lo sabía todo», avanzó la respuesta a esas preguntas. Comprendió que «la lengua india, la asiática occidental y casi todas las europeas» pertenecían también al mismo grupo de lenguas perdidas. En 1813, Young explicó que esas lenguas estaban «unidas por un gran número de semejanzas que en modo alguno pueden ser accidentales».29 Fue Young quien llamó a la lengua madre de todas ellas «indoeuropeo», un idioma proveniente de las estepas que en sus diversas variantes hoy hablamos más de tres mil millones de personas.
Dos siglos de estudios eruditos en diversas disciplinas han llevado al descubrimiento de ciertas palabras comunes dentro de la familia de las lenguas protoindoeuropeas. Y, como son términos tan extendidos, revelan asuntos, objetos o conceptos que sin duda tuvieron mucha importancia para los primeros nómadas de la estepa. Son los referidos, por ejemplo, a caballo, vaca, cerdo, oveja y perro, además de reg, «gobernar», de la que luego se derivaron raj, regal y rex. La palabra fee, que en inglés, también fee, quiere decir «pago por un trabajo», significa en su origen «rebaño», «manada», «animales de granja» y, en algunos casos, también «dinero». Entre otras palabras comunes estaban las que denominaban al arco, la flecha y la espada; madre, padre, hermano y varias relativas a los parientes políticos, todo lo cual confirma la relevancia de las relaciones familiares, el pastoreo y la domesticación de animales, y el combate, o, como mínimo, la defensa, para los hablantes indoeuropeos. De tanta niebla lingüística surge al menos una figura significativa para unificar a los diversos hablantes de aquel idioma antiguo. Aparece en el Rigveda y es el altísimo Dyaus Pitr, el Padre Cielo —«dios que brilla de día»—, cuyo nombre y atributos encuentran eco en el griego Zeus y el romano Júpiter, y en el rezo cristiano: «Padre nuestro que estás en los cielos».
Cada nuevo hallazgo plantea nuevas preguntas, como quiénes eran los hijos de ese dios de los cielos y dónde vivían. A la vista de la difusión global de las lenguas indoeuropeas, la idea de que esos «hijos» se originaron en un solo lugar —Anatolia quizá, o Ucrania, o el sur de Rusia, o el oeste de Kazajistán— y de una sola cultura sigue siendo conflictiva. Pero la convergencia de pruebas físicas y lingüísticas sitúa a los protoindoeuropeos en la estepa póntica, al norte de los mares Negro y Caspio, entre los ríos Dniéper y Ural. Allí vivieron después de la domesticación del caballo y muchos de ellos eran nómadas.
Los nómadas que nosotros conocemos viven con poco y dejan menos huellas de su paso que los pueblos sedentarios, pero alguna dejan. En el Cáucaso, en Siberia, en Kazajistán y más al este se han hallado centenares de enormes montículos circulares. Algunos de ellos alcanzan los treinta metros de altura y unos quinientos de perímetro. Se llaman kurganes —kurgán es un término eslavo para «túmulo»— y son lugares de enterramiento. Durante miles de años se enterraba a las personas en kurganes, en diversas circunstancias, de manera que, aunque existen muchas diferencias entre ellos, son también muchos los rasgos comunes. El túmulo suele estar protegido por un foso, o por un muro, y un sendero ceremonial conduce a la entrada de la sepultura. En el montículo hay enterrados muchas veces caballos sacrificados ritualmente para que acompañen al difunto al otro mundo. En un solo kurgán puede haber varias personas enterradas, pero normalmente hay una principal en el centro, a menudo en un carro o en una cámara de madera, que está rodeada de ropas, armas, piezas de cerámica y enormes vasijas funerarias.
Uno de los kurganes más conocidos pertenece a un rico pastor. Tiene diez metros de altura y data de finales del tercer milenio antes de la era común, es decir, es previo a la construcción de las pirámides de Egipto. Como la tumba de Tutankamon, el túmulo de Maikop permaneció inviolado hasta su descubrimiento en 1897 por dos arqueólogos rusos, Nikolái Veselovski y Nicholas Roerich.30 En cada una de las tres salas de la tumba hallaron un cadáver. Uno de ellos era de una mujer de importancia: estaba rodeada de vasijas de arcilla y de cobre, y junto a ella había pendientes de aro de oro y cuentas de oro y cornalina. La cámara central, donde el difunto estaba en posición sedente, era más impresionante: se trataba de un espacio mucho mayor y tenía las paredes forradas de madera y el suelo cubierto de piedras de río que formaban un mosaico. Cubría el cadáver un dosel decorado con ciento veinticinco placas de oro apoyado en postes de plata y oro. Cerca del cuerpo, pintado con cinabrio, había diversos tesoros, incluidas dos diademas de oro, varias espadas y hachas de cobre, y diecisiete jarrones de oro y plata de gran belleza y mucho trabajo de orfebrería.
Uno de los rasgos que más llaman la atención de este sepulcro, construido hace cuatro o cinco mil años a cincuenta kilómetros del mar Negro, en lo que hoy es la República Rusa de Adigueya, es el origen de los objetos que guarda. El oro y la plata provienen de Oriente Próximo, las cuentas de lapislázuli de Asia central, y las turquesas y las cornalinas de minas del sur del Cáucaso o quizá de Irán. Las armas de cobre de hoja curva sujetas con clavos de plata son similares a las que se fabricaban en Troya. Tan bellos objetos sugieren que tal vez hacia el año 3500 a. e. c., comunidades de pastores nómadas de las estepas comerciaban con la India y Afganistán. Como siempre, naturalmente, dicho comercio tenía que ser de doble sentido y los nómadas sin duda vendían sus propias mercancías: tejidos, prendas de piel y caballos. Había asimismo intercambios culturales, porque sabemos que la lengua indoeuropea, la de los nómadas, se conocía en el norte de Escocia, en Oriente Próximo y el norte de África, y en Asia central y el sur de Asia, en las actuales India y Pakistán. Junto con sus palabras, los hijos del dios del cielo, amos del imperio estepario, difundieron sus ideas y costumbres de nómadas y el sentido de movilidad y distancia que los caballos habían hecho posible.
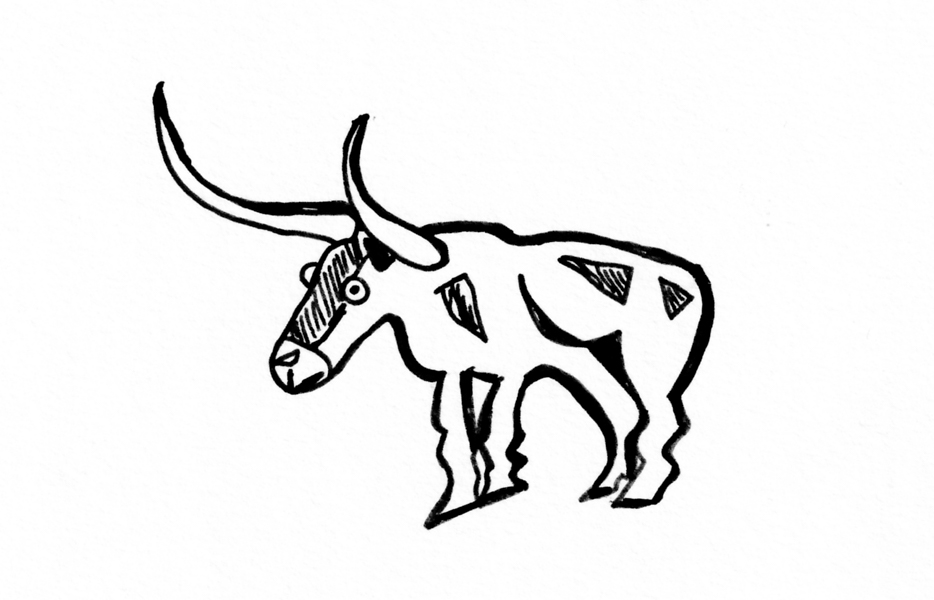
EN BUSCA DE LA FAMA
Podemos familiarizarnos más con los primeros nómadas indoeuropeos en el valle del Indo, en el moderno Pakistán. Imaginemos una antigua ciudad abandonada, sus pozos ya secos, las cloacas que antaño la mantenían famosamente limpia colmadas ahora de tierra y polvo. Los talleres donde se preparaban cuentas de collar, vasijas de terracota y figurillas asombrosamente modernas, las fundiciones de bronce donde se modelaban estatuas de jóvenes danzantes, los muelles fluviales del Ravi, donde los mercaderes amarraban sus embarcaciones…, todo ahora desierto y en silencio. El viento levanta polvo contra los muros de las casas vacías. En el tercer milenio antes de la era común, cuando Gran Bretaña recibe con los brazos abiertos caballos y licores, cuando la civilización minoica construye Cnosos y la convierte en centro comercial y político del Mediterráneo, el valle del Indo es uno de los grandes goznes del mundo. Se cultivaban ya arroz y cebada, se domaba a los elefantes y se ordeñaba a los cebúes, y, gracias a estas actividades, la región se convirtió en centro de la artesanía y del comercio. Luego el mundo se hizo más cálido, llovía menos, se secaron los pozos, se agostaron las cosechas y el ganado empezó a morir y las personas a desplazarse a otros lugares más húmedos, o al menos lo hicieron las que pudieron, las demás se refugiaron a la sombra de sus casas, o del enorme granero ahora vacío, o bajo la sagrada higuera cuya deidad las había abandonado.
Es lo que quizá ocurrió en Harappa, Mohenjo-Daro y otras ciudades del valle del Indo. Las dificultades que plantea la falta de restos arqueológicos se agravan con la intervención de la ideología y la política, pero es muy posible que el declive de esas poblaciones se produjera alrededor del año 1900 a. e. c. y al cabo de dos siglos todas fueron abandonadas. Desde hace tiempo se sugiere que la decadencia se inició con la propagación de alguna enfermedad y por luchas intestinas, pero ¿y si sucedió algo más? ¿Y si esas ciudades fueron conquistadas antes de ser abandonadas y el ocaso del valle del Indo se produjo por la intervención humana o, más en particular, por una invasión nómada? Hay textos que, como hace la Ilíada de Homero a propósito del destino de Troya, ofrecen alguna pista. Uno de ellos en concreto, un himno al dios Indra incluido en uno de los textos sagrados más antiguos del hinduismo, el Rigveda, apunta a cuál pudo ser la causa del fin de las ciudades del Indo:
Nadie ha sido testigo de tu poder, oh, Indra,
fuente de diaria y renovada abundancia.
Tu gran poder nosotros sí lo hemos visto,
con él destruiste a los hijos más lentos de Varasika.
Cuando por tu poder descendió el trueno,
los más audaces perecieron.
Por ayudar a Abyavartín Cayamana,
Indra destruyó la semilla de Varasika.
En Hariyupiya aniquiló la vanguardia de los de Vrcivan,
¡y la retaguardia huyó despavorida!
Tres mil, bien protegidos, en busca de la fama,
juntos en el Yavyavati, oh, deseado Indra. Los hijos de Vrcivan,
caídos por las flechas, como navíos en llamas
fueron en busca de su destrucción.31
Los Vedas, los «Himnos», fueron compuestos en el Punyab alrededor del año 1500 a. e. c. en sánscrito, un idioma indoeuropeo. Aunque no se pusieron por escrito hasta el 300 a. e. c., se encuentran entre las obras más antiguas de la familia de las lenguas indoeuropeas. El veda que acabamos de citar nos cuenta que tres mil guerreros «bien protegidos» y en busca de la fama hicieron frente a la «semilla de Varasika» —tal vez fueran habitantes de Vrcivan, o de Harappa—. Lucharon en el río Drishadvati o Zhob, de Beluchistán. Con independencia del lugar exacto del combate, el texto sugiere que el valle del Indo fue invadido por gentes de habla indoeuropea, que los invasores encontraron fama y gloria, y que todos los defensores cayeron «como navíos en llamas».
No hay evidencias arqueológicas que refrenden la leyenda; no se han encontrado montones de puntas de flecha ni ninguna otra señal reveladora. Como un comentarista ha advertido, la falta de pruebas puede deberse a la insistencia de los pueblos védicos en que no construían ciudades porque «no buscaban el poder, sino el éxtasis».32 Pero es más probable que, en lugar de lo que cuenta el mítico relato, no se produjera ningún enfrentamiento decisivo y, en cambio, nómadas y migrantes llegaran al valle del Indo en pequeños grupos diseminados en el tiempo. La mayoría habrían dejado sus tierras natales en Asia central para desplazarse en carros de ruedas macizas tirados por bueyes en un viaje lento aunque inexorable hecho en compañía de sus rebaños. Pero otros, exploradores y guerreros jóvenes, habrían montado en carros de guerra o directamente a pelo, esgrimiendo espadas de bronce, con un arco y una aljaba llena de flechas cruzados a la espalda y la vista puesta en adquirir fama a orillas del río Yavyavati.
Los Vedas hablan también de la vida de personas que compartían el mismo idioma y lo valoraban, y de lo que esperaban de sus dioses. Nos dicen que eran aficionadas a una poción llamada soma, un estimulante extraído de una planta sin identificar, que producía un estado alterado de conciencia. «Hemos bebido soma y nos hemos convertido en inmortales —relatan—. Hemos alcanzado la luz, descubierto a los dioses. […] Estas gloriosas gotas que tras beberlas me han dado libertad.» Con la inspiración que les daba ese brebaje, los poetas védicos convocaban un mundo donde el poder era justo, infinito y sancionado por la divinidad, un mundo donde crecer y prosperar, donde el hombre debía conceder el valor que tenía a la vaca y aún más al caballo. Los poetas llamaron al soma «prolífica semilla de semental». Con él, cuando los dioses estaban de tu lado y te invadía el bienestar, los carros tirados por bueyes rodaban por las llanuras y un carro de guerra te conducía a la batalla para vencer a todo enemigo, dispersar sus rebaños y proporcionarte triunfos y fortuna, y una fama que te sobreviviría mucho después de que tu cuerpo se hubiera podrido en una tumba. Por encima de todo, el joven guerrero se lanzaba a la batalla seguro de que sus hazañas serían recordadas y de que su nombre se pronunciaría siempre.
Parte de lo que sabemos de aquellos pueblos se debe a los yacimientos funerarios de Sinauli, a unos setenta kilómetros al norte de Delhi, en el río Yamuna. Entre las tumbas se descubrieron tres carros de guerra, los primeros encontrados en la región, y varios ataúdes decorados con figurillas de hombres bañadas en cobre ataviados con una corona —similares a las grandes efigies de bronce que decoran la tumba de algunos caballeros cruzados—. También se han hallado dagas, espadas, cascos y escudos. «Hoy sabemos —ha dicho el director de la excavación— que, cuando en el año 2000 a. C. los habitantes de Mesopotamia usaban carros de guerra, cascos y espadas, aquí también teníamos cosas muy similares.»33
El relato nacionalista sugiere que «nosotros», el pueblo de la India, tenía carros y espadas de bronce mucho antes de lo que se suponía. Pero es muy probable que la historia sea algo más complicada. Lo que los arqueólogos indios han descubierto a orillas del Yamuna son las tumbas de unos guerreros indoeuropeos. Presumiblemente, estos hombres no llevaban en la región el tiempo suficiente para haber adoptado las costumbres locales y, por tanto, fueron enterrados según sus propias y antiguas costumbres, tal como se hacía en la estepa, su tierra natal.
El caballo, que uno podía contar entre sus bendiciones en invierno y entre sus riquezas todo el año.
El carro de guerra, veloz como el viento.
El arco compuesto, elaborada arma de madera de arce, cuerno de antílope, piel y tripa de ciervo pegados con un engrudo hecho a base de pescado.
El comitatus, término que significa «escolta» pero se refiere a una banda de hombres más compleja —«nosotros, unos pocos afortunados; nosotros, una banda de hermanos»,34 como dijo Shakespeare—, ligados con más fuerza que la tripa de ciervo que formaba la cuerda de sus arcos, un grupo que juró vivir en comunión y, si era necesario, morir por el compañero.
Un conjunto de hermosas historias y sagas, épicas sobre todo, que narran las gloriosas aventuras de los hombres y los caprichos de los veleidosos dioses.
Todo esto y más lo transportaban los nómadas que cruzaban las estepas; «hoy en invasión, mañana en retirada —como dijo Luciano, autor sirio del siglo II a. e. c.—, hoy disputándose los pastos, mañana el botín».35 Sabemos ya que se diseminaron desde las columnas de Hércules hasta los confines de Eurasia y el Reino Medio y el océano Pacífico, y que llevaron consigo cambios profundos y duraderos para el mundo antiguo. En ningún otro lugar es tan evidente su llegada e influencia como en la más insular de las naciones: Egipto.
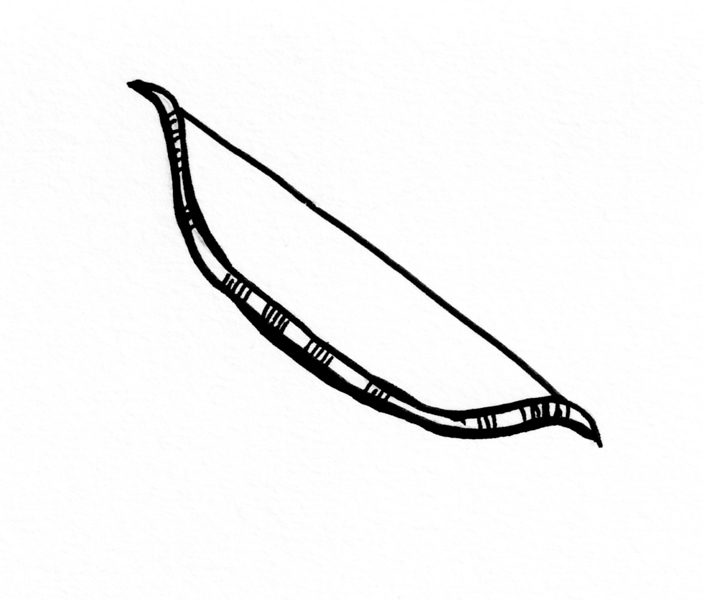
SEÑOR DE LOS ERRANTES
La afirmación de Johann Herder, «la historia es geografía en movimiento», se aplica a Egipto a la perfección. La gloria histórica, el auge y caída de los imperios siempre han estado vinculados a la geografía. Bajo su pátina de inmortalidad, Egipto sufrió muchas transformaciones desde hace al menos seis mil años, cuando lo que hoy es el desierto del Sáhara era una extensa sabana y sus habitantes recogían frutos silvestres, cazaban bóvidos y otros animales, y se pintaban a sí mismos nadando en Gilf Kebir. Cuando el clima se hizo más cálido, disminuyeron las precipitaciones y los bosques y los prados menguaron, los egipcios se vieron sometidos a los dictados de su geografía. Hacia el 3500 a. e. c. estaban cercados por el desierto en el sur, el este y el oeste, y arrinconados en el norte contra el Mediterráneo, y era tal la dependencia de su río que Heródoto no exageraba al decir que todo su territorio, lindando en conjunto con las arenas desérticas, era un regalo del Nilo.
Lugares sagrados relacionados directamente con la traslación del sol y la luna, el movimiento de las estrellas y el cambio de las estaciones se encontraban todos en las riberas del gran río. Santuarios dedicados también a sus caudalosas aguas, savia vital del país, y al insondable misterio de su crecida veraniega, responsable de la fertilidad de las tierras. Cuando la sabana se convirtió en desierto y la lluvia en cosa de leyendas, a cazadores y recolectores no les quedó otro remedio que establecerse en esos lugares sagrados. Y al hacerlo se volvieron dependientes del río y de su propia capacidad para cultivar trigo y espelta, cebada, lino, alheña y loto. La mayoría de los años, cuando el Nilo crecía siete u ocho metros, Egipto era la tierra de la abundancia. Pero había años en que no lo hacía y sus riberas se convertían en un valle de lágrimas. Una diferencia de dos metros en el nivel de sus aguas separaba la sequía de la inundación, el festín de la hambruna, la risa del llanto.
A causa de tan absoluta dependencia del río, los egipcios comprendieron la necesidad de organizarse: todos debían prepararse para arar y sembrar tan pronto como los escarabajos peloteros se abrían paso sobre el barro negro de las tierras de aluvión. Tanta organización dio pie a una gran burocracia y a un sistema piramidal con el faraón en la cúspide, sacerdotes, escribas, contables y recaudadores de impuestos a continuación, y una gran mayoría de labriegos o barqueros en la base. No es de extrañar que alrededor del 2400 a. e. c., un escriba aconsejara a su hijo que prestara atención en la escuela y le cogiera «el gusto a escribir a fin de evitar el trabajo duro». Porque «el escriba se libra de los empleos manuales».
El miedo al hambre fue tan constante como el amor al oro en el antiguo Egipto, y las hambrunas, era sabido, no se debían sino a un fallo del Nilo o a un fallo de organización. De modo que no es ninguna sorpresa que, obsesionados como estaban con el orden social, uno de los grandes mitos de los antiguos egipcios aludiera a la lucha entre el orden y el caos, el bien y el mal, lo fértil y lo yermo. Es la historia de dos hermanos: uno sedentario, el otro, nómada.
Existen muchas versiones del mito de Osiris y su hermano Seth, y la mayoría de ellas empieza con la llegada de un buen rey, el propio Osiris, que enseña al pueblo del Nilo a organizarse para aprovechar la crecida y garantizarse una cosecha capaz de alimentar a toda la población, y a orar a los dioses, y, por medio de ambas cosas, a ser fiel al más importante de los valores: el orden. Gracias a Osiris, ese pueblo aprende a vivir en comunidad y a ser egipcio. Bajo su gobierno, las cosechas son buenas, aumenta la población, crecen las ciudades y surge lo que hoy llamamos Egipto. Parafraseando un antiguo himno, gracias a Osiris las tripas están llenas, las espaldas rectas y los dientes a la vista, porque los egipcios son tan felices que no dejan de reír.
Seth, entretanto, reina en el desierto. Es el monarca de las tierras ásperas y de los nómadas que en ellas viven. Además de ser el dios de las tierras secas, es también un protector de los dioses y los faraones muertos. Entre todos los seres divinos, él es el único inmune a la planta del sueño administrada por Apofis, la serpiente de tres cabezas, el más temido de todos los demonios, cuya misión consiste en impedir que los difuntos alcancen el paraíso.
Cuantos más sean los adoradores de Osiris, más fértil será el valle y mayores serán los celos de Seth. Es la historia de Caín y Abel resituada en el Nilo, pero con un resultado muy distinto. Seth invita a Osiris, a sus hermanas y amigos a un festín en el que el dios de los errantes muestra un hermoso ataúd hecho de materiales exquisitos y explica que es un presente para quienquiera que encaje en él. Muchos prueban, pero solo Osiris lo consigue. Sin embargo, tan pronto como su hermano se acomoda, Seth ordena que lo cierren, lo llena de plomo fundido y lo arroja al Nilo. Osiris, dios de los sedentarios, señor de los granjeros, es quemado y se asfixia. Muere.
Como la leyenda fue muy popular durante varios milenios, hay muchas versiones de lo que sucedió después, pero en todas ellas es Isis, esposa de Osiris y hermana de Seth, quien encuentra el ataúd y saca el cadáver. Cuando Seth se entera de que lo han encontrado, lo manda buscar y lo corta en catorce partes que esparce por todo el tramo egipcio del Nilo. Isis, apenada y aún fiel a su marido, recoge trece de ellas, las coloca en cierto lugar y las envuelve en lino creando la primera momia. Forma la parte que falta, el falo, con barro del Nilo y, haciendo uso de sus considerables poderes mágicos, se convierte en pájaro y vuela a su alrededor.
El fruto de esta unión es un niño llamado Horus. Cuando se hace mayor, Horus se convierte en rey vengador y lucha durante varios años contra su tío Seth. Finalmente, logra restaurar el orden. En una versión tardía (grecorromana) del combate entre Horus y Seth labrada en los muros exteriores del templo de Horus en Edfu, en el alto Egipto, el tío aparece convertido en hipopótamo pero, a medida que va perdiendo sus prodigiosos poderes, se va volviendo también más y más pequeño, hasta que Horus saca un cuchillo y lo mata. La necesidad de que existan fuerzas del caos y fuerzas de orden está bellamente expresada en una estatua del faraón Ramsés III (siglo XII a. e. c.) que se encuentra en el Museo Egipcio de El Cairo. Mil años anterior al templo de Horus en Edfu, esta escultura de tamaño natural fue tallada en una única pieza de granito rosa y el faraón aparece flanqueado por Horus y Seth, que tocan su corona como si quisieran demostrar que ambos le apoyan.
Los paralelismos entre las luchas de los nómadas y los pueblos sedentarios, entre quienes viven en tierras muy ricas o muy pobres, entre los «primeros fratricidios» de Osiris y Seth y Caín y Abel, son asombrosos, pero entre Seth y Caín hay diferencias esenciales. Caín se convirtió en proscrito, mientras que los antiguos egipcios veneraron al nómada Seth durante miles de años. Su culto sugiere una respuesta más diversa, compleja y matizada que la simple dualidad cristiana y romana entre el bien y el mal. Demuestra que los primeros egipcios reconocían que la diversidad es necesaria, porque lo son las fuerzas creativas de los no sedentarios y también el orden que aportan los pueblos agrícolas. Lo mismo habían hecho en el milenio anterior los habitantes de Mesopotamia al admitir la necesidad del poderoso rey Gilgamesh pero también del salvaje Enkidu, que lo mantenía a raya. El campesino y el pastor, el sedentario y el nómada. El gran y perdurable desafío para los egipcios consistía en mantener el equilibrio entre ambos.

NÓMADAS EN EL NILO
La del norte fue la frontera más porosa del antiguo Egipto. Al gran delta del Nilo y la llanura mediterránea se llegaba fácilmente desde el oeste por Libia y desde el este a través de la franja de Gaza. Los nómadas conocían bien ese segundo camino, hecho que en el Antiguo Testamento aparece reflejado en la historia del patriarca Jacob, que manda a sus hijos «al sur, hacia Egipto». Hacia principios del segundo milenio antes de la era común, los egipcios erigieron una cadena de fortines a lo largo de su frontera oriental, tanto para vigilar los desplazamientos como para asistir a los egipcios que se encaminaban a las minas de turquesa del desierto del Sinaí, pero era una frontera abierta, sin muros ni fosos, y nómadas y comerciantes viajaban y migraban fácilmente a lo largo de la costa y para adentrarse en el valle del Nilo. Entre estos, alrededor del siglo XX a. e. c., se encontraban los hicsos, un grupo de pastores nómadas.
La identidad de este pueblo, como la de tantos nómadas de los primeros tiempos, aún se desconoce. Hicsos es la versión griega de dos palabras egipcias: heqa jasut, «soberanos de tierra extranjera». Pero muchos de sus caudillos tenían nombres semíticos, de manera que quizá pertenecieran al Creciente Fértil y, originariamente, provinieran de las estepas y se establecieran en Mesopotamia o Palestina hasta que otras tribus los empujaron hacia el oeste, a la tierra de los faraones. En determinado momento llegó a llamárseles «reyes pastores», lo cual abunda en la idea de que eran nómadas.
Durante mucho tiempo se dio por hecho que los hicsos conquistaron el norte de Egipto en el año 1638 a. e. c., pero investigaciones arqueológicas recientes36 sugieren que, como sucedió con los indoeuropeos en el valle del Indo, la llegada de los hicsos tuvo más de migración lenta y paulatina que de súbita invasión, y que fueron penetrando con sus carros de guerra y sus rebaños en el fértil delta, comerciaron en el valle y solo pasado un tiempo se establecieron. A principios del siglo XVI a. e. c., cuando la civilización del valle del Indo llegaba a su fin, los pueblos de Inglaterra exportaban estaño a Europa y los olmecas ampliaban su poder en Centroamérica, un débil Gobierno central en el Nilo permitió que los hicsos se consolidaran en el norte dando paso a siglo y medio de administración extranjera en Egipto.
La ocupación fue traumática. Manetón, sacerdote egipcio que escribió sobre el hecho más de mil años después, dijo: «Habiéndose impuesto a los monarcas de la tierra, quemaron y asolaron con crueldad nuestras ciudades, arrasaron los templos de los dioses y trataron a todos los nativos con implacable hostilidad, masacrando a algunos y esclavizando a las esposas y los hijos de otros». Cincuenta años después de que los hicsos fueran expulsados al otro lado de la frontera oriental, cuando los egipcios reafirmaron el poder faraónico sobre el conjunto del valle, la poderosa reina Hatshepsut, en el texto más parecido que se conserva a un testamento, inscribió en su templo funerario de Lúxor: «He restaurado lo que ellos habían convertido en ruinas. He levantado lo que estaba en pedazos cuando los asiáticos se enseñoreaban […] de las tierras del norte y los vagabundos las habitaban destrozando cuanto se había construido».37 El texto tal vez refleje lo que pensaban los egipcios del sur tras la expulsión de los extranjeros, pero lo cierto es que la influencia de los hicsos proporcionó a Egipto los medios para crear el imperio de Ramsés, Tutankamon y los demás reyes que hoy nos sigue fascinando.
La normalmente tan escrupulosa Administración egipcia es curiosamente vaga acerca de la identidad del primer gobernante hicso en Egipto. Quizá fuera Yakbim Sejaenre alrededor del 1800 a. e. c., o tal vez Semqén ciento cincuenta años después. Lo importante es que, cuando se produjo la invasión de los hicsos, los egipcios llevaban mil quinientos años de gobierno dinástico durante un periodo en su mayor parte estable. Dicha estabilidad permitió el desarrollo de una economía fuerte y la formación de una identidad nítida con tradiciones robustas y una burocracia eficiente. A las gentes de Mesopotamia, tierra de suelos fértiles pero ríos menos generosos que el Nilo, debió de parecerles una vida envidiable. Pero la estabilidad conllevaba sus propias complicaciones. Alimentaba la complacencia, el conservadurismo y la exclusión cultural, a resultas de la cual los egipcios perdieron el contacto con lo que ocurría en el resto del mundo. No por nada señaló el profeta Isaías que la fuerza de los egipcios residía en permanecer inmóviles.
El siglo de los hicsos fue sin duda un periodo de caos según los parámetros egipcios y, como admitió la reina Hatshepsut, parece que las cosas «se habían hecho pedazos» con dos y a veces hasta tres reyes simultáneos: uno hicso en el delta, uno egipcio en el valle y otro nubio en el sur, cerca de Asuán. Toda ocupación extranjera del valle sagrado, el espejo del cielo, la morada de los dioses, era evidentemente intolerable, pero da la impresión de que los hicsos al menos abrieron mucho la mano al gobernar, porque adoraban a las deidades egipcias y adoptaron algunas costumbres de la tierra conquistada, como el culto a Seth, dios del desierto y de los errantes, cuya popularidad creció, y es comprensible, durante el periodo de gobierno de los nómadas.
Pero la transferencia cultural siempre se produce en ambas direcciones y, mientras los hicsos adoptaban los dioses egipcios, los egipcios aprendían ciertas costumbres de los intrusos nómadas; por ejemplo, a usar sus armas. Los egipcios siempre habían empleado un arco simple hecho de una sola rama. Los hicsos los introdujeron en el arco compuesto, de origen indoeuropeo, que, como hemos visto, permitía mayor precisión y alcance. Otra adopción significativa fue el carro de guerra. Su primer uso documentado por un ejército egipcio se produjo cuando los príncipes de Tebas embarcaron hacia el norte para expulsar del delta a los propios hicsos. Los carros eran una novedad tan grande que la lengua egipcia no tenía palabra para denominarlos, así que, cuando un hombre llamado Paheri quiso honrar a su abuelo, el veterano comandante Amosis, grabando en el muro de piedra de su tumba el relato de su participación en la gloriosa victoria sobre los hicsos, el escriba se vio obligado a tallar un carro donde debía figurar la palabra que lo designaba.38
El reinado de los hicsos trajo más beneficios a los egipcios que a ellos mismos. Los hicsos fueron expulsados de Egipto y tuvieron que volver a un Creciente Fértil cada vez más poblado donde con el paso del tiempo acabaron superados por otra oleada de pueblos nómadas llegados de las estepas. En Egipto, en cambio, el paréntesis de cien años de los hicsos se vio seguido por el periodo más glorioso de la larga historia de la nación. Renovados por los desafíos que les planteaban los nómadas, envalentonados con las mejoras de sus armas introducidas por los extranjeros, más vivos que nunca gracias a las interacciones —algunas pacíficas, otras cruentas— con hititas, amorreos y otros pueblos cercanos, el faraón Amosis y sus sucesores del Reino Nuevo crearon un imperio cuyas fronteras se ampliaron por el norte hasta lo que hoy es Siria y por el sur hasta Nubia, el actual Sudán. Durante trescientos años alrededor del 1500 a. e. c., cuando la primera cultura micénica empezaba a apropiarse de Grecia y los nómadas indoeuropeos migraban al subcontinente indio, Egipto resplandeció con brillos dorados. Amón, dios de Tebas, se convirtió en la gran deidad egipcia mientras su centro de culto en Karnak (Lúxor) se convirtió en uno de los lugares de peregrinación más grandes y sublimes del mundo. Faraones como Hatshepsut, Seti I y Ramsés II erigieron templos espectaculares. El monoteísmo fue pronto rechazado. Una medida de las riquezas del Imperio egipcio puede ser la tumba del faraón Tutankamon. Cuando murió, trágicamente joven, fue enterrado con gran esplendor: seis carros de guerra y más de diez arcos compuestos, amén de muchos otros objetos.
No diré que nada de eso habría ocurrido sin la intervención de los nómadas, pero lo cierto es que las innovaciones habían desaparecido del Nilo mucho antes de que los hicsos se internaran en el valle con sus carros. Los egipcios temían desde hacía mucho el caos y la destrucción que traerían los nómadas, pero hoy sabemos que lo que emergió de la cohabitación y colaboración entre móviles y sedentarios fue un periodo de logros gloriosos. Mientras los faraones del Reino Nuevo se proponían restaurar su país, los antiguos griegos cambiaron de mentalidad gracias a la llegada de los indoeuropeos.

LOS GRIEGOS
No había escribas para contarnos cómo los nómadas invadieron la antigua Grecia ni testigos que detallaran la llegada en carros y sudorosos sementales de hombres armados con largas espadas y curvados arcos compuestos llevados por el deseo de gloria eterna. Pero el relato está ahí para sacarlo a la luz, se halla tanto en las palabras del gran poeta griego Homero como entre los restos que quedaron enterrados. Sabemos que ha conformado nuestra idea de la cultura griega, del mundo de Aquiles y Odiseo y de la edad dorada de los héroes. Más sorprendente es que sea de origen nómada.
Sabemos que los guerreros nómadas indoeuropeos alcanzaron el mar Egeo antes del 1500 a. e. c. porque datan más o menos de esa fecha las primeras tumbas de fosa descubiertas en el Peloponeso en 1876 por Heinrich Schliemann, un aventurero alemán con muchas y notables cualidades entre las cuales no era la menor su capacidad de hacer dinero: antes de llegar a Grecia había conseguido una fortuna vendiendo componentes de armas al Gobierno ruso durante la guerra de Crimea y antes de cumplir los cuarenta era lo suficientemente rico para retirarse. Era un lingüista dotado capaz de conversar en doce idiomas. Pero cuando llegó a Grecia, poco después de cumplir los cincuenta, sus mayores virtudes eran el sentido del espectáculo y un arraigado deseo de labrarse una reputación.
Schliemann, además, era impaciente y, como muchos especuladores ansiosos, tenía prisa por amortizar sus inversiones arqueológicas: quería un tesoro antiguo; y lo encontró. Cuando desenterró los valiosos y extraordinariamente bellos objetos funerarios que llevaban enterrados tres mil quinientos años, lo celebró sin dilación. Tampoco quiso esperar para extraer conclusiones. No contento con haber hallado las tumbas de la edad heroica de Grecia, y entre ellas objetos maravillosos, incluida una máscara funeraria, decidió vincular sus descubrimientos con los nombres de famosos guerreros. El de Agamenón resonaba todavía desde la guerra de Troya gracias a la mágica poesía de la Ilíada, en la que se le llama «rey de hombres», un monarca que sobrevivió a la guerra para regresar a su palacio de Micenas rodeado de concubinas troyanas y morir en la bañera a manos de su adúltera esposa Clitemnestra. Schliemann aseguró sin pruebas que lo refrendaran que había encontrado la máscara del gran rey, y la gran epopeya se hizo realidad. Mirando esa máscara de oro, y sin otro apoyo que un presentimiento, anunció que retrataba el vívido rostro de Agamenón, que según él había servido de modelo.
A los cuatro meses de su llegada a Micenas (en tiempo arqueológico, apenas un instante), Schliemann envió un telegrama al rey de Grecia para anunciarle el descubrimiento de la tumba de Agamenón y suficientes tesoros «para llenar un gran museo» que sería «el más asombroso del mundo». Dijo también que trabajaba por amor a la ciencia y que no quería ninguna de las diademas, hojas, figuras y máscaras de oro que en algunos casos se contaban por centenares. Sorprendente teniendo en cuenta que las tumbas micénicas contenían uno de los botines arqueológicos más valiosos de todos los tiempos, solo eclipsado medio siglo después por el descubrimiento de la tumba de Tutankamon. Sin embargo, pese a tanta autopromoción, el mayor éxito de Schliemann fue uno que él no supo reconocer y que nada tiene que ver con Agamenón.
Cinco años antes de hallar las tumbas de la fosa de Micenas y «el tesoro de Agamenón», Schliemann había tenido mayor éxito aún en un lugar llamado Hisarlik, un montículo de treinta metros de alto sobre una llanura cubierta de vegetación del noroeste de Anatolia. Este enclave prometedor tiene vistas al río Escamandro y a los Dardanelos, el angosto estrecho que une el Egeo con el mar de Mármara. Durante dos años de excavaciones, Schliemann y su equipo descubrieron las ruinas de la ciudad que según Homero era «bien fundada», «fuerte», «de altas puertas». Se trataba de Troya, centro económico y militar de la región que dominaba los Dardanelos y el paso entre Asia y Europa. Una ciudad, según resultó, enorme, con unos diez mil habitantes, cuyas ruinas ocupan más de seis hectáreas. En su centro, su punto más alto, una ciudadela amurallada con un palacio y un templo. Fue allí donde Schliemann encontró otro tesoro y, de nuevo sin pruebas convincentes, lo etiquetó: mirad, este es el tesoro de Príamo, monarca derrotado de Troya.
En el corazón del mundo de Agamenón y Príamo, de los héroes y villanos de aquella guerra, yacía una tensión existencial entre dos formas de vida muy distintas, dos mentalidades en competencia, un choque de culturas entre el pueblo de Troya y los de Grecia. La Ilíada y la Odisea son destilaciones de mitos de la tradición oral pulidos por el tiempo, de manera que, aunque cuentan el desarrollo de una guerra real en la que se perdieron muchas vidas y el largo viaje de regreso de Odiseo a su casa en Ítaca, aluden a un tiempo y un mundo que se encontraba muy lejos de la llanura del Escamandro. Como tan hermosamente cuenta Adam Nicolson en The Mighty Dead [Los poderosos muertos], aquellos griegos no eran el pueblo de Platón y Aristóteles, de Fidias y el Partenón, de la democracia y la polis. Aquellos griegos eran anteriores y llevaban consigo la memoria de las estepas al norte del mar Negro, y en sus costumbres y motivos resonaban todavía los de los guerreros nómadas indoeuropeos que invadieron Grecia como habían invadido el valle del Indo, fundiendo sus ambiciones y sus valores con los de los arcaicos pueblos nativos.
Dos momentos destacan en las épicas crónicas de Homero, y en el relato de Nicolson —al menos si el lector anda en busca de las huellas de los nómadas—, y en ambos está presente Odiseo. El primero tiene lugar cuando Aquiles se enfrenta al rey Agamenón. Aquiles, amado de Zeus, es hijo de la unión entre un hombre y una diosa. Es un espíritu libre, brillante y fiero pero también díscolo y voluble, mientras que Agamenón es un rey de hombres; una pareja que recuerda al rey sumerio Gilgamesh y a su amigo Enkidu. Durante la guerra, Aquiles toma a una concubina, Briseida, una princesa de ojos deslumbrantes con quien el héroe forja lazos profundos, pero Agamenón la manda llevar a su tienda. Aquiles responde apartándose de la lucha. Cuando es evidente que los troyanos vencerán a los griegos si Aquiles no vuelve a la batalla, Agamenón envía a Odiseo, que tiene lengua de plata, para que negocie el retorno al combate del campeón.
Agamenón le devolverá a la mujer, dice Odiseo —«intocada permanece»—, y, cuando Troya caiga, Aquiles obtendrá otras recompensas: sus barcos volverán a Grecia cargados de oro y joyas, «y elige tú mismo las veinte troyanas que más hermosas sean después de la argiva Helena».39 Y aún habrá más: tras la guerra «vivirá en calidad de hijo mío [de Agamenón]» y se casará con una de las hijas del rey, «dignas todas de un lecho real» y todas ellas con una dote que incluye siete grandes ciudades, una de las cuales es Cardámila. Al urbano rey debía de parecerle una oferta irresistible, pero ¿qué significaban todas esas riquezas, todas esas posesiones, para un héroe criado en el mundo nómada de las estepas?
Aquiles responde que los griegos fueron a la guerra por honor, porque el príncipe troyano Paris secuestró a la bella Helena, y que Agamenón ha hecho exactamente lo mismo al secuestrar a la hermosa Briseida pero ningún griego lo ha impedido o ha puesto siquiera objeciones. «Aunque sea esclava —explica—, con el alma la adoro.» Más que ante la injusticia, Aquiles arde de ira por la afrenta a su honor: ¿de qué valen las riquezas cuando mancillan tu reputación? Por eso, la oferta de Agamenón le parece un insulto. «Sus presentes —le dice a Odiseo— son odiosos.» Ni los tesoros del reino, «las doradas olas de la riqueza», ni siquiera el dominio del Imperio egipcio le persuadirían de quedarse y luchar, porque, y este es el quid, «la vida no se puede comprar ni con montañas de oro».
Aquiles dice entonces por qué sí se quedará ante las puertas de Troya y combatirá. No por los innúmeros rebaños, que tan fácilmente alguien podría capturar, ni por «corceles sin rival sobre la polvorienta llanura». Se quedará por honor, por la gloria. Ha sopesado las opciones: zarpar rumbo a Grecia y disfrutar «años y años y largos días» o seguir allí y luchar «por el renombre eterno» y el «elogio inmortal». La vida o la fama, la comodidad o la gloria. La opción entronca con los himnos del Rigveda y más allá de ellos, desde el nómada mundo de las estepas donde la vida con frecuencia es corta para un hombre a caballo y con habilidad para blandir un arma. Esa vida y la inevitable muerte son dignas ante la certidumbre de que un héroe será recordado por sus camaradas, y sus hazañas repetidas ante las hogueras de los campamentos, mucho después de que haya caído. Esta compartida admiración por el valor en la batalla y el placer de contarlo son características de la vida nómada. Hay una identidad que encontrar en ese recuerdo de la vida en las estepas, y refleja el modo en que los relatos de Homero sobre hombres salvajes y sus nobles esfuerzos pasaron de generación en generación hasta que terminaron condensados en personajes, puestos en papel, encuadernados entre las cubiertas de un libro y llevados intramuros.
El segundo momento homérico relacionado con los nómadas y el mundo estepario ocurre hacia la mitad de la Odisea. El viaje de regreso desde Troya ha sido largo y plagado de desafíos y diversiones para Odiseo y sus compañeros. Muchos han muerto en la visita al Cíclope, o en la casa del señor de los vientos, o a manos de los lestrigones, que destruyeron todas las naves griegas menos una, y luego los supervivientes arribaron a la tierra de la bella pero peligrosa diosa Circe. Aquí, de nuevo, oímos ecos de otros lugares e historias anteriores, porque, cuando Circe emplea la magia para convertir en cerdos a algunos compañeros de Odiseo, el héroe, para evitar un destino similar, se convierte en amante de la diosa, comiendo una hierba llamada moly, quizá no muy distinta en sus efectos al soma. Odiseo permanece un año en la isla de Circe y, cuando parte, la diosa le dice que su ruta de vuelta a Ítaca le obligará a atravesar el Hades. Un viaje, una búsqueda, un viejo que le revelará su destino. Así como el autor de la Epopeya de Gilgamesh nos habla de un héroe que salió en busca del hombre que sobrevivió al diluvio, quien le dirá que tiene que reconciliarse con la muerte, Homero envía a Odiseo al inframundo para escuchar su destino de boca de un profeta tebano llamado Tiresias.
Tiresias es ciego, pero ve el porvenir, ve las futuras andanzas de Odiseo, que perderá a más compañeros bajo una tumba de agua, ve su definitivo retorno a Ítaca y que encontrará su palacio lleno de unos pretendientes que Penélope, su fiel esposa, ha mantenido a raya. El ciego Tiresias dice que ni siquiera después de haber matado a los pretendientes —«príncipes sobre príncipes rodarán»— podrá descansar en su casa. En lugar de sentarse junto al fuego del hogar o echarse en la cama que hizo con sus manos usando la madera de un olivo, Odiseo tendrá que emprender un último viaje, regresar al origen, al lugar de donde provienen los suyos, muy alejado del mar, a un pueblo
que no conoció la sal ni oyó rumor de olas,
ni vio ningún grácil bajel surcar la acuosa llanura,
¡maravilla pintada volando sobre la mar océana!
En su viaje, Odiseo debe cargar con un remo a la espalda y seguir por tierra hasta encontrar a un pastor. Allí donde lo encuentre, le encarga Tiresias, tendrá que plantar el remo para dar fe de su regreso y a modo de altar «para calmar al dios del reino acuático». Y harán varios sacrificios:
Tres ofrendas en ese altar:
un toro, un cordero, un jabalí;
y un salve al rey del océano.
Nada podía resultar más extraño que sacrificar los tres primeros animales domesticados al dios Poseidón, y tan lejos del mar. Haciéndolo, sin embargo, le revela Tiresias, Odiseo se asegura una vida tranquila y morir en paz:
Esa es la vida que te espera, ese tu destino.
Pero no era ese su destino. Odiseo vuelve a Ítaca y mata a todos los pretendientes en su palacio antes de volver a unirse con la paciente Penélope en la cama de madera de olivo. La historia termina cuando Odiseo va a visitar a su padre en un huerto, un jardín que los poetas más entusiastas califican de escabrosas tierras. Allí, en un pairi-daeza, un Edén tan simbólico como literal, entre viñas e higueras que padre e hijo plantaron hace ya mucho tiempo, concluye el largo y accidentado viaje de Odiseo, no mirando hacia atrás al mundo nómada de las estepas, sino hacia delante, a un futuro sedentario en el que las creencias y costumbres de los indoeuropeos se subsumirán en la cultura mediterránea, lo nómada y lo sedentario reconciliados y combinados para dar forma a lo que hoy reconocemos como la antigua cultura griega, la base de la civilización occidental moderna.
Homero resuelve el conflicto que ha observado entre errantes y sedentarios haciendo que Odiseo y sus compañeros griegos vuelvan la espalda a sus orígenes nómadas. Sus siguientes rivales, los persas, harán otra cosa: abrazarán la cultura nómada y transformarán el mundo mientras tanto.
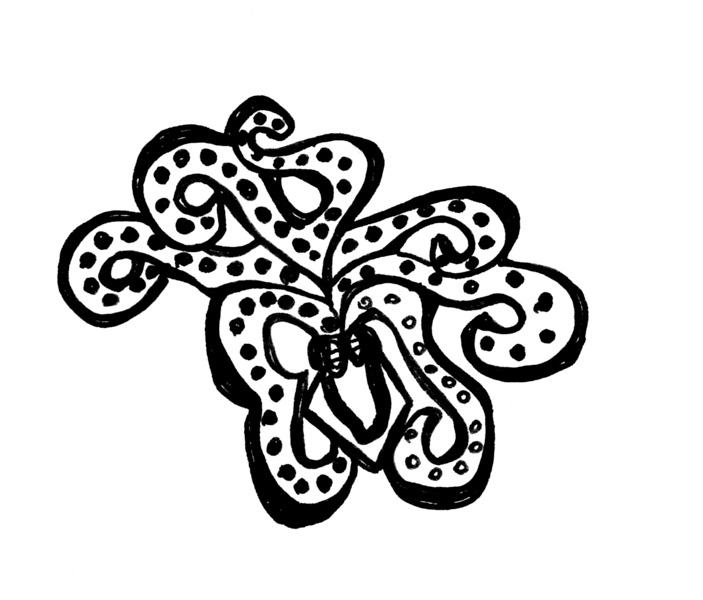
LOS PERSAS Y LOS DEMÁS
Al igual que otras tantas culturas nómadas, los antiguos persas dejaron pocos registros escritos y escasas huellas de su grandeza. De modo que, para comprenderlos, he vuelto a las laderas cubiertas de robles y pinos de la Olimpia del siglo V a. e. c. para buscar testigos entre los griegos. Durante la mayor parte del año en aquel tiempo, esas boscosas tierras quince kilómetros hacia el interior de aguas marinas oscuras como el vino solo recibían la visita de los peregrinos que se encaminaban al santuario del poderoso Zeus. Incluso después de la construcción de un gran templo y de una estatua esculpida nada menos que por el maestro Fidias, Olimpia solo era una ciudad muy poblada cuando se celebraban los juegos y cien bueyes eran sacrificados en honor del Padre Cielo.
Durante los Juegos Olímpicos, llegaban gentes de toda Grecia para ver a nobles desnudos que, en busca de la gloria y una corona de hojas de olivo, se dedicaban a boxear, correr, lanzar discos y jabalinas, y hacer carreras con carros de mulas. Pero entre la multitud siempre había algunos a quienes no arrastraba ni el deporte ni la religión. Llegaban para tomarles el pulso a las últimas tendencias culturales y para conocer las últimas composiciones de poetas y dramaturgos, pintores y escultores. A mediados del siglo V a. e. c., uno de esos creadores descubrió una forma radicalmente distinta de escritura para la que acuñó un nuevo término: historia.
Heródoto nació en Halicarnaso, la actual Bodrum, en Turquía, en un momento (c. 484 a. e. c.) en que esta ciudad portuaria pagaba tributos a los persas. Es muy posible que de joven viajara a Egipto por mar y cruzase Mesopotamia para llegar a Babilonia. También es posible que viviera en las colonias de la Magna Grecia, al sur de Italia. Y es probable que, como los antiguos sugieren, asistiera a los Juegos Olímpicos y entrara en el gran templo de Zeus, donde, según Luciano, «aprovechó el momento en que la muchedumbre era mayor y todas las ciudades habían enviado a la crema de su ciudadanía, y se plantó en la entrada del templo, pero no por conocerlo, sino para apostar por su propia victoria olímpica». Su nueva composición «embrujó a sus oyentes»,40 como hace todavía hoy, y probablemente sea la primera obra de no ficción que haya sobrevivido.
Como ha señalado uno de los traductores de Heródoto en el siglo XIX, existen tan pocos hechos verificables sobre él que «compilarlos en una biografía es como construir una casa con naipes, porque el primer soplido de la crítica la echaría abajo».41 Pero si no hay pruebas de que Heródoto asistiera a los juegos, tenemos al menos la obra que según Luciano fue leída en Olimpia. Sus Historias son una investigación de los grandes acontecimientos que recientemente habían amenazado su mundo. Comienzan con la guerra de Troya y terminan con el prolongado conflicto entre griegos y persas. Heródoto se ve inclinado a escribir, nos cuenta, para explicar qué ocurrió y por qué, para que «lo que ha conseguido el hombre quede a salvo de los estragos del tiempo».42 Las Historias son una rara fuente de información sobre la vida en la antigua Persia.
La meseta persa es una tierra áspera y dura rodeada de montañas con un desierto en su centro. Durante al menos los cinco siglos anteriores a Heródoto, masagetas, medos y sármatas, sidris y borgis, bactrianos y gedrosianos, carmanios, tapuris y otras tribus nómadas habitaban ese territorio. Eran todos indoeuropeos, vivían en tiendas y junto a sus carros, eran buenos jinetes, letales con el arco y la espada, y recorrían las estepas y las riberas oriental y occidental del mar Caspio en busca de agua y alimento para sus rebaños. Durante siglos, estos migrantes que se adaptaban al clima se mantuvieron divididos y bien diferenciados. Belicosos y con frecuencia en guerra, se enfrentaban o se aliaban en función de los altibajos del poder y la abundancia o escasez de pastos. Y entonces una de esas tribus, los medos, abandonaron su tierra natural al sur del Caspio y, sometiendo a otras tribus, ocuparon la mayor parte del actual Irán. Pero se extendieron más allá de lo razonable y otro vecino nómada los derrotó.
La tribu que dominó a los medos habitaba en la parte sur de la meseta turca, una región a la cual dieron su nombre, fars o pars, del que se deriva el de «Persia». Bajo el gobierno de Ciro el Grande, los persas añadieron nuevas conquistas a la tierra de los medos. Con la esperanza de conciliar una alianza pero preparados para la batalla, consolidaron su poder desde Macedonia hasta el valle del Indo, desde lo que hoy es Omán hasta el mar Negro. Hacia el 539 a. e. c., en la época en que, según dicen las fuentes, el Buda alcanzó la iluminación, cuando el primer monarca cingalés regía en Sri Lanka y China se la dividían muchos príncipes y reyes, los persas gobernaban sobre el cuarenta por ciento de la población mundial y Ciro era fiel a sus títulos de gran rey de reyes y regidor de las Cuatro Esquinas del Mundo.
Con el imperio llegó un aumento del poder, los privilegios y las riquezas; a partir de entonces los persas derrotaron a los lidios y a Creso, su legendario rey «de oro», y pasaron, según Ciro, de los cardos al festín.43 Sin duda el monarca de un imperio semejante viviría en un magnífico palacio de una magnífica ciudad. Sin duda dejaría también, como habían hecho los gobernantes de otros imperios, un relato magnífico y ligeramente exagerado de sus logros y victorias. Pero Ciro y sus persas eran nómadas, y su imperio fue notable no solo por su tamaño, sino por ser una alianza de tribus nómadas y ciudades-Estado, alianza que fue posible por el respeto nómada a la diversidad. «Los persas se inclinan a adoptar en gran medida las costumbres extranjeras», cuenta Heródoto, y, mientras conquistan, el propio proceso de la conquista los cambia. Pero, a pesar de su predisposición a adoptar ideas y convenciones de otras culturas, siguieron siendo nómadas, hasta cierto punto porque su tierra era tan pobre que solo la insistencia y el ingenio —como cavar una enorme red de qanats, canales de agua subterráneos— hacían posible la agricultura. Incluso entonces, la mayor parte de Persia solo era adecuada para los nomas, los pueblos móviles de la zona, y sus rebaños. Todos los nómadas que yo encontré en las montañas de Irán mencionaban sus lazos con la antigua Persia; en concreto, los bajtiaris decían que son descendientes directos de los reyes sasánidas del siglo III. Cuando subían a los montes Zagros, o los bajaban, en busca de pastos para sus cabras y ovejas, llevaban una vida que, en sus elementos esenciales, era muy similar a la de los antiguos persas, una vida conformada por el paisaje.
Fijándose en el paisaje fue como Darío I, uno de los grandes sucesores de Ciro, decidió dejar testimonio de sus muy numerosas conquistas, múltiples títulos y genealogía: «Ocho de mi dinastía fueron reyes antes que yo». El texto está escrito en tres de las principales lenguas del imperio —el persa antiguo, el elamita y el babilonio— y fue consignado en escritura cuneiforme, la escritura más común (los persas nunca elaboraron un alfabeto propio). Pero, en vez de dejar su mensaje en pergamino, papiro o arcilla (tenía la sospecha nómada de que podría perderse o ser destruido), Darío decide inscribir su declaración en piedra caliza: en una inscripción hecha en una montaña, a centenares de metros de altura, que tiene quince metros de alto y veinticinco de ancho. Eligió el acantilado de Behistún (también transcrito como Bisotún), que cae en vertical desde la cumbre hasta un valle fluvial y es significativo por dos razones. La primera, porque da al Camino Real Persa, la gran vía de comunicación del imperio, que se iniciaba en la ciudad real de Susa, al este, cerca del golfo Pérsico, cruzaba Mesopotamia hasta llegar a Babilonia y luego acababa en el mar Egeo, cerca de lo que hoy es Esmirna, en Turquía. «Tiene casas de postas —dice Heródoto con entusiasmo— construidas por el rey [Darío] a todo lo largo del recorrido, excelentes posadas y está bien conservada y es segura.»44 Fue uno de los grandes logros de Persia y un proyecto ideal para pueblos nómadas comprometidos con el movimiento. Esta ruta de 2.699 kilómetros mantenía unido literalmente el imperio. Y había un servicio postal a caballo, como explica Heródoto, porque «los persas habían encontrado un modo tan eficaz de comunicarse que no existe nada mortal que actúe con mayor velocidad. Tiene caballos y jinetes apostados en muchos lugares de la ruta. […] Ni la lluvia ni la nieve, ni el calor del día ni la oscuridad de la noche le impiden completar el viaje con la mayor celeridad posible».45 Tallando el texto a la vera del Camino Real permitió que esta manifestación de poder fuera vista y ampliamente compartida.
Pero el hecho de que la inscripción se tallase en la ladera de una montaña también es relevante. Como admite Heródoto, las montañas poseen, como para otros muchos pueblos nómadas, un especial significado para los persas. El primer historiador dejó escrito que los persas no erigían templos porque, a diferencia de griegos y egipcios, sus dioses no tenían forma humana. Comprendió que rezaban al Padre Cielo, que es lo mismo que decir que adoraban los cielos y los elementos —el agua, el aire, el fuego y la tierra—, como habían hecho los indoeuropeos. Por eso no buscaban lo divino en un templo de piedra, sino en la cumbre de una montaña, el santuario natural de los dioses. «Es tradición entre los persas —escribió— que los sacrificios a Zeus, a quien identifican con la cúpula de los cielos [el Padre Cielo], que todo lo abarca, se hagan solo en las cumbres de los montes más altos.»46 Reconocer la importancia de los montes y montañas para los antiguos persas ayuda a desvelar el misterio del más famoso de sus monumentos: Persépolis.
Los persas construyeron en las faldas de Kuh-e-Mehr, el «monte de la piedad»,47 mucho antes de que Darío llegara al poder. Pero en el cuarto año de su reinado de treinta y dos, Darío encargó lo que se convertiría en el gran, sagrado, ceremonial y diplomático centro de su imperio y sus tesoros. Los griegos lo llamaron Persépolis, «la ciudad de los pars» (el nombre persa se ha perdido). Pero, a pesar de sus muchas funciones, Persépolis no era una capital tal como hoy la entendemos, en parte porque los persas no eran un pueblo sedentario. Las tradiciones nómadas y la aspereza de sus tierras no invitaban a establecerse. En vez de eso, Persépolis era un lugar ritual, y uno muy particular: todas las primaveras, llegada la fiesta de Nouruz —el año nuevo persa—, el shahenshah (rey de reyes) se presentaba en él para dar testimonio de su relación tanto con los dioses de la montaña como con los muchos pueblos reunidos para rendirle tributo. Persépolis quizá tomara muchos elementos prestados de las tradiciones arquitectónicas de Egipto, Babilonia y otras ciudades mesopotámicas, pero su relación con la montaña sagrada de los dioses reafirmaba la identidad de los persas y sus creencias.
Cuando Artajerjes I, nieto de Darío, la terminó, Persépolis era una de las construcciones humanas más sublimes que los humanos hubieran erigido. En la parte más baja de la montaña, los arquitectos de Darío habían levantado una enorme plataforma de trescientos por cuatrocientos cincuenta metros de lado. Se subía a ella, y todavía se sube, por una imponente escalinata doble de ciento once escalones muy anchos, y ciento once eran las etapas del Camino Real. Cada uno de ellos acercaba a quien subiera a las hojas de madera de cedro gemelas de la Puerta de Todas las Naciones, que era en realidad más que una entrada, porque guardaba una inmensa antesala con techos de veinte metros de alto, columnas de piedra decoradas con toros alados y paredes con azulejos naranjas, verdes y azules. Esta antesala daba paso a estancias cada vez más grandiosas, suntuosos corredores, el enorme tesoro real, a un patio que podía acoger a decenas de miles de personas y a la mayor creación de Darío: la Apadana, o «sala de audiencias», se eleva sobre el palacio para que el visitante suba un par de tramos de escaleras en sentido opuesto hasta llegar ante el emperador bajo la divina cumbre de la montaña. Si los ciento once escalones que conducen a la Puerta de Todas las Naciones no tienen adorno alguno, la escalera de la Apadana está decorada con imágenes de representantes sogdianos, arios, lidios, capadocios, árabes, etíopes, libios, bactrianos, escitas, egipcios y muchos otros súbditos del shahenshah. Todos esos personajes aparecen acompañados de un ujier medo o persa, y vigilados por la guardia del gran rey, los Inmortales.
Antes de iniciar la construcción de Persépolis, Darío había terminado en Susa otro complejo imperial donde se usaron cedros del Líbano, oro de Bactria, lapislázuli y cornalina de Sogdiana, turquesas de Corasmia, plata y ébano de Egipto y marfil de Etiopía y el Sind.48 Todo eso y más se empleó para embellecer Persépolis, de la que Diodoro de Sicilia, historiador griego que escribía alrededor del 50 a. e. c., dijo que era «la ciudad más rica sobre la faz de la Tierra» y que «hasta las casas particulares estaban amuebladas con preciosos muebles y adornos. […] Dispersas por el patio real se encontraban las residencias de los monarcas y los miembros de la familia real, y los grandes nobles también contaban con aposentos propios, y todo estaba decorado con gran lujo, y luego había edificaciones destinadas a guardar el tesoro real».49 Pero Persépolis era algo más que la ciudad más rica sobre la faz de la Tierra. Al reunir materiales y artesanos de su imperio, el mayor de todos, Darío unió las grandes empresas culturales del pasado y del presente, y las fusionó en el glorioso futuro de su pueblo. Persépolis era la representación física de los múltiples y diversos elementos que componían el imperio, «una tienda en piedra»,50 según un observador, y, como tal, un monumento fiel al poder nómada. Lo fue durante doscientos años, hasta que llegó Alejandro Magno con su gran impulso helenizante en dirección a Oriente.
Cuando, en octubre del año 331 a. e. c., Alejandro derrotó al grueso del ejército persa en Mesopotamia y permitió que Darío III, el último shahenshah, fuera asesinado por uno de los suyos, puso fin a la dinastía aqueménida. Tras su victoria, Alejandro avanzó a toda prisa por el Camino Real —aunque provenía del mundo sedentario, parte de su genio consistió en adoptar las mejores cualidades de los nómadas, entre otras, la velocidad y fluidez de movimiento—. En Babilonia primero y luego en Susa, otras dos «capitales» imperiales, fue recibido con gran ceremonia, como antes que él Ciro y Darío. El ejército imperial persa hizo un último y desesperado intento en la llamada Puerta Persa, en lo alto de los montes Zagros, pero Alejandro se abrió paso hasta la meseta y conquistó el corazón de Persia. En el mes de enero se encontraba en Persépolis.
Alejandro se llevó grandes cantidades de oro y plata de la ciudad, y para hacerlo necesitó miles de camellos y mulas, que tardaron varias semanas en llegar a Babilonia, desde donde financiaría tanto su naciente imperio helenístico como el resto de su campaña en el este. El saqueo era de esperar; lo que ocurrió a continuación no. Tras llevarse todos sus tesoros, los hombres de Alejandro prendieron fuego a la ciudad. Las llamas goteaban de las enormes puertas de cedro y por las columnas, los dinteles y tejados de madera ardían con tal ferocidad que hasta la piedra se quebró del calor. Es imposible saber por qué Alejandro permitió el incendio de Persépolis. Algunos historiadores sugieren que fue por vengar el incendio de Atenas a manos de los persas ciento cincuenta años antes, en el 480 a. e. c. Yo, sin embargo, estoy convencido de que hubo otros motivos, incluido el que avanzó Bruce Chatwin.
Cuando Chatwin visita Persépolis en 1971, la ve como una expresión de poder de un gobernante que reivindica con vacilación su derecho al trono imperial. Chatwin llegó a la llanura de Merv Dasht en compañía de nómadas del pueblo kashgái:
Llegamos a Persépolis con lluvia. Los kashgáis iban empapados pero felices, los animales también estaban chorreando. Cuando dejó de llover, los kashgáis se sacudieron el agua del abrigo y siguieron adelante casi como bailando. Pasamos por un huerto tapiado con una pared de adobe. Olía a flores de naranjo después de la lluvia.
A mi lado caminaba un niño. Intercambió con una niña una breve mirada. La niña iba detrás de su madre en el mismo camello, que iba más rápido que el nuestro, […] y así llegamos a Persépolis.
Al entrar en la ciudad me fijé en las columnas acanaladas, en los pórticos, en los toros, en los leones, en los grifos; la lisa terminación metálica de la piedra, y las líneas y líneas de inscripciones megalómanas: «Yo… Yo… Yo… El Rey… El Rey… quemé…, aniquilé…, colonicé…».
Merece todas mis simpatías Alejandro Magno, que la incendió.
Intenté una vez más que el niño kashgái se fijase. Volvió a encogerse de hombros. Por lo que a él respectaba, Persépolis podría estar hecha con cerillas, le daba igual. Proseguimos hacia las montañas.51
Chatwin advirtió también cuán irónica resultaba la moderna ciudad de carpas y tiendas que el sah de Irán mandó levantar como parte de la conmemoración de dos mil quinientos años de cultura persa que se celebraría ese verano. Aquel campamento, con el que se festejó por última vez el estilo de vida nómada y la antigua Persia antes del derrocamiento del sah por parte de la Revolución islámica, no era obra de los iraníes, sino de Maison Jansen, una empresa de diseño de interiores de París. En el interior de las tiendas, empleados de Maxim’s, el restaurante parisino, servían champán, caviar y otras delicias gastronómicas de importación a multitud de celebridades internacionales, dirigentes políticos y miembros de la realeza, llegados de todas partes para celebrar el gobierno del sah mientras muchos iraníes vivían en la pobreza. «Yo… Yo… Yo… —pensó Chatwin al visitar la antigua ciudadela—. El Rey… El Rey…»
Para Bruce Chatwin, Persépolis era un ejemplo de autobombo y aspiraba a legitimar a un rey o una monarquía. En mi opinión, en cambio, lo más llamativo de sus ruinas —especialmente si se comparan con las de otras ciudades antiguas— es que no parecen las de una ciudad. Ni tampoco las de un templo. Heródoto explica por qué: «Estatuas, templos y altares les son [a los persas] totalmente ajenos, hasta el extremo de que la práctica [religiosa] se les antoja una idiotez».52 No se ha identificado en la ciudadela de Persépolis ningún templo, y tampoco huellas de ceremonias sacrificiales, de barrancos donde corriera la sangre, lo cual quizá puede deberse a que la construcción de esa terraza monumental fuera en sí un hecho sagrado y todo el conjunto un espacio sagrado. En el escenario de la ciudad celebraba el monarca su propia renovación todas las primaveras confirmando que era un elegido de los dioses y reafirmando su soberanía sobre las veintisiete naciones o tribus que formaban su reino, cada una de las cuales enviaba representantes que portaban oro, caballos, lino y otros tributos.
Además de ser un escenario, como Chatwin observó, Persépolis era también una declaración de poder que confirmaba el imperio y su fusión de estilos artísticos y arquitectónicos con símbolos importados de Egipto, el Caspio y todo el Creciente Fértil. Persépolis era una celebración en piedra de la cultura imperial persa, lo cual era garantía de su destrucción. Alejandro se la evitó a Susa y Babilonia seguramente porque reconoció el carácter santo de la terraza monumental —antes de emprender la campaña en el este, había elevado sacrificios a Zeus en Díon, una terraza santuario similar en las faldas del monte Olimpo—. En una época histórica en que el significado no podía expresarse con mayor elocuencia y persuasión que a través de lo simbólico, la destrucción de Persépolis a manos de Alejandro anunciaba la defunción de los aqueménidas y su viejo orden mundial.
Pero si el amo del mundo nuevo destruyó sus símbolos, no fue capaz de acabar con el propio mundo de los nómadas. Sus valores y sus gentes pervivieron. Y estaban creando un imperio no muy lejos de la vieja Persépolis.
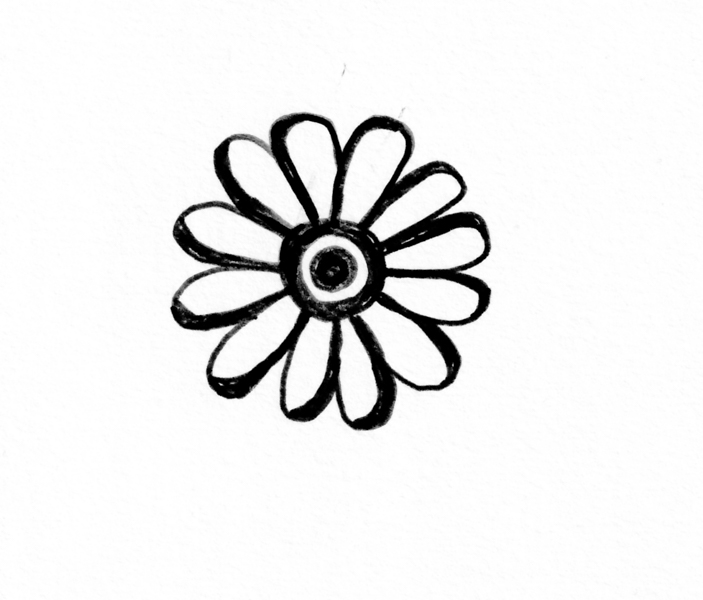
NO TENEMOS CIUDADES
Al tiempo que medos y farsis se diseminaban por la meseta iraní, alrededor del siglo IX a. e. c., cuando la gran dinastía Zhou gobernaba en China y surgían los etruscos en Italia, en Oriente Próximo aparecieron los escitas, otra tribu de las estepas. Los escitas no construyeron ningún centro imperial, no tenían polis y preferían vivir en movimiento, todo lo cual no significa que no tuvieran un imperio.
Entre la población sedentaria de la región se rumoreaba que los niños escitas aprendían a cabalgar antes que a andar y que tenían el mismo instinto para tensar el arco y lanzar una flecha que los niños romanos o chinos para jugar con una peonza o un juguete con ruedas. En el siglo II a. e. c., Sima Qian, un historiador chino, escribió: «Los niños pequeños empiezan montando ovejas y cazan pájaros y ratones con arco y flecha, y, cuando crecen, cazan liebres y zorros que aprovechan como alimento».53 Cuando se hacían adultos se convertían en asesinos a caballo y, para demostrar sus proezas, llevaban cabelleras colgadas del cinto o de las bridas. Fueran hombres o mujeres, cabalgaran por Oriente o por Occidente, se los valoraba por el número de personas que mataban, así que allá adonde iban había derramamiento de sangre y miseria. Eran la pesadilla de todos y hoy todavía no sabemos con qué nombre tuvieron a bien llamarse.
La palabra escita es un término indoeuropeo que algo tiene que ver con pastores, pero es tan poco preciso como persa, griego o indio: todos aluden a un número indeterminado de pueblos distintos. En este caso hace referencia a una alianza de tribus emplazadas más allá de los mares Negro y Caspio que incluía a los sármatas y los masagetas, a los escitas reales, a los sakas, a los indoescitas y a otros pueblos. Ellos y sus coetáneos del Lejano Oriente, entre los cuales estaban los xiongnu, tenían en común que su patria era una estepa poblada de espíritus que recorrían con lentos y pesados carros tirados por caballos llevando consigo ganado ovino y bovino en busca de nuevos pastos. Es decir, eran nómadas. Pero esas tribus migratorias compartían muchas otras cosas: lucían tatuajes, vestían con pieles, confeccionaban exquisitas joyas de oro para adornarse y adornar sus monturas, y usaban lanzas, espadas y arcos compuestos. Si tal cosa se puede juzgar por la forma en que las enterraban, entonces las mujeres escitas gozaban de gran estatus e influencia. Los escitas eran animistas que adoraban al dios del cielo —su fe, en cierto modo, surcaba la superficie celeste— y creían que el fuego, la tierra, el aire y el agua eran sagrados. Fermentaban licor con leche de yegua y se emborrachaban con él y con vino —«borracho como un escita» era una pulla común en la antigua Atenas, donde del gusto por el vino sin diluir se decía que era «propio de escitas»—, aunque no está claro si se bebían por diversión o como parte de un rito sagrado. También consumían cáñamo/cannabis, que quemaban en un brasero dentro de una pequeña tienda que se llenaba de humo mientras se colocaban y aullaban de júbilo. Pero es muy probable que esto también formara parte de un rito.54 Sus chamanes eran travestidos que se valían de sustancias tóxicas para cruzar al otro lado de la conciencia, desde donde pronunciaban oráculos con voz de falsete. Muy poco de su asilvestrada forma de vivir y de su salvaje mundo tiene que ver con los griegos o con los persas que habitaban más al oeste, o con los chinos que poblaban el este. Para todos ellos, los escitas eran bárbaros. Pero ¿y si no lo fueron más que el resto de los pueblos de esa época?
Los escitas aparecen por primera vez en narraciones escritas en el año 612 a. e. c., cuando se unieron a medos y babilonios en el saqueo de la gran ciudad de Nínive para derribar el Imperio asirio. Pero lo que atrajo a ese pueblo de las estepas al sur, a Mesopotamia, no fue el viejo anzuelo que atrae a todos los guerreros, la promesa de gloria y de un rico botín. El clima estaba cambiando y la sequía de la estepa forzó a los nómadas y a sus rebaños a diseminarse por las tierras vecinas: cada grupo empujaba al siguiente en busca de nuevos pastos. Estos cambios locales ocurrieron al mismo tiempo, como una gran onda sísmica que barrió toda Eurasia. Entre el 800 y el 200 a. e. c., Persia, Grecia, Roma, la India Maurya y la China Han surgieron como potencias imperiales. Es generalizada la opinión de que la migración de los nómadas fue un catalizador para la expansión, y en algún caso para el súbito declive, de esos imperios. Pero ¿qué hay de la inmensa masa continental que había entre Roma, Grecia, Persia, la India y China? Es muy probable que esa extensión, las grandes estepas de Eurasia central entre el Danubio y el Caspio al oeste y hasta la Gran Muralla China por el este, formara algún tipo de alianza diversa que también podríamos llamar imperio. Y, a falta de un nombre mejor, podríamos decir que era el Imperio escita.
Pero existe un problema, porque, teniendo en cuenta lo que entendemos por imperio, es complicado llamar así a las tierras que pertenecen a los nómadas, por extensas que sean. Se supone que los imperios —y los reinos menores como los por entonces recientemente formados Judea e Israel— tienen una capital y una Administración central. Pataliputra, Chang’an, Atenas y Roma tenían murallas y ejércitos que las protegían de lo que existía más allá de sus definidos límites, como si anticiparan la cruda declaración de cierto presidente estadounidense del siglo XXI: «Si no tienes fronteras, no tienes país».55 Pero si los pueblos sedentarios consideraban que fronteras y murallas eran esenciales para proteger sus reinos, y que las ciudades eran igualmente esenciales para concentrar el poder y la gestión, los nómadas sabían —como hoy también sabemos— que ni unas ni otras facilitaban la movilidad. Y la falta de movilidad, la fluidez para cruzar los límites geográficos o nacionales, era tan mala para los nómadas como para comerciantes, peregrinos y otros migrantes.
Ese lapso de seiscientos años a partir del 800 a. e. c. también vio la creación de textos y el nacimiento de ideas que siguen siendo fundamentales en nuestra época. Surgieron en parte como respuesta a la necesidad de regular la conducta de los distintos pueblos del imperio, de los que protegían las fronteras y de quienes vivían en el interior. Los edictos de Ashoka, grabados en columnas y muros de piedra de todo el sur de Asia, la Torá o Antiguo Testamento, traducida al griego en Alejandría, las diversas y perdurables obras de Sócrates y Platón, Aristóteles, Confucio y Gautama Buda, todos esos textos fueron escritos en ese periodo de seiscientos años. Entre tan extraordinaria efusión, la más clara expresión de cómo debía ser la vida intramuros y dentro de los límites de una frontera es obra de los griegos, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que también nos legaron las palabras que atañen a la experiencia de la vida urbana, muchas de las cuales se derivan del término polis («ciudad» pero también «ciudad-Estado»), como política y policía.56 Rara vez se usaban, como es lógico, en relación con los nómadas, pues quienes vivían intramuros o dentro de unas fronteras muchas veces explicaban el mundo de las tribus móviles en oposición a la polis.
En un aspecto fundamental al menos, el universo de los nómadas ocupaba el polo opuesto. Por mucho que se desarrollara, la cultura nómada seguía siendo eminentemente oral. Los motivos de esa desconfianza en la escritura son obvios: los textos hay que transportarlos, las bibliotecas son vulnerables y las propias palabras corren peligro de ser malinterpretadas o rescritas. Mejor transmitir las ideas por medio de relatos que se pueden contar y volver a contar a través de un imperio y las edades.
Platón, nacido en Atenas en un momento en que la ciudad era políticamente muy volátil, expresó con claridad los valores y requisitos de la polis. Atenas emergió de las guerras médicas del siglo V a. e. c. como líder de la alianza griega, pero su prominencia frustró a algunas de sus socias, sobre todo a Esparta. El resentimiento de los espartanos fue la chispa que prendió la guerra del Peloponeso, que ya se había iniciado cuando nació Platón, en el año 424 a. e. c., y daba sus últimos coletazos trece años más tarde, cuando los gobernantes democráticos de Atenas perdieron el poder. Esta contienda terminó, con la derrota ateniense, cuando Platón tenía veinte años. Nueve años después estalló una nueva guerra contra Esparta que también se prolongaría en el tiempo. Ante este telón de fondo de continuos conflictos, perturbaciones políticas y desórdenes sociales —y también como respuesta a la ejecución de Sócrates, su maestro—, Platón dio forma a sus ideas sobre la sociedad perfecta y el ente que constituía su núcleo: la ciudad ideal.
En Las leyes, el filósofo imagina una conversación entre un ateniense y unos habitantes de Creta que desean fundar una colonia. El ateniense es muy concreto cuando habla de cómo se debe estructurar la polis. Para el perfecto funcionamiento de la sociedad, la economía y la política, en una ciudad debe haber 5.040 habitantes. Con esa cifra de ciudadanos, todas las familias tendrán tierra de labranza para ser autosuficientes. Platón, además, veía la primogenitura como la mejor solución a las complejidades de la herencia: el hijo mayor hereda toda la tierra de sus padres, y los demás hijos son «dados» a familias sin heredero varón. En el caso de que haya demasiados varones sin tierra, se los puede mandar a otros lugares a fundar una nueva colonia, presumiblemente, de 5.040 habitantes.
Platón sitúa su ciudad-Estado ideal a la precisa distancia de ochenta estadios, es decir, a unos quince kilómetros del mar, por la siguiente razón: «Si el Estado estuviera en la costa y dispusiera de buenos puertos, y fuera deficiente en muchos productos, en vez de producirlo todo, necesitaría de un poderoso salvador y de legisladores divinos porque solo así evitaría caer en el lujo y en diversos hábitos depravados».57 El acceso al mar, dice el filósofo, hace «aviesa y vil el alma de los hombres», y a sus ciudades lugares «sin fe y sin amor».58 El lujo y la depravación eran los dos gusanos gemelos que traían la decadencia a una ciudad. Como Platón vivía en Atenas, conocida por sus complejidades y a menos de la mitad de distancia del mar que él recomendaba, es muy posible que estuviera pensando en ella.
Platón reconoció también que la diversidad es necesaria, que hace falta un Caín además de un Abel, y que los nómadas desempeñaban un papel en las ciudades. Aunque sus circunstancias vitales eran diametralmente opuestas a las de los habitantes de las polis, la ciudad ideal de Platón no tenía por fuerza las puertas cerradas para ellos. Al contrario, el filósofo sabía por propia experiencia que los griegos siempre andaban enfrascados en disputas intestinas y, por tanto, necesitaban extranjeros que les aportaran equilibrio. Pero, y esto es lo esencial de sus leyes, todos los aspectos de la ciudad debían estar bajo control: la regulación y la ley constituían el núcleo de su plan para una sociedad bien ordenada, con los hombres en la cúspide, y las mujeres y el medio natural puestos en su sitio. Platón opinaba que todas estas características, y muchas más, estaban en posesión (sobre todo) de los griegos y que (sobre todo) los bárbaros pastores y cabreros de las montañas no las tenían. Si, como Sócrates y el propio Platón sostuvieron con empeño, los humanos solo podían llevar una vida plena y satisfactoria en la ciudad, entonces quienes no residían en ella llevaban vidas menores (salvo, naturalmente, que fueran dioses, en cuyo caso vivían, como sabemos, en el monte Olimpo).
Los nómadas, barberoi, eran por deducción «gente menor» y, lejos de las ciudades, llevaban una vida insatisfactoria. Habitaban en un entorno remoto, de difícil acceso, en una geografía y un clima extremos. Muy pocos de ellos eran cultos y, desde el punto de vista de Platón, carecían tanto de arte como de industria, los dos grandes hallazgos nacidos al abrigo de la ciudad. Y, sin embargo, como ocurriría durante la Revolución Industrial y luego en nuestra época, si ambos productos complacían a la mente, existía el fastidioso miedo de que hubieran supuesto el sacrificio de una forma de vida más antigua y más pura, una vida vivida en la belleza del medio natural. Por esta razón, como luego William Blake a comienzos del siglo XIX y Bruce Chatwin a mediados del XX, ni Sócrates ni Platón pudieron resistirse a mirar con melancolía más allá de los muros de la ciudad a la perdida naturaleza, a la arcadia de nuestro temprano y más puro e inocente estado del ser.
Arcadia era una provincia real del Peloponeso, una exuberante región sin fronteras donde las personas vivían más en armonía con la naturaleza. Al mismo tiempo era un lugar mítico que se remontaba a una perdida edad de oro. Si ambos lugares eran hogar de nómadas, pastores que trasladaban sus ganados de acuerdo con el ciclo de las estaciones, la Arcadia mítica era el hogar de Pan, el dios mitad macho cabrío de los pastores y de las agrestes montañas del que se deriva la palabra de origen griego pánico. Pero ¿y si ese otro mundo no careciera de leyes? ¿Y si no fuera el reino del pánico ni un pandemónium? ¿Y si hubiera existido un imperio arcádico no en la Grecia continental, sino más al este, en las estepas, un reino de Pan tan grande y poderoso como el de los sedentarios persas o griegos, romanos o chinos? Platón se habría burlado. Un imperio de nómadas o barberoi. Para él eran términos irreconciliables. Sin embargo, Heródoto, que compuso sus Historias más o menos en la época en que nació el filósofo, era de otra opinión.

ESCITIA
Los primeros escitas que mencionan las Historias parecen confirmar los peores miedos de sus lectores, porque Heródoto nos cuenta que en el año 580 a. e. c. una banda de nómadas «sorprendidos en alguna cruenta disputa tribal […] se internan sin ser vistos en territorio medo».59 El rey de los medos les ofrece asilo y, para compensarle por su hospitalidad, los escitas salen a cazar. Todos los días regresan con piezas para la mesa del monarca. Pasa el tiempo y el rey está tan impresionado por su capacidad y destreza que decide enviar con ellos a unos jóvenes medos para que aprendan su idioma y adquieran su habilidad sobre la silla y con el arco. Y entonces un día los nómadas vuelven sin haber cazado nada. Al saberlo, el rey se burla de su aptitud como cazadores. Al día siguiente, los humillados escitas matan y descuartizan a uno de los jóvenes medos, mandan al rey unos trozos escogidos de su carne y parten hacia Lidia antes de que nadie se dé cuenta de lo que están comiendo. Belicosos, descuartizadores, hábiles cazadores, así es como Heródoto introduce a los nómadas en sus relatos.
Lo más sorprendente de esta historia arquetípica es que la cuenta alguien que conocía a los nómadas de primera mano. Heródoto había reunido parte del material de sus crónicas a las puertas del territorio escita, cerca del Dniéper, en la ribera oriental del mar Negro, donde pudo oír la versión que los propios escitas contaban de sus orígenes. Decían descender del poderoso Zeus tonante y de la diosa del Dniéper, pero el padre de la historia era escéptico: «Yo no los creo —escribió—, no cuando son capaces de semejante afirmación».60 De otros pueblos del mar Negro oyó que descendían de Hércules y de una criatura que era humana de nalgas para arriba y el resto serpiente. Fue de Hércules, relataban esos griegos, de quien Escitas, el hijo del héroe, recibe un arco y un cinturón de cuya hebilla pende una copa dorada. Otro relato, que a Heródoto le pareció «el más plausible», describía a los escitas como nómadas que habían migrado del este de Asia. Quizá por sus propios orígenes nómadas, los persas consideraban a los escitas una amenaza. Aunque no parecían querer otra cosa que comerciar con Persia, Ciro, fundador del imperio, rey de reyes, regidor de las Cuatro Esquinas del Mundo y monarca del universo, los tenía vigilados.
Ciro ya había conquistado la tierra de los medos, los había desplazado hacia Oriente Próximo y se había abierto paso al norte hasta el Helesponto y al este hasta el Indo y la India. Había demostrado su violencia al atacar y su furor al defender, y había creado el mayor imperio que el mundo había conocido. Por él corría sangre de medos y farsis —tribus nómadas que habían migrado de las estepas indoeuropeas— y creía en la prosperidad surgida del libre comercio de bienes y de la libertad de movimiento de las personas, de la diversidad y de lo que hoy llamaríamos multiculturalismo, quizá incluso universalismo. Las fronteras de su imperio estaban abiertas, y las mercancías fluían con relativa facilidad entre el Mediterráneo y Mesopotamia, Persia y la India. Y las personas migraban. Fue Ciro quien permitió que el pueblo de Judea regresara a Jerusalén para reconstruir el templo de Salomón y poner fin a medio siglo de llanto en los ríos de Babilonia. Teniendo en cuenta todo esto, su primera aproximación a los escitas debería haber sido amistosa. En vez de ello, fue una invasión.
Los escitas que encontró estaban liderados por una mujer, Tomiris. El rey de reyes hizo llegar a la reina de los nómadas una oferta de matrimonio. Heródoto dice: «Sabía muy bien que Ciro no la cortejaba a ella, sino a su reino».61 Cuando rechazó la oferta, Ciro mandó tender un puente de pontones sobre el río Orexartes (o Sir Daria) para pasar a su ejército al otro lado. Cuando lo estaban construyendo, la reina Tomiris le instó a que abandonara la campaña. «Cuida tú de tu gente —le dijo—, que yo cuidaré de la mía.» Pero sabía que sus palabras eran en vano. «Lo último que deseas es la paz, así pues, no seguirás mi consejo.»62
Del séquito de Ciro formaba parte Creso, rey de Lidia. Su nombre se ha convertido desde entonces en sinónimo de incalculables tesoros, pero, en el momento de la expedición al norte de Ciro, su proverbial riqueza se había esfumado, Lidia había quedado subsumida en el Imperio persa y él se había integrado en la corte del monarca de Persia. Al oír el mensaje de la reina escita, Creso ideó una trampa para los escitas. Podía invitarlos a un banquete, le sugirió a Ciro, con los mejores platos y los más deliciosos vinos, y entretanto simular que retiraba a su ejército, dejando solo a unos cuantos criados para servir la comida. En efecto, cuando los escitas llegaron al lugar del festín, mataron a los criados persas y comieron y bebieron hasta emborracharse —cómo no, si eran escitas—, y se quedaron dormidos. Se demostró lo que había dicho Creso, que los nómadas eran estúpidos, ¿cómo si no rechazarían asentarse en un lugar? Cuando sus enemigos dormían, los persas regresaron, mataron a muchos de ellos y tomaron cautivos a los demás, incluido Espargapises, hijo de Tomiris.
Cuando la reina de los escitas oyó que habían apresado a su hijo, montó en cólera. Envió un mensaje a Ciro que, según cuenta Heródoto, comenzaba con insultos al rey persa y terminaba con una amenaza si le ocurría algo a su hijo: «Tú, asesino insaciable, te vas a hartar de beber sangre».63 Y, era inevitable, algo le ocurrió a Espargapises. Cuando despertó de la borrachera y vio que le habían hecho prisionero, pidió que le quitaran las cadenas. Tan pronto como se vio libre, cogió una espada y se suicidó. A los nómadas no les valían las medias tintas, dice Heródoto a modo de explicación.
Cuando la reina oyó que su hijo había muerto, inició la guerra. Heródoto cuenta que la batalla fue «la más terrible que se ha librado nunca entre dos pueblos bárbaros». Las tácticas, «gracias a mis investigaciones, no son materia de opinión, se ciñen a los hechos».64 Primero el cielo se oscureció tapado por flechas de punta de bronce. Luego los escitas esgrimieron sus lanzas y desenfundaron las dagas. Lucían cascos de oro, hachas de doble filo de bronce y, con ayuda de sus letales arcos, masacraron a la mayor parte del ejército persa. Ciro, que había ganado un imperio para los persas y sido rey de reyes durante veintinueve años, se contaba entre las bajas.
Cuando cesó la lucha, convertido el campo de batalla en una amalgama de sangre, huesos y armaduras retorcidas, apareció la reina Tomiris. Llevaba un odre de vino lleno de sangre humana. Cuando encontraron el cadáver de Ciro, lo decapitaron y le llevaron la cabeza a la reina. Heródoto cuenta que dijo: «Te amenacé con que te hartarías de sangre y vas a tener tu ración»; luego Tomiris cogió la cabeza del rey persa y la hundió en el odre de sangre.65
De modo que a la primera impresión de Heródoto, que muestra a los pastores asiáticos migrantes como diestros cazadores y asesinos de chicos, hay que añadir que eran regicidas. A diferencia de los espartanos, que murieron con gloria en las Termópilas, los escitas también fueron capaces de derrotar al gran ejército del mayor imperio que el mundo había conocido. Pero seguimos sabiendo muy poco de ellos, y casi todo lo que conocemos tiene que ver con la forma de hacer la guerra.
Más se revelaría durante el reinado de Darío, que tomó el poder ocho años después de la muerte de Cambises, el hijo de Ciro. Darío llevó al Imperio persa a su mayor extensión y construyó su gran monumento en Persépolis. En uno de los muros de esta ciudad aparece un escita junto con miembros de otras tribus y naciones que se hincan de rodillas ante el gran rey. Un ujier medo lleva al escita de la mano hacia la sala real de audiencias. El gesto parece confirmar la declaración que Darío mandó tallar en la ladera de Behistún, la que domina el Camino Real (y se puede encontrar en forma menos monumental por todo el imperio, como en la egipcia Asuán, donde recientemente se han descubierto fragmentos): «Con un ejército partí hacia Escitia tras los escitas de sombrero puntiagudo. Los escitas se presentaron ante mí. Cuando llegué al río, lo crucé con todo mi ejército. Después, castigué a los escitas sin piedad». Y punto. Solo que no es ese el fin de la historia.
El escita tallado en el muro de Persépolis parece destacarse sobre la multitud que rinde homenaje al rey de reyes. Por mi parte, me quedé mirándolo un buen rato intentando comprender por qué. La explicación no está en que luzca un sombrero puntiagudo con orejeras, ni en que tenga una larga melena, barba poblada, una túnica y pantalones de jinete. La explicación reside en que, a diferencia de los demás «extranjeros» que acuden en presencia del rey, a él sí se le permite portar sus armas. Del cinturón lleva colgada una espada, y carga a sus espaldas con una aljaba llena de flechas. Podría ser un reconocimiento tácito de que, a pesar de la declaración de Darío en la ladera de Behistún, el gran rey no había conquistado a los escitas, o, cuando menos, una admisión de su poder.
Heródoto nació treinta años después de que Darío invadiera Escitia, pero es nuestra mejor guía para comprender la invasión, como lo es para saber otras tantas cosas de la época. Cuenta que Darío construyó sobre el Helesponto un puente que cruzó con un ejército de curtidos combatientes. Su llegada a Europa fue impresionante, pero también lenta, y concedió a los escitas tiempo para conferenciar con tauros, budinos, sármatas, neuros y otros muchos aliados, todos los cuales coincidieron en que era necesario evitar una batalla campal frente al inmenso ejército persa, porque estaban condenados a perderla. Su plan consistía en mantenerse fuera del alcance de los persas. Heródoto, en un pasaje de gran significado para comprender a los pueblos migratorios, casi una perdurable definición, explica qué disposiciones tomaron para que ningún invasor pudiera nunca superarlos, salvo si deseaban que los atrapara:
En lugar de construir ciudades o murallas, llevan la casa a cuestas en carromatos, practican el tiro con arco a caballo y dependen para su subsistencia del ganado y no de los frutos de la labranza. ¿Cómo, por tanto, no iban a burlar todo intento de conquistarlos o someterlos?66
Poco después de que el ejército de Darío alcanzara Escitia, sus exploradores localizaron dos divisiones enemigas. Cuando los escitas se retiraron, los persas emprendieron su persecución, y la prosiguieron por toda la región, a través de las tierras de melanclenos y agatirsos. Finalmente, un frustrado Darío envió a un heraldo a lomos de un veloz caballo en busca del rey escita Idantirso. O detente y lucha, conminaba Darío al escita, o envíame el tradicional tributo de tierra y agua «que me corresponde como señor tuyo que soy».67
Idantirso respondió que nunca había huido de ningún hombre por temor: «Y ahora tampoco huyo. En realidad, no hago nada distinto de lo que tengo por costumbre hacer en tiempos de paz».
Imaginemos la escena: el heraldo regresa al campamento de su amo, el gran emperador persa, sentado en su trono con mucho boato, los pies sobre un escabel puesto encima de una magnífica alfombra. A su alrededor, multitud de consejeros con túnicas blancas, magos que leen presagios, y sus Inmortales con armadura de bronce. Tal vez se mese la poblada y puntiaguda barba mientras oye lo que el heraldo cuenta de los escitas. Tal vez levante la vista al cielo en la creencia de que el dios Ahura Mazda puede aconsejarle, aunque no dé todavía ningún signo.
En algún lugar, a varios kilómetros, se encuentra una horda de guerreros escitas con pantalones de piel, pesadas casacas y gorros puntiagudos; la espada colgada del cinto, la aljaba cargada de flechas. Habría podido ser una conquista fácil, un choque entre ejércitos, otra gloriosa victoria para los persas. Pero lo impide un choque distinto entre diferentes culturas y presunciones, porque, aunque los persas son —como los escitas— esencialmente nómadas, han adquirido ciertas costumbres de los pueblos sedentarios.
¿Por qué, querría saber Darío, esos nómadas no se enfrentan a sus persas en una batalla?
El caudillo escita responde: «No tenemos ciudades, nada que nos preocupe que conquistéis. No tenemos cultivos, nada que nos preocupe que destruyáis».68
Los escitas entendían a los persas, pero parece que Darío no comprendía la forma de vida de los escitas. O, al menos, da la impresión de que no tuvo en cuenta que quizá se estuviera enfrentando a una confederación de tribus rivales que, aunque con otro nombre, era un imperio nómada.
Los escitas tenían ahora la iniciativa porque, aunque en el fondo los persas fueran nómadas —la túnica ceremonial de Darío contenía detalles en azul, el color de los pastores persas, por respeto a su herencia nómada—, la idea de conquista de los aqueménidas consistía en derrotar a un ejército y conquistar una ciudad. Sin capital que saquear, Darío necesitaba encontrar la forma de atraer a los escitas a la batalla. Solo había una manera de hacerlo: profanar las tumbas de sus antepasados, lo único por lo que los escitas querrían combatir.
Idantirso ya había advertido a Darío: «Viola esas tumbas —cuenta Heródoto que dijo— y no tardarás en descubrir si somos guerreros o no».69 Es posible que Darío no supiera qué contenían las tumbas, o quizá no estuviera preparado para defenderse de la cólera de los dioses escitas. Pero Heródoto sí lo sabía, porque dice que un rey escita fue enterrado con gran pompa en una estancia excavada para él forrada de madera y donde guardaron «una escogida selección de todas sus posesiones y una copas de oro». Su copero, su mozo de cuadra, su cocinero, su camarero, un heraldo, una de sus concubinas y varios caballos fueron estrangulados y sus cadáveres colocados muy cerca, y luego cubrieron todo el lugar con una enorme carreta.
En los últimos trescientos años, los arqueólogos han podido corregir en parte la descripción de Heródoto y han añadido nuevos hechos y más detalles. Grandes kurganes con carretas se han encontrado en todo el territorio que podría constituir una alianza escita desde el mar Caspio a Mongolia, y todos tienen una disposición muy similar a las descritas en las Historias y no muy distinta de la del túmulo funerario de Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno, en Vergina, en el norte de Grecia. Los túmulos reales escitas eran circulares y variaban en complejidad; uno de los más impresionantes fue encontrado en Arzhán, al este del macizo de Altái, a principios de la década de 1970. Construido en piedra y madera de alerce a finales del siglo IX a. e. c. y con más de ciento veinte metros de diámetro, sus setenta cámaras contenían los restos de quince personas y ciento sesenta caballos. Tumbas posteriores, como las de Kubán, en el mar Negro, que datan de los siglos VI, V y IV a. e. c., contaban con más cámaras aún: en una de ellas enterraron a trescientos sesenta caballos, lo que sugiere la naturaleza simbólica de esas sepulturas extraordinarias.
Quizá por respeto a los ancestros, quizá por temor a las deidades escitas, el caso es que Darío no profanó esas tumbas. En vez de eso, el numeroso ejército persa se lanzó a la caza de los escitas a través de lo que hoy es Ucrania y el sur de Rusia hasta que descubrieron lo que también Napoleón y Hitler acabarían por comprender: las largas marchas por tan inmenso territorio agotan incluso a las tropas mejor entrenadas y sus líneas de suministro se vuelven peligrosamente delgadas. Finalmente, frustrado de verse en constante movimiento sin encontrar nunca la batalla y temiendo su creciente vulnerabilidad, Darío abandonó la persecución y ordenó la construcción de una sucesión de fortines en la ribera occidental del Don que hicieran las veces de frontera y le permitieran anexionarse la región occidental de Escitia, donde habitualmente comerciaban los propios escitas, los jonios y otros pueblos. Pronto, sin embargo, este plan tuvo que ser también abandonado y, cuenta Heródoto, los fortines terminaron convertidos en ruinas.
Pero todas esas circunstancias no impidieron que Darío anunciara en la inscripción de Behistún que los escitas eran un pueblo sometido a él y que el territorio estaba bajo su mando. No era más que una fake news, porque Escitia nunca fue provincia del Imperio persa. En vez de ello, los escitas añadieron a su reputación de asesinos a caballo otros atributos: buenos comerciantes, hábiles artesanos y orfebres de las estepas. Protegidos por el Padre Cielo, permanecieron orgullosamente independientes y se negaron a hincar la rodilla incluso ante el rey de reyes. Doscientos años después, en el 329 a. e. c., Alejandro Magno se enfrentó a ellos en el Orexartes, donde Ciro el Grande fue decapitado, y, aunque la batalla no fue decisiva, el mito de que los escitas eran invencibles se hizo añicos.

EL CIELO ME HA ABANDONADO
No es fácil saber el principio y el fin de las cosas. […] Consideré entonces que un hombre que lleva un cántaro en la cabeza no puede esperar ver el cielo.
Recuerdos del gran historiador de China70
Heródoto describe Olbia como una ciudad situada en la orilla norte del mar Negro (en lo que hoy es Ucrania) donde los griegos comerciaban con los nómadas de las estepas cercanas. Visitó una construcción de madera que tal vez fuera una casa particular o una posada y que probablemente se encontraba en la ciudad alta, lejos del puerto. Uno ve hoy allí unos bancos de madera y una mesa, y le resulta fácil imaginar al padre de la historia envuelto en el humo de una lámpara, rodeado de un torbellino de gente, oyendo el tintineo de las curiosas monedas con forma de delfín de la ciudad, oliendo el mar que tiene delante y con un mundo muy ajeno a su espalda. Ha llegado a ese lugar de reunión entre Oriente y Occidente para escuchar a los mercaderes griegos, que se encuentran allí porque quieren comprar caballos, cuero, lana, alfombras, metales —bronce especialmente— y quizá también en busca de chamanes escitas, cuyos ritos inspiraron los misterios órficos. Heródoto está allí para comerciar con historias y, como muchos reporteros en el siglo XXI, se entretiene desgranando detalles de las conversaciones que escucha y toma nota de sus impresiones de los sitios y personas que conoce. Y hace listas: hay tribus que no conoce y de las que quizá ni siquiera ha oído hablar hasta ahora, como los andrófagos, cuyo nombre traduce como «comedores de hombres», y hay paisajes más allá del mar y del gran río que nunca ha visto. Pero, gracias a su viaje a Olbia, hoy nosotros podemos viajar en el tiempo, cruzar las estepas y vislumbrar cómo eran los nómadas del este.
Parte de lo que nos cuentan las Historias es evidentemente una fantasía, y hay pasajes en los que Heródoto incluso se muestra consciente de ello. Los yircas, señala, eran una tribu que tenía la costumbre de subirse a los árboles para cazar: tendían a sus caballos y a sus perros en el suelo, esperaban a que algún animal se acercara y se abalanzaban sobre él. Pero la mayor parte de lo que escribe no es tan improbable. La que llama «tierra de los escitas» es una llanura cubierta de vegetación, pero más allá hay montañas, presumiblemente el macizo de Altái, que divide las estepas del este de las del oeste entre el desierto de Gobi y Siberia, y atraviesa las actuales China, Rusia, Kazajistán y Mongolia. Heródoto oye decir que las gentes que pueblan esas montañas «son calvas de nacimiento».71 Oye también que son chatos y de mentón alargado, y que visten pantalones de cuero y pesadas prendas de abrigo, como sabemos que era costumbre entre los escitas, y que hablan un idioma singular que no se parece a ningún otro. «Cada hombre vive debajo de un árbol —añade— que cuando llega el invierno envuelve en un paño blanco a prueba de lluvia.» Evidentemente, se trata de nómadas que viven en gers o yurtas. Más allá de sus tierras estaba lo desconocido, al menos para el oyente griego del siglo V a. e. c., y Heródoto afirma que, aunque aquella cordillera es infranqueable, los calvos nómadas le habían dicho que quienes allí vivían tenían pezuñas de cabra. Más lejos vivían personas más raras aún, personas que pasaban durmiendo la mitad del año. «Lo cual —dice Heródoto— me parece imposible, no me lo creo.»
Si hubiera visitado Olbia unos siglos más tarde, mucho después de que Alejandro destruyera Persépolis y se abriera paso más allá de las tierras escitas hasta Afganistán, cuando China empezaba a comprobar las ventajas de la paz y la prosperidad y mientras Roma expandía agresivamente su poder e influencia por todo el Mediterráneo, habría visto que su mundo había entrado en contacto con el del gran historiador de China. Quizá hubiera conocido gentes de más allá del macizo de Altái y oído historias de personas que habían pisado esos territorios. Quizá se hubiera tropezado con nómadas de xiongnu, o con mercaderes del Imperio de los Han, o incluso con Gan Ying, un enviado del emperador de China que dijo que los romanos «siempre quisieron mandar emisarios a Han [China], pero Anxi [Partia], que deseaba controlar el comercio de las sedas multicolor chinas, bloqueaba la ruta y lo evitaba».72
Y si eso hubiera ocurrido, habría descubierto por sí mismo que los habitantes del otro lado del macizo de Altái ni tenían pezuñas de cabra ni dormían de seguido la mitad del año. Al contrario, habría encontrado un mundo en constante movimiento y comprendido las similitudes entre los escitas, a quienes conoció, y los xiongnu, que en algún momento tal vez estuvieron integrados en una gran confederación de tribus nómadas. Habría descubierto también que los pueblos sedentarios de China y del Mediterráneo ofrecían similares respuestas negativas a los pobladores migratorios que vivían entre ellos.
Mucho antes del auge de la dinastía Han (a partir del siglo II a. e. c.), los chinos que vivían al sur del río Amarillo se quejaban de que los migrantes amenazaran sus fronteras y estilo de vida. Lo sabemos gracias a la obra de Sima Qian (o Ssu-ma Ch’ien), el gran historiador de China, que en el siglo I a. e. c. dijo que los nómadas eran «constante fuente de preocupación y perjuicio para China».73 Y para él personalmente también lo fueron.
Poco se sabe de la vida de Sima Qian aparte de lo que él mismo cuenta, algo que, junto con otras muchas cosas, tiene en común con Heródoto. Su gran obra, sus Shih Chi (Shiji), o Recuerdos del gran historiador, que completó hacia el año 80 a. e. c., puede leerse como complemento de las Historias de Heródoto, porque, al igual que el griego, cuenta lo que vio y oyó con tanta fidelidad como en aquel tiempo era posible. Pero sus obras son de alcance muy distinto: Heródoto pretende explicar los hechos y circunstancias de la guerra entre persas y griegos; Sima ambiciona escribir una historia de China desde sus comienzos hasta su propia época. Si Heródoto ha sido mi guía para conocer la historia de los nómadas griegos, persas y escitas, Sima lo ha sido para conocer la de los chinos.
Sima debía su posición y su proyecto a su padre, gran historiador y astrólogo de la corte antes que él. El cometido oficial de Sima atañía sobre todo a la adivinación, y a tomar nota de las decisiones del emperador y su consejo. Si se hubiera limitado a lo que tenía encomendado, quizá le habría ido mejor, pero el caso es que el emperador tenía problemas con los nómadas.
En el 99 a. e. c, tropas xiongnu atacaron el norte de China. El hecho no tenía nada de sorprendente: los nómadas llevaban siglos hostigando las fronteras. Pero esta vez Wu, el emperador de la dinastía Han, decidió responder y envió un ejército al mando del general Li Ling. En la expedición reinaba el optimismo, pero la planificación fue en realidad muy pobre. Sin suministros ni apoyo suficientes, Li marchó con sus cinco mil hombres durante un mes en busca de los invasores nómadas. Cuando el contingente se aproximó al macizo de Altái, es decir, mucho más allá de las fronteras de la China de los Han, el general envió un correo al emperador con una descripción groseramente exagerada de sus victorias contra los nómadas. Poco después de enviarlo, los Han se vieron cara a cara con el principal contingente xiongnu —ciento diez mil hombres según una fuente— y el enfrentamiento fue tan cruento como inevitable su desenlace. Los nómadas sufrieron muchas bajas, pero a la frontera china solo regresaron cuatrocientos de los cinco mil hombres que componían el contingente.
Cuando la noticia llegó al palacio de Chang’an, Sima escribió que al emperador «la comida no le supo a nada y las deliberaciones de la corte no le depararon ninguna satisfacción». Cuando más tarde se supo que, en lugar de morir en la batalla o de suicidarse al verse derrotado, el general se había rendido y era prisionero de los nómadas, el emperador, voluble cuando menos, estalló.
Es en ese momento cuando Sima hace algo que no entra dentro de lo previsible y defiende al malparado general. En su propia biografía explica que el general Li y él nunca han tenido una relación estrecha. «Nuestras afinidades y aversiones discurrían en direcciones opuestas; nunca bebimos juntos ni una copa de vino, tampoco tuvimos el gusto de compartir una amistad.»74 De modo que, cuando habla en favor del general y dice que es uno de los mejores hombres del imperio, lo hace por convicción y no llevado por el afecto. Pero sus comentarios no tienen la acogida esperada y es arrestado. Le acusan de querer engañar al emperador, le juzgan, le declaran culpable y es condenado a la pena de castración.
Da la impresión de que Sima tiene debilidad por las víctimas de cualquier ofensa, lo cual, con la severidad de los cargos esgrimidos contra él, podría explicar por qué nadie alzó la voz en su defensa. Tampoco tenía parientes influyentes que pudieran intervenir en su favor, ni fortuna personal con que pagar sobornos. Cuando llegó a la corte la noticia de que el general Li se había puesto al frente de una fuerza de caballería nómada contra sus compatriotas, se hizo evidente que la sentencia no tenía marcha atrás.
En los casos de castración —como ante la inminencia de una derrota en plena batalla—, lo esperado era el suicidio del acusado en lugar de que optara por seguir viviendo con el estigma de la vergüenza. Pero Sima no era un hombre corriente y se sometió al castigo. Luego se retiró a lo que llama «cámara del gusano de seda», un lugar cálido y sin corrientes de aire donde los castrados eran abandonados a su suerte para recuperarse o morir. Salió de allí «mutilado y caído en desgracia», pero con el talento y la determinación intactos. Una vez libre y retirado de la vida pública, reanuda sus Recuerdos. En ellos justifica así su decisión de seguir adelante: «Tengo en el corazón cosas que no he podido expresar plenamente»; y añade que sería una vergüenza mayor «pensar» que cuando se haya ido sus escritos «no los conozca nadie».75 Entre ellos se encuentra la primera descripción detallada de los nómadas xiongnu.
El conflicto entre nómadas y sedentarios no era nuevo. Cien años antes, hacia finales del siglo III a. e. c., tropas chinas habían expulsado a un numeroso grupo de nómadas de las fronteras y los habían perseguido hasta la meseta de Mongolia. Los primeros poetas del Libro de los cantos describen así este hecho:
Castigamos a los bárbaros del norte,
atacamos a los xianyún [xiongnu]
y los empujamos a la gran llanura.
Enviamos nuestros carros en formación
y amurallamos la región del norte.
El texto hace mención de la primera modalidad de lo que luego llegaría a conocerse como Gran Muralla China. Su construcción y el incremento de actividad en la región tuvieron inesperadas consecuencias en el oeste. Hasta ese momento, los xiongnu habían sido una laxa confederación de tribus migrantes, pero, teniendo que hacer frente a la creciente presión de los Han, emergieron con una estructura más definida, con una sucesión del mando muy clara y con distintos grupos enviados a los cuatro puntos cardinales e identificados con diversos colores.
Lo que a mí me resulta más sorprendente son las muchas similitudes entre los nómadas de Sima, originarios del macizo de Altái, y los escitas de Heródoto. «Vagan de sitio en sitio buscando hierba para alimentar a sus animales. Su ganado es en su mayoría equino, bovino y ovino. […] No tienen ciudades amuralladas donde establecerse y cultivar la tierra, pero todos cuentan con un territorio propio.»76 Honran y hacen ofrendas a las fuerzas invisibles que condicionan su vida, al cielo y la tierra, a los fantasmas y espíritus de sus antepasados. Respetan los elementos del medio natural. Funden el bronce y otros metales. Hablan muchos idiomas, incluido uno parecido al escita indoeuropeo. Y, como los escitas, no sabemos cómo se llaman a sí mismos, aunque desde luego no xiongnu, término chino que se traduciría como «hijo ilegítimo de esclavos».77
Los xiongnu eran gobernados por un monarca hereditario, un shan-yu, y Sima cuenta la historia de uno de ellos, llamado Tuman. Aunque la corona solía heredarla el primogénito, Tuman quería que fuera a manos de otro de sus hijos, su favorito. Para solventar el problema, envió a Modu, su hijo mayor, como rehén a una tribu nómada rival del noroeste. Tuman atacó entonces a esa tribu rival suponiendo que su primogénito moriría en la refriega. En vez de eso, Modu escapó en uno de los mejores caballos del enemigo y su padre recompensó su valentía dándole el mando de diez mil jinetes.
Modu los adiestró con severidad, aunque los trató bien, esperando de ellos lo que cualquier caudillo escita esperaría de su comitatus, sus hermanos en la lucha: obediencia ciega, lealtad sin tacha y la certidumbre de una muerte compartida. Modu puso a prueba a sus hombres pidiéndoles que dieran con sus flechas en el mismo blanco que él; quienes no lo consiguieran serían ejecutados. Modu apuntó la primera flecha a su caballo favorito y algunos de sus hermanos en la lucha hicieron lo mismo; esos no fueron ejecutados. A continuación apuntó otra flecha a la favorita entre sus esposas, luego al caballo preferido de su padre, y quienes no lo hicieron fueron ejecutados. Por último apuntó a su padre y luego a unos miembros de la familia rival y a unos funcionarios de lealtad vacilante. Cuando todo terminó, el golpe había triunfado: la del comitatus se impuso a todas las demás lealtades, Modu había suprimido cualquier posible competencia dentro de su tribu y se había convertido en el nuevo shan-yu.
Con independencia de la veracidad de esta particular historia —y, como con los escitas, el pueblo protagonista no ha dejado testimonios—, se sabe que un caudillo llamado Modu unió tribus nómadas, aglutinó su poder y, a pesar de la Gran Muralla, expandió su esfera comercial y su influencia. Se vio ayudado por una concatenación de defecciones en China de generales, soldados y nobles de altas jerarquías.
Sima cuenta también que los niños xiongnu, al igual que los de los escitas del otro extremo de las estepas, sabían montar desde muy temprana edad y así luego se convertían en formidables guerreros. Lo que no dice es que los xiongnu contaban con una estructura social y política mucho más sofisticada que la de los escitas. En los Recuerdos aparecen como una sola tribu, un grupo étnico, pero la arqueología y los recientes descubrimientos genéticos han revelado algo muy distinto: constituían una agrupación compleja de varias etnias distintas, hablaban diversas lenguas y cubrían una amplia región de Asia central. Muchos eran pastores migratorios, otros granjeros, y algunos incluso vivían en poblaciones consolidadas. Todos estaban unidos por un complicado sistema político y social que reconocía en el shan-yu a su líder. Por todo lo cual, parece, no eran una tribu, sino una alianza de Estados en proceso de convertirse en imperio.
Los jinetes xiongnu se convirtieron en algo más que un rival a la altura de los ejércitos de la recién fundada dinastía Han, como resultó evidente en el año 200 a. e. c., cuando Gaozu, el primer emperador Han, encabezó un numeroso contingente con el objeto de asegurar la frontera norte del país. Se enfrentó a los xiongnu en un lugar llamado Baideng, en los límites de la Mongolia interior, y sufrió una derrota contundente. Además, estuvo a punto de perder la vida cuando, aunque en compañía de su séquito, se vio separado del grueso del ejército. Modu lo habría hecho prisionero, quizá lo hubiera incluso ejecutado, pero en cumplimiento de las tradiciones nómadas hizo caso al consejo de su reina, que le dijo que el emperador sería más valioso con vida, y permitió su regreso a Chang’an.
En el tratado de paz subsiguiente, el emperador Gaozu reconoció que los xiongnu eran algo más que una pandilla de bárbaros pastores aficionados al robo. A partir de entonces los Han los tratarían en pie de igualdad y el shan-yu recibiría todos los años grandes cantidades de seda, hierro, grano, vino y oro en calidad de obsequios. Con la primera entrega, Gaozu ofreció también a su hija mayor para que se desposara con el shan-yu. A cambio, Modu accedió a no atacar China. Durante los sesenta años siguientes, el tributo de los Han continuó creciendo y fueron cada vez mayores las cantidades de seda y grano hasta que finalmente China acabó entregando un siete por ciento de todo lo que producía como «presente» a los nómadas. Para entonces, la balanza del poder se había inclinado, como resulta obvio deducir de un mensaje de un funcionario de los Han que había desertado y estaba con los xiongnu: «Tan solo aseguraos —advertía a los chinos, como Abel podría haber amenazado a Caín— de traer en las cantidades y calidades acordadas las sedas y el grano que corresponden a los xiongnu, nada más. […] Si algo falta o la calidad no es buena, cuando lleguen las cosechas del otoño montaremos en nuestros caballos y pisotearemos todos vuestros cultivos».78
Con cada entrega y cada intercambio de alabanzas, Modu se envalentonaba más, y bien podía hacerlo, pues era el dirigente de un imperio que se extendía varios miles de kilómetros al otro lado de la muralla china. Cinco años más tarde, Modu recibió otra esposa imperial con el tributo anual de Chang’an, lo cual no impidió que escribiera directamente a la madre del emperador, Lü, la emperatriz viuda. Es una carta notable por su temeridad, más aún porque la había escrito un hombre a quien los Han consideraban un héroe nómada pero un salvaje y un bárbaro. «Soy un gobernante viudo —escribe, haciendo caso omiso de la llegada de la princesa imperial que le envían para que la tome por esposa—, nacido en las marismas y criado en las salvajes estepas de la tierra de las vacas y los caballos. Muchas veces me he acercado a la frontera con deseos de entrar en China. Su majestad también es una gobernante viuda que vive en soledad. Ambos andamos escasos de placeres y diversiones. Tengo la esperanza de que podamos intercambiar lo que tenemos a cambio de lo que nos falta.»79
En Chang’an interpretaron que esta última frase era una oferta de matrimonio. La perspectiva de que él, el caudillo del otro lado de la muralla, pudiera unirse a la madre del emperador Han y accediera por tanto al poder que concedía el trono debía de resultarle muy divertida a Modu, pero la emperatriz reaccionó con ira, y está documentado que quiso enviar un ejército para castigar a los xiongnu por su falta de respeto. En vez de ello, sin embargo, respondió con una misiva sorprendente porque es una muestra de sometimiento: «Soy de edad ya avanzada y mi vitalidad se resiente. Al shan-yu deben de haberle llegado noticias exageradas. No soy digna de que se rebaje tanto». Y a continuación llega la súplica: «Pero mi país no ha hecho nada malo, de modo que espero la clemencia del shan-yu».80
Con el debido respeto a la emperatriz, es muy posible que no hubiera comprendido bien. Cuando Modu decía «intercambiar lo que tenemos a cambio de lo que nos falta», es muy posible que estuviera proponiendo relaciones comerciales y no matrimoniales. En todo caso, los Han querían tener a los nómadas al otro lado de las fronteras, de modo que sería muy complicado mantener una zona de seguridad si inauguraban algunos enclaves comerciales. Así pues, los xiongnu siguieron violando la frontera y llevándose cuanto los Han les negaban. En el trigésimo tercer año de su reinado, 176 a. e. c., Modu volvió a escribir a los Han, esta vez al emperador. «Quienes vivimos tensando el arco nos hemos unido y formamos una sola familia —explicó en clara referencia a la alianza imperial de los xiongnu—, y la entera región del norte está en paz. Por ese motivo deseo deponer las armas, conceder un descanso a mis soldados y llevar a pastar a mis caballos.»81 Pero como Chia I, un miembro del Gobierno chino, explicó al emperador, los nómadas querían algo más que la paz y pastos para sus caballos: «Son los mercados fronterizos lo que los xiongnu desean más desesperadamente». Chia, que disentía de la inclinación del emperador Han por guardarse de cualquier relación con los extranjeros, apoyaba la idea de Modu. Abre enclaves comerciales y los mercados fronterizos, aconsejó al monarca, agasájalos con carne cruda, vino, carne cocida, arroz y carne a la brasa, dales todo lo que puedan comer, abre tabernas capaces de atender a centenares de xiongnu a la vez y dentro de poco tiempo ansiarán la comida china más de lo que nunca han ansiado entablar batalla.
Era una sugerencia muy sagaz, basada ante todo en la gran necesidad que los nómadas tenían de comerciar porque, como sucedía a la mayoría de los pueblos móviles, los xiongnu dependían de las estaciones. Tenían que canjear los caballos y el resto del ganado que habían criado y adquirir arroz y trigo antes del invierno tanto como los Han necesitaban las mercaderías que ellos confeccionaban.
China accedió a abrir los mercados con una condición: la prohibición del comercio de armas. Para sortear esta dificultad, Modu se volvió al oeste y se hizo con el control del corredor de Gansu y de la cuenca del Tarim, donde los xiongnu comerciaron con productos de origen animal, sedas, porcelana y otros lujos traídos de China a cambio de armas y hierro. En caso de que no existieran previamente, fue el comienzo de lo que hoy conocemos como Rutas de la Seda.
Inspirado por el éxito del comercio nómada, el emperador Wu ordenó el regreso de los chinos de Asia central. Lo hizo principalmente por dos motivos: acabar con la dependencia china de los caballos de los xiongnu y establecer contacto con los yuezhi, tribu nómada que los xiongnu habían empujado hacia el este. El emperador Han esperaba que los yuezhi se unieran a él en la lucha contra el común enemigo y eligió a Zhang Qian, un caballero de la corte, para tan delicada misión.
Este abandonó Chang’an, la capital del imperio, en el año 138 a. e. c. con un séquito de cien hombres. Señal de que los Han tenían escasa experiencia en la planificación de este tipo de expediciones es que Zhang fue capturado casi de inmediato por los xiongnu, que lo retuvieron diez años durante los cuales tomó a una esposa xiongnu. Cuando finalmente consiguió escapar, no regresó a China, sino que reanudó su misión original y estableció contacto con los yuezhi, a los que sin embargo encontró establecidos y sin propósitos de lucha. Habiendo llegado al territorio del actual Afganistán, Zhang emprendió el viaje de regreso, pero los xiongnu volvieron a apresarle y a retenerle dos años más. Y cuando por fin volvió a Chang’an, trece años después de su marcha, el emperador Wu escuchó con interés su relato de lo que había visto en Asia central: «Los grandes Estados ricos en artículos muy singulares cuyos habitantes cultivaban la tierra y se ganaban la vida más o menos como los chinos. Todos esos Estados —le dijo— son militarmente débiles y tienen en gran estima los productos que fabrican los Han».82
Decepcionado ante el fracaso de la alianza militar contra los xiongnu pero tentado por la posibilidad de comerciar con esos «grandes Estados», el emperador Han envió a Zhang en una segunda misión, esta vez con trescientos hombres, diez mil ovejas, buen número de caballos y una mercadería muy preciada a partir del siglo II a. e. c. en toda Asia y el Mediterráneo: rollos de seda china. Zhang solo llegó al valle de Ferganá (Tayikistán), pero sus enviados alcanzaron las tierras de los bactrianos (afganos) y los sogdianos (uzbekos). Cabalgó de vuelta hasta las grandes puertas de piedra de Chang’an en el 116 a. e. c., y con él llegaron noticias de un mundo desconocido en China. Habló de tierras llenas de maravillas, de los millares de jinetes que el monarca de Partia mandó a recibir a su delegación, de los «celestiales caballos» del valle de Ferganá, cuya existencia, como dice Sima en sus Recuerdos, «el emperador [Wu] había adivinado gracias al Libro de las Mutaciones, que había predicho: “Aparecerán caballos divinos” provenientes del noroeste».83 Los bactrianos le parecieron a Zhang malos soldados pero excelentes comerciantes. Le habló también al emperador del pueblo de los shendu (indios) que habitaban en un país cálido y húmedo que se extendía a lo largo de un gran río (el Indo) y montaban elefantes en la batalla, y de los persas, que eran nómadas. Traía granos de alfalfa, que servía para alimentar a los caballos, y otros productos exóticos.
Por sus numerosas vicisitudes, Zhang Qian recibió honores de parte del emperador y hoy tiene en China tanto prestigio como Marco Polo y Cristóbal Colón en Occidente. Pero lo más importante que Zhang llevó a China del oeste no fue ni un mapa ni productos exóticos, sino la idea de que la diversidad y la interacción tenían grandes ventajas, de que China conseguiría enormes beneficios del comercio con Asia central y los mercados del oeste. Los Han siempre habían creído que China era el mundo civilizado y que quienes vivían más allá de sus fronteras eran pueblos abandonados del cielo, de modo que no tenían ningún motivo para cruzar la muralla e ir más allá. A partir de Zhang se aprestaron a viajar al oeste.
Cuando Modu escribió a Lü, la emperatriz viuda, para sugerirle que los xiongnu y los Han establecieran una alianza comercial, el Imperio de los Han se extendía desde la península de Corea y el mar Amarillo al norte hasta el mar de la China Meridional, cerca de lo que hoy es la ciudad vietnamita de Hanói. En el 168 a. e. c., la República romana, a la conclusión de la tercera guerra macedónica, abarcaba Italia, España, Sicilia, Cerdeña y Córcega, además de Iliria, la costa de Dalmacia y Macedonia, donde puso fin a la dinastía fundada por Antígono, uno de los generales de Alejandro Magno. Los partos gobernaban la antigua Mesopotamia y Persia. De estos y otros imperios y reinos antiguos sabemos gracias a sus propias crónicas y a las de sus adversarios, así como por los monumentos que dejaron. Sabemos de Cartago, del Imperio kushán y de Cleopatra y los egipcios, que fueron asimilados al Imperio romano en el año 30 a. e. c. Pero apenas sabemos nada de los imperios de los xiongnu y de sus «gemelos» del oeste, los escitas.
En la cúspide del poder de Modu, en el siglo II a. e. c., los xiongnu controlaban, directa o indirectamente, el territorio comprendido entre Manchuria y Kazajistán, el sur de Siberia y la Mongolia interior, y hasta la cuenca del Tarim, en lo que hoy es la provincia china de Sinkiang. Los escitas, a pesar de las incursiones de Ciro, Darío y Alejandro, todavía ocupaban una gran parte de territorio entre el mar Negro y el macizo de Altái, en Kazajistán. Sabemos que la élite nómada de Altái vestía seda, adornaba sus ropas con ribetes de piel de guepardos cazados en los bosques del Caspio, se sentaba en alfombras tejidas en Persia y se miraba en espejos hechos en China. Sabemos que las hebillas de oro y otros elaborados adornos que lucían la aristocracia escita y xiongnu tenían diseños y motivos zoomorfos parecidos. Y en muchas tumbas xiongnu se ha encontrado cristal romano, telas persas y plata griega. Todo lo cual nos indica que muchos pueblos migrantes comerciaban más allá del río Amarillo y del golfo Pérsico mucho antes de que al emperador Han se le ocurriera mandar mercaderes por las Rutas de la Seda a comerciar con Partia, Persia y el Mediterráneo.
La referencia a las fabulosas Rutas de la Seda convoca imágenes de caravanas de camellos y caballos atravesando desiertos y pasos montañosos, cruzando estepas. Pero no había una única gran ruta que cubriera toda Eurasia como el Camino Real Persa conectaba Persia con Mesopotamia. Como ha dicho el historiador Peter Frankopan, había «una red que partía en todas direcciones, rutas por las que circulaban peregrinos y guerreros, nómadas y comerciantes, mercaderías y productos comprados y vendidos; y había intercambio, adaptación y refinamiento de ideas».84 China se encontraba en un extremo, el Mediterráneo en el otro. A medida que aumentaban su poder y sus imperios, lo hacía también la demanda de artículos de lujo. En la Roma del siglo I a. e.c., la seda china era tan rara que únicamente la clase dirigente se la podía permitir; si un plebeyo tenía, sería solo un pequeño paño, para decorar la mesa tal vez, siempre casi como algo muy valioso. Con perlas, rubíes, esmeraldas y otras joyas venidas de Oriente pasaba lo mismo. Pero comenzó a haber más demanda y los mercaderes extendieron las rutas al norte y al sur del desierto de Gobi, de modo que, en el siglo I a. e. c., el comercio era tan intenso que Plinio el Viejo criticó los bienes exóticos y a las mujeres que los deseaban:
Y hemos llegado a ver […] viajes a Seres [China] para comprar paño, explorar los abismos del mar Rojo en busca de perlas y excavar las profundidades de la tierra para extraer esmeraldas. Hemos llegado a adoptar la costumbre de perforarse las orejas como si no bastara con lucir las joyas en tiaras y collares y hubiera también que hacer agujeros en el cuerpo para insertarlas. […] Según los cálculos más modestos, por la India, Seres y la península [Arábiga] se desaguan cien millones de sestercios de nuestro imperio todos los años. Eso es lo que nos cuestan nuestros lujos y nuestras mujeres.85
Según algunas estimaciones, eso suponía un 0,5 por ciento del producto interior bruto del conjunto del Imperio romano, gastado en lujos traídos de Oriente.
A lo largo de los siglos en que se produjo este comercio entre los imperios chino y romano, pocos chinos fueron vistos en Roma y pocos romanos en China. Si viajaban, era en algún momento particularmente significativo, como durante el reinado del emperador Augusto, que llegó al poder el año 27 a. e. c. Floro, el historiador romano, escribió un siglo después:
Incluso los escitas y los sármatas mandaron emisarios pretendiendo la amistad de Roma. Más aún, los seres [los chinos] también se llegaron, y los indios, que viven en la vertical del sol, llevaron como presentes elefantes, perlas y piedras preciosas, y todo a pesar de la longitud del viaje que habían emprendido y que, decían, les llevó cuatro años. En verdad no hacía falta más que fijarse en sus rostros para comprobar que pertenecían a un mundo distinto del nuestro.86
Y en verdad bastaba también fijarse un poco más detenidamente para darse cuenta de que los recién llegados no eran emisarios de su rey, sino comerciantes, porque no hay documento en Roma ni en China que constate que un emperador envió emisarios del Estado a la corte romana. Y con motivo: el viaje era demasiado largo y peligroso. En el año 97 a. e. c., por ejemplo, un general chino había enviado al Mediterráneo a un emisario, Gan Ying. Gan llegó a Mesopotamia, que en ese momento formaba parte del Imperio parto. Su viaje a Occidente se interrumpió en el golfo Pérsico, donde le dijeron que necesitaría subir a un barco para llegar a Roma y que el viaje llevaría dos años. El emisario decidió, como haría la mayoría, que era mejor regresar a China con la información reunida que correr el riesgo de internarse en el proceloso mar.
El pueblo más nómada de Asia central veía las cosas de otra manera. Los xiongnu y sus aliados occidentales, los escitas, comprendían las ventajas de unir los mundos occidental y oriental de Heródoto y Sima. Los pueblos de las estepas fueron los primeros en poner los medios para transportar artículos de lujo. Los habitantes de las ciudades se relacionaban sobre todo con sus vecinos. Pero quienes vivían en las estepas, cuya necesidad de migrar los había conducido a domar caballos y a inventar carros y carromatos, tenían el hábito de recorrer grandes distancias. Y sabían organizarse. Estaban cómodos con lo desconocido. Podían tolerar costumbres extranjeras y bandeárselas frente a idiomas indescifrables. Para ellos era a los griegos, los romanos, los chinos e incluso los persas, las gentes que habían dado la espalda al medio natural para vivir intramuros, a quienes el cielo había abandonado. Y eso, quizá, era la razón de que el cielo enviara un flagellum para castigarlos y de que los romanos tuvieran motivos para estar inquietos ante quienes venían del este. Para entonces, la queja de Plinio sobre lo que le costaban a Roma sus «lujos» y sus «mujeres» parecía absurda: el comercio de las Rutas de la Seda era el menor de los problemas del imperio.

AÑO 449
Era un viaje de quince días entre la corte de Constantinopla y la ciudad de Serdica, lo que hoy es Sofía. Encabezaba a los hombres de la «nueva Roma» Maximino, el embajador del emperador, y los escoltaban dos hunos, Flavio Orestes, secretario del rey huno, y Edeko, embajador huno en Constantinopla; todos portadores de las esperanzas del emperador Teodosio II, que deseaba encontrar una solución al gran problema que se avecinaba por el este: Atila, el huno, y su invencible ejército de nómadas. Teodosio esperaba detener a Atila con oro romano —más de tres mil kilos en el último envío— al menos hasta que terminara la muralla de Constantinopla.
Atila era un poderoso guerrero con raíces en las estepas, pero no era Aquiles y no habría dicho, como el héroe griego, «la vida no se puede comprar con ninguna montaña de oro». Al contrario. Tenía un imperio que gobernar, un ejército al que pagar y alianzas que mantener, todo lo cual requería oro. Como cualquier gran corporación del siglo XXI, necesitaba expandirse continuamente para sobrevivir; cuanto más oro adquiriese, mayor poder podría movilizar. Este apetito insaciable era una de las razones de que la oferta de Teodosio no aplacase la sed del huno. Tres mil kilos de oro eran una fortuna, pero tan solo una fracción de los ingresos de Roma, de modo que Atila amenazó, otra vez, con la guerra si no le enviaban más oro. Exigió además la liberación de los hunos derrotados por los romanos. Para limar asperezas, el emperador romano envió a unos delegados de gran jerarquía y, con su partida, puso en marcha dos planes distintos.
El embajador Maximino y Prisco, su ayudante, debían discutir con Atila las cuestiones que preocupaban al líder de los hunos, como qué zonas de seguridad establecer en las fronteras entre ambos imperios, la situación de los mercados transfronterizos, vitales para los intereses del nómada, y la entrega de diecisiete desertores hunos y de nuevos cargamentos de oro. Lo que ni Maximino ni Prisco sabían era que su misión tenía otro objetivo: el ministro eunuco de Teodosio había sobornado a Edeko, el embajador de Atila, que viajaba con ellos, para que asesinara a su caudillo. Veinticinco kilos de oro fue el precio de la vida de Atila. Desde Constantinopla observaron a los romanos y a los hunos cabalgar hacia el norte con la esperanza de que el segundo plan tuviera éxito.
Durante el viaje pasaron por diversos episodios complicados, como en Serdica, donde los emisarios romanos compraron terneras y ovejas, y organizaron un festín. Empezaron bebiendo, con brindis por Teodosio. Cuando los hunos alzaron las copas a la salud de Atila, Vigilas, el traductor romano, comentó que no era apropiado comparar a un hombre con un dios. Los hunos comprendieron que Vigilas se refería a que Teodosio era el dios, y no Atila, y su cólera fue tanta que tuvieron que entregarles presentes de seda y perlas para aplacarlos. La llegada a Naisso, la actual Niš, fue igualmente inquietante, y no solo porque la ciudad natal del emperador Constantino se encontraba bajo dominio de los hunos. Seis años antes, Atila la había saqueado y después había asesinado a casi todos sus habitantes, y las heridas de la matanza aún no habían cicatrizado. «En dirección al río —señaló Prisco—, todo estaba cubierto con los huesos de los hombres masacrados en la lucha.»87 Una mañana temprano alcanzaron el Danubio y les dio un vuelco el corazón: se habían desorientado y creyeron ver que el sol salía por el oeste. Para ellos fue una señal que «presagiaba acontecimientos insólitos».88 ¿Temían por su misión? ¿Les inquietaba la posibilidad de asomarse a una época en la que un nómada podía ser tomado por un dios?
Durante siglos, los mercados entre los dos confines del mundo conocido, los imperios chino y romano, habían contribuido a mantener una especie de orden mundial, incluso dentro del mundo nómada. Las fronteras permanecían abiertas, los caminos, llenos, y los mercaderes hunos y godos, junto con escitas, xiongnu, persas, partos y personas de otras naciones, viajaban cargados de artículos con la esperanza de hacerse ricos. Los nómadas migrantes desempeñaban un papel central en tan delicado equilibrio, pero, teniendo en cuenta las diferencias de cultura y mentalidad entre pueblos migratorios y sedentarios, también había por su causa peligro de disputas comerciales y estallidos de violencia en territorio romano. No menos de una tercera parte de los habitantes del imperio residían en entornos urbanos y otros muchos, aunque habitaban en zonas rurales, llevaban una vida sedentaria. Pero cuando Roma quiso alimentar a su creciente población y los granjeros del imperio empezaron a ampliar la tierra cultivada apropiándose de lo que hasta entonces había sido territorio de pasto, cooperar con los nómadas se hizo imprescindible.89 Los nómadas habitaban las tierras altas, las más pobres, las estepas y los márgenes del desierto, pero muchos de ellos tenían también un papel relevante en la agricultura del imperio: solían trabajar junto a los campesinos en tiempo de cosecha, y los cultivos se beneficiaban de su ganado ovino, que arrancaba las malas hierbas de los terrenos de labranza. Roma, además, siguió el ejemplo griego y empleó tropas nómadas en alguno de sus conflictos armados, en particular la caballería nómada, puesto que los romanos apenas tenían tradición ecuestre; jinetes númidas en el norte de África y escitas y sármatas en Asia agradecían combatir codo con codo.
A principios del siglo IV, sin embargo, el clima cambió hasta tal extremo literal y metafóricamente que el mundo se transformó. Los inviernos se hicieron más crudos y largos, los veranos más secos y cálidos. Cuando en Eurasia no llovía, descendía el caudal de los ríos o directamente se secaban. El mar Caspio retrocedió. Cuando la sequía amenazaba con la hambruna, los habitantes de todo el continente se desplazaban en busca de agua para sus cultivos, para sus animales y para ellos mismos.
Acostumbrados a vivir en movimiento, la sequía era para ellos un problema grave pero no insuperable. Como pasaban gran parte de su vida migrando para encontrar pastos frescos y nuevos mercados, los nómadas estaban mejor preparados para adaptarse al cambiante clima que muchos pueblos sedentarios. Pero las distancias que las tribus ahora tenían que recorrer para encontrar hierba y agua con que alimentar su ganado eran tan grandes que muchas se vieron obligadas a establecerse en regiones lejanas. Los xiongnu entraron en China formando parte de una creciente marea humana que cruzó la gran muralla en dirección este o sur. Pero China también fue víctima de las sequías y hasta el río Amarillo, la «madre de China», perdió caudal. El hambre avanzaba con tanta rapidez que Sima Chi, emperador de la dinastía Jin, también conocido como «el emperador perdido» por motivos que luego veremos, sopesó la posibilidad de trasladar a su corte fuera de la capital. Los xiongnu le alcanzaron sin darle tiempo a que lo hiciera.
Bajo el caudillaje de un shan-yu llamado Liu Cong, los nómadas de la estepa vencieron al ejército imperial, capturaron al emperador y ocuparon la capital. En el banquete del Año Nuevo de 313, Liu Cong obligó a Sima Chi a servirle vino. Cuando el séquito del emperador, los príncipes y duques Jin, protestaron ante semejante ultraje al honor de su majestad, Liu Cong mandó que los envenenaran a todos. Quizá fue un gesto conveniente para el prestigio de Liu Cong, pero el comercio huye de la incertidumbre. La noticia de que un nómada había asesinado al divino emperador recorrió rápidamente los caminos de Eurasia y alcanzó incluso una solitaria atalaya en el extremo oriental del desierto de Gobi, cerca de las Puertas de Jade, que marcaban la frontera china. El invierno había sido duro, el mundo se sumía en la oscuridad. El emperador estaba muerto y los xiongnu, triunfantes. Cuando supieron lo ocurrido en la capital, los guardias de la atalaya se preguntaron en qué consistía su misión a partir de entonces; qué vigilar, para quién. Incapaces de encontrar la respuesta, decidieron marcharse. Abandonaron sus puestos y se alejaron. En su apresurada marcha, olvidaron una saca de correos con cartas dirigidas a la parte oeste del país. Una de ellas sería encontrada en 1899, en el mismo lugar donde los guardias que abandonaron la atalaya la habían dejado en el año 313. Era una hoja de papel, plegada y guardada en un sobre de seda marrón protegido además por un paño algo tosco. Sus destinatarios vivían en Samarcanda, a más de tres mil kilómetros al oeste. «Señores —escribió el autor—, dicen que el último emperador huyó de Luoyang por culpa del hambre y que luego pegaron fuego al palacio y a la ciudad, y el palacio ardió y la ciudad quedó destruida. Luoyang ya no existe.»90 El emperador había muerto y nadie estaba a salvo, ni siquiera los xiongnu.
Millones de personas se desplazaron hacia el oeste y también hacia el este. Los migrantes llegaron por oleadas desde la llanura póntica para establecerse en Europa: búlgaros, avares, pechenegos y yásicos se vieron obligados a cruzar primero el Volga y luego el Don y el Dniéper. En cada uno de estos ríos se producía la misma secuencia de acontecimientos: la tribu permanecía en la ribera oriental hasta que el hambre, la pura lógica de las cifras o una amenaza mayor proveniente del este los obligaba a salvar la corriente, siempre en dirección oeste. Muchos se dirigieron al Danubio.
En el siglo IV, ni el Imperio romano de Occidente ni el de Oriente estaban preparados para resistir o acomodar este inmenso flujo migratorio y las tensiones de su llegada se dejaron sentir en todas las facetas de la vida. El comercio se interrumpió. En cuestiones de religión, la diversidad, que siempre había sido uno de los puntos fuertes de los imperios romanos, se vio amenazada. En el año 313, el mismo en que los xiongnu mataron al emperador Jin, Constantino, el emperador romano que acababa de convertirse al cristianismo, declaró: «Es lo propio que cristianos y todos los demás sean libres para seguir la doctrina religiosa que cada uno tenga a bien».91 Pero la libertad de conciencia se vio en peligro ante la llegada en gran número de lo que la mayoría dentro del Imperio romano consideraban unos bárbaros. Como ha ocurrido en nuestra propia época con los refugiados y los migrantes que se trasladan al norte y al oeste con intención de llegar a Europa y Estados Unidos, se produjo entonces una reacción conservadora. La libertad de conciencia, como la libertad de movimientos, empezó a verse como una debilidad, se prohibió cualquier culto que no fuera cristiano, los templos paganos se cerraron y el Estado se apropió de sus rentas. Pero hubo otra consecuencia más inmediata y dañina.
En el año 376, doscientos mil godos se vieron obligados a cruzar la frontera oriental del Imperio romano situada en el Danubio. Muy probablemente provinieran originalmente de las regiones bálticas, pero dos siglos atrás habían emigrado hacia la estepa póntica, lo cual podría explicar por qué algunos autores romanos se refieren confusamente a ellos como escitas: para muchos de ellos, todos eran bárbaros. El emperador Valente, que había emprendido una campaña contra los persas, no era consciente del peligro que representaban los godos y, en cualquier caso, carecía de tropas para oponerles resistencia, de manera que les permitió cruzar el Danubio, aunque dándoles órdenes de establecerse en Tracia. Por la pura importancia de su número, sin embargo, los godos causaron problemas similares a los que en el siglo XXI hemos visto en Europa durante las crisis migratorias. A falta de infraestructuras para acomodarlos, las Administraciones locales se vieron desbordadas y muchos oportunistas aprovecharon para extorsionarlos a cambio de transporte o comida. Cuando sus grupos originarios se fragmentaron, las familias se vieron obligadas a separarse y el alimento empezó a escasear, los godos se rebelaron y terminaron enfrentándose a los romanos en Adrianópolis, cerca de la moderna Edirne, en Turquía. Combatieron en la batalla quince mil godos contra una fuerza romana de similar tamaño encabezada por el propio emperador. Los godos obtuvieron la victoria, el núcleo del ejército romano del Imperio de Oriente fue aniquilado y Valente perdió la vida. Otro emperador muerto.
Quienes habían obligado a los godos a cruzar el Danubio en el año 376 habían sido los hunos, una tribu nómada procedente de Asia central. Los hunos mantenían sin duda cierta relación con los xiongnu y hasta es posible que no fueran más que una de sus ramificaciones. Ambas tribus tenían su origen en el corazón de Eurasia, en el macizo de Altái, empleaban armas parecidas, tenían estructuras de gobierno semejantes, y entre el término xiongnu y el vocablo huno hay una sólida relación etimológica. Si existía entre ellos alguna diferencia, los godos no la advirtieron. Los orientales les aterraban hasta tal punto que no dudaron en penetrar en el Imperio romano. Pero los hunos fueron detrás.
No ha sobrevivido ningún testimonio de los hunos sobre los romanos, pero los romanos sí dejaron muchos testimonios sobre los hunos, el más célebre de los cuales es el del historiador Amiano Marcelino. Catorce siglos más tarde, Edward Gibbon escribió que Amiano Marcelino era «una guía precisa y fidedigna» y le alabó porque no caía «en los prejuicios y pasiones que normalmente aquejan a todo coetáneo».92 Uno se pregunta si Gibbon leyó en verdad a Amiano Marcelino, porque lo siguiente es lo que el «fidedigno» historiador romano dijo de Atila y su pueblo:
Los llamados hunos, a quienes por cierto apenas mencionan las fuentes antiguas, habitan más allá del mar de Azov, a orillas del océano helado, y son una raza de un salvajismo sin parangón. Nada más verlos nacer, marcan a hierro las mejillas de sus hijos para que, en lugar de crecer a su debido tiempo, el pelo del rostro encuentre el obstáculo de las cicatrices; así pues, los hunos crecen sin barba y sin belleza. Todos ellos tienen miembros fuertes y recios y el cuello grueso; son corpulentos pero de piernas cortas, de tal manera que uno podría confundirlos con bestias bípedas.
Peor que su aspecto era su forma de vida. Amiano Marcelino prosigue así:
Carecen de domicilio fijo, carecen de hogar, no tienen un modo de vida permanente y andan siempre vagando de sitio en sitio como fugitivos en esos carromatos donde viven; en esos carromatos tejen sus esposas para ellos las espantosas prendas que lucen, en esos carromatos practican la coyunda maridos y esposas, que luego dan a luz en esos carromatos a hijos a los que en los mismos carromatos crían hasta que son púberes. Ninguno de ellos, si le preguntas, podrá decirte de dónde proviene, porque fue concebido en un lugar, nació en otro muy lejos y en un tercero más lejano aún fue donde lo criaron.
La invectiva de Amiano Marcelino contra los hunos se extiende incluso a su forma de vestir y a sus costumbres alimentarias, aunque es cierto que ofrece la que podría ser primera mención del steak tartar cuando describe cómo ablandan la carne cruda «colocándola entre sus propios muslos y los lomos de su montura».93
Tan vitriólico comentario habría estado más justificado de haber vivido Amiano Marcelino en el siglo posterior, una época llena de dudas para los romanos porque los hunos, que solo fueron a la batalla cuando las negociaciones fracasaron, derrotaron a sus ejércitos en varias ocasiones. ¿Qué habría escrito Amiano Marcelino de haber sido testigo de la irrupción de los visigodos en la inviolada capital del mundo y de cómo, a pesar de todas las oraciones, sacrificios con sangre y nubes de incienso, el 24 de agosto del año 410 Alarico permitió que sus guerreros se lanzaran al saqueo de Roma con la sola restricción de no matar? Cuando los visigodos abandonaron la ciudad imperial, lo hicieron cargados de tesoros. Las riquezas podrían sustituirse, pero el recuerdo de lo ocurrido impregnó como un mal olor el aire de la gran ciudad, y cuarenta años más tarde era todavía discernible cuando Maximino y Prisco fueron enviados desde Bizancio a discutir los tratos de Roma con el mismo Atila, cuyo «bárbaro» imperio igualaba al de Roma: sus dominios se extendían desde Asia central, a través del este de Europa, hasta lo que hoy conocemos como mar Báltico y la frontera neerlandesa.
Prisco tenía la barba poblada de canas y su largo cabello empezaba a ralear, pero su vista era todavía muy aguda y su juicio invariablemente acertado; él no era Amiano Marcelino. Había visitado al menos en una ocasión anterior a los hunos, a quienes llama escitas, y sabía cuán civilizados podían llegar a ser. Recordaba de esa visita a un griego a quien al parecer los hunos retenían en su campamento. Prisco esperaba, como es lógico, que el hombre estuviera deseando que pagaran su rescate y recuperar la libertad, pero en modo alguno era así. Entre los hunos era libre, explicó ese griego, y si se quedaba con ellos no era porque no le dejaran marchar, sino porque él mismo quería vivir en su compañía. Además, prefería combatir del lado de los hunos, porque sus soldados recibían mejor trato que el miles (soldado de infantería) de las legiones romanas. Incluso en tiempo de paz se vivía mejor entre los nómadas. Como ciudadano del común en Roma, le contó el griego, sufría a causa «de los tributos», que eran «muy severos, y porque hombres sin principios infligían daño a los demás, ya que las leyes no tienen en la práctica igual validez para todas las clases. Si quien las transgredía pertenecía a la clase acaudalada no era castigado, mientras que si se trataba de un hombre pobre, que en realidad quizá no comprendiera bien algunos preceptos, ese hombre sufría el castigo que impone la ley».94
Gracias a lo aprendido en su primera visita, Prisco estaba convencido también de que los hunos le tratarían con respeto a él y a los demás embajadores del emperador de Bizancio, de modo que se quedó muy sorprendido cuando Atila se negó a recibirlos. Fue entonces cuando conoció el plan que había tramado Edeko y cómo el embajador de los hunos había sido sobornado por el emperador bizantino para que matase a Atila. Supo también que, en lugar de culminar este plan, Edeko se lo había revelado a su caudillo. Prisco comprendió entonces que ese momento tan dramático y peligroso suponía también una oportunidad.
Los embajadores de Bizancio recibieron permiso para seguir al caudillo de los hunos en un viaje de varios días, pero cuando Atila se desvió para tomar una nueva esposa, los romanos recibieron instrucciones de dirigirse a la capital huna. Durante el viaje fueron obsequiados con diversos entretenimientos; en un pueblo, por ejemplo, les dieron de comer y les presentaron «a unas atractivas mujeres, porque —explica el propio Prisco— tener trato carnal con una mujer era señal de distinción para los escitas. Servimos generosamente a aquellas mujeres parte de la comida con que nos habían agasajado, pero no quisimos tener relaciones con ellas».95
El relato en primera persona de Prisco es fascinante no tanto por lo que revela sobre la diplomacia en el siglo V —el enorme ejército con que contaba Atila y el hecho de que hubiera descubierto el complot para asesinarle supusieron que la embajada regresase a Constantinopla sin obtener ninguna concesión—, sino por su visión de primera mano del monarca nómada y sus partidarios.
Aunque descendiente de nómadas, Atila había comprendido que todos los imperios necesitan un centro administrativo y había fundado una capital. La única edificación permanente en la capital nómada, situada en la ribera este del Danubio, eran unas termas de piedra recién construidas para una de las esposas de Atila. Los pabellones del «palacio» del monarca estaban hechos de madera, «tallada en parte y unida con un propósito ornamental».96 La mayoría de las demás «edificaciones» eran de lona y de fieltro. Atila, observa Prisco con cierto asombro, prefería esta «ciudad» a todas las que había conquistado. Hasta la fecha no se ha encontrado ningún vestigio de ella.
Poco después de su llegada a la capital de los hunos, los embajadores presentaron sus respetos a la esposa principal de Atila, que los saludó desde un blando diván en un pabellón con el suelo cubierto de alfombras de fieltro donde se sentaban un grupo de muchachas ataviadas con vestidos de lino y bordados. Más tarde, los diplomáticos fueron invitados a un banquete imperial en una gran estancia de madera. Atila los recibió en un diván situado justo en el centro. Era de corta estatura y amplio torso, piel oscura, ojos pequeños y chato, una barba negra desigual y la melena con algunas hebras canosas. Debía de tener poco más de cuarenta años y, aunque no era un hombre apuesto, distaba mucho de parecer el arquetipo del bárbaro sanguinario. Detrás de él había otro diván y, tapada por un fino velo de lino y bellos brocados, la cama en que dormía. Cerca de él se sentaban dos de sus hijos y, más cerca aún, su primogénito, al borde de su propio diván. A izquierda y derecha dos filas de asientos se alineaban delante de las paredes. Sentarse a su derecha era un gran honor, como Prisco sabía. Él y los que le acompañaban tuvieron que sentarse a la izquierda, hacia el final de la fila.
Prisco quedó muy impresionado por la conducta de Atila, y también por su porte: «Su inmenso orgullo —escribe— se refleja en su forma de conducirse».97 Según había oído, la sed de sangre de ese supremo bárbaro, inminente caudillo del mundo, solo era superada por su sed de riquezas. Pero lo que observaba no casaba con esa imagen. «Aunque amaba la guerra —explica—, no tenía inclinación a la violencia. Era un consejero sabio, clemente con quienes le buscaban y leal a quienes había aceptado como amigos.»98 Además, era de costumbres modestas y, aunque podría haber vivido en un gran palacio, prefería no tener residencia fija o descansar en aquel pabellón de madera. Habría podido comer «suculentos platos servidos en bandejas de plata», como tantos a su alrededor hacían, pero prefería carne asada y la tomaba en una tabla de madera. «Vestía de modo sencillo y sus ropas en nada diferían de las del resto, excepto en que estaban limpias. Ni la espada que colgaba a su costado ni los broches de sus bárbaras botas y las bridas de su caballo tenían adorno alguno, como sí las de otros escitas, que lucían oro, piedras preciosas u otros signos de valor.» El azote de los dioses resultó ser, en palabras de Prisco, un hombre «templado»,99 un hombre de familia: «Cuando su hijo menor, llamado Enark, se acercó y se detuvo ante él, […] lo atrajo hacia sí tomándole por la mejilla y lo miró con afecto».100 Y este, finalmente, era Atila, un hombre de familia según las palabras de alguien que acababa de conocerle y no tenía motivos para embellecer lo que veía.
Quizá renunciando al brillo del oro y a las tentaciones de la sociedad sedentaria Atila fuera fiel al espíritu estepario y a sus orígenes nómadas. No había habitado nunca en las estepas —probablemente naciera y creciera en la gran llanura húngara—, pero vivía en ruta, adorando al Padre Cielo y a otros dioses antiguos, mantenía los viejos cultos de esos territorios y se dejaba guiar por señales y presagios interpretados por sus chamanes. Por mucho que observara las viejas costumbres, y aunque buen número de premoniciones confirmaban que los dioses lo amparaban, quiso encaminarse al oeste y no al este.
Al año siguiente, Honoria, emperatriz del Imperio romano de Occidente, envió a Jacinto, su eunuco, con el encargo de trasladarle a Atila una proposición de matrimonio. Tenía buenos motivos. Uno de ellos, su inminente casamiento con un aburrido senador. La obligaba su hermano, el emperador Valentiniano, después de sorprender a Honoria in fraganti con su mayordomo mayor. Para salvarla a ella de tan indeseada unión, y para salvar al gran imperio del ineficiente gobierno de su hermano, el eunuco Jacinto se dirigió a Atila. Para sellar el trato, Jacinto llevaba el anillo de la emperatriz, que no era tanto una muestra de amor como de la seriedad de las intenciones de su augusta majestad de cooperar con el huno para transformar el imperio.
Más tarde se dieron grandes debates entre hunos y romanos para concretar lo que Honoria había propuesto. Atila insistió en que había recibido una proposición de matrimonio —la unión de las dos casas— y en que había aceptado. Sin duda sabía que la madre de Honoria, la emperatriz Elia Gala Placidia, a quien los visigodos habían capturado en Roma cuarenta años antes, se había casado gustosamente con el caudillo visigodo Ataúlfo, quien acudió a la boda vestido de general romano, el Año Nuevo de 414 en la catedral de Narbona. Y sabía también que Placidia le había dado a Ataúlfo un hijo llamado Teodosio que habría optado al trono imperial de no haber fallecido antes de cumplir el año. Ataúlfo murió también al poco tiempo y la emperatriz regresó a Roma, se casó con Constancio III y tuvo otros dos hijos: Valentiniano y su hermana Honoria, la mujer que ahora se proponía como esposa a Atila.
La unión con la hija de Placidia ofrecía muchas ventajas para el caudillo de los hunos; entre otras, la de una dote a la altura de su condición imperial. Atila exigió que el propio Valentiniano entregara a su hermana y la mitad del Imperio de Occidente, lo que ofrece una idea de la debilidad del romano, que, aunque se negara, no se tomó a guasa la sugerencia de que su hermana, que lucía con todo derecho la púrpura imperial, quisiera casarse con un bárbaro. En Roma, en el poco propicio año de 450, tales cosas ya eran posibles. Pero el emperador insistió en que la proposición nunca se produjo, que Honoria se había limitado a proponer una alianza política. ¿Cómo podría ser de otra forma si en Roma quienes ostentaban el poder eran los hombres y nunca las mujeres?
Con el anillo de la emperatriz como prueba, Atila insistió en sus demandas: quería la augusta mano de Honoria y su dote. Cuando recibió otra negativa reunió a sus aliados —godos, francos, burgundios y otros— y entró en la Galia. Derrotó a una fuerza romano-goda en la batalla de los Campos Cataláunicos, al sudoeste de París, el 20 de junio del año 451. En el siglo posterior, el historiador romano Jordanes afirmó que ese día murieron 165.000 hombres, cifra probablemente mayor que el contingente de ambos ejércitos combinados. En cualquier caso, lo cierto es que las consecuencias fueron muy grandes. Al aplastar a las legiones, Atila asestó un golpe del que Roma nunca se recuperaría. Veinticinco años más tarde, el último emperador de Occidente fue depuesto por Odoacro, que posiblemente fuera huno y que, tras tomar el poder, prefirió que le llamaran rey y no emperador. El viejo orden había acabado.
Dos años después de la batalla, Atila amenazó con atacar Constantinopla. Antes de emprender la marcha, el guerrero, bien entrado ya en los cuarenta, se tomó un tiempo para celebrar un nuevo matrimonio. Se contaría después que se comió y se bebió con prodigalidad durante el banquete, y que luego Atila se retiró con su joven esposa. Cuando a la mañana siguiente la muchacha despertó, encontró al azote de los dioses tendido aún a su lado: estaba muerto, había sufrido algún tipo de hemorragia. Atila fue enterrado en un ataúd de oro embutido en un ataúd de plata y revestido de hierro, pero su tumba nunca se ha encontrado. Su leyenda, sin embargo, ha sobrevivido, se ha contado una y otra vez, primero entre los romanos, luego por toda Europa, donde finalmente fue puesta por escrito, cosida entre dos tapas y preservada para la posteridad.
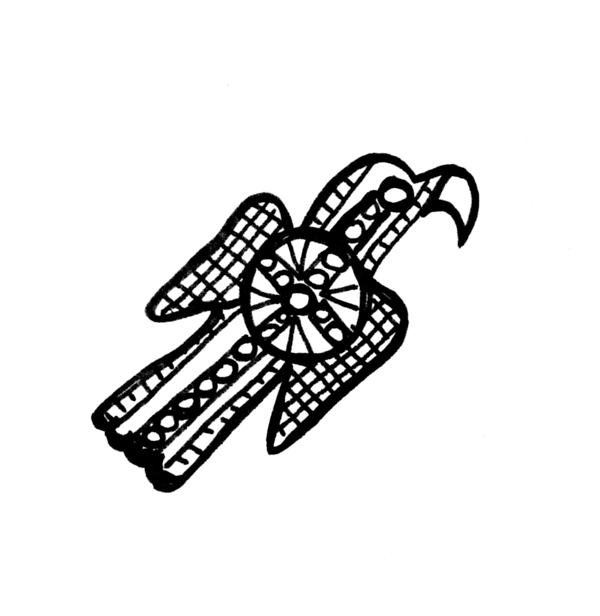
Al comenzar esta concatenación de historias, toda la humanidad vivía en ruta en un mundo donde las fronteras artificiales no eran más permanentes que un haz de ramas y espinos o un montón de piedras apiladas para proteger algún refugio provisional. Incluso después de que el gran sueño del progreso urbano sedujera a las gentes para fundar Uruk, Babilonia, Roma y otras muchas ciudades, la mayoría de la humanidad siguió viviendo extramuros y buena parte de ella —migrantes, nómadas y mercaderes— estaba en constante mudanza. El sendero abierto a través de las ruinas, la carretera de la historia, nos hizo creer que los únicos avances notables durante los diez mil años anteriores a la era cristiana se los debíamos a los pueblos sedentarios. Hoy sabemos que, desde los constructores de Göbekli Tepe hasta los hunos que aceleraron la caída del Imperio romano, nómadas, migrantes y otras comunidades sin morada fija hicieron significativas contribuciones al progreso de la civilización, desde la construcción de los primeros monumentos de piedra a la domesticación de los caballos y la invención de carros para viajar y para hacer la guerra.
Heródoto capta bien en sus Historias la eterna danza de atracción y repulsión entre dos formas muy distintas de entender la vida cuando cuenta cierta anécdota del rey persa Ciro. Después de una sucesión de costosas victorias y con un imperio que se extendía desde el valle del Indo hasta el mar Mediterráneo, Ciro regresaba a la capital cuando uno de sus generales, recordando la dura vida en su Persia natal, le sugirió que se establecieran en algún lugar donde vivir resultara más fácil. «Emigremos de esta pequeña y accidentada patria nuestra —dijo el general—, adueñémonos de una diferente y mejor.»
A Ciro no le convenció la propuesta. Opinaba que, si vivieran en un territorio más amable, no conservarían el poder mucho más tiempo. «Las tierras blandas —explicó— ablandan a los hombres. No hay territorio que pueda presumir de sus cultivos que al mismo tiempo dé hombres recios para la guerra.»101 Abel no lo habría expresado mejor. Pero si los milenios anteriores, y las historias que he contado, nos revelan algo, es que los pueblos sedentarios necesitan a los nómadas y que los nómadas necesitan de los pueblos sedentarios. Cuando cooperan, cuando las fronteras, los mercados y las mentalidades están abiertas, el mundo es un lugar mejor, como san Sidonio, obispo de Clermont, señaló pocos años después de la muerte de Atila. En las ricas tierras volcánicas de la Francia central, «donde los pastos coronan los montes y los viñedos visten las laderas, donde las villas se erigen en los prados y los castillos en las rocas, donde hay bosques y claros, donde los ríos bañan la tierra», dijo el santo, hay sitio suficiente para pastores, granjeros y urbanitas.102 Una idea plena de sentido para los persas y para los grandes emperadores nómadas que estaban por llegar.