Sabrá Dios cómo conseguí dormir de nuevo. Me despertó el frío. Lo sentí en la columna como una punzada de dolor. Me puse el batín de Henry y me acerqué a la ventana. La luz ya menguaba. Contemplé el patio adoquinado con la esperanza de verlo llegar, de que volviese a mí justo cuando yo me asomaba.
No podía ser verdad. No podía. Habíamos visto a Marla hacía unas pocas horas. Habíamos visto demasiado, de hecho: el culo desnudo, expuesto, en medio de la pista de baile, el pesado pecho goteando leche en el sofá, su mano (cálida, viva) sobre la mía. ¿Muerta? No. Marla se había pasado de la raya varias veces y siempre había caído de pie. Llevaba toda la vida yendo de fiesta. Hacía falta mucho para detenerla…, o bien hacía falta alguna pastilla extremadamente chunga. Paddy, pensé. Tengo que llamar a Paddy.
Paddy contestó al instante.
—¿Dónde cojones estás?
Yo le había oído gritar antes, pero ahora su voz tenía una ronquera infantil que me dio picor en el interior de la nariz.
—Estoy en casa de Henry.
—Felicidades —dijo en tono malintencionado.
—Paddy, ¿es verdad?
—Está muerta, Joni. Está muerta, joder…, estaba tirada en el suelo del baño. Todo el mundo estaba a su alrededor, sin hacer nada.
—Ay, Dios.
—Pues sí.
—Ay, Dios mío.
—¿Dónde está Henry? —preguntó Paddy.
—Se ha ido. No sé exactamente cuándo.
—¿Y tú qué estás haciendo?
—Nada.
—Ven a casa de Hannah. Deberías estar aquí. Estamos todos. Menos Dyl; se fue con ella en la ambulancia y no me contesta.
—¿Por qué fue Dyl?
—Porque fue él quien la encontró.
Me di cuenta de que no me salían las palabras. Una imagen de Dyl sosteniendo la mano inerte de Marla en la parte de atrás de una ambulancia con la sirena encendida.
—¿Joni? —me ladró Paddy.
Cerré los ojos. El tiempo, que parecía haberse alargado en aquel edificio antiguo, empezaba a moverse con demasiada rapidez. Me sentí desorientada, con náuseas.
—Henry… me dijo que me quedase aquí.
—Henry va a tener cosas mucho más importantes de las que preocuparse que tu paradero, cariño. Ven con nosotros.
—Tengo que quedarme aquí. Me lo pidió —dije. Me parecía necesario hacer lo que me había dicho.
—Está bien —dijo Paddy—. No pongas el teléfono en vibración.
Colgó.
Yo contemplé la pantalla del teléfono: eran las 16:20. Fuera, la luz había adoptado un amoratado tono índigo. Henry no volvía. La alta lámpara de porcelana china del vestidor seguía encendida, iluminando con su sucio resplandor apenas un rincón de la estancia.
Los duros grifos de latón del baño me hicieron daño en las manos al abrirlos. Las viejas tuberías zumbaron y repiquetearon. Yo contemplé mi reflejo en el espejo del baño para sentir que tenía algo de compañía. Tenía los ojos cubiertos de manchurrones negros, los labios hinchados y de color frambuesa. Minúsculas manchas de purpurina me cubrían el pecho y los hombros. Veía las venas de mis pechos, formando una suerte de mapa sobre el hueco central del esternón. Alrededor del corazón, pensé, y luego recordé que el corazón está alojado bajo las costillas del lado izquierdo. Me metí poco a poco en el baño de agua hirviendo al tiempo que la oscuridad se tragaba los últimos restos de color del cielo.
Intenté no pensar en Henry, en que tendría que contemplar el cadáver de su hermana. Intenté no preguntarme cuánto tiempo de lactancia le quedaría ni si le darían al bebé la última leche que se había sacado. Intenté no pensar en Dyl; Dyl en la ambulancia y quién sabía dónde en aquel momento. Piensa en la sonrisa de Henry. En los ojos de Henry mirándome con esas largas pestañas. Dios santo, ojalá estuviera allí conmigo en aquel momento, sentado frente a mí entre el vapor del agua. En el 1 de enero de otro universo paralelo y más feliz pediríamos comida desde la bañera. Nos la comeríamos tras habernos puesto dos de sus pijamas limpios y nos tomaríamos algo fuerte para paliar la resaca. Me hundí bajo la superficie y aguanté la respiración, saboreando aquel espacio carente de sonidos, la sensación de estar atrapada bajo la presión del agua que me rodeaba.
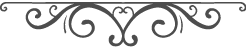
Me levanté muy tarde el 2 de enero. Tenía una lluvia de mensajes de todo el mundo menos de Henry y de Dyl; esto último me preocupaba bastante más. Apagué el teléfono.
La cocina debía de haber sido reamueblada por última vez en la década de los sesenta. Todo era linóleo y formica. Le eché un vistazo al frigorífico: un poco de rúcula medio podrida, una lata abierta de anchoas y una bolsita de papel llena de granos de café. En las alacenas había poco más: un par de barritas de proteínas y una botella pegajosa de salsa de soja. Desde luego era un piso de estudiante. Me hice un poco de café y me di cuenta de que no había comido nada desde hacía dos días.
Aquella quietud era insoportable. Me paseé por el apartamento con la taza en la mano, apreciando las partes más peculiares de la decoración. Un tosco samovar que olía a fruta podrida, un joyero de brocado que solo contenía llaves de radiador, una pequeña estatua de porcelana que representaba a un alegre loro. Sobre la puerta colgaba un tosco cuadro de un caballo, encajado en un hueco apenas lo bastante grande para el marco. Los colores del cuadro eran sucios, rojizos; las dimensiones del animal estaban descompensadas, aunque de un modo encantador. En la parte inferior habían pintado con trazos gordos e irregulares las letras «MT». Marla debía de haber pintado aquel cuadro en su niñez. De pronto me entraron ganas de tomarme una copa.
En el salón había un carrito de bebidas, anticuado aunque bien pertrechado. Entre los diferentes coñacs y oportos indudablemente antiguos había una botella de burbon ambarino. La agarré y di un trago ardiente. El líquido pasó directamente del cuello de la botella al mío. La dulzura de la bebida me alivió la garganta al tiempo que la quemaba por dentro de un modo agradable, revitalizante. Con el estómago vacío, el alcohol no tardó en hacer efecto. Me metí en la cama, botella en mano.
El tercer día: la bajada química. Lo pasé berreando en la cama; sollozos enormes, altos y temblorosos que reverberaron por el apartamento vacío. Pobre, pobrecita Marla. Pronuncié su nombre a gritos, como si su fantasma fuese a materializarse ante mí. Llamé a Henry una y otra vez, pero no contestaba el teléfono. Me moría de ganas de hablar con Dyl, pero su silencio fue como una advertencia de que no lo llamase. Iba a tener que llamar a Paddy y admitir que me habían abandonado.
Me sentía excluida del mundo. A un par de calles de distancia bullían los sonidos y olores del Soho: fritanga de pollo, hielo agitado en cocteleras, gente que se entretenía antes de ir a trabajar. Para mí era como si estuviesen en otro universo. Aquel lujoso entorno parecía burlarse de mí, como si fuese una princesa atrapada en un cuadro ornamentado.
El hambre se cernió sobre mi estómago con profunda urgencia. Engullí las dos barritas de proteínas de Henry, medio ahogada entre mis propios sollozos y la textura caliza de las barritas. El teléfono de la casa sonó y di un respingo. ¿Quién tenía teléfono fijo en aquella época?, pensé a toda prisa mientras corría por el pasillo hasta el teléfono.
—¿Hola?
—¿Joni? Bien, estás ahí.
—Henry. Oh, Dios, Henry. ¿Cuándo vas a volver?
—Esta noche.
—¿Hoy?
—Sí.
—Voy a cocinar. ¿Qué te apetece?
—Me da igual. Te veo sobre las siete. Si tienes que salir, hay un juego de llaves bajo el felpudo.
—Vale.
Y colgó.
La única ropa que tenía era el vestido de fiesta de Nochevieja. Mientras me lo ponía no pude evitar soltar una risa idiota. En Regent Street seguían puestas las luces de Navidad: renos recortados en pleno salto sobre los autobuses de turistas que pasaban por el asfalto mojado. Coloridos letreros de se vende en todas las ventanas. Gente de compras. Atisbé un suéter de un vivo color amarillo en un escaparate y me vi atraída hacia él. Aquel tono amarillo expresaba el tipo de jovialidad que yo necesitaba. Una compacta ráfaga de calefacción central me envolvió al entrar en la tienda. Había hileras de tristes vestidos de fiesta a los que no habían sacado a bailar aquel año. Una madre junto a un abrigo blanco le gritaba algo en italiano a su taciturna hija. Por todo el lugar se apilaban montones de ropa que nadie había comprado.
Eché mano del suéter amarillo y me lo probé frente al espejo más cercano. Se me antojó baratucho y rígido. Bajo aquella luz dura, mi reflejo tenía aspecto de payaso diabólico. La música se me antojó de pronto demasiado alta; sonaba por encima incluso de las discusiones de las mujeres que habían entrado a comprar. El aire era demasiado seco. Me desprendí del suéter y salí a trompicones. Me interné en Glasshouse Street. Cerré los ojos y dejé que el viento me apartase el cabello de la cara, intentando reajustar mis sentidos. «Respira: inspira cuatro segundos, mantén el aire cuatro segundos, espira cuatro segundos». Como siempre me decía mi casera terapeuta.
Fui al supermercado y llené la cesta: sobre todo comida fresca y saludable, si bien acompañada de alguna que otra compra más insalubre y decadente. Quería que Henry se encontrase con un festín al volver, con una sensación de abundancia y seguridad. Para la cena compré filete y patatas, col de mil cabezas y una botella de vino tinto. Sabía que no me alcanzaba el dinero para pagarlo todo. Quizá podría echar mano de cien libras de mi cuenta de ahorros; desde luego la situación era una emergencia. Un par de toques en la aplicación del banco. Problema resuelto. Ya repondría el dinero cuando volviese a trabajar. Mis padres jamás se enterarían de que había tocado la herencia de la abuela Helen.
La desolación del apartamento vacío se abalanzó sobre mí al volver. Todo parecía sórdido: las sábanas enrolladas, la humedad que imperaba sobre el lugar. Una vez que hube sacado toda la compra desenterré un limpiador Cif y varias esponjas y me puse a trabajar: fregué y limpié todas las superficies. Hice la cama y ahuequé los cojines. Se hizo de noche y encendí todas las luces. Mira lo bien que he dejado todo, Henry. Mira qué buena novia podría ser.
Cuando Henry llegó, yo estaba saliendo del baño.
—¡Has vuelto! —dije al ver su figura en el dintel.
Tenía un aspecto ceniciento, sin afeitar. Parecía más delgado de lo normal.
—No te he oído entrar —dije mientras echaba mano de la toalla.
Se me acercó en silencio, me quitó la toalla de las manos y me envolvió en ella como si fuese una niña. Acto seguido me apretó contra su cuerpo.
—Hola —susurré pegada a su camisa.
—Hola —dijo.
Alcé la vista hacia él. Henry me tomó el rostro entre las manos y me besó, primero con dulzura y luego con más insistencia. Se quitó el abrigo y empezó a desabrocharse la camisa.
—No digas nada —suspiró, y nada dijimos.
Un rato después estábamos ambos tumbados en el suelo del baño. Henry parecía más calmado. Le di un beso en la nariz y me levanté.
—He comprado filete para cenar —dije. Le di un tironcito de la camisa. La calidez del tejido se me antojó tierna.
—Hmm —murmuró, con los ojos aún cerrados.
—No voy a dejarte aquí tirado en el suelo.
—A lo mejor me meto en el baño —dijo, girándose hacia un lado.
—Vale. Yo me pongo con la cena. ¿Quieres una copa de vino?
—Sí.
Dejé a Henry en remojo con una copa de Rioja y me puse a cortar verduras mientras daba sorbos a mi propia copa. En la vieja cocina de los Roberts solo se sintonizaba una emisora: un concierto de piano que sonaba en un inofensivo allegro. El vapor llenó la estancia, la calentó. Una llama prendió en el aceite de la sartén. Solté un grito y luego me eché a reír. Fui a abrir la ventana. El frío aire nocturno olía a lluvia. Petricor: le había enseñado el nombre de ese olor a los niños, aunque Jem, el más pequeño, lo llamaba pet-ricura. Me apoyé en el alféizar mojado. A cada nueva inspiración, el olor de la lluvia iba alejándose. La cocina daba al norte; miré por entre los tejados en dirección a mi apartamento, donde las copas de champán seguirían sin lavar en la cocina y mis medias hechas una bola en el suelo. ¿Podía limitarme a no volver jamás a aquel sitio?
—Huele bien —dijo Henry.
Salió con el batín de cachemira puesto y me pasó la cara por el cuello.
—Cierra, que hace mucho frío —dijo, y volvió a cerrar él mismo la ventana.
Comimos sin hablar, cada uno concentrado en cortar y masticar. El ruidito de los cubiertos contra la porcelana consiguió que fuese horriblemente consciente de mis propios sonidos al masticar. Cuando acabó, Henry se puso de pie y llevó los platos al fregadero, de espaldas a mí. Se había acabado el vino.
—¿Cómo están las cosas en casa? —pregunté.
Él se detuvo e inclinó la cabeza. Sus hombros se estremecieron un poco. Se reía. Luego se pasó el dorso de la mano por la frente y soltó un gemido.
—Pues horribles, joder —dijo.
—Lo siento mucho —dije, contemplando la nuca de Henry—. ¿Cuán horribles?
En un primer momento no respondió, sino que se puso a lavar. Yo tironeé de una cutícula que me asomaba junto a una uña.
—No soporto que mis padres estén en la misma casa —dijo Henry al cabo—. Es como si estuvieran en una competición a ver quién sufre más.
Yo solté una risa. Él no.
—¿Estaban también tus hermanos? —pregunté.
—Sí —dijo, y giró la cabeza a medias para dedicarme una mirada de soslayo—. ¿Puedes liar un piti? Tengo tabaco en el abrigo.
—Sí, claro. Voy.
Fui a buscar el abrigo, que yacía en el suelo del baño. Lo colgué en la puerta de la cocina y saqué tabaco, papel y filtros. Me senté y líe dos cigarrillos, uno para cada uno.
—Voy a necesitar que seas mis manos —dijo.
Al lado de Henry, él de cara al fregadero y yo de cara a la cocina, encendí un cigarrillo en cada mano. Fumé del mío y le fui pasando el suyo para que diera caladas.
—¿Cómo lo llevan tus hermanos? —pregunté.
—No lo sé. Nick, el mayor, es demasiado raro. Es un reprimido.
—¿Y qué tal el pequeño… cómo se llamaba?
—Ed.
Sabía que Ed era el menor de los Taschen. Henry le sacaba casi una década. Se rumoreaba (Paddy lo rumoreaba) que Ed había sido la última intentona de salvar el matrimonio de los padres de Henry.
—La primera noche, Ed entró en mi cuarto llorando —dijo Henry.
—Joder.
—Me dijo que no estaba seguro de conocer de verdad a Marla. Tenía doce años más que él, ¿sabes? Para cuando Ed pudo caminar y hablar, Marla prácticamente se había mudado a Londres.
—Oh —dije.
—Sí.
Me hizo un gesto con la cabeza para que le tendiese el cigarrillo de nuevo.
—Marla… —Se detuvo y carraspeó sonoramente; un ruido que casi resultaba agresivo—. La expulsaron del instituto a los dieciséis. Nadie sabía qué hacer con ella. Para entonces, papá estaba casi siempre ausente y mamá…, digamos que abandonó toda esperanza. Creo que se cansó del papel de poli malo. Así que la dejaron mudarse aquí.
—¿A los dieciséis años?
Paseé la vista por aquella escueta cocina e intenté imaginar a una Marla adolescente viviendo en aquel espacio. Cocinándose ella sola, leyendo revistas, pintándose las uñas de los pies.
—Solo la veíamos cuando se presentaba por sorpresa para pedir dinero. Solía venir colocada y siempre con algún tipo nuevo.
—Joder.
—Sí. Total, que Ed entra en mi cuarto llorando en mitad de la noche. —Henry suspiró—. Lo tranquilizo y va y me suelta que está llorando porque se siente culpable.
—¿Culpable? —pregunté—. ¿Algo así como la culpa del superviviente?
—No —dijo Henry, impertérrito—. Se sentía culpable porque Marla no le caía bien.
Yo no sabía qué decir. En aquel momento parecía un grave pecado confesarle que Marla no nos caía bien a ninguno de nosotros.
Henry tenía la pechera y las mangas empapadas. No dejaba de secarse la cara con el dorso de la mano y de pasarse agua de fregar por la mejilla.
—Me dijo que había deseado que sufriese una sobredosis.
—¿Qué? —dije—. Por Dios. ¿Y tú qué dijiste?
—Le dije que lo comprendía —dijo Henry.
Cerró los grifos y por fin tomó el cigarrillo entre los dedos. Me embargó la minúscula pena de dejar de prestarle mis manos.
—Marla había convertido nuestras vidas en una pesadilla, Joni. Se zumbó a la mitad de mis amigos. Solían llamarnos de hospitales y de comisarías en mitad de la noche. Básicamente rompió el matrimonio de mis padres.
—Pero…, o sea, no fue culpa suya, ¿no?
Henry dio una honda calada al cigarrillo y no dijo nada. Nos quedamos así un rato. Yo no estaba segura de si Henry quería que me quedase.
—Vámonos a la cama —dijo.
Yo lo miré. Gotas de agua manchaban su barba incipiente. Me gustaba muchísimo. Muchísimo.
—Guay —dije.