Me alojaba en la casa de una terapeuta, un estirado ático del norte de Londres, mientras trabajaba de niñera para una familia que vivía a pocas calles de distancia. Iba y volvía a pie al trabajo. Todos los viernes por la tarde me compraba en la tienda de alimentación de la esquina una chocolatina italiana de una marca concreta, el tipo de chocolatina que viene envuelta en una pequeña fortuna en papel encerado bajo el envoltorio externo, y regresaba a casa mientras escribía a mis amigos a ver quién iba a salir por la noche. Siempre había plan, e incluso si no lo había, nos lo montábamos nosotros. Íbamos a nadar por la noche en el estanque de Hampstead, hacíamos un pícnic improvisado en el parque, acabábamos en algún club desconocido un miércoles a las cuatro de la mañana…
Daba igual. Todo daba igual.
Cuando llegaba a mi abarrotado estudio, me quitaba aquella ropa de niñera tan escandalosamente sobria y me ponía algo más apropiado para la noche en ciernes. Zapatos que me permitían desplazarme con la misma movilidad y velocidad a la que discurrían nuestras noches, pero que no fueran zapatillas deportivas, por si acaso. Había lugares en la ciudad en los que no te dejaban entrar si llevabas deportivas. Sitios diseñados para ricos y famosos, pero hacia los que a veces nos veíamos arrastrados en medio de la multitud. Siempre nos sentíamos un poco farsantes cuando la atractiva azafata del lugar (que siempre despachaba cocaína a ciertos clientes) nos metía en la lista de invitados. Aquellas puertas secretas daban a mundos totalmente diferentes. De pronto te encontrabas en una señorial casa de campo: anaqueles repletos de libros, chimeneas y paredes con empapelado a cien libras el metro cuadrado. O bien entrabas en un palazzo florentino en el que bronceados hípsters vapeaban alrededor de una fuente. Podías acceder a un riad lleno de plantas olorosas, a un tugurio de los años treinta o a un sótano con lámparas de neón y luz dorada en el que te topabas con la última estrella del pop justo a tu lado. Aquellos sitios no cerraban jamás. Yo odiaba marcharme. Una vez que las largas horas de baile desembocaban en la mañana siguiente, podías ir a desayunar a algún restaurante, comprarte el periódico y pasar un par de horas leyendo y mordisqueando una tostada. A veces te cruzabas con algún conocido y dedicabas unas cuantas horas más a beber café e intercambiar chismorreos. Quizás incluso te daba por almorzar allí, y antes de que te dieras cuenta volvía a ser la hora de los cócteles.
Aquel ritmo, aquel fin de semana infinito, me resultaba completamente natural. El verano pasado en Cornualles fue idéntico: el hedonismo cíclico, la compañía constante. Jamás estabas a solas. Incluso si te estabas dando un baño, alguien se acercaba y se sentaba a tu lado en el borde de la bañera, con los pies cerca de ti y un cóctel improvisado en la mano, charlando mientras esperaba su turno para bañarse. El tiempo se diluía. Parecía que aquel sol del verano volvía a salir apenas se ponía. Dormir era opcional. Nadie tenía la menor idea de qué día de la semana era.
En la ciudad, la vida era rápida. No había tiempo que perder: tenías que encontrar algo divertido y aferrarte a lo que fuera. Si no ponías atención te lo perdías, te perdías aquella vertiginosa euforia imposible de conjurar de la nada si el aire no estaba maduro. Podías decorarte con maquillaje y metales preciosos, salir dispuesta y alerta solo para ver que te habían dado plantón. Te reías a carcajadas, bebías licores y te tomabas cosas aún más fuertes en un intento por resucitar la noche, pero se te había pasado la oportunidad, así que, como un fantasma que desaparece bajo las escaleras, te volvías a casa.
En Nochevieja, este tipo de energía alcanza un superávit, hasta el punto de que las cosas pueden torcerse con la misma celeridad con la que pueden salir bien. No está claro, es volátil, a menos que se lo canalice correctamente. Quizá por eso nos juntamos en fiestas o nos escondemos, todo en un intento por domar esa energía.
Yo tenía suerte: llevaba sin salir desde Navidad. Había estado sumida en una larga hibernación. Pero mis amigos menos afortunados tenían que ir a la oficina. El trabajo no hibernaba. Fueron los primeros en venir directamente del trabajo a mi apartamento. Yo, embutida en un pijama de franela, llevaba todo el día escribiendo y picando algo de comida, con la calefacción demasiado alta. Estaban encantados de verme; valerosos emisarios del mundo real que regresaban, sedientos y con el cuello de la camisa desabrochado.
Niall llegó con champán. Mila contribuyó con cuatro porros ya liados en pulcros pitillos. Se suponía que Jess iba a venir, pero se encargaba de las relaciones públicas de una fiesta que celebraba The Line, una revista semanal de cultura de Londres, así que tenía que dejarse ver por allí antes de poder retirarse discretamente.
Mila y Niall se dedicaban a lo mismo que hacían siempre por aquella época: flirtear a base de insultos.
—Niall, tanto dinero que se han gastado en tu educación y aún no eres capaz de captar cuándo estoy siendo sarcástica.
Niall era el más maduro de todos nosotros. Tenía un trabajo aburrido pero con muy buen salario, que no dudaba en gastar generosamente. De maneras anticuadas, hablaba del mismo modo con todo el mundo, tuviese dos años o ciento dos. Sabía cómo funcionaban las tasas de interés pero también era capaz de cambiar un neumático. Era el tipo de persona que hay que tener en tu equipo.
Bebimos champán a sorbitos mientras yo me acababa de arreglar el pelo en el espejo del baño entre risitas. Intentamos adivinar quién estaría en la fiesta. Trazamos planes de rescate en caso de que alguno de nosotros se viese atrapado con alguna compañía desagradable. Alguien como Sylvie: camarera de día, poeta de micro abierto de noche; algo rechoncha y en teoría muy agradable, pero en la práctica el tipo de persona cuya conversación te hacía pensar que toda la diversión se había trasladado a otro rincón de la sala. También había otro tipo de compañía irritante: los que se las arreglaban para no hacerte una sola pregunta pero se comportaban como si los estuvieses aburriendo soberanamente. Chicas pasadas de coca, viejos armados con chistes malos y peor aliento…
Como siempre, cinco minutos antes de salir me asaltaron las familiares ganas de quedarme en casa. El humo de marihuana atestaba la habitación. Mi copa de champán medio vacía había empezado a saberme amarga. El letargo me tomó de la mano y me invitó a deshacerme de aquellos incómodos tacones altos y del sujetador, a meterme en aquel pijama de franela que seguía calentito. La exclusividad del emocionante rifirrafe entre Mila y Nial me hacía sentir sola, amargada. Intenté pensar en un modo de decirles que me caía del plan. Mila me iba a asesinar. En la fiesta, Paddy vería que los dos habían venido sin mí y añadiría la decepción a mi larga lista de delitos. Dejaría de tomarse la molestia de invitarme a más eventos. Yo no podía permitir tal cosa. Dejé que la inercia de la emoción de mis amigos me llevase en volandas al aire helado del exterior, donde encontré lo que esperaba: la promesa de una noche para recordar.
Unos fuegos artificiales prematuros chisporrotearon en alguna parte distante del cielo.
Avanzamos a trompicones, tan rápido como pudimos, mientras nos íbamos pasando los porros de Mila. Nos los acabamos fuera de la estación antes de meternos en el calor estancado de la Línea Norte. Todas las personas que iban en el metro estaban vestidas de gala y muy alteradas. Empezamos a hablar con un grupo de chicas jóvenes cuyos vestidos de lentejuelas evidenciaban el estatus modesto al que pertenecían.
—¿Vais a ver los fuegos artificiales, chicas?
—No, vamos a una pequeña fiesta familiar.
Al salir vimos que el Starbucks seguía abierto. Del interior brotaba un olor a café y nuez moscada. Tomados del brazo fuimos cantando I’m in the Mood for Dancing mientras recorríamos Holloday Road. Niall le dio un billete de cinco y un par de calcetines nuevos a un sintecho (llevaba encima otro par de calcetines solo para poder dárselos a quien los necesitase: «No tener calcetines limpios es una mierda»).
Paddy abrió la puerta.
—Joder, menos mal que habéis llegado —dijo.
Paddy era actor, pero no del tipo introvertido que solo cobra vida cuando interpreta un papel. Nos dio a todos un beso de bienvenida y nos metió dentro a empujones, como si fuésemos fugitivos.
—Hanna me ha puto obligado a venir a la hora del almuerzo para ayudarla.
Hannah, la anfitriona, había ido a la escuela con Milla, con Jess y conmigo. Ahora trabajaba como escenógrafa en cine. Había adoptado a Paddy en cuanto se habían conocido en la fiesta con la que Mila celebró su decimoctavo cumpleaños.
Paddy sacó cuatro copas María Antonieta de un aparador, las llenó con un mejunje rosado y nos las tendió.
—¡Joni! —Me dio un abrazo distante—. Qué vestido. Puede que te lo pida prestado. Quítate el abrigo pero que ya; el guardarropa es el primer dormitorio de la izquierda.
Mila y yo dejamos a Niall charlando con Paddy y fuimos a dejar los abrigos. Al subir las escaleras pasamos la vista por el salón.
Al entrar en el dormitorio, alguien se metió a toda prisa junto a nosotras y cerró de un portazo. Jess. Nos estrujó de un abrazo y se derrumbó en la cama mientras nos ametrallaba con preguntas sobre cómo habíamos pasado la Navidad y cómo estaban nuestras familias. Sin pausa mediante empezó a contarnos cómo habían ido sus fiestas.
—He tenido la peor de las discusiones con mi madre —dijo—. Del todo. Es que no puede no sacar el tema.
—Ay, Dios —dije yo.
—¿A que sí? Es en plan «cálmate, mamá, en mi reloj biológico no han dado ni las doce del mediodía».
—Mi madre está igual —dijo Mila, y añadió con una imitación impresionantemente certera del acento nigeriano de su madre—: «¿Cuándo vas a conocer buen chico y dejarte tonterías?».
Jess y yo nos echamos a reír.
—Agh. Bueno, da igual —dijo Jess—. En la fiesta de Line me han dado un poco de MDMA de primera. ¿Quién quiere colocarse?
Los padres de Hannah solían irse a Málaga el segundo día de Navidad y no regresaban hasta bien entrado enero, lo cual le daba tiempo de sobra para redecorar la casa por completo y luego dejar todo tal y como estaba. Las fiestas de Nochevieja de Hannah eran legendarias: todo el mundo estaba invitado y jamás se acababa la bebida. Se rumoreaba que pasaba dos días preparando la casa: escondía bajo llave todas las cosas de auténtico valor y decoraba los interiores según un tema escogido meses atrás. Aquel año se había superado a sí misma. Linternas chinas de papel rojo y antorchas tiki de parafina iluminaban el jardín. En la casa flotaba un leve aroma a cigarrillos y a narcisos metidos en un auténtico ejército de botellas de leche de vidrio, que salpicaban las repisas de ventanas y chimeneas. Todo el lugar parecía brillar con un resplandor dorado que bañaba a muebles e invitados por igual. Hannah siempre decía medio en broma que solo invitaba a gente atractiva a sus fiestas. Por derecho propio, todos los presentes deberían haber tenido doble papada y haber estado inflados de pura glotonería navideña; pero no: allí solo había gente guapa vestida con las mejores sedas y cuero.
Fuimos a fumar al jardín.
—¿Dónde se ha metido Niall? —preguntó Mila.
Lo vimos hablando con Cecily Simmons, una chica que tenía todo lo necesario para ser hermosa y aun así no lo conseguía.
—Agh. Mejor que se encargue él de distraerla y no yo —dijo Jess. Dio una honda calada al cigarrillo y luego me puso la boquilla húmeda y manchada de carmín en la boca—. Toma, fúmatelo tú. Me está dando náuseas.
Jess era una de las pocas personas en el mundo de las que yo aceptaría un cigarrillo húmedo. No solo porque la quería, sino porque era ridículamente pulcra. Más que pulcra, era relamida. Siempre se las arreglaba para estar chic apenas sin esfuerzo. Incluso en el colegio, cuando Mila y yo íbamos vestidas con ropa del Primark de colores que no casaban, Jess prefería ropa de segunda mano y maquillaje minimalista. Ahora, metida en el papel de sofisticada relaciones públicas, solía vestir de negro y tenía la firme creencia de que las deportivas solo eran para el gimnasio. Se lavaba el pelo con un champú de veinticinco libras el bote y siempre dejaba una estela de aroma a petitgrain.
Me vibró el teléfono. Un mensaje de Dyl.
¿Has llegado? Estoy arriba.
Les dije a las chicas que iba al baño y me deslicé por la fiesta en dirección a la pequeña habitación en la primera planta donde sabía que me esperaba Dyl. Sabía que no se refería al salón de juegos de arriba, donde dos desconocidos tocaban la guitarra y cantaban una repugnante versión falsamente irónica de una canción de Beyoncé. Tampoco se refería a la siguiente habitación, el dormitorio de pequeña de Hannah, donde los invitados más enganchados se metían rayas repartidas sobre los libros de Crepúsculo. No, Dyl me esperaba en la habitación solitaria y sin decorar de la última planta de la casa, en la que no había más que una mesa de madera y una silla. Ahí estaba: fumando por la ventana. El frío aire de la Nochevieja llenaba la habitación como si de un hechizo se tratase.
—Hola —dije.
Él se giró hacia mí. Expulsó humo por la boca en una ráfaga que se le enroscó alrededor del rostro.
—¡Phil!
Sonrió de oreja a oreja. Así era como me llamaba. En realidad me llamo Joan, pero tras descubrir a Joni Mitchell en la adolescencia empecé a usar Joni. Nunca me he arrepentido. Aunque la legendaria cantautora no lo sepa, comparte apellido con un personaje calvo, gordo y de mediana edad de una serie: Phil Mitchell. De ahí viene el apodo que me ha puesto Dyl. Solía sacarme de mis casillas porque aquella comparación amenazaba gravemente mis ensoñaciones adolescentes. Sin embargo, mi irritación no hacía más que avivar la persistencia de Dyl, así que con el tiempo acabé por unirme a la broma. Éramos Dyl y Phil. Dyl es la abreviatura de Dylan, a quien llamaron así por Bob Dylan. Sus padres son mucho más guays que los míos. Mi madre conoció a la suya en clases de preparación al parto. Lo que más la impresionó de ella fue su «melena salvaje» y el desprecio que parecían inspirarle las demás embarazadas.
—«Tocad, campanas tristes» —dijo Dyl—, «al cielo sombrío, la nube pasajera, la luz y el frío: el año muere esta noche».
—¿Byron?
—Tennyson.
—Vamos abajo —dije, pues me negaba a que me atrapase con su palabrería.
Nos habíamos visto hacía tan solo un par de días, pero si nos daban cuerda podíamos pasarnos el resto de la fiesta allí arriba, charlando. Siempre teníamos algo que comentar, alguna nueva revelación que había que diseccionar. Casi siempre sabíamos qué pensaba el otro casi de forma telepática. Podíamos llevar varias conversaciones a la vez y cambiar de tema de repente sin despeinarnos, solo para acometer el epílogo de un tema pasado en total sincronía. Los silencios entre nosotros eran tan cómodos como breves. Y, Dios santo, cómo me reía con él.
—Vamos, Dyl —repetí—. Además, ¿qué haces aquí tú solo, pedazo de tarado?
—Me he quedado aquí trabado, colega. Me metí un par de rayas antes de salir de casa y no me están subiendo nada.
—Bueno, pues baja y tómate algo. Así te pondrás a tono.
—¿Niall está abajo?
—Sí, ha venido conmigo.
—Bien.
La música sonaba bajo nuestros pies.
—Échate un piti conmigo —dijo.
—No me apetece. Tengo un poco de náuseas. Mila los carga mucho para mi gusto.
—¿Y no tendrá un poco de MD?
—No, pero Jess sí.
Dyl sonrió. Yo le devolví la sonrisa. Se acercó a mí y me dio un abrazo.
—Muy bien —dijo. Se revolvió el pelo con gesto deliberado mientras bajábamos juntos al ajetreo de la fiesta—. Vamos, al lío.
Sin embargo, Dyl se quedó paralizado en mitad del último tramo de escaleras. Seguí su mirada a ver qué había visto, o mejor dicho, a quién. Entre los postes del pasamanos atisbé una tosca melena de color pizarra, repeinada al estilo eduardiano sobre una cara con una expresión de autocomplacencia extrema. Un pecho sin sujetador asomaba por una blusa demasiado pequeña; el pezón oscuro soltaba gotitas cremosas. Marla. Estaba sacando un extractor de leche materna del bolso que había dejado en el sofá a su lado.
—Oh, Dios.
—¿Suena increíblemente conservador por mi parte si digo que debería estar en casa con su bebé? —preguntó Dyl.
—¿Suena increíblemente horrible por mi parte si digo que mejor no nos acercamos a ella? —dije yo.
Demasiado tarde.
—¡Joni! ¡Dylan! ¡Venid!
Marla Taschen era el desastre con patas local, la vara de medir con la que comparábamos nuestro hedonismo. «Entre cero y Marla, ¿cuán borracha iba yo ayer?» Era una piedra angular de puro caos. Todos nos decíamos que no estábamos tan mal como Marla. Había varios candidatos posibles a padre de su bebé.
Yo la conocí en una rave en un almacén. Marla estaba sola en el váter improvisado, esnifando cocaína mientras bebía de un tetrabrik de plástico lleno de «zumo de naranja». Con pupilas de dibujo animado, Marla me dijo que la vitamina C le «equilibraba el colocón».
—¿Conoces a mi hermano? —me dijo mientras me agarraba del mentón y se me acercaba tanto a la cara que pensé que iba a besarme.
—No sé, ¿lo conozco?
—¡Se llama Henry! —gritó. Aparentemente no tenía el menor control sobre el volumen de su voz.
—Ah, sí. Sí, más o menos.
Se llevó un dedo a los labios y puso otro sobre los míos.
—Ssssh —dijo—. No le digas nada del colocón que llevo, ¿vale?
Aquella noche le guardé el secreto, aunque con el paso de los años me quedó patente que Henry estaba tan al tanto de los colocones de Marla como el resto de Londres. Ahora, en la fiesta, nos dedicó una mirada beatífica y alargó la mano para estrechar la mía:
—Hoooola. ¿Cómo estáis, niños?
No era más que un par de años mayor que nosotros, pero desde que había sido madre había adoptado unas maneras santurronas y vergonzantes dignas de una profesora. Apreté los labios. Al parecer ya era lo bastante madura como para que nadie se refiriera a mí como «niña» pero no para que no me molestase.
Marla me acarició la mano con el pulgar, arriba y abajo, como un metrónomo de una lentitud agónica, alargando el tiempo que teníamos que pasar en su compañía. Le lancé a Dyl una mirada perentoria.
—Bueno, ya sabes —dijo Dyl—. Destrozado por lo poco que he conseguido este año. ¿Y tú qué tal?
Ella soltó una risita.
—Qué gracioso eres, Dylan. —Se sacó la copa de succión del pezón—. Yo estoy bien. Me encanta ser mamá, al menos cuando Bear me deja dormir.
—Seguro que ya estás acostumbrada a que un jovencito empeñado en chuparte las tetas no te deje dormir —intervino Paddy—. Bueno, chicos, Hannah necesita que la ayudemos a preparar la pista de baile.
Ni a Dyl ni a mí nos hizo falta más. Nos abrimos paso a golpes de strip-the-willow entre el cardumen de cuerpos encantadores del jardín, y nos dirigimos al estudio, donde se iba a montar el bailoteo.
El estudio era un espacio a doble altura con paredes de ladrillo pintadas de blanco. Por todas partes había enormes plantas. Habían cortado la mitad del tejado que daba al sur y la habían reemplazado con ventanales de cristal, lo cual le daba a la estancia un aire entre invernadero y carpa de circo. De una viga de hierro envuelta en bombillitas colgaba un columpio de dos asientos. Los invitados se subían al columpio a echarse fotos, posando con las piernas al aire. Un par de chicas altas discutían qué vinilo poner, conversación que se cortó de cuajo cuando Frank Ford empezó a martillear un blues de ocho compases en el gran piano que había en la esquina. La gente aún no había empezado a bailar, pero se notaban las ganas que flotaban en el ambiente, como el zumbido eléctrico de una orquesta que empezaba a poner a tono los instrumentos. Habíamos perdido a Dyl por el camino. Quizás alguno de los otros se lo había encontrado. Paddy y yo nos derrumbamos en un enorme diván y comenzamos a juzgar a todos los presentes en la sala.
—Antes me preguntó si tenía pastillas —dijo Paddy.
—¿Quién?
—Marla.
—Por Dios —dije yo—. Pero eso, no sé, ¿no envenena la leche del bebé o algo así?
—Cualquiera sabe —dijo Paddy—. Pero parecía ansiosa por meterse algo.
Imitó ese croar pijo de niña bonita que tenía Marla:
—Paddy, Paddy, cariño, ¿llevas algo? ¡Esta nena quiere fiesta!
—Dios —dije con un estremecimiento—. ¿Quién crees que es el padre del bebé?
—Probablemente uno de sus hermanos. Los Taschen son demasiado elitistas para mezclarse con nadie que no pertenezca a la familia.
—Agh.
—Hablando del rey de Roma…
Allí estaba Henry, con ese porte encorvado y medio jorobado que adoptan las personas muy altas. Llevaba un botellín de cerveza en la mano y charlaba con un pelirrojo atractivo a quien llamábamos Tomate. Henry no se parecía mucho a su hermana, aparte de aquella mata de pelo densa y casi negra. Tenía los ojos azules, al igual que Marla, pero menos insípidos…, o quizá fuera que no se había drogado tanto como ella. Era hermoso de una manera infantil: no se percataba de su belleza, que era casi sobrenatural. Henry había sido uno de los chicos «top» de Mosshead, la escuela para chicos con la que Mila y yo estábamos obsesionadas de niñas. En concreto, quien estaba obsesionada con Henry era yo. Él jamás me había prestado mucha atención hasta el verano pasado, cuando nos habíamos enrollado en el carnaval de Notting Hill. No me lo podía creer; mi adolescente interior se puso a dar volteretas cuando me besó. Luego no volví a saber nada de él y me sentí levemente herida, si bien me supuso cero sorpresas. Desde entonces no había vuelto a verlo. Se decía que se había echado novia: Imogen, una creadora de contenidos bastante imponente. Alguien más en su liga que yo.
—¿Sabías que lo ha dejado tirado? —dijo Paddy, siguiendo mi mirada.
—¿Qué?
—La lagarta esa de Imogen. Se lio con un modelo en Australia. Ahora le va el rollo sano, el yoga y toda esa mierda.
—¿Y se ha hecho lesbiana?
—Un modelo, idiota, no una modelo.
Jess se acercó y se zambulló entre Paddy y yo, armando tal escandalera que algunas cabezas se giraron hacia nosotros…, incluyendo la de Henry. Nuestros ojos se cruzaron y… ¿acaso me lo había imaginado? Sentí un ápice de efervescencia ante las posibilidades de la noche.
—¿Os queréis meter algo? —preguntó Jess.
—Sí.
Nos juntamos todo en el baño de arriba. Niall y Milla estaban sentados el uno junto a la otra en el borde de la bañera, con las manos a punto de entrelazarse. Dyl se arrebujaba en el alféizar, con un cigarrillo en la mano. Jess y Paddy hicieron un pequeño dim sum de MDMA con papeles Rizla y nos fueron tendiendo uno a cada uno.
—Este baño es más grande que nuestro apartamento —dijo Jess después de haberse tragado su «bocado».
—Ya te digo —dijo Mila.
—¿Sabíais que es propio de antisemitas? —dijo Paddy tras beber un poco de agua del lavabo para tragarse el suyo.
—¿El qué, el MDMA? —preguntó Dyl.
—No, celebrar la Nochevieja. En el calendario gregoriano, el año nuevo coincide con la fiesta de San Silvestre, el más antisemita de los papas.
—Anda y vete a la mierda.
—Te lo digo en serio.
—¡Ay, Dios! —dijo Jess—. Es verdad, en Brasil se celebra una carrera por San Silvestre. Mi primo siempre postea cosas de la carrera en Facebook. Menudo coñazo.
—Pues ahí lo tienes —dijo Paddy—. Brasil es muy antisemita: es ahí donde fueron a esconderse todos los nazis antes de Núremberg.
—Entonces —dijo Dyl—, ¿dices que yo, como miembro del pueblo elegido, no debería celebrar la Nochevieja?
—En Bélgica, a las mujeres que no acaban el trabajo que tienen antes de que se ponga el sol en Nochevieja les cae la maldición de no encontrar marido todo el año —dijo Niall.
—Pues vaya maldición —dijo Jess.
—¿Y tú cómo sabes esas cosas? —dijo Milla.
Niall le dedicó una sonrisa triste.
—Por Lina.
Lina era la ex de Niall. Hacía seis meses había roto con él sin explicación alguna.
—A lo mejor por eso te dejó —dijo Paddy—. Quizá no cumplió una fecha de entrega y no quiso esperar otro año para casarse.
Todos nos empezamos a partir la caja. La química estaba comenzando a subir.
Por todas partes había velas aromáticas con olor a higos. Recuerdo retazos de conversaciones superficiales, consciente de que Henry orbitaba en todo momento a mi alrededor, al otro lado de la habitación. Toda la gente con la que yo hablaba no suponía más que un modo de matar el tiempo antes de Henry.
—Hola.
Por fin.
—Hola —dije.
Por alguna razón decidimos ir juntos a meternos una raya de coca. Dejé que abriese el camino hasta el baño de abajo y cerré la puerta tras de mí al entrar. Él me pasó el brazo por la cintura para cerrar el pestillo. Su cuerpo estaba casi encima del mío, su boca al mismo nivel que mis ojos durante apenas un segundo.
—Me la ha dado Tomate —dijo—. Espero que sea buena.
—Yo necesito bailar —dije, acercándome para meterme la mía.
Él sonrió y me miró tras aquellas largas pestañas.
—Guay.
Volvimos al estudio. De alguna manera, el número de personas que había allí se había triplicado en quince minutos. La música sonaba más alta, las conversaciones se mantenían de cerca pero a gritos. La gente había empezado a cimbrear por la pista de baile.
Sonaba Brown Sugar de los Rolling Stones. Henry y yo nos colamos en medio de la pista. No era nuestra primera vez; nos movíamos bien. El destello de un recuerdo: Henry tirando de mí hasta la pared a su lado, en algún lugar atestado de Ladbroke Grove, en medio del martilleo de los bajos de una sala de fiestas.
Él era la pareja de baile perfecta. Me tomaba cada poco de la mano y me hacía girar, luego me daba espacio para moverme y, a medida que el baile progresaba, me acercaba a sus brazos, a su cuerpo. Su olor corporal, el parpadeo de su mano en mi pelo.
Las drogas me corrían por el cuerpo. Estaba flotando. Las luces por la estancia perdieron foco. Yo no veía nada que no fuera Henry.
La música se detuvo en cierto momento. Hannah se subió a una silla y mandó callar a todo el mundo. Con gritos estridentes, contamos: diez, nueve, ocho…
—¡UNO!
—¡FELIZ AÑO NUEVO!
El familiar y asombroso tacto de los labios de Henry. Lo perdí un instante; Mila y Jess tironearon de mí para que fuese a bailar con ellos. Me latía tan fuerte el corazón que sentía los latidos en el pecho.
Salí al jardín y vi a Henry charlando con un Dyl muerto de la risa mientras daba caladas a un porro.
—¿De qué os reís tanto? —pregunté.
Dyl estaba doblado de la risa, incapaz de contestar. Henry se limitó a encogerse de hombros. Yo le quité el porro a Dyl y le di una larga calada para ponerme a tono aunque fuera un poco.
—Si quieres vente —le dijo Henry a Dyl.
—¿A dónde? —pregunté.
—Mi familia tiene casa en Cornualles. Está muy lejos, es un sitio muy tranquilo. Le estaba diciendo a Dyl que podría irse allí a escribir.
Dyl intentó recobrar la compostura.
—Me encantaría, de verdad. ¿Seguro que no lo dices por decir?
Henry dio una calada a su cigarrillo.
—Yo no digo las cosas por decir.
—Eres el mejor, Hen.
Explosiones lejanas, olor a pólvora en el aire. Desde aquel rincón de Londres se atisbaban algunas estrellas blancas en el cielo.
Dentro, el ritmo pulsante de la música cambió: del contoneo de hombros y caderas del rock al movimiento de cabeza y manos del house.
—Oh, Dios —dije yo.
—¡Vamos! —chilló Dyl, y echó a correr hacia el estudio para unirse a la muchedumbre.
Henry me acercó hacia sí de un tirón y me envolvió en su chaqueta. Me dio un beso más fuerte. Un éxtasis cálido y despreocupado me recorrió todo el cuerpo.
—¡Mierda! ¡Henry! —Dyl nos llamó desde la puerta del estudio—. Esto no te va a hacer ni un pelo de gracia.
Dentro se había montado algún tipo de espectáculo. Todos reían y animaban en medio de aquella música agudísima y asfixiante. Yo no veía qué sucedía, así que miré a Henry, quien, con su más de metro ochenta, era un periscopio humano. Algo iba mal.
—¿Hen? —grité—. Henry, ¿qué pasa?
Henry tenía la mandíbula apretada.
—Es Marla —dijo.
—¿Qué?
Me las arreglé para abrirme paso entre todos aquellos cuerpos apretujados. Vi a la hermana mayor de Henry, desnuda del todo y puestísima, retorciéndose casi en un ejercicio gimnástico sobre Tomate, que también estaba muy colocado.
Me giré hacia Henry y grité:
—¿Quieres que nos larguemos de aquí?
—Sí. —Asintió—. Sí, por favor.
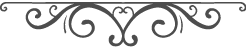
En el taxi, Henry se recostó en el asiento de atrás y apoyó la cabeza en mi regazo. No vio que yo era incapaz de borrar la sonrisa atolondrada de la cara. Soltó un gemido apretado contra los dobleces de mi vestido.
—Qué vergüenza —dijo—. Mañana se arrepentirá muchísimo. Es el tipo de actitud que después la deja hecha polvo.
Yo sabía a qué se refería. Gracias a Dios que había sido ella la del numerito y no yo.
—No te preocupes —dije—. Es Nochevieja. Todo el mundo está drogado. No se acordará nadie.
—Yo sí.
—Bueno, sí. Probablemente esa imagen se te quedará grabada para siempre. Pero nadie más se acordará.
Él se echó a reír. Ambos seguíamos bastante colocados.
Henry le dijo al conductor que podía parar allí mismo, gracias, segundos después de haber pasado los letreros electrónicos de Picadilly Circus. Las luces de la Coca-Cola y el último modelo de Apple imprimían colores danzantes en la piel de mis piernas desnudas.
—¿Vamos al club? —pregunté al bajarme del taxi en Regent Street.
Él me agarró de la mano y me llevó hasta una puerta de metal pintada de negro, incrustada entre los escaparates de las tiendas de Savile Row. Sacó un manojo de llaves.
—¿Aquí es donde vives, Henry?
Debía de haber pasado por allí docenas de veces de camino a las exposiciones que se organizaban en la Royal Academy, pero jamás me había percatado de la presencia de aquella puerta. Quizá solo aparecía en Nochevieja.
La puerta negra se cerró de un portazo tras nosotros. Me encontré en un pequeño habitáculo. Un portero uniformado que componía una estampa tan típicamente navideña como los ositos gigantes del Hamley’s, a pocos metros de allí, saludó a Henry con un «Señor Taschen». Yo esbocé una mueca. Henry le deseó un feliz año nuevo y me llevó hasta un enorme patio flanqueado de caballerizas de piedra y madera a ambos lados.
—Perdona, ¿acabamos de retroceder en el tiempo?
—Son una reliquia del siglo xviii —dijo Henry—. En alguna parte tenían que dejar los caballos los estudiantes que vivían aquí.
—Claro —dije, intentando reprimir una carcajada demente.
Más llaves. Tres pisos de escaleras alfombradas. Un olorcillo algo húmedo, rancio.
—Hemos llegado —dijo Henry.
Cruzamos otra puerta y entramos en un Londres de una época pasada. Los techos eran imposiblemente altos. Las ventanas estaban cubiertas con metros y más metros de pesadas cortinas de terciopelo. Los muebles antiguos componían una auténtica exposición de árboles ingleses: armarios de madera de nogal, anaqueles de madera de cerezo, mesas de madera de roble. Las únicas señales de la época actual yacían desparramadas de cualquier manera por todo el lugar: el cable gastado de un cargador de teléfono muy usado, una hilera descuidada de zapatillas de correr, altavoces Bose.
Yo paseé una y otra vez por aquellas habitaciones, digiriéndolo todo, mientras le lanzaba todo tipo de preguntas desconcertadas a Henry.
—¿Cómo es que vives aquí? ¿Eres espía? Tenemos veintipocos años; nadie de nuestra edad vive aquí.
Henry me explicó que estábamos en un edificio llamado Albany, construido a finales del siglo xviii como prototipo de alojamiento para estudiantes. La madre de Henry, Christiane, había heredado aquel apartamento de su tía Beatrice, que se había casado con un magnate textil con quien no había tenido hijos. Christiane prefería vivir en el campo, así que le dio a Henry las llaves del apartamento a cambio de un alquiler asquerosamente simbólico.
—Que te follen —dije.
—Justo esto tenía en mente —dijo él, y se echó a reír antes de acabar de hablar, a causa de la sordidez de su propia frase.
—Seeeeh —dije, como si me hubiese ofendido.
Ya en el dormitorio, Henry encendió una única lámpara que proyectó nuestras sombras por la pared. Se repantigó en el sofá cama que había en el hueco de la ventana y se desató los cordones de los zapatos. Yo lo contemplé durante un instante. Luego me acerqué y me subí encima de él, con las rodillas junto a sus caderas. Tomé su cabeza entre las manos y le besé. Así es como me gustaría que me besasen.
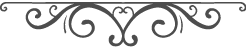
No recuerdo haberme quedado dormida, pero sí recuerdo el sonido del teléfono.
Henry no pareció oírlo. Tras el tercer timbre lo desperté de un codazo.
—Henry —grazné—. Contesta el puto teléfono.
Él inspiró hondo y salió a trompicones de la cama, aún desnudo. Yo eché mano de mi propio teléfono de la mesita de mármol que había junto a la cama y giré la brillante pantalla hacia mí. La luz azul de la realidad me golpeó en medio de las pálidas horas recién nacidas del primer día del año. Henry respondió con voz ronca de recién despertado. Yo tenía cinco llamadas perdidas de Paddy; probablemente me había llamado borracho perdido para echarme la bronca por haberme largado de la fiesta. Sonó un golpe. El teléfono se le acababa de caer a Henry de la mano.
—Marla ha muerto —dijo.
—¿Qué…? —empecé, pero él me interrumpió:
—Mi hermana ha muerto.
Empezó a deambular arriba y abajo, con la respiración agitada y las manos en la cabeza. De pronto se veía absurdo y vulnerable en su desnudez.
—No, no, será una broma… —intenté decir.
—Joder. —Estaba temblando—. Joder.
Quise acercarme a él y apretar mi cuerpo cálido y desnudo contra el suyo, salvarlo, pero fui incapaz de moverme de la cama.
—No —dije—. No, no.
—Tengo que ir a verla. —Yo asentí—. Tú quédate aquí.
Acababa de echar mano de la ropa de la noche anterior. La ropa de fiesta.
—Volveré —dijo, y sin más se fue.