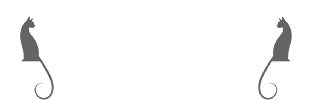
La sangre me hizo resbalar.
Mis manos se agitaron en el aire, pero cuando caí, conseguí aferrarme a algo metálico que impidió que me golpease contra el suelo. El pomo dorado de una puerta.
—Ábrete —susurré.
El pomo giró solo y yo me adentré en la fresca oscuridad de un aula. Quise cerrar la puerta con las manos, pero esta crujió, y el sonido vibró a través del aire.
No insistí. Retrocedí entre los pupitres hasta que mi espalda golpeó con la pared y mis rodillas se doblaron, incapaces de sujetarme más. Tardé demasiado tiempo en percatarme de que acababa de entrar en mi propia clase.
Apreté una de mis manos contra la boca, intentando ahogar la respiración, y la otra la alcé después de haber arañado la palma de extremo a extremo con mi Anillo de Sangre. Intenté pensar en un encantamiento de defensa, en una invocación, en lo que fuera, pero tenía la mente en blanco. Ni siquiera podía volverme invisible, mis brazos estaban demasiado cubiertos de sangre. No quedaba ningún hueco para un símbolo alquímico más.
Solo podía mirar hacia ese resquicio de luz que se colaba por la puerta entreabierta y escuchar esas pisadas lentas que se acercaban a donde me encontraba.
Apreté los dientes, los escuché crujir y una punzada de dolor atravesó mi cabeza. Mis pies desnudos resbalaron por el suelo al no poder empujar más hacia atrás, y ese susurro sonó como un chillido en mitad del silencio.
Los pasos se detuvieron y yo dejé de respirar. Solo tenía que abrir la puerta para verme.
No, por favor, pensé, desesperada. Los ojos se me llenaron de lágrimas, rabiosas y aterrorizadas, pero no llegaron a derramarse. Vete. Vete. Vete.
Unos dedos se apoyaron en el borde de madera y la empujaron hacia delante. Notaba los párpados tirantes mientras la luz penetraba en la clase e iluminaba los pasillos de pupitres por los que me había deslizado durante ese curso, las sillas desvencijadas sobre las que mis compañeros y yo nos habíamos dejado caer innumerables veces, los candelabros que colgaban del techo y que alguna vez habíamos hecho caer por culpa de algún hechizo mal ejecutado.
La puerta se abrió por completo y la figura entró en la clase. Solo un paso.
Se había puesto de nuevo aquella extraña máscara que le cubría media cara, pero lo reconocí.
Kyteler, murmuró una voz en mi cabeza.
Todavía no me había visto. Su figura parecía desmesuradamente alta remarcada por la luz que le llegaba desde atrás. Llevaba el pelo peinado a ambos lados de su rostro, y el color ébano de este se fundía con las sombras que lo rodeaban. La piel pálida que la extraña máscara no cubría destacaba sobre su ropa, de un rojo intenso, del color de la sangre.
Entre sus piernas se encontraba Siete, su Centinela, que lanzó un maullido bajo al pisar el aula.
Los ojos de Kyteler, anchos, negros, recorrieron minuciosamente la estancia y se detuvieron de pronto cuando me vieron agazapada en la esquina, con los pies desnudos, mis manos y el camisón sucios por una sangre que no solo era mía.
—Liang —susurró.
Era la primera vez que pronunciaba mi nombre. Y sonó frustrado y suplicante. Como si no esperase encontrarme allí.
No sabía que yo sí lo había visto a él.
Antes.
Alcé mis brazos, a punto de pronunciar un «Repele». Él también movió su mano izquierda, pero se detuvo, al igual que lo hice yo, incapaz de susurrar el maldito hechizo.
Nos quedamos quietos, cada uno con la mirada fija en el otro.
Quería decirle algo, pero mi lengua pesaba demasiado. Todo pesaba demasiado, y yo de golpe no parecía tener fuerzas ni para seguir respirando. No dije ni una palabra, pero sus labios gruesos se tensaron.
El mundo pareció congelarse en el espacio que existía entre nuestras miradas, pero de pronto, otras pisadas hicieron eco en el pasillo, y él apartó la mirada.
—Vaya sorpresa —Una voz que había escuchado hacía apenas una hora, terrible, profunda, hizo eco.
El aludido volvió a girar la cabeza en mi dirección y yo me tensé de nuevo. Sin embargo, tras dos segundos eternos en los que mi corazón estuvo a punto de destrozar mis costillas, dio un paso atrás y negó lentamente con la cabeza.
Separé los labios y luché contra el enredo de mi lengua, pero él retrocedió otro paso y cerró la puerta con suavidad, dejándome sola en mitad de la oscuridad.
—¿Qué te ha pasado en la pierna? —oí que preguntaba Kyteler.
Un escalofrío me recorrió. Sabía con quién estaba hablando.
—No es nada. Solo un pequeño incidente con una chica. Ya sabes, siempre traen problemas… —Hubo un largo silencio en el que los latidos de mi corazón contaron los segundos—. Parecía una alumna de último curso. Ni siquiera sé su maldito nombre. Se enfadó cuando el Demonio eligió a su amiga.
Otro silencio, esta vez más pesado que el anterior.
—¿Está muerta? —preguntó Kyteler. Sin rabia, sin pena, con el mismo tono que alguien utilizaría para preguntar qué hora era.
—Pues claro que está muerta. Fue el sacrificio que ofrecí al maldito Leviatán para poder entrar.
El hombre pareció vacilar. Con un estremecimiento, escuché cómo se acercaba un poco más a la puerta tras la que me escondía.
—¿Qué haces aquí? —No podía verlo, pero estaba segura de que esos ojos azules que se ocultaban tras la máscara estaban clavados en la puerta de madera y trataban de ir más allá—. ¿Hay algún problema?
Con el corazón tronando en mis oídos, vi cómo el pomo dorado giraba un poco.
—Por supuesto que no.
La voz pausada de Kyteler reverberó hasta en mis huesos. El pomo detuvo su rotación.
—Vámonos. Ya hemos conseguido lo que necesitábamos.
Aquella había sido la última vez que había visto a Adam Kyteler.
Después, encontré a Tānlan, aunque todavía no se llamaba así.
Y un poco más tarde, llegaron por fin los primeros guardias del Aquelarre, capitaneados por un Vigilante.
Hasta el amanecer, no apareció uno de los Miembros Superiores, acompañado de otro alto cargo.
—¡Señorita Shelby! —la voz aguda de la señora Williams me hizo dar un salto.
Sacudí la cabeza, aparté la mirada de mi Anillo de Sangre y me apresuré a salir de la claustrofóbica sala.

Notaba la lengua pesada después de haber recitado durante tantas horas los mismos hechizos para alzar los libros e introducirlos por orden alfabético en los estantes, uno por uno. Estaba agotada y la cabeza comenzaba a dolerme.
Tānlan podría haberme ayudado, pero había preferido quedarse repantingado en la parte superior de las estanterías, quejándose sin cesar.
Por suerte, solo faltaba media hora para que el reloj diera las seis, mi hora de salida. Generalmente mi turno finalizaba a las cuatro, pero después de mi retraso a primera hora, la señora Williams me había obligado a quedarme hasta tarde, y no hacerlo me colocaba en el afilado borde del despido. Y, aunque una parte de mí se sentía tentada, la otra, que necesitaba el dinero y se conformaba con un sueldo ridículo, la rechazaba.
El repiqueteo de sus tacones bajos me sobresaltó.
La bibliotecaria se dirigía hacia mí con rapidez. Su tono de piel tenía un color más ceroso que de costumbre. Ni siquiera me dio tiempo a separar los labios.
—Puede marcharse ya —dijo, aunque sonó a algo más que a una orden.
Enarqué una ceja. Nunca dejaba que me marchara antes. Ni un solo minuto.
—¿Ocurre algo?
Los rasgos de la señora Williams se contrajeron y sus finas cejas se unieron en un gesto amenazador.
—No debería cuestionar mi amabilidad —contestó, antes de girar sobre las puntas de sus pies—. No suelo regalarla muy a menudo.
—En eso tiene razón —comentó Tānlan, desde lo alto de la estantería, con su voz monstruosa.
La señora Williams miró por encima de su hombro y lo fulminó, después bajó la mirada para hundirla en mí.
—¿A qué está esperando?
Casi tuve la sensación de que la mujer me empujaba hacia el pequeño cuarto donde nos cambiábamos. Me esperó incluso junto a la puerta, mientras yo dejaba el delantal grisáceo en la percha y me colocaba la chaqueta sobre los hombros.
Se le escapó un suspiro de alivio cuando pasé a su lado, con Tānlan a mi espalda.
—Mañana sea puntual.
Estuve a punto de responder, pero entonces un Vigilante apareció de pronto por la puerta de la Biblioteca y tuve que dar un brusco salto para esquivarlo. No fue el único que entró en la estancia. Detrás de él aparecieron una mujer y otro hombre adulto, seguidos por sus Centinelas.
Estuve a punto de farfullar una disculpa, pero las palabras se fundieron en mi lengua.
A apenas un metro y medio de distancia, se encontraba Serena Holford, la líder de los Miembros Superiores del Aquelarre. Iba vestida con una túnica violeta, que realzaba la blancura de su largo cabello. El emblema del Aquelarre bordado con hilos dorados resaltaba sobre su corazón: una estrella invertida de cinco puntas. Además del cinturón de tachuelas afiladas, llevaba en cada mano un Anillo de Sangre de diamante. La piedra afilada resplandecía cuando la luz de las velas se reflejaba en ella.
La persona que la acompañaba era Claude Osman. Después de la muerte de Agatha Wytte, él era el Miembro Superior más joven, con apenas treinta años. Llevaba puesta una túnica de color vino y, al igual que la mujer, lucía varios Anillos de Sangre en sus manos, todos de diamantes. Era apuesto con su cabello peinado a un lado, de un castaño caoba, y sus ojos verdes, del color del pecado capital de la envidia.
Tras ellos se deslizaban sus Centinelas. El de Serena Holford era una serpiente de cascabel, que siseaba y cuyos ojos no dejaban de vigilar su alrededor. La de Claude Osman, una cobra real. Su cabeza más grande, con la piel abierta a los lados, la hacía parecer todavía más impresionante que el Centinela de su compañera.
Pocos años atrás habían sido un total de siete Miembros Superiores, pero cuando Serena Holford se convirtió en la portavoz y la líder, llevó a cabo una serie de reformas en la política de nuestro mundo.
Prohibir los Destierros. Permitir los matrimonios entre Sangre Negra y Sangre Roja. Reducir el número de Miembros Superiores: de siete a tres. Curiosamente, esa medida fue una de las más polémicas. Demasiados sueldos, fue su justificación. Aunque muchos creían que era porque estaba harta del aire de rancio abolengo que impregnaba nuestro gobierno.
Incliné la cabeza, pero no vi a Anthony Graves, el tercer Miembro Superior. Las malas lenguas decían que no tenía una buena relación con sus dos compañeros. Al fin y al cabo, él había sido uno de los cuatro Sangre Negra que había sido expulsado del poder cuando Serena Holford decidió llevar a cabo la reforma. Ahora, con la muerte de Agatha Wytte, había regresado.
—¿Qué están haciendo aquí? —oí que siseaba Tānlan, a mi espalda.
No contesté. Mis ojos no se separaron de ellos, mientras veía cómo avanzaban y se dirigían a la señora Williams. Ahora entendía la prisa que había tenido por que me fuera.
No era la primera vez que los veía tan de cerca, a pesar de que los Sangre Negra como ellos no se aproximaban a Sangre Negra como yo. El encuentro anterior había sido hacía apenas unos meses, durante la mañana siguiente a la Tragedia de la Academia Covenant. Serena Holford no había venido, pero sí Anthony Graves, que todavía no había sido reasignado como Miembro Superior, y Claude Osman, que había aguantado a duras penas las lágrimas. Todos sabíamos que era amigo íntimo de Harry Wallace, el director de la Academia que había muerto durante el ataque.
En aquella ocasión nos habían dispuesto a todos los alumnos en filas, y ellos habían ido uno por uno estrechando nuestras manos, dándonos el pésame, felicitándonos por haber sido tan valientes.
Yo no creía que haber sobrevivido hubiera sido una cuestión de valentía. Emma siempre había sido mucho más valiente que yo. Más valiosa. Y ahora estaba muerta.
El tacto afilado de las zarpas de Tānlan contra mis piernas me hizo volver a la realidad.
—¿A qué esperas para largarte?
Una parte de mí quería quedarse un poco más, intentar averiguar qué podían querer dos Miembros Superiores del Primer Nivel de la Biblioteca del Aquelarre, pero la señora Williams ya me había fulminado un par de veces con la mirada, y uno de los Centinelas había girado su cabeza aplastada en mi dirección.
Atravesé el arco de piedra y abandoné el edificio para adentrarme en el patio de la Torre de Londres. Estaba desierto, la mayoría de los trabajadores del Aquelarre debían haberse marchado a casa. En una esquina me pareció ver el fantasma de la antigua reina, Catherine Howard, peinando sus largos cabellos con una mano. Tenía la cabeza apoyada sobre sus rodillas.
Tānlan caminaba delante de mí con prisa y tuve que apretar el paso para seguirlo. No disminuyó la velocidad hasta que no atravesamos el último muro que separaba el mundo de los Sangre Negra del mundo de los Sangre Roja.
Para ser jueves, una animación inusual recorría las calles que rodeaban la Torre de Londres. Caminando por ellas, daba la sensación de que la guerra Sangre Roja era algo remoto, casi ajeno a la ciudad. Vi a parejas caminar del brazo, seguidas por carabinas de ojos furtivos, niños Sangre Roja que corrían porque llegaban tarde a casa. También observé varios vehículos caros, que cruzaron la calzada frente a mí a toda velocidad. Carrocerías relucientes, de colores oscuros y elegantes, y tapicerías de piel.
Durante un instante, me pregunté qué se sentiría al ir en el interior de esos vehículos, pero entonces recordé de golpe unos grandes ojos negros y sacudí la cabeza. No, las familias de larga tradición y las riquezas no me interesaban. Prefería mi pequeña casa familiar, con mis padres y mi hermano Zhang, al que solo le preocupaba comer y ganar al mahjong, pero que proporcionaba más calidez que cualquier chimenea en invierno.
En vez de ir directo a casa, decidí dar un pequeño rodeo y caminar por Upper Thames Street para subir después por King William Street. Hacía una noche agradable y, por una vez, la brisa que llegaba desde el Támesis no olía a podrido. En momentos así, me parecía imposible creer que esa horrible noche hubiese existido, que Emma hubiese dejado de existir en este mundo.
—Otra vez no—me advirtió de pronto Tānlan.
Me volví hacia él, exasperada.
—No he hecho nada.
—Vas a empezar a llorar. Lo veo en tus ojos —replicó, antes de soltar un bufido de hastío.
Los dedos de mi mano izquierda tantearon mi viejo Anillo de Sangre, deseosos de derramar algo de sangre.
—Eres el peor Centinela que un Sangre Negra podría desear —siseé.
—En eso estamos de acuerdo —contestó. Orientó sus cuartos traseros en mi dirección y flexionó las patas para tomar impulso y echar a correr. Sabía que no lo vería hasta que llegase a casa—. Lástima que no lo sea.