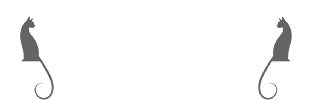
—Ascenso.
De un solo impulso, salvé la distancia del número 17 de Fenchurch Street hasta la ventana abierta del tercer piso. La había dejado a propósito así la noche anterior, cuando escapé de madrugada.
Intenté no hacer ruido, pero cuando mis pies se apoyaron sobre el viejo suelo de madera, este crujió y atravesó las delgadas paredes de la habitación.
—¿Liang?
—Maldita Sangre —farfullé, antes de abalanzarme sobre mi cama deshecha.
Las sábanas estaban húmedas y frías, pero me cubrí con ellas hasta el cuello. Ni siquiera tuve tiempo de quitarme las botas antes de que mi madre abriera la puerta con brusquedad.
Cerré los ojos, pero creo que lo hice demasiado tarde. Sus pisadas se acercaron a mí, y hasta que no las sentí lo suficientemente cerca, no pestañeé. Observé la rechoncha figura de la mujer con los ojos velados, mientras me desperezaba bajo las sábanas, como si acabase de ser arrancada de un plácido sueño.
—Buenos días —dije, con una sonrisa.
Ella se limitó a arquear una ceja.
—¿Sabes cuántas veces te he llamado? Vas a llegar tarde.
—Estaba teniendo un sueño muy profundo —mentí, mientras me obligaba a soltar otro bostezo más prolongado que el anterior.
Sus ojos pequeños y rasgados se deslizaron por mi desordenada habitación y se clavaron en la ventana abierta. Después, volvieron a posarse en mí.
—Tienes unas ojeras muy pronunciadas como para haber despertado de un sueño tan profundo.
—He tenido pesadillas esta noche —respondí. Al menos, era una verdad a medias. Y ella lo sabía. Vi cómo apretaba los labios en una expresión contrita durante un instante.
Mi madre suspiró y se restregó las manos por el viejo delantal que cubría su vestido de cuadros. Echó un vistazo más a la ventana abierta antes de darme la espalda.
—¿Dónde está ese gato infernal que dice ser tu Centinela?
—Quizás esté ya abajo, esperándome. Es más madrugador que yo —mentí.
—Entonces será mejor que te des prisa —dijo.
Le dediqué una sonrisa llena de dientes que la hizo suspirar de nuevo y cerrar la puerta de un pequeño golpe. En el momento en que lo hizo, eché a un lado la sábana y salté de la cama.
Mi rostro demacrado se reflejó en el espejo. Maldita sea. Esa Sangre Roja me había retrasado demasiado. No tendría que haber cedido a su ruego y menos por unos pocos peniques. Pero, aunque la magia no corría por sus venas, su mirada me clavó al suelo e hizo que fuera imposible que me moviera, como si hubiera sido poseída por el hechizo «Aferra».
«Me han dicho que tú eres la bruja china del East End que habla con los soldados caídos».
En realidad, un Sangre Negra podía hablar con cualquiera que estuviera muerto, pero había decidido decantarme por los hombres que habían fallecido en el campo de batalla de la Gran Guerra. Había miles de viudas, huérfanos, padres y madres que habían perdido a alguno de los suyos durante ese conflicto bélico. Un fantasma no podía hablar de su propia muerte, pero sí podía mantener conversaciones con sus antiguos seres queridos. Siempre quedaban palabras que decir, disculpas que pedir. No me faltaba trabajo. Sobre todo, teniendo en cuenta mi aspecto. Mis ojos rasgados me abrían el camino para algunas cosas, aunque me los cerraban para la mayoría.
Otros Sangre Negra también ofrecían esa clase de servicio a los Sangre Roja, pero no tenían tanto éxito como yo. El espiritismo ya estaba pasado de moda; no estábamos en el siglo xix, y ahora la brujería y las artes oscuras se relacionaban con los bajos fondos y con mujeres que no tenían el aspecto que solía esperarse de una señorita británica. Yo, con mis iris oscuros, mi cabello negro como la brea, los ojos rasgados, mi piel blanca sin mancha alguna y el viejo hanfu que había tomado prestado a mi madre sin que ella se diera cuenta, conformaba el prototipo perfecto.
No es que consiguiera demasiado dinero con ello. Podría ganar más, desde luego, si ofreciera mi servicio a algunas familias importantes Sangre Roja. Un duque o una baronesa pagaría por una sola sesión cien veces más que lo me daban en el East End, pero por desgracia, la alta alcurnia estaba demasiado relacionada con la sociedad de los Sangre Negra, y no quería que me atraparan. Al fin y al cabo, estaba prohibido.
Cuando terminó la Gran Guerra, muchos Sangre Negra ofrecieron sus servicios a los que habían perdido a sus seres queridos a cambio de pagos que, en algunas ocasiones, llevaron a familias a la ruina. El Aquelarre lo prohibió. Dijeron que era un comportamiento abusivo, que no casaba con las políticas cordiales que reinaban en esos tiempos con los Sangre Roja.
—¡Liang!
La voz de mi madre retumbó en mi dormitorio. Aunque ni una pizca de magia resbalaba por sus venas, cada vez que se enfadaba conseguía hacer temblar el edificio entero.
Aparté la mirada de mi reflejo y me deshice de la ropa que había utilizado la madrugada anterior para ponerme un viejo vestido de color verde, desvaído por el tiempo. No tenía tiempo de peinarme, así que sacudí como pude los mechones con mis dedos mientras me deshacía de las botas a patadas.
—Atrae —susurré a un par de mocasines, que se deslizaron de inmediato hacia mí.
Tenían la suela un poco despegada, pero servirían al menos hasta que llegara el otoño. Cuando las lluvias sacudieran Londres, no tendría más remedio que cambiarlos.
En la pequeña estancia que servía de salón y comedor, encontré a mis padres y a mi hermano pequeño, Zhang, que devoraba sin respirar el desayuno, como era habitual.
Mi madre estaba claramente malhumorada y bebía el té humeante a grandes sorbos. Me lanzó una mirada de advertencia por encima del borde desportillado. Mi padre, por el contrario, bajó The Guardian y me contempló sobre las páginas impresas. Como a mí, unas largas ojeras se extendían bajo sus ojos, aunque no porque hubiese estado despertando a difuntos para los Sangre Roja. Él debía estar recién llegado de su guardia de noche en la Torre de Londres. Su uniforme oscuro estaba doblado en un rincón, sobre el estrecho e incómodo sofá. A pesar de su agotamiento, se las arregló para dedicarme una sonrisa.
—Hoy se te han pegado un poco las sábanas, ¿no? —Su pregunta fue acompañada con un guiño que me hizo reír.
Me senté al lado de mi hermano, que no dejó de masticar para dedicarme un «buenos días» con la boca llena. Mi padre todavía no había apartado los ojos de mí; su ceño se había fruncido un poco.
—¿Dónde está tu Centinela?
Soporté el deseo de alzar los ojos al techo con exasperación. Y de matar a Tānlan, también. Estaba harta de decirle que no podía separarse mucho tiempo de mí. Si lo hacía, mi familia sospecharía.
—Me espera abajo —me limité a contestar, con la mirada hundida en mi desayuno.
—Ayer me juró que me devoraría cuando durmiese —rezongó Zhang—. Aunque creo que lo dijo porque estaba enfadado por haber perdido de nuevo al mahjong.
Decidí que lo mejor era marcharse cuanto antes. Me bebí de un trago la taza de té que habían preparado para mí y le di un beso en la mejilla a mis padres y otro en la raíz del pelo a Zhang, que seguía engullendo sin descanso. Él me devolvió el gesto con un mohín. El pobre tenía unas ojeras parecidas a las mías. Después de lo que le había dicho Tānlan, dudaba de que hubiese podido descansar.
Arranqué del perchero que se encontraba junto a la salida la única chaqueta ligera que tenía para la primavera y los días más húmedos y fríos del verano. Me la puse sobre los hombros y salí al descansillo del tercer piso a tiempo para ver cómo la puerta de enfrente se cerraba.
—¡Buenos días, señor Martin! —dije, con la voz suficientemente alta como para que pudiera escucharme—. ¿Cómo va su espionaje? ¿Ha descubierto algo?
El señor Martin era un Sangre Roja convencido de que en nuestra casa se practicaba alguna clase de brujería. En eso estaba en lo cierto, aunque por desgracia, solo éramos mi madre y yo quienes le interesábamos. Las mujeres, claro. El pobre se llevaría una gran desilusión cuando descubriera que mi madre era tan Sangre Roja como él.
Bajé los escalones chirriantes de dos en dos y paseé los dedos repletos de diminutas cicatrices por la pintura que se caía a trozos de las paredes. Cuando llegase el invierno, el color pálido se vería sustituido por el negro de la humedad.
Junto al portal de mi edificio, el número 17 de Fenchurch Street, había un Demonio esperándome.
Parecía un gato pardo, callejero, muy mal alimentado, pero esos ojos verdes lo delataban. Ningún animal podía tener una mirada así.
Ni tampoco podía cantar.
Duerme, bebé, duérmete ya.
O si no, llegará Synodai y de un beso sucumbirás.
Duerme, bebé, duérmete ya.
O si no, Leviatán te mirará y de envidia morirás.
—Como sigas desapareciendo de esa manera, mi padre descubrirá la verdad. Los Centinelas no se separan de sus compañeros Sangre Negra —le dije, con el ceño fruncido—. Y no deberías hablar en voz alta cuando hay Sangre Roja cerca. Te lo he dicho cientos de veces.
El Demonio ladeó la cabeza.
—La palabra compañero implica una proximidad que no estoy dispuesto a compartir contigo, Sangre Negra —escupió. Había un Sangre Roja cerca, pero le daba igual. Como todo.
Levanté la barbilla y pasé por su lado sin dedicarle otra mirada.
—Pues lárgate.
El Demonio soltó un bufido y echó a andar un par de pasos por detrás de mí.
—Como si pudiera hacerlo.
Apreté los labios y dejé escapar un largo suspiro.
Habían pasado más de dos meses desde aquella terrible madrugada, y todavía me preguntaba cada noche que caía sobre la cama, exhausta, si había tomado una buena decisión. Al principio, cuando la soledad me golpeaba con más fuerza, cuando los terribles recuerdos destellaban vívidos tras mis párpados, pensaba que quizás así estaría menos sola. Siempre había envidiado a mis compañeros de la Academia cuando los veía acompañados de sus Centinelas. Incluso había sentido celos de Emma, a pesar de que había sido mi mejor amiga. Contemplaba el vínculo que tenía con su Centinela con anhelo.
Pero ahora daba igual. Los dos estaban muertos.
Y yo estaba acompañada por un Demonio que nunca debió haber salido de su Infierno.
Sacudí la cabeza e inhalé el frescor de la mañana. Me obligué a dejar la mente en blanco durante los diez minutos que tardaría en recorrer el camino hasta la Torre de Londres.
Antes, las inmediaciones estaban repletas de viandantes curiosos. Se acercaban a la edificación para otear algo entre las pequeñas puertas que se mantenían abiertas y observar a los alabarderos, los serios guardias con sus uniformes rojos y negros que las custodiaban.
Ahora, sin embargo, no había nadie. La seguridad del perímetro se había reforzado. Muchos decían que era por la guerra, pero lo cierto era que nadie podía acercarse a los muros, Sangre Roja o Sangre Negra no autorizados, desde que encontraron el cadáver de Agatha Wytte, una antigua Miembro Superior, junto a sus puertas. La misma madrugada de aquella noche en la Academia Covenant; la misma madrugada en la que mi vida quedó unida a la de Tānlan.
Recorrí el puente de piedra bajo la atenta mirada de los alabarderos. La desconfianza seguía allí, a pesar de que me habían visto recorrer ese mismo camino cinco veces a la semana durante los dos últimos meses, a pesar de que mi padre era un guardia del Aquelarre y conocía a la mayoría de ellos. Una parte de mí creía que quizá fuera por mis ojos rasgados y su maldita intolerancia. La otra… sabía la verdad.
Cuando llamé a una pequeña puerta lateral de madera, medio escondida en la Torre Byward, uno de los guardias del Aquelarre me abrió con brusquedad y me pidió mi acreditación. Se la entregué y él la observó con detenimiento, a pesar de que había visto mi fotografía y había leído mi nombre innumerables veces.
—Puede pasar, señorita Shelby —dijo, al cabo de unos segundos que parecieron interminables.
Sacudí la cabeza y me escabullí al interior del pasadizo, con Tānlan siguiéndome a una distancia considerable. Llegué hasta la Torre Wakefield. Al atravesarla, alcancé el patio central. Había algún que otro fantasma, prácticamente transparentes bajo la luz del día. Los miembros del Aquelarre caminaban apresuradamente con sus cinturones de tachuelas afiladas y sus túnicas negras. Yo era de las pocas que no tenía un uniforme especial. Ni siquiera un cinturón. Para mi trabajo en la Biblioteca, no lo necesitaba.
Muchos de ellos llevaban papeles en la mano. Eran folletos de propaganda, de un grupo que se hacía llamar los «Favoritos del Infierno». Cada vez había más. Y cada vez había más gente que los leía, a pesar de que los Miembros Superiores habían prohibido su distribución desde hacía semanas.
Mi padre, cuando veía unos de esos papeles en la calle, los recogía y los arrojaba a la primera papelera que encontraba.
Pisé sin querer uno de aquellos folletos y mi viejo mocasín aplastó el enorme titular que ocupaba casi toda la página:
¿Vamos a dejar que nos masacren?
Reino Unido necesita contraatacar
Alborotadores, resonó la voz de mi padre en mi cabeza. Lo que menos necesitamos en una guerra Sangre Roja.
Llegué a las puertas del edificio donde se guardaban las joyas de la Corona británica. El rey Jorge, como sus predecesores, sabía que era el lugar más seguro de todo Reino Unido. Sin embargo, allí no solo se guardaban las coronas, los cetros y los diamantes; bajo tierra, ocupando prácticamente todo el patio central, se encontraba la Biblioteca del Aquelarre. Un lugar fascinante que olía a cera, madera pulida y a páginas amarillentas.
Estuve a punto de entrar, pero tuve que detenerme cuando una figura con el rostro cubierto surgió de pronto del edificio. Me estremecí.
Un Vigilante.
Los Vigilantes eran figuras del Aquelarre que apenas se veían. Literalmente, además. Eran la parte oscura de nuestro gobierno, creada por el Miembro Superior Anthony Graves años atrás. Aunque los designaban como «trabajadores especiales», todos sabíamos que hacían de espías, investigadores y asesinos. Cuando trabajaban llevaban siempre un velo que les cubría toda la cabeza, así que se desconocía su identidad. Solo una pequeña rendija dejaba entrever su mirada. Parecían esos antiguos verdugos Sangre Roja, que decapitaban a la monarquía caída en desgracia o perdida en una guerra. Cuando muy de vez en cuando atravesaban los terrenos de la Torre de Londres, muchos fantasmas desaparecían, como Ana Bolena o Jane Seymour.
Nunca me habían gustado.
Los Vigilantes no solían adentrarse en la Biblioteca, ni tampoco detenerse a echar un vistazo. Siempre parecían tener prisa. Pero este que tenía frente a mí giró la cabeza y sus ojos celestes se detuvieron en los míos un instante, antes de seguir su camino.
Me quedé allí, quieta junto a la entrada, y no me moví hasta que lo vi desaparecer rumbo a la Capilla Real de San Pedro ad Vincula, la pequeña iglesia que se encontraba a unos metros de la Biblioteca. Su puerta siempre la había guardado un Vigilante.
Me adentré en el edificio y giré hacia las grandes escaleras que se internaban en las profundidades. No había luz eléctrica, en su lugar un fuego mágico ardía en los cientos de candelabros encendidos.
La Biblioteca del Aquelarre se dividía en siete niveles. El primero era el que se encontraba a menor profundidad; en su mayoría contenía libros de estudio y era el recinto donde estudiantes y aspirantes a puestos importantes solían ir a repasar. Aquel era el lugar donde yo trabajaba como aprendiz, con un sueldo más que ridículo. «Deberías dar gracias por el dinero que vas a recibir», decía la señora Williams, con su tono de voz estridente. «Cuando yo era joven y era aprendiz, no…», jamás supe cómo terminaba la historia, dejaba de escucharla siempre en el mismo punto.
A pesar de que lo había intentado, nunca había bajado de aquella primera planta subterránea. Por lo que había escuchado, a medida que se descendía, los volúmenes y códices que se guardaban en las estanterías tenían más valor y, a su vez, contenían mayor peligro. No todos estaban autorizados a entrar en determinados niveles.
De hecho, los únicos que podían entrar en el Séptimo Nivel eran los Miembros Superiores del Aquelarre y el bibliotecario a cargo, al que nunca había conocido.
—¡Señorita Shelby!
Fue un siseo, pero se extendió por toda la sala del Primer Nivel. Cerré los ojos durante un instante, mientras unos zapatos de tacón se acercaban. Al abrirlos, vi a la señora Williams serpentear entre las mesas, con las gafas peligrosamente cerca de su afilada nariz. Sus pequeños ojos claros tenían un brillo letal. Llevaba el pelo gris recogido en un moño tan apretado que no sabía cómo la piel de su cara soportaba tanta tirantez.
—Llega tarde. Muy tarde.
—No sabe cuánto lo siento, señora Williams —le contesté, con una sonrisa demasiado estirada, quizá.
Detrás de mí, Tānlan no pudo hacer otra cosa en ese momento que soltar un largo eructo. La piel de la bibliotecaria se volvió violeta.
—¿Y por qué no se molesta en peinarse un poco? Parece que ha pasado la noche fuera. —Hice un gran esfuerzo para no poner los ojos en blanco—. Cámbiese, rápido. Los hermanos de la Torre se han dedicado esta noche a hacer de las suyas y han desordenado la mayor parte de los libros de Historia Mágica.
Esos malditos fantasmas, refunfuñé por dentro.
No me contuve en soltar una mueca de desagrado y, antes de recibir otra mirada de censura más, me dirigí arrastrando los pies al pequeño vestidor del que disponíamos. Tānlan no se molestó en seguirme.
En la pequeña sala, dejé la chaqueta y me puse la túnica gris de trabajo que debía utilizar en la Biblioteca. En vez de salir, me quedé un momento, quieta, con los ojos clavados en mi Anillo de Sangre.
Se suponía que haber recibido un puesto de aprendiz en la Biblioteca era un honor, aunque yo hubiese querido estudiar algo distinto. Pero era un regalo que los Miembros Superiores nos habían concedido a aquellos que estábamos en último curso cuando sucedió todo aquello. Ni siquiera hicimos los exámenes finales, decían que haber sobrevivido a esa noche era prueba suficiente. Eso fue para los que tenían apellidos como el mío, claro. A los descendientes de las grandes familias los habían colocado como aprendices de otras ramas muy diferentes a la de los Bibliotecarios: Sanadores, Consejeros, Administrativos e, incluso, Vigilantes. Pero esas no eran opciones para la gente como yo.
El granate de mi Anillo de Sangre había perdido buena parte de su punta y tenía que apretar mucho para lograr que alguna gota de sangre brotara de mi piel endurecida. Quizá, con el sueldo de la Biblioteca y lo que ganaba en las calles como médium me permitiría comprar un Anillo mejor, con una piedra más dura y de mayor calidad.
Y de otro color. Porque al observarla, recordaba aquella noche de hacía tres meses, en la que veía camisones empapados en sangre aleteando como fantasmas, escuchaba una voz que me llamaba desesperada y me sentía perseguida por unos ojos negros, anchos y profundos.