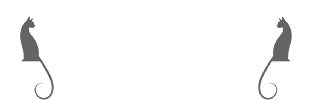
El cielo se cubrió de un manto gris brillante. Llovieron luces doradas y cascotes sobre mí, pero ninguno me golpeó. No era capaz de recitar ningún hechizo o encantamiento, mi lengua pesaba demasiado.
Era consciente de que algo ocurría en la calle en la que me encontraba. Sentía resplandores, fogonazos, gritos de dolor, el sonido de edificios derrumbándose, el chisporroteo de las farolas al estallar.
Mover la cabeza supuso un esfuerzo insoportable. Y cuando lo hice, solo fue para ver el cuerpo de Tānlan, sepultado entre los escombros. La sangre salpicaba la piedra gris y la esquirla de algún hueso asomaba por su pelaje pardo. Sus ojos verdes estaban clavados en mí, sin luz, sin vida.
Hasta que de pronto parpadeó.
Lo primero que hizo fue fulminarme con su mirada. Después, empezó a retorcerse. Las piedras que estaban a su alrededor se movieron y rodaron hasta mis pies.
Tānlan correteó por encima de ellas y se colocó a mi lado. Se lamió con tranquilidad una pata completamente aplastada. No parecía preocupado por el terrible golpe que había sufrido.
—¿Sigues viva? —me preguntó con desdén.
Le intenté dar un manotazo, pero él se escabulló con agilidad. Conseguí incorporarme con esfuerzo y me quedé sentada durante un instante, mirando a mi alrededor.
Tardé un instante en percatarme de que, de pronto, todo había cesado.
Incluso los aviones Sangre Roja habían desaparecido. De ellos, solo quedaba el sonido distante de los motores que se alejaban y el humo, que flotaba en el aire como nubarrones nocivos.
Tampoco se escuchaban gritos. El silencio era desolador.
La calle se encontraba medio a oscuras porque algunas de las farolas se habían partido por la mitad y yacían sobre la calzada como huesos rotos. Las fachadas de varios edificios amenazaban con caerse a pedazos. Algunos habían desaparecido y se habían convertido en montañas de rocas.
Un escalofrío me estremeció. Hasta Tānlan guardaba silencio.
Con un quejido de esfuerzo, me puse en pie. Mantuve mis manos alzadas, con el Anillo de Sangre rozando la yema de mi pulgar, lista para arañar la piel. Mi cuerpo entero vibraba como un cable en tensión cuando me adentré en la calle que parecía haber sido el epicentro de los aviones, los fogonazos y las explosiones.
Forcé la vista y, entre las sombras, me pareció ver una figura que se movía, o que al menos intentaba hacerlo. Y no parecía ningún Sangre Roja despertando de un encantamiento de sueño.
—Maldita Sangre —boqueé, antes de echar a correr.
Tānlan escupió algo a mi espalda, pero yo ni siquiera lo escuché.
Apenas avancé unos pocos metros. Me tuve que detener en seco cuando vi la sangre. Una farola cercana, que yacía a un costado rota por la mitad, soltaba chispas de los cables que escapaban de la estructura partida y que parecían vasos sanguíneos. La bombilla titilaba y enviaba fogonazos débiles de luz.
Examiné el suelo. A poca distancia de mis zapatos, medio escondido entre las piedras grises, había algo pequeño que resplandecía con un brillo sanguinolento. Me incliné y aparté los escombros. Parecía una esfera de cristal, similar a las canicas que utilizaban los niños Sangre Roja para jugar, pero de mayor tamaño. Sin embargo, nunca había visto que emitieran un resplandor así, tan cálido y atrayente.
Acerqué la mano y enredé los dedos en torno a ella. Era extraño. Parecía vidrio, pero al tacto era cálido. De pronto, palpitó, y yo la dejé caer, asustada. La esfera no rodó como debería haber hecho. No se rompió como lo habría hecho cualquier cristal. Golpeó el suelo y se quedó quieta, emitiendo ese brillo.
Había sido como sostener un corazón humano entre los dedos.
Bajé la mirada hasta mi mano y me estremecí. Estaba llena de sangre. La propia esfera, además de su color, estaba empapada en una sangre que no era mía.
—No… la toques… —balbuceó una voz ronca que provenía de mi izquierda.
Una sensación de ahogo me sacudió de pronto. Estuve a punto de musitar un «Enciende», pero en ese instante, la farola rota chisporroteó y el espacio se iluminó, mostrando a la persona que yacía a mi lado.
Retrocedí con brusquedad.
La luz volvió a apagarse, pero yo continué sintiendo sobre mí esos ojos negros, enormes, que conocía bien. Intenté pronunciar su nombre, pero la voz se me quebró. En vez de eso, alcé una mano temblorosa, y en esa ocasión sí susurré:
—Enciende.
Una llama brotó a escasos centímetros de mis dedos y se quedó flotando en el aire, entre nosotros dos. Mis pupilas se dilataron y tuve que apoyar una mano en la pared para sostenerme. Mis brazos, mis piernas… comenzaron a temblar.
—Liang —susurró.
La forma en que pronunció mi nombre me trasladó a otra madrugada mucho más tenebrosa. Y no pareció un recuerdo lejano. El dolor estaba tan fresco que parecía que había sucedido ayer.
La última vez que lo había visto, hacía algo más de dos meses, también había pronunciado mi nombre. Yo había estado espantada y escondida en un aula que habíamos compartido decenas de veces antes, en una noche que se había llenado de gritos y de sangre.
Ahora estaba de nuevo frente a él, Adam Kyteler, mi antiguo compañero en la Academia Covenant. El que de vez en cuando aparecía en pesadillas las raras veces que dormía y me observaba con sus enormes ojos negros, tal y como hacía en este momento.
Aquella vez lo había visto poderoso, rodeado de oscuridad y magia. Había parecido como si con un simple chasquido fuera capaz de hacer desaparecer el mundo. Pero ahora yacía frente a mí, sobre un charco denso de sangre. Sin esa extraña máscara cubriéndole la mitad del rostro. Tenía un brazo extendido y otro lo apretaba contra su pecho, que estaba abierto como los pétalos de una flor. Jamás había visto una herida así. Ni siquiera sabía cómo podía mantener los ojos abiertos, cómo podía seguir vivo.
—Apártate de él —masculló otra voz, esta vez desconocida.
Todavía apoyada en la pared, giré el tronco y alcé la cabeza. A unos cuatro metros de distancia descubrí otra figura. Yacía en la acera, en una zona más iluminada por las farolas que se habían librado de la destrucción. Era otro joven. Parecía de mi edad. Vestía con algo que parecía un traje caro, aunque ya no era más que un harapo destrozado. Tenía una mano y el rostro levantado en mi dirección. Capté un destello de cabello rubio y ojos claros. Celestes. Hubo algo en su mirada que me resultó familiar, pero no supe encontrar el motivo. Había sangre bajo su cuerpo, estaba malherido, pero no tanto como el joven caído a mi lado.
—¡Aléjate! —insistió el desconocido, esta vez con más fuerza en la voz.
Yo desvié la mirada hacia Kyteler. Él me observaba en silencio. Tal y como había hecho en la Academia.
La sangre empezó a rugir en mis venas. Apreté mi Anillo de Sangre contra la palma de mi mano hasta que la sangre comenzó a brotar. No era capaz de pronunciar palabra, pero no hacía falta. Todo mi cuerpo hablaba por mis labios.
Voy a matarte.
Por la cabeza me pasaron una decena de encantamientos, de hechizos, incluso, que podrían terminar con su vida, dado cómo se encontraba. Quizá, con un simple «Asciende» las tripas terminarían por salir y caerían de su cuerpo como las enredaderas resbalaban por las mansiones victorianas. Quizá, pronunciar un «Impulsa» lo empujaría hasta el otro extremo de la calle y su pecho abierto, lleno de costillas rotas, acariciaría los adoquines afilados y los escombros que los cubrían. Una muerte sucia y dolorosa. La muerte que él se merecía.
Sí, cruzaban muchas ideas por mi cabeza, pero mis manos no se movían, y mi lengua tampoco. Una gota de sangre cayó desde la palma de mi mano hasta el suelo, ya empapado de rojo.
Yo continuaba quieta, sin separar mi mirada de Kyteler, pero incapaz de hacer nada más.
Él separó los labios con lentitud.
—Márchate… de aquí —siseó.
—Te estás muriendo —repliqué, con los dientes apretados.
—Entonces, ¿por qué… no me rematas? —preguntó, con un dejo de sarcasmo que no sabía cómo podía esbozar, con medio pecho abierto.
Eso me gustaría saber a mí, Maldita Sangre, gruñí por dentro. Lo observé durante un instante, pero entonces sus ojos se movieron hacia la izquierda y sus facciones se crisparon.
—¡Repele! —gritó mientras alzaba la mano que tenía libre.
¡Que el mundo caiga!
Un escudo nos protegió a los dos en el instante en que el encantamiento cayó sobre Kyteler y sobre mí. El escudo acabó destrozado con un potente crujido.
El joven herido que antes me había advertido estaba ahora de pie, a tan solo unos metros de nosotros. Cojeaba un poco, tenía el cabello revuelto y la cara brillante por el sudor. Sus hermosas facciones estaban contraídas en una mueca de hastío.
Acababa de lanzarnos un encantamiento, pero sus manos alzadas estaban limpias. No había ni una sola gota de sangre.
Me volví hacia Kyteler, pero ahora una de sus manos me apuntaba a mí.
—Impulsa —dijo.
El hechizo me golpeó en el estómago y me empujó con tanta fuerza que rodé por los adoquines, dando vueltas sobre mí misma, hasta cruzar la calle por completo. Choqué de costado contra la pared de un edificio medio destruido y ahogué un gruñido de dolor y rabia.
Tānlan se mantenía a una distancia prudencial de la escena que se desarrollaba frente a mis ojos. Su pelaje estaba completamente erizado.
Kyteler ya no tenía la atención puesta en mí, ni siquiera en el joven desconocido que nos había atacado. Una de sus manos estaba anclada en su pecho, y la otra se encontraba estirada, intentando atrapar esa pequeña esfera rojiza que palpitaba como un corazón.
Un relámpago me atravesó.
No lo dudé.
—¡Atrae! —grité.
La esfera salió rodando en mi dirección y pasó delante del desconocido, pero él no hizo nada para detener su camino. Kyteler, sin embargo, se estiró y su mano señaló la esfera rodante.
—¡Atrae!
La esfera se detuvo de golpe y su resplandor sanguinolento aumentó.
—¡Atrae! —volví a gritar.
—¡Atrae! —respondió él.
Kyteler era mucho más poderoso que yo. La sangre de su familia corría por sus venas, y los Shelby nunca habían destacado en la sociedad de los Sangre Negra. La esfera tembló y rodó un par de veces en dirección a él hasta detenerse de nuevo.
—Es una imagen preciosa, de verdad. Parecéis dos niños Sangre Roja peleándose por una pistola —comentó el joven desconocido, mientras se acercaba a mí con pasos calculados. Era extraño, pero ya no cojeaba—. Sin embargo, esto tiene que acabar. Ha venido el resto de la caballería.
El maullido de Tānlan me hizo girar un poco la cabeza.
Varias figuras acababan de doblar la esquina. Caminaban resueltas, hacia delante, sin prestar atención al caos que las rodeaban. Como si formaran parte de él.
Otra de las farolas rotas chisporroteó e iluminó durante un instante a los recién llegados.
Yo ahogué un grito y la esfera roja se deslizó un poco más hacia Kyteler.
Conocía a esos individuos. Esas túnicas cortas de color rojo sangre, esos pantalones, ese calzado. Conocía las extrañas máscaras que llevaban, que les cubrían la boca y la nariz, y terminaban justo bajo sus ojos. Cada una era diferente, cada una más monstruosa que la anterior. Sin embargo, había una distinta al resto. Era una máscara completa, de color negro, que cubría los ojos y el cabello del portador. Los labios monstruosos estaban pintados de color rojo sangre y los cuernos eran tan largos como mis brazos, afilados como lanzas.
Al igual que aquella noche, no había Centinelas presentes. De tenerlos, imaginaba que estarían cerca, escondidos en algún lugar. Sabía por qué se ocultaban. Si alguien los veía, el Aquelarre podría identificar al compañero que se ocultaba tras esas terribles máscaras.
Agucé la vista. No, me equivocaba. Sí que los acompañaba un Centinela. Un lustroso gato de angora blanco, que corrió hacia Kyteler.
Lo reconocí con una violenta sacudida. Era Siete. Su Centinela. Sus ojos dorados pasaron por mí antes de que apoyara su cabeza nívea sobre la herida aún abierta del joven.
Apreté los dientes. La esfera roja todavía vacilaba entre los dos.
Con horror, vi cómo uno de los enmascarados alzaba una mano y me señalaba con ella. Entreabrí los labios, pero no fui lo suficientemente rápida.
¡Ahaash!
—¡Repele!
Me cubrí el abdomen con el brazo que no tenía alzado. Esperé sentir cómo mi piel se abría, cómo la sangre se derramaba por el viejo hanfu de mi madre, pero no ocurrió nada. No estaba herida. Ni siquiera un ligero arañazo surcaba mi piel.
Levanté la cabeza poco a poco y observé al joven rubio, con su traje destrozado. Estaba frente a mí y el escudo que había convocado con su hechizo no se había roto, a pesar de la maldición que acababa de impactar contra él.
Me miró por encima del hombro.
—Será mejor que en esta ocasión no la sueltes —me advirtió.
—¿Qué?
Pero él no se molestó en responderme. Alzó una mano en dirección a las sombras, donde Tānlan se escondía, y con la otra señaló la esfera roja, que ya estaba casi al alcance de la mano de Kyteler. Murmuró:
—Atrae.
La esfera y el Demonio salieron disparados en nuestra dirección. Kyteler dejó escapar un rugido de furia y acuchilló el aire con sus manos.
Me puse en pie, atrapé la esfera y la apreté contra mi pecho. El joven rubio sujetó en un puño el pelaje de Tānlan, a pesar de que él se revolvía con furia.
Los enmascarados volvieron a escupir maldiciones, pero el hechizo escudo que había invocado el joven desconocido, de forma imposible, aguantó.
Él se volvió hacia mí e, incomprensiblemente, en mitad de ese caos, esbozó una sonrisa. Se acercó de un salto y sus dedos se cerraron sobre mi brazo.
—Acabas de cometer el peor error de tu vida, querida.
Yo intenté alejarme, pero sus manos no me soltaron. Lancé una mirada en derredor, desesperada y, durante un instante, mis ojos se cruzaron una última vez con los de Adam Kyteler.
De pronto, sentí un fuerte tirón en el estómago y noté cómo la esfera palpitaba entre mis manos como un corazón.
Pero en esa ocasión, no la dejé caer.