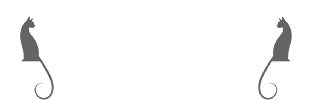
Aquella misma noche, mis pies me llevaron hasta el barrio de Limehouse. Conocía bien el camino, aunque hacía mucho que no lo recorría.
El East End siempre había tenido mala fama. Desde su origen, hasta ahora. Y estaba segura de que, por mucho tiempo que pasara, nunca llegaría a ser como esos barrios como Belgravia ni ostentaría grandes mansiones como Easton Square. Las casas eran bajas y no habían sido bien construidas, las fachadas estaban pintadas de colores sucios, el alcantarillado era nefasto. Había pocas farolas que iluminaran a los escasos viandantes. En su mayoría, borrachos, marineros que apestaban al Támesis y mendigos. La pobreza solo engendraba pobreza, tanto en el mundo de los Sangre Roja como en el mundo de los Sangre Negra.
Limehouse formaba parte del East End, y no tenía mejor fama que los alrededores. Algunos lo llamaban «la Chinatown de Londres». Mi madre había nacido allí. Yo había nacido allí. Mi hermano Zhang ya lo había hecho en el número 17 de Fenchurch Street.
Habíamos vivido allí durante mucho tiempo, pero cuando mis abuelos paternos murieron, mi padre decidió trasladarse junto a mi madre y a mí a la pequeña casa familiar, que llevaba perteneciendo a los Shelby desde hacía casi cien años.
Yo había sido feliz en Limehouse. Mis padres se ocupaban de que lo fuera, de que no me diera cuenta de los problemas que nos rodeaban. Que eran muchos, por cierto.
La poca familia que tenía mi madre no estaba de acuerdo en que se casara con un joven británico que no conocía sus costumbres, sus tradiciones, su religión, así que cortaron todos los lazos con nosotros. Nunca supimos qué pensaban del hecho de que mi padre fuera un brujo, porque mi madre nunca llegó a contárselo.
Mi familia paterna tampoco estaba muy contenta con que mi padre se casara con una mujer tan diferente a ellos; de piel pálida, aunque castigada por el trabajo, de cabello negro, fuerte y liso, y de ojos tan rasgados como la luna en cuarto menguante. Tampoco les gustó que recibiéramos unos nombres «tan extraños».
Siempre me había sentido así. No pertenecía ni a un lado, ni a otro. En Fenchurch Street tenía los ojos demasiado rasgados. Y en Limehouse, demasiado redondos.
Tānlan caminaba en algún lugar a mi alrededor. No podía verlo bien, se camuflaba entre las sombras; pero sí lo escuchaba refunfuñar.
Sabía dónde conseguir clientes. Me encontraba no muy lejos de un fumadero de opio que habían desalojado varias veces cuando aún vivía en este lugar, pero que todavía seguía en activo. Con la mente embotada por la droga siempre era más fácil dejarse llevar por los recuerdos. De alguna forma, me aprovechaba de esos pobres Sangre Roja, pero no podía sentirme mal por ello. Eran ellos o mi familia.
Estiré las mangas del hanfu de mi madre y aceleré el paso. La ropa me ayudaba a meterme en el papel ante los Sangre Roja. Sobre todo, ante los que no tenían los ojos rasgados como yo.
Se trataba de un traje tradicional de largas mangas y tela ligera, que se agitaba cuando el viento corría por las calles. El vestido se cruzaba en mi pecho y un cinturón grueso me ceñía la cintura. El calzado no era el apropiado, pero nadie solía mirarme los pies. La tela había tenido dibujos, pero había pasado mucho tiempo; el color estaba tan desvaído, que, a la luz de las escasas farolas, yo parecía un fantasma etéreo.
Mi madre se horrorizaría al verme, pero lo necesitaba para crear un personaje.
—Estás ridícula —oí que siseaba Tānlan, en algún lugar que venía desde mi derecha—. Como siempre.
Estuve a punto de contestar, pero entonces el sonido de unos pies que se tropezaban me hizo levantar la cabeza. A apenas unos metros de distancia, había una persona que caminaba tambaleándose. Era un hombre. Incluso desde la distancia que nos separaba, podía oler el hedor del opio que llegaba hasta mí.
Miré a mi alrededor; no había nadie en esa calle apartada además de él y yo.
Sin dudar, me froté con la mano la frente y me emborroné el signo alquímico que me había dibujado para ser invisible.
El grito que dejó escapar el hombre me hizo comprender que me había visto aparecer de pronto. No me preocupaba, aunque hacer magia delante de un Sangre Roja estaba prohibido. Todo formaba parte del papel.
Escuché suspirar a Tānlan. Sabía que la función estaba a punto de empezar.
—Tt… tú, ¿quién…? —preguntó el hombre, mientras levantaba un dedo tembloroso. Estuve a punto de contestar, pero su voz volvió a alzarse antes de que yo llegara a separar los labios—. Ah… he oído hablar de ti. La bruja china. La que habla con los muertos. Llevo días buscándote.
Me relajé y asentí. Así era más sencillo. Nada de murmurar hechizos para hacer que mi cabello flotara o mis mangas se agitaran sin viento alguno. Así no tendría que escuchar las burlas de Tānlan después.
Me acerqué mientras el hombre rebuscaba algo en sus viejos bolsillos. Era rubio, y sus ojos eran ahora más rojos que grises. Vestía un traje que le quedaba grande y temblaba tanto que no sabía cómo podía mantenerse en pie.
—¿Necesita que traiga a alguien de la muerte? —pregunté.
—A mi hijo —contestó él, de inmediato. La forma en la que pronunció la palabra hizo que mi estómago se retorciera un poco por dentro—. No sé si será suficiente…
Varias monedas cayeron en mi mano. No necesitaba contarlas para saber que no lo era, pero no podía marcharme ahora, cuando ese pobre Sangre Roja me suplicaba a través de sus ojos. Traería de vuelta a su hijo durante algunos minutos y después me marcharía para buscar otro cliente.
Crees que eres fuerte, pero tu corazón te arrastra demasiado, me solía decir Tānlan. Así nunca ganarás lo necesario.
—Señor, necesitamos ir a un lugar tranquilo para poder llamar a su hijo —dije, arrastrando un poco las palabras. Fingiendo un acento que no tenía—. ¿Sabe dónde…?
—¿Lo escuchas?
Fruncí el ceño ante la interrupción. El hombre había alzado la vista al cielo despejado, lleno de estrellas. Demasiado bonito para lo que se escondía debajo de él.
Torcí los labios. Quizás estuviera muy drogado para saber siquiera lo que hacía. Me guardé el dinero en el bolsillo interior que había cosido en el hanfu y respiré hondo, con una paciencia que no tenía.
—Señor, si quiere que traiga a su hijo de vuelta…
—Está aquí —me volvió a interrumpir. En sus labios temblorosos se dibujó una enorme sonrisa—. ¿No lo escuchas?
Estuve a punto de replicar, pero mis oídos captaron algo. Un zumbido. Iba incrementándose poco a poco.
Yo también alcé la mirada hacia el cielo.
—No deberíamos estar aquí —siseó de pronto Tānlan. Me volví y lo encontré a apenas medio metro de mí. Él no miraba hacia arriba y su pelaje estaba completamente erizado. El Sangre Roja ni siquiera lo había escuchado, estaba demasiado perdido en las estrellas del cielo—. Va a ocurrir algo.
Quería replicarle, pero mis labios permanecieron quietos. Yo también lo sentía. Algo flotaba en el aire, algo que no parecía magia, pero que vibraba, que me erizaba los vellos de la piel.
El zumbido aumentaba de volumen. Se acercaba a nosotros. Comenzaba a ser ensordecedor. Los cristales de las casas que me rodeaban se tensaron contra los marcos, temblaron. Las luces de las farolas empezaron a parpadear.
Acerqué la palma de mi mano a mi Anillo de Sangre y hundí la piedra en la piel. Un pinchazo de dolor me atravesó y, al instante, sentí la pegajosa calidez de la sangre rodando por mis dedos.
Varias ventanas se abrieron por encima de nuestras cabezas. Nadie nos dedicó ni un vistazo; solo vi barbillas puntiagudas y brazos que se alzaban para señalar algo.
—¡Oh, Dios mío! —gritó alguien.
Entonces lo vi. La luna y las estrellas creaban un cielo demasiado limpio como para que nada pudiera esconderse en él.
El fuselaje de una avioneta.
Jadeé y retrocedí inconscientemente. No era solo un avión. Podía ver por lo menos una decena.
Aquello no tenía ningún sentido. Las sirenas de alarma deberían haber sonado y no lo habían hecho. ¿Cómo era posible que tantos aviones hubieran entrado en el espacio aéreo británico y no hubieran avisado de aquello? Eran demasiados. Alguien tendría que haberlos visto.
—Mi hijo pilotaba uno de esos. —La voz del Sangre Roja me vino desde muy lejos, distorsionada por el terrible zumbido que me destrozaba los tímpanos—. Gracias por haberlo traído de vuelta con sus compañeros.
Dudaba de que su hijo se encontrase en alguno de esos aviones. Volaban demasiado bajo, a una altura casi peligrosa.
Estaba de acuerdo con Tānlan por una vez. Debíamos salir de allí cuanto antes.
—Señor… —comencé, pero antes de que acabara incluso la palabra, él echó a correr siguiendo el rumbo de esos malditos aviones—. ¡Maldición! —mascullé, con los dientes apretados—. ¿Qué hace?
Mis pies se movieron solos. Antes de que me diera cuenta de lo que hacía, ya lo seguía a través de las calles medio desiertas que, poco a poco, se iban llenando de gritos.
Maldita Sangre, ni siquiera conocía su nombre. Ya me había hecho perder el tiempo aquella madrugada, no quería que me hiciera perder la vida.
Tānlan se cruzó en mi camino. Se colocó delante de mí, pero yo me limité a saltar por encima. Su rugido de frustración apenas se escuchó. El sonido de las hélices y los motores dilapidaba todo.
—¿Has perdido la cabeza? ¡¿Es que quieres que nos maten?!
Tal vez la había perdido, sí. Si los aviones que sobrevolaban Limehouse decidían soltar su carga, no sabría si los encantamientos de protección me servirían.
La magia se combatía con magia, no con bombas y metralla.
—¡Sé inteligente! —oí que gruñía Tānlan—. Ningún Sangre Negra normal condenaría su vida por un maldito Sangre Roja al que ni siquiera conoce.
Centré la mirada en la espalda escuálida del hombre al que perseguía. Llevaba toda mi vida siendo observada por unos y por otros, por mi sangre y mis rasgos mezclados. Quizá fuera el momento de admitir que yo no era ninguna Sangre Negra normal. Quizá prefería no serlo.
Deslicé el dedo índice por la sangre que me empapaba la mano izquierda. Con rapidez, me subí la manga de la chaqueta y garabateé a toda prisa el símbolo alquímico de la sal en mi antebrazo izquierdo. Susurré:
Que los Demonios me guarden.
Sentí cómo el aire vibraba a mi alrededor cuando el encantamiento de protección surtió efecto. Sin embargo, no sabía cuánto aguantaría si los aviones decidían atacar.
El hombre dobló una esquina y yo tuve que esquivar a un par de Sangre Roja que habían salido huyendo de sus casas. Ahora muchos iban en dirección contraria a la que se dirigían los aviones: ancianos, mujeres, hombres y niños, la mayoría vestidos con ropa de dormir. Algunos incluso descalzos.
El sonido era insoportable. Parecía que venía de todos lados, incluso del mismo centro de la ciudad. Todo temblaba, todo rugía.
Estiré la mano en dirección al Sangre Roja, con el hechizo «Atrae» en la punta de la lengua. Ya le borraría la memoria después. No podía perder más el tiempo.
Agité los dedos, pero, en el momento en que mi lengua se movió, él y todos los Sangre Roja que me rodeaban se detuvieron en seco y cayeron al suelo. Como si una maldición invisible los hubiese fulminado de pronto.
Mis pies derraparon en los adoquines y frené, jadeando.
Los aviones no habían soltado ninguna bomba, pero parecía de pronto rodeada de cadáveres. A pesar de ese sonido infernal, solo pude escuchar mis resuellos.
El escudo que había creado con mi encantamiento chisporroteó.
—Magia —susurró Tānlan, al que se le había erizado el lomo.
Me arrodillé junto al Sangre Roja más cercano y posé con suavidad mi mano en su pecho. Lo sentí moverse con calma, mientras un ligero ronquido escapaba de sus labios entreabiertos.
—Un encantamiento de sueño —musité, mientras dejaba la huella de mi sangre en las ropas del hombre. Miré a mi alrededor, con el ceño muy fruncido—. Un encantamiento muy potente.
—¿El Aquelarre? —siseó Tānlan. Unos colmillos descomunales asomaron bajo su hocico.
Pero eso no tenía sentido. Al inicio de la guerra, habían firmado el Pacto de No Intervención. Y eso significaba mantenerse totalmente al margen de las consecuencias que trajera el conflicto a los Sangre Roja. Ningún miembro del Aquelarre se jugaría su vida aquí. Esto no era Belgravia.
—Es mi último aviso —insistió Tānlan—. Debemos marcharnos.
Tenía razón. Una parte de mí deseaba darse la vuelta y regresar a mi hogar, envolverme en esas sábanas gastadas pero suaves, escuchar los crujidos de la cama de mi hermano, los susurros de las voces de mis padres. Tenía unas pocas monedas más que uniría a las otras que escondía en mi escritorio y que podría guardar en el frasco en el que mis padres tenían algo de dinero.
Pero otra parte de mí escuchó de pronto unas voces, gritos que se superponían al ruido de los aviones. Cerca.
A la vuelta de la esquina.
—¡Maldita seas! —siseó Tānlan cuando me vio echar a correr hacia el final de la calle.
El sonido de mi respiración hacía eco en mis oídos. Mi corazón rugía en el pecho. Ladeé la cabeza todo lo que pude cuando alcancé el último edificio.
Mis ojos llegaron a atisbar dos figuras.
Negro y rojo.
Y de pronto, un fogonazo dorado, atronador, inmenso, estalló. El aliento escapó de mis pulmones y una fuerza invisible me lanzó por los aires. El escudo que me protegía se deshizo al instante y no tuve tiempo para recitar otro hechizo de protección. El alarido que escapó de mi garganta se rompió en dos cuando mi espalda y mi cabeza impactaron de lleno contra la fachada más cercana.
Y el rugido de los aviones me engulló.