Los siguientes días viví aturdido. Solo podía pensar en mi conversación con Chef. Cada vez que estábamos solos en el mismo espacio, lo que no era frecuente, me sentía como si todo mi cuerpo se volviera de cartón mojado. Tras emplatar un postre, me preocupaba que se me fuera a escurrir mientras lo colocaba en la fila para que lo recogieran mis compañeros. Estaba tan incómodo que me recordó la única vez que cometí el error de tener una historia de una noche con un camarero. Durante muchas semanas estuve inquieto y distraído, pensando permanentemente en cuándo iba a toparme con él, sin poder superar el hecho de que el chico conociera mi aspecto sin el uniforme blanco de cocinero, el tipo de ropa interior que llevaba, la cara que ponía al correrme. Por suerte, no duró mucho y se volvió a Wisconsin para casarse con su novia del instituto.
Chef era un fanático del fútbol y le encantaba hablar de cualquier liga europea que se disputara en ese momento. A mí nunca me gustó ese deporte, a pesar de haber nacido en España, lo que aparentemente conlleva una lealtad impuesta al Real Madrid o al Barcelona. Igual me mantenía informado para que cuando él empezara a hablar de mujeres, yo tuviera algo con lo que desviar su atención y seguir la charla. Él sabía que me acostaba sobre todo con chicos, pero al parecer, como mencioné una vez que había tenido sexo con chicas en mi adolescencia, eso me convirtió en lo bastante hetero como para escuchar sus confidencias.
Mi mejor amigo, Richard, que había trabajado en Le Bourrelet casi tanto tiempo como yo, se había marchado recientemente para convertirse en el sous-chef de Clement, el restaurante del hotel Peninsula. Cuando se despidió, Chef me pidió que le convenciera para que se quedara, lo que me pareció extraño y ni siquiera lo intenté porque sabía que era inútil. Incapaz de persuadirle con palabras y un aumento, Chef se lo llevó a Eleven Madison, y cuando quedó claro que ninguna comida le iba a hacer cambiar de opinión, se marchó furioso y sin probar el postre. Ahora, una semana después de mi conversación con Chef, empezaba a temer que su silencio tuviera que ver con mi fracaso a la hora de convencer a Richard para que se quedara.
—No creo que sepa lo unidos que estamos. Es demasiado egocéntrico para fijarse en otra cosa que no sea él mismo y los platos que están por salir al comedor —dijo Richard mientras esperábamos los dumplings en Nom Wah.
—No sé. Tengo un extraño presentimiento.
—Tú y tus extraños presentimientos. Olvídate. Todo va a ir bien.
Cuando llegó nuestra comida, recordé lo vulgar que se había vuelto. Atrás quedaban los días en que todavía era un salón de té y la mejor panadería de Chinatown. Chus y yo solíamos acudir con frecuencia a compar pasteles de luna, y durante el Festival del Medio Otoño, la celebración lunar china, la cola daba la vuelta a la manzana. Luego íbamos a la cancha de baloncesto y nos sentábamos bajo el puente de Williamsburg mientras Chus contaba historias sobre su época en la comuna y cómo pagaba las facturas posando desnudo para un viejo pintor español que vivía en Montmartre y cuyo único talento era el de abrir la cartera.
—No puedo con estos dumplings, Deme. No entiendo tu fascinación por este lugar —dijo Richard tras dar un bocado.
—Lo sé. Justo estaba pensando en eso. Es pura nostalgia.
—Ya te lo he dicho antes. Sientes demasiado.
—Y tú demasiado poco.
—¿A qué viene eso?
Sonreí y le di un trago a mi cerveza.
—¿Qué quieres decir? —replicó, riendo— ¿Te refieres a Erica? ¿Al hecho de que se haya vuelto loca porque no quiero ser exclusivo? Eso no es culpa mía. No a todo el mundo le interesa la domesticidad.
—Era una broma.
—Seguro. ¿Sabes algo de Alexis? ¿Seguís siendo amigos? —preguntó.
—De momento, no. Hemos decidido, quiero decir, he decidido por los dos, que es mejor no tener contacto durante un par de meses. Ya se verá si podemos recuperar la confianza.
—Querrás decir si tú puedes recuperar la confianza.
—Sí, eso es lo que quería decir.
Richard negó con la cabeza.
—¿Qué? Dilo.
—Sabes que estás al borde del puritanismo, ¿verdad?
—¿Porque creo que el sexo es más satisfactorio con alguien a quien realmente quieres y respetas?
—¡Exacto! Eres un cursi.
—Si hubieses crecido con un tío poliamoroso, tal vez pensarías de otra manera.
—Puede ser. Para que quede claro, solo quería decir una vez más lo bien que me caía, por mucho que fuera un follador empedernido. Quiero decir que lo entiendo. Yo también soy como uno de esos perros con la polla fuera en el parque de Tompkins Square que se tira a todo lo que se menea —dijo, y luego se rio.
—Dios. Cuánta elegancia.
—Te digo que es muy jodido. Tú y yo hemos nacido con la orientación sexual equivocada. Tú eres el hombre más comprometido y leal que conozco, el sueño de toda mujer. Y yo me moriría si pudiera conectarme a internet y que me trajeran al instante un coño a casa.
—¡Dios, Richard! Es una locura la cantidad de cosas ofensivas que puedes meter en solo un par de frases.
—Para eso vale Yale, colega. Treinta y cuatro mil dólares al año —dijo, llamando a la camarera.
Nos despedimos con un beso antes de abrigarnos y salir del restaurante. La temperatura había bajado considerablemente y el paseo hasta el metro con una simple chaqueta de cuero fue como entrar desnudo en la cámara frigorífica del restaurante. Antes de dirigirse a su nuevo apartamento en Queens, que le había prometido visitar pronto, Richard me besó en los labios por segunda vez, una afición que había comenzado años atrás cuando se enteró de que era la forma en que se saludaban algunos gays. Me acordé del día exacto. Ya habíamos cerrado el restaurante y nos habíamos pulido una segunda botella de un Grüner eslovaco con el que Richard estaba obsesionado en ese momento. Me llamó «heterófobo».
—¿Qué? —le dije.
—Sí, en cierto modo lo eres. ¿Por qué nunca me besas en los labios cuando me ves y en vez de eso me das un apretón de manos?
—Porque sí.
—¿Cómo que «porque sí»?
—Muy sencillo. Porque no eres gay, Richard. Por eso.
—Eso es exactamente lo que quiero decir. Eres descaradamente heterófobo.
—Estás borracho —respondí, para que lo dejara.
—Bueno, me siento insultado. Quiero que me trates como a cualquiera de tus amigos gays —dijo.
—De acuerdo, a partir de ahora te saludaré con un beso. ¿Estás contento? —dije, y aunque pronuncié las palabras con exasperación, lo cierto es que me emocioné.
Richard inclinó en ese momento su cara hacia la mía.
—Vamos, Richard, no te pongas pesado.
Cerró los ojos. Mientras le besaba, uno de los friegaplatos empujó un cubo detrás de nosotros.
—¡Pinches putos! —dijo.
—Putísimos —respondí, apartándome. Richard se partió de risa. No hace falta decir que el rumor de que estábamos follando estalló como una sartén al fuego.
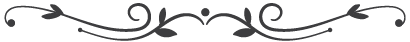
Trece días después de haberme reunido con Chef en su apartamento, fuimos a ver al abogado de inmigración. El despacho estaba en la última planta de un edificio art déco del centro de la ciudad, con una pesada puerta giratoria de latón en la que había que apoyarse con todo el cuerpo para que se moviera. Subimos en un ascensor manejado por un tipo en uniforme verde con relucientes botones dorados. En el cuello, asomando por encima de la camisa blanca, llevaba tatuada una corona que había visto en muchos chicos de mi antiguo barrio, una señal que generalmente significaba una estancia en la cárcel de Sing Sing. Cuando llegamos al duodécimo piso y se abrieron las puertas, intercambiamos una mirada que hizo que se subiera un poco más el cuello de la camisa.
El despacho era amplio y estaba bañado por la fría luz del sol invernal. En el centro de la sala había una larga mesa cubierta con altas pilas de carpetas de manila que vistas desde arriba parecían tejados.
—Qué nivel —dijo Chef, tomando asiento—. Le debe ir bien.
Habíamos intercambiado pocas palabras desde que nos encontramos en la entrada del edificio. Estaba a punto de asentir cuando un hombre delgado y de aspecto nervioso entró en la sala. Olía a tabaco.
Nos pusimos de pie. Se saludaron en francés y se dieron tres besos. Estreché su mano suave. Tenía las uñas cuidadas y brillantes. Se presentó en inglés. Se llamaba Frédéric y su forma de hablar me hizo sentir que ya le estaba haciendo perder el tiempo. Le expliqué mi situación pero le ahorré los detalles que había compartido con Chef. Me preguntó por las fechas concretas y el puerto de entrada, con una voz que denotaba falta de esperanza. Le respondí con parquedad, imitando su tono. Luego le dije que llevaba casi ocho años pagando impuestos, algo que, a pesar del número de la Seguridad Social falso, siempre me había parecido un acto redentor. Aún no había terminado la frase cuando levantó la mano para indicarme que parara.
Enmarcado por diplomas de Harvard y fotografías de apretones de manos con jefes de Estado, Frédéric habló con una frialdad ensayada.
—Lleva usted dieciséis años infringiendo la ley. Que pague impuestos o no es absolutamente irrelevante. La única manera de que se establezca legalmente en este país es abandonar los Estados Unidos, aceptar una prohibición de diez años y posteriormente solicitar una visa de trabajo.
Más que como un abogado, sonaba como un juez emitiendo un veredicto.
—Pero tiene que haber una manera —dijo Chef, descruzando las piernas—. ¿Y si lo adopto y reclamo una residencia permanente para él?
—Por desgracia, esa no es una opción. Solo se puede hacer cuando el individuo es menor de edad.
—¿Y si se casa? —preguntó Chef, no dispuesto a rendirse.
—Arnaud, mon ami —respondió condescendientemente—. Las cosas han cambiado mucho después del 11-S. La agencia de inmigración descubriría que ha estado infringiendo la ley durante años. Por no hablar de que volvería a infringir la ley, y no puedo aconsejarle que lo haga.
—Merde! —gritó Chef, como si se dirigiera a uno de los cocineros.
—Por desgracia, no hay nada que hacer. Diez años no es mucho tiempo —dijo, mirando su BlackBerry.
Le sonreí para ocultar lo mal que me sentía. No era la primera vez que escuchaba esas palabras, pero escucharlas delante de Chef las hacía irreversibles y permanentes. Ya no me sentía capaz de ocultarlas. Sabía que a partir de ahora, cada vez que Chef me mirara, vería a alguien inferior, limitado, alguien incapaz de prosperar.
El descenso en ascensor se me hizo interminable. Estaba lleno de rabia y desesperación por haberme engañado a mí mismo durante las dos últimas semanas pensando que en algún momento la puerta se abriría, cuando en realidad la puerta se había cerrado en el momento en que entré al país. Desde que supe de mi condición de indocumentado hacía casi una década, había estado construyendo posibles escenarios que me concedieran algún tipo de amnistía y me había perdido en la fantasía.
—Puto Frédéric. Es un puto incompetente —dijo Chef saliendo del edificio.
—Siento haberte hecho perder el tiempo, Chef.
—No seas tonto. Ya lo arreglaremos.
Ambos sabíamos que no había nada que arreglar.
Caminamos en silencio hasta Columbus Circle. Allí nos sentamos en un banco helado y admiramos la enorme escultura del globo terráqueo recortada contra el cielo azul, sus continentes conectados por barras de acero concéntricas. Me quedé mirando el sol de invierno que se filtraba a través de las brillantes placas, obligándome a no parpadear hasta que me dolieron los ojos. En un momento dado, Chef me dio un abrazo, murmuró algo sobre lo idiota que era Bush y se alejó a paso ligero.
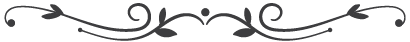
El invierno transcurrió a un ritmo glacial, parecía incluso más largo y frío que otros, de modo que a principios de febrero empecé a contar los días que faltaban para que el reloj se adelantara oficialmente una hora, una idea que me pareció brillante en su momento y que solo hizo más tortuosa la espera. Nuestra cocina necesitaba una renovación desde hacía años y el Chef decidió cerrar las dos últimas semanas del mes para la reforma.
Como nunca había estado de vacaciones más de un par de días, me sentí tentado de ir a Miami, donde mi amigo Lucio se había mudado recientemente para dirigir la cocina de Acqua, pero cuando llegó el momento, me dio miedo el largo viaje en autobús y recorrer una ciudad desconocida con un carnet de identidad de Nueva York, por lo que decidí no ir y me pasé esos días en pijama, saliendo de cuando en cuando del apartamento a comprar alitas de pollo en mi bar irlandés favorito o a dar paseos a media noche.
Probablemente eran imaginaciones mías, pero después del encuentro con el abogado me pareció que algo había cambiado entre Chef y yo, como si él no pudiera superar el hecho de que, a los ojos del país, yo era y sería siempre un ciudadano de segunda clase. En el sector se sabía que Le Bourrelet era el tipo de sitio al que la gente iba a hacer currículum y luego pasaba a otros trabajos con mejores sueldos y beneficios. Tras casi una década trabajando para Chef, con el impulso de mi carrera perdido y transcurridos ya los mejores años de vida del restaurante, me sentía como si mis amigos se hubieran ido de la fiesta en el momento justo y yo, por haberme quedado más de la cuenta, me encontrara ahora atrapado ayudando a limpiar al anfitrión a plena luz y con una resaca inminente perforándome la cabeza.
El último día antes de volver al trabajo, aprovechando que el tiempo era inesperadamente cálido, me obligué a hacer algo, sobre todo para poder comentarlo en la comida de empleados con mis compañeros. Pasear en bicicleta por el Hudson, contemplando los cambios de color del agua en su camino hacia el sur, hacia el Atlántico, había sido uno de mis pasatiempos favoritos durante años. Había algo en la cercanía del agua que me calmaba la ansiedad.
Bajé con la bicicleta al hombro y me dirigí al museo Nicholas Roerich, una casa en Morningside Heights que albergaba la mayor parte de la obra de Roerich. No soportaba las hordas de turistas, por lo que siempre andaba en busca de colecciones más íntimas y menos conocidas. Conocí ese y otros pequeños museos gracias a Ben, la pareja más estable de Chus. Tuvieron una relación de veinte años, pero nunca vivieron juntos. Durante un tiempo hubo un tercer amante, y aunque Chus y Ben pasaron largos periodos sin verse, siguieron siendo pareja. Ben fue siempre una figura paterna para mí, la persona que me esperaba a la salida del colegio para llevarme a casa. Constituyó, junto a Chus, la presencia más constante en mi infancia. Cuando murió por complicaciones de una neumonía en 1997, sentí como si hubiera perdido a uno de mis padres.
Cuando Ben vivía, la obra de Roerich no me había emocionado especialmente, pero ahora, al contemplar esos paisajes celestiales del Himalaya con sus oníricos colores pastel, esas místicas representaciones del Everest con su cima sobresaliendo las nubes, la oscuridad que había invadido mi vida se disipaba por momentos. Recorrí esa casa con sus muros cubiertos de cuadros, incluidos vestíbulo y escaleras. En una habitación, un bebé empezó a berrear. La madre empujando el cochecito tenía aspecto de ser española, había algo en sus rasgos que no podía precisar. Y mientras pensaba en eso, con voz tranquilizadora, ella empezó a cantar una nana española que yo había oído antes. Cerré los ojos y me concentré en la canción, transportándome lentamente a una calle de Sevilla. Mi madre me acunaba en sus brazos mientras observábamos un desfile de personas de aspecto siniestro que arrastraban enormes crucifijos con unos hábitos color morado oscuro y unas capuchas puntiagudas. Caminaban descalzos por penitencia pascual, con los pies hinchados y ensangrentados. De pronto, las imágenes me parecieron tan vívidas e inquietantes que tuve que abrir los ojos. Dirigiéndome a la salida, pensé en lo mucho que me habría gustado conocer a mi madre de adulto, en lo que habría dado por poder volver al callejón tras el restaurante después del último turno y contarle una mentira más sobre lo feliz que era en Estados Unidos.
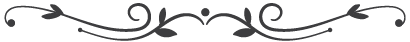
Había algunos rituales que Chus y yo seguíamos cumpliendo, como si de ello dependiera la supervivencia de nuestra familia de dos miembros. Uno de ellos era el cumpleaños de Ben. Todos los años preparaba un extravagante pastel que disfrutábamos mientras hojeábamos viejos álbumes de fotos y veíamos las mismas cintas, granulosas y rayadas por el paso del tiempo. Me llenaba de alegría imaginar la reacción de Ben cuando abría la caja de la tarta y le explicaba su contenido. Chus atesoraba los recuerdos de cuando estábamos todos juntos, y yo intuía con frecuencia que eso era lo que le permitía seguir adelante.
Ese año hice una tarta de limón y merengue inspirada en Alexander McQueen. Chus y yo habíamos decidido que si Ben hubiera vivido lo suficiente para ver a McQueen alcanzar la fama, le habría encantado su obra. Me quedé hasta tarde dos días seguidos después de que cerrara el restaurante y esculpí un zapato de tacón hecho con mandarinas confitadas, merengues desmenuzados por encima, pan de oro comestible y plumas de cáscara de limón confitadas. Fue una de las tartas más elaboradas que había hecho en mi vida. Las tiras de los zapatos, que hice con azúcar hilado, se rompían una y otra vez, hasta que por fin alcanzaron la consistencia adecuada.
El día del cumpleaños de Ben, saqué el zapato de la cámara frigorífica, hice algunas fotos para mi archivo y construí un andamiaje de cartón y plástico de burbujas. De camino al apartamento de Chus, sentado en un taxi con la caja sobre el regazo, contemplé el irreconocible East Village, los viejos bloques de viviendas de la calle Trece sustituidos por horribles edificios que se veían anticuados incluso antes de que los hubieran terminado. El paso de una ambulancia invadiendo el carril contrario me hizo recordar la mañana en que encontré a Ben retorciéndose de dolor en el suelo de la cocina. Tenía fiebre alta y un sarpullido en el cuello. Lo tumbé en el sofá y llamé a Chus, que estaba en Fire Island. Me dijo que lo llevara a urgencias del St. Vincent’s mientras él regresaba. Pasamos julio y agosto sentados junto a una cama de hospital que para finales de verano se había convertido en un ataúd. Durante nuestra estancia, un amigo con el que habíamos celebrado Acción de Gracias murió en la misma planta. Menos de ocho semanas después de que Ben ingresara, lo sacamos de su habitación bajo una sábana blanca cosida con una cruz azul.
El día que falleció Ben, Chus no volvió a casa al salir de St. Vincent’s. Hecho trizas y al comienzo de una depresión que duraría años, volvió a Fire Island y no regresó hasta que se reanudaron las clases. Yo regresé a nuestro apartamento y me encontré, al final de las escaleras, iluminado por velas parpadeantes, un altar hecho con Tupperwares apilados contra la puerta principal. Parte de la comida aún estaba caliente. Me rendí al dolor que había contenido durante semanas. Llorando desconsoladamente, agarré las tarjetas de pésame que no pude leer hasta pasados varios meses y me esforcé por meter la llave en la cerradura. Cuando al fin pude abrir la puerta, me senté en el suelo con la espalda apoyada en ella.
Me pasé el resto del día escuchando viejos discos de María Dolores Pradera, la cantante favorita de Ben. Cuando el sol empezó a ponerse, me di cuenta de que no podría dormir en el apartamento. Subí al tejado y grité hasta quedarme afónico. Tumbado bajo las estrellas, arropado con una manta, me dormí con el sonido lejano de los camiones golpeando los baches de la calle Catorce.
Esos recuerdos me acechaban siempre, esperando a que bajara la guardia para obligarme a revivir su dolor. A veces persistían durante días o se apoderaban de mí durante el sueño, despertándome con una extraña sensación difícil de disipar hasta que me encontraba de nuevo en la cocina, entretenido en tareas rutinarias.
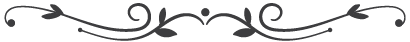
Chus estaba sentado en el sofá, rodeado de libros y montones de papeles, preparando una de sus clases. Dejé la caja sobre la mesa de la cocina y me quité el abrigo.
—Hacía siglos que no te veía. ¿La barba es un nuevo look o es pura pereza? —dijo en tono socarrón.
Llevaba una chilaba, el uniforme de verano que Ben y él habían adoptado durante años en la isla. Recuerdo lo mucho que me avergonzaban sus atuendos cuando era adolescente. Ahora nada me habría hecho más feliz que verlos pasear por la playa vestidos con sus túnicas marroquíes.
—Seguramente es un nuevo look fruto de la pereza.
—Estás mucho más guapo sin ella, si te interesa mi opinión —dijo Chus, y luego cambió de tono al fijarse en la caja—. ¿Qué tenemos aquí?
Vio que había vuelto a dejar el abrigo en la silla.
—No sé cuántas veces te he dicho lo del abrigo —dijo, recogiéndolo y volviendo hacia el armario de la entrada.
—Me lo has dicho un millón de veces, como la buena vieja burguesa en la que te has convertido.
Se rio mientras yo buscaba las tijeras.
—Están en el fregadero —gritó desde la entrada.
Las enjuagué y corté los cordones, esperando que las plumas siguieran enteras.
—Voilà! —dije, retirando las tapas y desmontando la estructura de cartón.
—¡Dios mío, Deme! Es realmente excepcional —dijo, admirando el pastel desde distintos ángulos—. ¡Un zapato!
Permití que se hiciera un silencio incómodo entre nosotros.
—¿Un zapato cualquiera?
Chus arrugó la nariz y lo inspeccionó con cara de preocupación. Me sentí mal por ponerle en un aprieto.
—Diseñado por…
—¡McQueen! —gritó, y empezó a aplaudir—. ¡Un zapato McQueen! Oh, Deme. Es precioso. No deberíamos comérnoslo. —Su voz se nubló momentáneamente—: A Ben le habría encantado.
Me aclaré la garganta.
—Bien. Esto es lo que tenemos por aquí —dije, señalando sus diversas partes—: mandarinas confitadas, merengue, cáscara de limón y frambuesas.
Chus miraba fijamente la tarta, pero me di cuenta de que ya no estaba allí.
—¿Qué tal unos Negronis? —pregunté, abriendo la nevera y viendo que tenía naranjas.
—Por mí, bien. Nos van a sentar de maravilla —dijo—. Uy, no tengo ginebra.
—¿Tienes tequila?
—Sí, tengo una botella por ahí.
—Genial, los haré con tequila. Salen súper ricos.
Me excusé para ir al baño y fui a mi habitación. Encendí la luz y me senté en la cama. Algunas de mis viejas fotos aún seguían colgadas de las paredes que había pintado en cierta ocasión de amarillo canario. Me costaba creer que en algún momento aquel color me hubiese resultado atractivo. Las imágenes habían sido momentos felices de mi infancia, pero ahora me entristecían. La vista desde mi ventana, entonces compuesta por azoteas de piedra rojiza en las que algunos de mis vecinos criaban gallinas, ahora estaba cubierta por un edificio alto y siniestro de cristal oscuro. Ni siquiera pasaba ya la luz del sol que solía iluminar la mesa donde hacía los deberes. Mientras buscaba marcas familiares en las paredes, escuché a Chus peleándose con la cubitera. Apagué la lámpara y miré las pegatinas del techo, un puñado de estrellas fosforescentes que habían perdido su brillo.
—¿Va todo bien? —preguntó Chus cuando regresé a la cocina.
—Sí, solo estoy cansado. El trabajo está siendo una locura.
Le observé mientras lavaba la coctelera y me planteé sacar el tema de la reunión con el abogado. Pero ¿qué sentido tendría? Chus llevaba razón. Hablar de algo que no tiene solución es una pérdida de tiempo.
—Toma, haz los honores —le dije, entregándole el cuchillo.
—No, no. Lo voy a destruir.
—Vamos, dale —dije, cortando una pequeña porción y desprendiendo una de las plumas, que se rompió en pedazos. Alzamos nuestras copas.
—Por Ben. —Chus me lanzó una mirada familiar—. Y por ti. —Se estaba poniendo blando.
—Por nosotros.