Prólogo
Un transeúnte encontró a una niña sentada en el frío suelo de cemento de un callejón, jugando con el envoltorio de un paquete de comida para gatos. Para cuando la llevaron al hospital, tenías las extremidades azules por el frío. Era una cosita enjuta, tan delgada que parecía hecha de palos.
Solo sabía decir una palabra, su nombre. Wren.
Al crecer, su piel conservó un ligero tono azulado, parecido al de la leche desnatada. Sus padres adoptivos la abrigaban con chaquetas, abrigos, mitones y guantes, pero, a diferencia de su hermana, nunca tenía frío. El color de sus labios cambiaba como lo haría un anillo que representa los estados de ánimo, azulados y morados incluso en verano y rosados solo cuando se encontraba cerca del fuego. Podía pasarse horas jugando en la nieve, construyendo elaborados túneles y simulando peleas con carámbanos, y no entrar en casa hasta que la llamaban.
Aunque parecía huesuda y anémica, era fuerte. A los ocho años, era capaz de levantar las bolsas de la compra que pesaban demasiado para su madre adoptiva.
A los nueve años, desapareció.
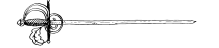
De niña, Wren leía muchos cuentos de hadas. Por eso, cuando llegaron los monstruos, supo que la culpa era de ella, por haberse portado mal.
Se colaron por la ventana; empujaron la jamba y rajaron la mosquitera sin hacer ningún ruido, así que la niña siguió durmiendo, acurrucada con su zorro de peluche favorito. Solo se despertó cuando sintió unas garras en el tobillo.
No le dio tiempo a gritar antes de que unos dedos le taparan la boca.
No le dio tiempo a dar ninguna patada antes de que le inmovilizaran las piernas.
—Te voy a soltar —dijo una voz áspera con un acento desconocido—. Pero si despiertas a alguien de la casa, te aseguro que lo lamentarás.
Aquello también era como en un cuento de hadas, por lo que Wren no se atrevió a romper las reglas. Se quedó totalmente callada y quieta, incluso cuando la soltaron, aunque el corazón le latía tan fuerte y tan rápido que temía que fuera a convocar a su madre.
Una parte egoísta de sí misma deseaba que así fuera, que su madre viniera, encendiera la luz y desterrara a los monstruos. No rompería las reglas si era el estruendo de su corazón el que la despertaba, ¿verdad?
—Siéntate —ordenó uno de los monstruos.
Obediente, Wren hizo lo que se le decía. Mientras los miraba, con dedos temblorosos enterró al zorro de peluche bajo las mantas.
Mirar a los tres seres que flanqueaban la cama le provocó un escalofrío incontrolable. Dos eran unos seres altos y elegantes con la piel del color gris de las piedras. La primera, una mujer con el pelo claro recogido en una corona de obsidiana dentada, llevaba un vestido de un material plateado que ondeaba a su alrededor. Era preciosa, pero la mueca cruel de su boca le indicó que no debía confiar en ella. El hombre hacía juego con la mujer, como si fueran piezas de un tablero de ajedrez, y llevaba una corona negra y ropas de la misma tela plateada.
A su lado se encontraba una criatura enorme y enjuta, con la piel pálida como un hongo y la cabeza cubierta de una mata de pelo negro y salvaje. Sin embargo, lo más destacable eran sus largos dedos en forma de garra.
—Eres nuestra hija —dijo uno de los monstruos de la cara gris.
—Nos perteneces —añadió el otro con voz rasgada—. Nosotros te creamos.
Conocía el concepto de los «padres biológicos», como los que tenía su hermana, unas personas muy agradables que venían a visitarla de cuando en cuando y se parecían a ella, y que a veces traían consigo abuelos, rosquillas o regalos.
Había deseado tener sus propios padres biológicos, pero nunca se le ocurrió que su deseo fuera a conjurar una pesadilla como aquella.
—Bueno —dijo la mujer de la corona—. ¿No tienes nada que decir? ¿Te has quedado demasiado impresionada en presencia de su majestad?
La criatura con garras emitió un bufido nada educado.
—Será eso —dijo el hombre—. Qué agradecida te sentirás porque te alejemos de todo esto, niña cambiada. Levántate. Date prisa.
—¿A dónde vamos? —preguntó Wren. Hundió los dedos en las sábanas a causa del miedo, como si pudiera aferrarse a la vida que había tenido hasta ese momento si apretaba con la suficiente fuerza.
—A Faerie, donde serás una reina —dijo la mujer, con un dejo de asco en la voz, donde debería haber habido persuasión—. ¿Nunca has soñado con que alguien viniera a buscarte y te dijera que no eras una simple niña mortal, sino un ser de magia? ¿Nunca has deseado que alguien te sacara de tu patética e insignificante vida para transportarte a otra de grandeza?
Wren no podía negar que lo había pensado. Asintió. Las lágrimas le ardían en la garganta. Eso era lo que había hecho mal. Esa era la maldad que albergaba su corazón y que había quedado al descubierto.
—Dejaré de hacerlo —susurró.
—¿Qué? —preguntó el hombre.
—Si prometo no volver a desear nada de eso, ¿puedo quedarme? —preguntó mientras le temblaba la voz—. ¿Por favor?
La mano de la mujer le dio una bofetada tan fuerte que resonó como un trueno. Le empezó a doler la mejilla y, aunque las lágrimas le picaban en los ojos, estaba demasiado sorprendida y enfadada como para llorar. Nadie le había pegado antes.
—Eres Suren —dijo el hombre—. Y nosotros somos tus creadores. Tu padre y tu madre. Yo soy lord Jarel y ella, lady Nore. Esta que nos acompaña es Bogdana, la bruja de la tormenta. Ahora que conoces tu nombre verdadero, déjame que te muestre también tu auténtico rostro.
Lord Jarel extendió la mano hacia ella e hizo un movimiento como si pretendiera desgarrarla. Allí, bajo la superficie, estaba su yo monstruoso, que la miraba desde el espejo del tocador; su piel como la leche desnatada dio paso a una carne azul pálida, del mismo color que las venas enterradas. Cuando separó los labios, vio unos dientes afilados como los de un tiburón. Solo sus ojos seguían siendo igual de grandes y del mismo color verde musgo, y la contemplaban con horror.
No me llamo Suren, quiso decir. Esto tiene que ser un truco. Esa del espejo no soy yo. Sin embargo, incluso mientras pensaba las palabras, se dio cuenta de cuánto se parecía el nombre de Suren a su propio nombre. Suren. Ren. Wren. Un acortamiento infantil.
Niña cambiada.
—Levántate —dijo la enorme criatura, con las uñas tan largas como cuchillos. Bogdana—. No perteneces a este lugar.
Wren aguzó el oído para escuchar los ruidos de la casa. El zumbido del calefactor, los lejanos roces de las uñas del perro de la familia al arañar el suelo, inquieto mientras dormía y corría por los campos de los sueños. Intentó memorizar cada sonido. Con la mirada desenfocada por las lágrimas, memorizó su habitación, desde los títulos de los libros de las estanterías hasta los ojos vidriosos de sus muñecas.
Acarició por última vez el pelaje sintético del zorro de peluche y lo hundió más bajo las sábanas. Si se quedaba allí, estaría a salvo. Temblando, se deslizó fuera de la cama.
—Por favor —volvió a rogar.
El rostro de lord Jarel se retorció en una sonrisa cruel.
—Los mortales ya no te quieren.
Wren negó con la cabeza, porque era imposible. Su padre y su madre la querían. Su madre le quitaba la corteza de los sándwiches y le daba besos en la punta de la nariz para hacerla reír. Su padre se acurrucaba con ella a ver películas y después la llevaba en brazos a la cama cuando se quedaba dormida en el sofá. A pesar de todo, la certeza con la que el hombre hablaba le provocó una oleada de terror.
—Si admiten que desean que sigas con ellos —dijo lady Nore, en un tono suave por primera vez—, entonces puedes quedarte.
Wren salió al pasillo, con el corazón desbocado, y corrió a la habitación de sus padres, como cuando tenía una pesadilla. El ruido de sus pies al arrastrarse por el suelo y su respiración entrecortada los despertó. Su padre se incorporó y se sobresaltó; levantó el brazo en un gesto protector delante de su madre, que la miró y gritó.
—No os asustéis —dijo mientras avanzaba hasta el borde de la cama y apretaba las sábanas con los puños—. Soy yo, Wren. Me han hecho algo.
—¡Apártate, monstruo! —rugió su padre. La asustó tanto que retrocedió hasta chocar con la cómoda. Nunca lo había oído gritar así, y menos a ella.
Las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas.
—Soy yo —repitió, con la voz quebrada—. Vuestra hija. Me queréis.
La habitación estaba igual que siempre. Las paredes de color beige pálido. Una cama de matrimonio cubierta por un edredón blanco salpicado de pelo de perro marrón. Una toalla tirada al lado del cesto de la ropa sucia, como si alguien la hubiera tirado y hubiera fallado. El aroma de la estufa y el olor a petróleo de una crema desmaquillante. Sin embargo, era una versión distorsionada de pesadilla del otro lado del espejo, en la que todas esas cosas se habían convertido en algo horrible.
En el piso de abajo, el perro se puso a ladrar con desesperación.
—¿A qué estáis esperando? Sacad a esa cosa de aquí —gruñó su padre mientras miraba a lady Nore y a lord Jarel como si no los viera a ellos, sino a alguna especie de autoridad humana.
La hermana de Wren apareció en el pasillo, frotándose los ojos, claramente despertada por los gritos. Rebecca la ayudaría; se aseguraba de que nadie se metiera con ella en el colegio y la llevaba a la feria a pesar de que ninguna otra hermana pequeña tenía permitido ir. Sin embargo, al ver a Wren, saltó sobre la cama con un grito de horror y rodeó a su madre con los brazos.
—Rebecca —susurró, pero su hermana hundió la cara en el camisón de su madre—. Mamá —suplicó, con la voz ahogada por las lágrimas, pero su madre no la miraba. A Wren le temblaban los hombros por los sollozos.
—Esta es nuestra hija —dijo su padre y abrazó a Rebecca, como si Wren hubiera intentado engañarlo.
Rebecca, que también era adoptada. Que debería ser igual de suya que Wren.
Wren se arrastró hasta la cama, llorando tanto que apenas le salían las palabras. Por favor, dejad que me quede. Me portaré bien. Lo siento, lo siento, lo siento por lo que haya hecho, pero no dejéis que me lleven. Mamá. Mami. Mamá, te quiero, por favor, mami.
Su padre trató de empujarla con el pie y le presionó el cuello, pero ella se acercó de todos modos mientras levantaba la voz hasta gritar.
Cuando le rozó la pantorrilla con los dedos, le dio una patada en el hombro que la tiró al suelo. Aun así, se arrastró hacia atrás, entre llantos y súplicas, gimiendo miserablemente.
—Basta —dijo Bogdana. Acercó a Wren hacia sí de un tirón y le pasó una de sus largas uñas por la mejilla en un gesto que casi se parecía a la dulzura—. Ven aquí, niña. Te llevaré en brazos.
—No —gimió la niña y enroscó los dedos en las sábanas—. No. ¡No!
—No es correcto que los humanos te hayan tocado con violencia, a ti que eres nuestra —dijo lord Jarel.
—Nuestra para herirte —coincidió lady Nore—. Nuestra para castigarte. Pero nunca suya.
—¿Deberían morir por la ofensa? —preguntó lord Jarel y la habitación se sumió en silencio, salvo por los sollozos de Wren.
»¿Deberíamos matarlos, Suren? —volvió a preguntar, más fuerte—. ¿Deberíamos dejar entrar a su perro mascota y hechizarlo para que se volviese contra ellos y les desgarrase la garganta a mordiscos?
En ese momento, Wren dejó de llorar por una mezcla de asombro e indignación.
—¡No! —gritó. Se sentía incapaz de controlarse.
—Entonces escucha y deja de llorar —dijo lord Jarel—. Vendrás con nosotros de buena gana o mataré a todos los que están en esa cama. Primero a la niña y luego a los demás.
Rebecca soltó un sollozo asustado. Los padres humanos de Wren la observaron con renovado horror.
—Iré —dijo por fin, con nuevas lágrimas en la voz, incapaz de detenerlas—. Ya que nadie me quiere, iré.
La bruja de la tormenta la levantó y se fueron.
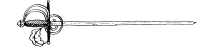
Encontraron a Wren bajo las luces intermitentes de un coche patrulla dos años después, caminando por el arcén de la autopista. Tenía las suelas de los zapatos desgastadas, como si hubiera bailado hasta consumirlas, la ropa rígida por la sal del mar y unas cicatrices que le estropeaban la piel de las muñecas y las mejillas.
Cuando el policía intentó preguntarle qué le había pasado, no quiso o no supo responder. Le gruñía a cualquiera que se acercara demasiado, se escondía bajo la cama de la habitación a la que la llevaron y se negaba a darle ningún nombre ni ninguna dirección sobre dónde había estado su casa a la señora que habían traído para que hablara con ella.
Sus sonrisas le dolían. Todo le dolía.
En cuanto le dieron la espalda, desapareció.