CUATRO 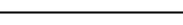
Anna
A la mañana siguiente, me despierto en mi sofá en la misma posición en la que me desplomé la noche anterior, demasiado cansada como para recorrer la distancia extra hasta mi habitación. He dormido como un cadáver, y hoy me siento básicamente como uno. Me duele la cabeza y los músculos. Es como si tuviera resaca, a pesar de que me he perdido la parte divertida de emborracharme. Ayer fue demasiado. El bucle infernal mientras practicaba con el violín. La terapia. La cena con Julian. La mamada. Nuestra discusión.
Uff, ahora estoy en una relación abierta. Tengo que decidir si quiero empezar a quedar con más gente. Gimiendo, me cubro la cara con un cojín. Debería levantarme y empezar el día, pero no me apetece hacer nada.
El bolso me vibra contra el muslo, y meto en su interior una mano débil y busco el móvil con desgana. Como mi madre me esté gritando por algo, pienso ignorarla hasta la hora de comer. Ahora mismo no puedo lidiar con ella.
Resulta que no son mensajes de mi madre. Es una foto del gato persa blanco y peludo de Rose con un tutú rosa. Solo me ha mandado la foto a mí porque Suz es de las que se levantan tarde.
¿Qué te parece?, me pregunta.
Me río para mis adentros y respondo: Te estás jugando la vida cada vez que le haces eso.
Lo sé. Tengo suerte de seguir conservando todos los dedos. ¡Pero está tan bonita disfrazada!, exclama.
Parece que está planeando cómo asesinarte, le digo.
Pero lo hará CON ESTILO, contesta, y hace una breve pausa antes de volver a escribirme. ¿Cómo estás hoy?
No tengo energía para hablar de ello en profundidad, así que lo simplifico. Estoy bien. Sigo procesándolo. Gracias por preguntar.
Creo que deberías intentar ver a gente. Iba en serio lo que dije de que me ayudó a empoderarme, dice.
Lo estoy considerando, respondo, y como no quiero que todo gire en torno a mí, le pregunto: ¿Estás agotada hoy? Estuviste enviando mensajes hasta pasada la medianoche según tu zona horaria.
Sí, cansadísima. Anoche no pude dormir. Se supone que esta semana tengo noticias de los productores para ese proyecto especial que va a salir en la televisión.
Creo que vas a recibir buenas noticias. Eres justo lo que necesitan, digo.
¡Eso espero! Me gusta mucho, mucho, mucho esta pieza.
La envidia se dispara en mi pecho ante su comentario, y me odio por ello. Ojalá siguiera amando la música como ella, ojalá me trajera alegría en lugar de esta presión asfixiante. Sin embargo, me alegraré por ella si acaba saliéndole esta oportunidad. No soy un completo monstruo.
¿Cómo vas con la pieza de Richter? ¿Algún progreso?, pregunta.
Odio hablar de mis progresos con la pieza de Richter —porque nunca los hay—, así que doy una respuesta breve. Nop. Pero seguiré intentándolo de todas formas. Debería ponerme a ello.
¡Buena suerte!, exclama. Un día de estos va a fluir todo y te va a salir solo. Ahora mismo estás creativamente estreñida.
No la creo, pero le respondo de forma superficial para que no convierta esto en una charla motivacional larga. Eso espero. ¡Que tengas un buen día!
No quiero, pero mi vejiga me obliga a levantarme e ir al baño. Después de un café instantáneo malo y medio bagel, me dirijo al escritorio que hay en la esquina de mi salón y donde reside el estuche negro de mi instrumento. Roca se encuentra junto al estuche con su sonrisa pintada, y la acaricio una vez a modo de saludo.
—Eres una buena chica —le digo—. La roca más bonita que he visto nunca.
Su sonrisa no se mueve, como es lógico, pero sé que está contenta por la atención recibida. Si tuviera cola, sería incapaz de controlarse para no moverla. Reconozco que posiblemente sea una mala señal que me haya dado por antropomorfizar una piedra, pero hay algo en sus ojos y su boca torcidos que le da un toque extra de personalidad. Tras un momento, me doy cuenta de que quiere que me ponga manos a la obra, y suspiro y me concentro en el estuche del instrumento.
Mi vida está en este estuche. Las mejores partes. Y también las peores. Los puntos más altos y los más bajos. Alegría trascendente, anhelo, ambición, devoción, desesperación, angustia. Todo justo aquí.
Este es el ritual: paso las yemas de los dedos por la parte superior del estuche, suelto los pestillos y lo abro. Retiro mi arco y aprieto las crines, aplico colofonia. Cierro los ojos mientras me lleno los pulmones con el aroma a pino. Para mí es así como huele la música, a pino, polvo y madera. Saco mi violín y afino las cuerdas, empezando por la nota la. Los sonidos discordantes me relajan. Ajustar la tensión de las cuerdas me relaja. Conseguir que las notas suenen bien me relaja, la familiaridad, la cotidianidad, la ilusión de control.
Empiezo con las escalas. Los críticos pueden decir lo que quieran de mí desde el punto de vista artístico, pero en cuanto a mis habilidades técnicas, siempre he sido una gran violinista. Es a causa de estas escalas, del hecho de que las practique durante una hora cada día, llueva o haga sol, en la salud y en la enfermedad. Pongo el cronómetro y repaso mis tonos favoritos, los sostenidos, los bemoles, los mayores, los menores, los arpegios, los armónicos. Las notas salen de mi violín sin esfuerzo, con fluidez, tan lentas o tan rápidas como yo quiera.
Sin embargo, a fin de cuentas, las escalas son solo patrones. No son arte. No tienen alma. Un robot puede tocar escalas. Pero la música…
Cuando suena la alarma de mi móvil, la apago y me acerco al atril que tengo junto a las puertas francesas que dan al pequeño balcón con vistas a la calle. Las partituras están ahí, listas para mí, pero no me hace falta verlas. Hace tiempo que memoricé las notas. Las veo en sueños la mayor parte del tiempo.
En la parte superior de la primera página se lee «Sin título para Anna Sun, de Max Richter», y solo ese título casi hace que hiperventile. Probablemente haya violinistas que cometerían un asesinato si eso motivara a Max a escribirles algo y, sin embargo, aquí estoy, dejando que estas páginas acumulen polvo en mi salón.
Miro a Roca, y ahora su sonrisa parece un poco estirada, un poco impaciente. Quiere que me ponga manos a la obra.
—Vale, vale —digo. Cogiendo aire, enderezo la espalda, me acomodo el violín bajo la barbilla y acerco el arco a las cuerdas.
Esta es la última vez que empiezo desde el principio.
Solo que nada suena bien, y cuando llego al decimosexto compás, sé que todo ha sido una basura. No estoy tocándola con la cantidad correcta de sentimientos. Puedo oírlo, y si yo puedo, los demás también. Paro y vuelvo a empezar desde el principio.
Esta es la última vez que empiezo desde el principio.
Pero ahora parece que me estoy esforzando demasiado. Recibir esa crítica sería horrible. Vuelta al principio.
Esta sí que es la última vez que empiezo desde el principio.
Pero no lo es. Soy una mentirosa. Empiezo desde el principio tantas veces que, cuando suena la alarma diciéndome que es hora de comer, he perdido la cuenta de cuántas veces he reiniciado. Lo único que sé es que estoy agotada, hambrienta y al borde de las lágrimas.
Guardo el violín, pero en lugar de dirigirme a la cocina para volver a calentar las sobras de ayer, me desplomo en el suelo y entierro la cara entre las manos.
No puedo seguir así.
A mi mente le pasa algo. Lo veo cuando doy un paso atrás y analizo mis acciones, pero en el momento, cuando estoy practicando, nunca me doy cuenta. Mi desesperación por complacer a los demás me ensordece y me es imposible escuchar la música como antes. Solo oigo lo que está mal. Y la compulsión de empezar desde el principio es irresistible.
Porque ese es el único lugar en el que existe la verdadera perfección: la página en blanco. Nada de lo que hago puede competir con el potencial ilimitado de lo que podría hacer. Pero si permito que el miedo a la imperfección me atrape en principios eternos, no volveré a crear nada nunca. ¿Soy una artista entonces? ¿Cuál es mi propósito entonces?
Tengo que hacer un cambio. Tengo que hacer algo y tomar el control de la situación o me quedaré atrapada en este infierno para siempre.
Jennifer me dijo que tenía que dejar de recurrir al enmascaramiento y de complacer a la gente, que debería empezar con cosas pequeñas en un entorno seguro. Sin embargo, su sugerencia de que lo intente con mi familia es ridícula. Mi familia no es segura. No para mí. El amor duro es brutalmente honesto y te hace daño para ayudarte. El amor duro te corta cuando ya estás herida y te recrimina cuando no te curas más rápido.
Si quiero dejar de complacer a la gente, tengo que intentarlo con lo más opuesto a la familia, es decir… los completos desconocidos.
Las piezas van encajando en mi mente una tras otra como las clavijas de una cerradura cuando se inserta la llave adecuada. Dejar de recurrir al enmascaramiento. Dejar de complacer a la gente. Vengarme de Julian. Aprender quién soy. Autoempoderamiento.
Una determinación osada se apodera de mí, y me levanto del suelo y voy a mi habitación para abrir de un tirón la puerta del armario. Tengo quince vestidos negros diferentes, sin escotes ni faldas cortas, vestidos perfectamente decentes para el escenario de un concierto. Los hago a un lado y busco algo con lo que enseñe el escote y los muslos.
Cuando veo el vestido rojo, me quedo quieta. Lo compré para un San Valentín en el que Julian no estaba aquí para celebrarlo conmigo. Tal y como están las cosas, lo más probable es que nunca vaya a tener la oportunidad de ponérmelo para él. Ya no estoy segura de querer hacerlo.
Pero puedo ponérmelo para mí.
Me quito la ropa de deporte de ayer, con la que nunca he hecho deporte, y me pongo el vestido. Me queda más ajustado que la última vez que me lo probé, pero sigue quedándome bien. Cuando me giro, abro los ojos de par en par al ver cómo me ha crecido el culo. Una pena. A Julian le encantaría, aunque no aprobaría mis métodos. No he bebido batidos de proteínas ni me he pasado horas en el gimnasio haciendo donkey kicks y sentadillas. Estas curvas están hechas de Cheetos.
Me meto la mano bajo el brazo y tiro de la etiqueta del precio hasta que el plástico se rompe. Me voy a poner este vestido. Quizá no hoy. Pero pronto.
Después de recuperar el móvil, busco en la App Store «aplicaciones de citas» e instalo las tres primeras.