UNO 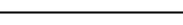
Anna
Esta es la última vez que empiezo desde el principio.
Al menos, eso es lo que me digo a mí misma. Lo digo en serio siempre. Pero, entonces, cada vez que lo hago pasa algo: cometo un error, sé que puedo hacerlo mejor u oigo en mi cabeza lo que dirá la gente.
Así pues, paro y vuelvo al principio para hacerlo bien esta vez. Y de verdad que esta vez es la última.
Salvo que no lo es.
Llevo seis meses así, repasando los mismos compases una y otra vez como un rinoceronte caminando y haciendo ochos en el zoo. Las notas han dejado de tener sentido. Pero sigo intentándolo. Hasta que me duelen los dedos y me duele la espalda y me duele la muñeca cada vez que tiro de las cuerdas con el arco. Lo ignoro todo y le doy todo lo que tengo a la música. Solo cuando suena el temporizador, me separo el violín de la barbilla.
La cabeza me da vueltas y estoy sedienta. Debo de haber apagado la alarma del almuerzo y debo de haberme olvidado de comer. Es algo que ocurre mucho más a menudo de lo que me gustaría admitir. Si no fuera por los miles de alarmas que tengo en el móvil, ya me habría muerto por accidente. Si no tengo plantas es por consideración a la vida. Lo que sí tengo es una mascota. Es una roca. Su nombre es, muy creativo por mi parte, Roca.
La notificación de la alarma que aparece en la pantalla de mi móvil dice terapia, y la apago con una mueca. Algunas personas disfrutan yendo a terapia. Para ellas es un desahogo y una validación. Para mí es una tarea agotadora. No ayuda el hecho de que creo que en el fondo le caigo mal a mi psicóloga.
Aun así, me dirijo a mi habitación para cambiarme. Intentar arreglar las cosas por mi cuenta no ha servido de nada, así que estoy decidida a probar esto de la terapia. A mis padres les disgustaría el despilfarro de dinero si lo supieran, pero estoy desesperada y no pueden lamentar los dólares que no saben que me estoy gastando. Me quito el pijama que he llevado todo el día y me pongo ropa de deporte con la que no tengo pensado hacer deporte. Por algún motivo, se las consideran más apropiadas en público, aunque sean más reveladoras. No me pregunto por qué la gente hace las cosas. Simplemente observo y copio. Así es como se sale adelante en este mundo.
Fuera, el aire huele a tubo de escape de coche y a cocina de restaurante, y la gente va de un lado para otro, en bicicleta, de compras, adquiriendo almuerzos tardíos en las cafeterías. Atravieso las calles empinadas y me cruzo con los peatones, preguntándome si alguna de estas personas irá esta noche a la sinfónica. Van a tocar Vivaldi, mi favorito. Sin mí.
Me he tomado unos días de asuntos propios porque me es imposible interpretar cuando estoy bloqueada tocando en bucles como este. No se lo he dicho a mi familia porque sé que no lo entenderían. Me dirían que dejara de consentirme y que me espabilara. Nuestro estilo es el «amor duro», es decir, ser duro con la persona a la que quieres para que pueda mejorar.
No obstante, ser dura conmigo misma no está funcionando. No puedo esforzarme más de lo que ya lo hago.
Cuando llego al pequeño y modesto edificio donde mi psicóloga y otros profesionales de la salud mental tienen sus consultas, tecleo el código 222, entro y subo las mohosas escaleras hasta el segundo piso. No hay recepcionista ni sala de estar, así que voy directamente a la habitación 2A. Levanto el puño en dirección a la puerta, pero dudo antes de hacer contacto. Un rápido vistazo a mi móvil revela que son las 13:58. Sí, llego dos minutos antes.
Cambio mi peso de un pie a otro, sin saber qué hacer. Todo el mundo sabe que llegar tarde no es bueno, pero llegar pronto tampoco lo es. Una vez, cuando llegué temprano a una fiesta, literalmente pillé al anfitrión con los pantalones bajados. Y con la cara de su novia en su entrepierna. No fue gracioso para ninguno de los tres.
Obviamente, el mejor momento para llegar a un lugar es a la hora acordada.
Así pues, me quedo ahí, atormentada por la indecisión. ¿Debería llamar o debería esperar? Si llamo antes, ¿qué pasa si la molesto y se enfada conmigo? Por otro lado, si espero, ¿qué pasa si se levanta para ir al baño y me pilla de pie frente a su puerta sonriendo de forma espeluznante? No tengo suficiente información, pero intento pensar en lo que pensará ella y modificar mis acciones en consecuencia. Quiero tomar la decisión «correcta».
Compruebo el móvil una y otra vez, y cuando la hora marca las 14:00, exhalo aliviada y llamo a la puerta. Tres veces con firmeza, como si esa fuera mi intención.
Mi psicóloga abre la puerta y me saluda con una sonrisa y sin apretón de manos. Nunca hay un apretón de manos. Al principio me confundía, pero ahora que sé qué esperarme, me gusta.
—Me alegro de verte, Anna. Pasa. Ponte cómoda. —Me hace un gesto para que entre y luego señala las tazas y el calentador de agua que hay en la encimera—. ¿Té? ¿Agua?
Me preparo una taza de té porque parece que eso es lo que quiere y la pongo en la mesa de centro para dejarlo en remojo antes de sentarme en el centro del sofá que hay frente a su sillón. Por cierto, se llama Jennifer Aniston. No, no es esa Jennifer Aniston. No creo que haya aparecido en la televisión ni que haya salido con Brad Pitt, pero es alta y, en mi opinión, atractiva. Creo que tiene unos cincuenta años, es delgada y siempre lleva mocasines y joyas hechas a mano. Su cabello largo es de un color marrón arena con un toque de gris y sus ojos… no recuerdo de qué color son a pesar de que hace nada estaba mirándola. Es porque me concentro en la zona que hay entre los ojos de la gente. El contacto visual me confunde el cerebro y me impide pensar, y este es un truco práctico para que parezca que estoy haciendo lo que debería hacer. Pregúntame cómo son sus mocasines.
—Gracias por recibirme —digo, porque se supone que debo actuar con gratitud. El hecho de que esté agradecida de verdad no es lo importante, pero, al fin y al cabo, es cierto. Para añadir más énfasis, esbozo mi sonrisa más cálida, asegurándome de arrugar las esquinas de los ojos. La he practicado delante del espejo las suficientes veces como para estar segura de que se ve bien. Su sonrisa a modo de respuesta lo confirma.
—Por supuesto —contesta, y se coloca una mano sobre el corazón para mostrar lo conmovida que está.
Me pregunto si está actuando como yo. ¿Cuánto de lo que dice la gente es genuino y cuánto es cortesía? ¿Hay alguien que de verdad esté viviendo su vida o todos estamos leyendo líneas de un guion gigantesco escrito por otras personas?
En ese momento comienza la recapitulación de mi semana, cómo he estado, si he hecho algún avance en mi trabajo. Explico en términos neutros que no ha cambiado nada. Esta semana ha sido igual que la anterior, al igual que esa semana fue igual que la anterior. Mis días son básicamente idénticos entre ellos. Me despierto, me tomo un café y medio bagel, y practico con el violín hasta que las distintas alarmas de mi móvil me dicen que pare. Una hora de escalas y cuatro de música. Todos los días. Pero no hago ningún progreso. Llego a la cuarta página de la pieza de Max Richter —cuando tengo suerte— y vuelvo a empezar. Y vuelvo a empezar. Y vuelvo a empezar. Una y otra y otra vez.
Para mí, hablar de estas cosas con Jennifer es un reto, sobre todo porque procuro no dejar que mi frustración salga a la luz. Es mi psicóloga, lo que en mi mente significa que se supone que debe ayudarme. Y no ha sido capaz de hacerlo, por lo que veo. Pero no quiero que se sienta mal. A la gente le gusto más cuando hago que se sienta bien consigo misma. Así pues, evalúo constantemente sus reacciones y modifico mis palabras para que les resulten atrayentes.
Cuando frunce el ceño de forma marcada ante la descripción mediocre que he hecho de la semana pasada, entro en pánico y añado:
—Tengo la sensación de que me falta poco para mejorar. —Es una mentira descarada, pero es por una buena causa, porque su expresión se ilumina al instante.
—Me alegra mucho oír eso.
Le sonrío, pero me siento ligeramente inquieta. No me gusta mentir. Sin embargo, lo hago todo el tiempo. Mentiras pequeñas e inofensivas que hacen que la gente se sienta bien. Son esenciales para desenvolverse en la sociedad.
—¿Puedes intentar saltar a la mitad de la pieza con la que estás teniendo problemas? —me pregunta.
La sugerencia hace que retroceda físicamente.
—Tengo que empezar por el principio. Es lo que hay que hacer. Si la canción estuviera pensada para ser interpretada desde la mitad, esa parte estaría al principio.
—Lo entiendo, pero podría ayudarte a superar tu bloqueo mental —señala.
Lo único que hago es negar con la cabeza, aunque por dentro hago una mueca de dolor. Sé que no estoy actuando como ella quiere, y eso está mal.
Suspira.
—Hacer lo mismo una y otra vez no ha resuelto el problema, así que quizá sea hora de probar algo diferente.
—Pero no puedo saltarme el principio. Si no puedo hacerlo bien, entonces no me merezco tocar la siguiente parte y no me merezco tocar el final —explico con convicción en cada palabra.
—¿Qué tiene eso que ver con merecértelo? Es una canción. Está pensada para que la toques en el orden que quieras. No te juzga.
—Pero la gente sí —susurro.
Y ahí está. Siempre llegamos a este punto de fricción. Me miro las manos y veo que tengo los dedos entrelazados y los nudillos blancos, como si me estuviera empujando hacia abajo y manteniéndome de pie al mismo tiempo.
—Eres una artista y el arte es subjetivo —dice Jennifer—. Tienes que aprender a dejar de escuchar lo que dice la gente.
—Lo sé.
—¿Por qué eras capaz de tocar antes? ¿Cuál era tu mentalidad por aquel entonces? —me pregunta, y por «antes» sé que se refiere a antes de que me hiciera famosa en internet por accidente, despegara mi carrera profesional, me fuera de gira internacional, consiguiera un contrato discográfico y el compositor moderno Max Richter escribiera una pieza solo para mí, un honor como nada en todo el mundo.
Cada vez que intento tocar esa pieza tan bien como se merece (como todo el mundo espera que lo haga, porque ahora soy una especie de prodigio musical, aunque en el pasado solo se me consideraba aceptable), siempre fracaso.
—Antes tocaba solo porque me gustaba —respondo finalmente—. Nadie se preocupaba por mí. Nadie sabía siquiera que existía. Aparte de mi familia, mi novio, mis compañeros de trabajo y demás. Y a mí me bastaba con eso. Me gustaba eso. Ahora… la gente tiene expectativas, y no soporto saber que podría decepcionarlos.
—Decepcionarás a la gente, sí —asegura Jennifer con voz firme, pero no cruel—. Pero también dejarás a otros boquiabiertos. Así es como funciona.
—Lo sé —contesto. Y de verdad que lo entiendo desde el punto de vista de la lógica. Pero desde el punto de vista emocional, es otra cosa. Me aterra pensar que, si meto la pata, si fracaso, todo el mundo dejará de quererme, y ¿qué será de mí entonces?
—Creo que has olvidado por qué tocas —dice con suavidad—. O, más exactamente, para quién tocas.
Inspiro, suelto una profunda bocanada de aire y separo las manos para darles un respiro a mis dedos rígidos.
—Tienes razón. Hace mucho tiempo que no toco para mi propio disfrute. Intentaré hacerlo —digo, y le ofrezco una sonrisa optimista. Sin embargo, en mi corazón sé lo que va a pasar cuando lo intente. Me perderé tocando en bucle. Porque ahora nada es lo suficientemente bueno. No, «suficientemente bueno» no es correcto. Debo ser más que «suficientemente buena». Debo ser deslumbrante. Ojalá supiera cómo deslumbrar a mi antojo.
Por un segundo, parece que va a decir algo, pero en su lugar acaba tocándose la barbilla con un dedo mientras inclina la cabeza hacia un lado, mirándome desde un nuevo ángulo.
—¿Por qué haces eso? —Se señala los ojos—. Lo de los ojos.
Mi rostro palidece. Siento que la piel se me calienta y luego se enfría y se pone rígida mientras toda la expresión se desvanece.
—¿El qué?
—Arrugar los ojos —responde.
Me ha pillado.
No sé cómo debo reaccionar. No me había pasado antes. Ojalá pudiera fundirme con el suelo o meterme en uno de sus armarios y cerrar la puerta con llave.
—Las sonrisas son reales cuando llegan a los ojos. Eso es lo que dicen los libros —admito.
—¿Hay muchas cosas que haces así, cosas que lees en los libros o que has visto hacer a otras personas y las copias? —inquiere.
Trago saliva, incómoda.
—Puede ser.
Su expresión se vuelve pensativa y garabatea algo en su libreta. Intento ver lo que ha escrito sin que parezca que estoy fisgoneando, pero no consigo entender nada.
—¿Qué más da? —le pregunto.
Me mira un momento antes de responder.
—Es una forma de enmascaramiento.
—¿Qué es el enmascaramiento?
Con la voz entrecortada, como si estuviera eligiendo las palabras, dice:
—Es cuando alguien adopta gestos que no son naturales en él para poder encajar mejor en la sociedad. ¿Te suena?
—¿Es malo si me suena? —pregunto, incapaz de ocultar el malestar de mi voz. No me gusta el rumbo que está tomando esto.
—No es bueno ni malo. Simplemente es así. Me será más fácil ayudarte si entiendo mejor cómo funciona tu mente. —Hace una pausa y deja el bolígrafo antes de seguir hablando—. Muchas veces creo que me dices cosas solo porque crees que es lo que quiero oír. Espero que puedas ver lo contraproducente que sería eso en terapia.
El deseo de meterme en su armario se intensifica. De pequeña solía esconderme en lugares estrechos como ese. Dejé de hacerlo solo porque mis padres siempre me encontraban y me arrastraban a cualquier evento caótico que hubiera, fiestas, cenas grandes con nuestra familia enorme y ampliada, conciertos escolares, cosas que requerían que me pusiera unas medias que me picaban y un vestido que me raspaba y me sentara inmóvil mientras sufría en silencio.
Jennifer deja el cuaderno a un lado y cruza las manos sobre el regazo.
—Se nos ha acabado el tiempo, pero para la próxima semana me gustaría que probaras algo nuevo.
—Pasar a la mitad y tocar algo divertido —aventuro. Siempre me acuerdo de las tareas que me manda, incluso cuando sé que no las voy a hacer.
—Sería fantástico si pudieras hacer eso —dice con una sonrisa sincera—. Pero hay algo más. —Se inclina hacia delante, me observa con atención y añade—: Me gustaría que observaras lo que haces y dices, y si es algo con lo que no te sientes bien ni es fiel a lo que eres, si es algo que te agota o te hace infeliz, analiza por qué lo haces. Y si no hay una buena razón… intenta no hacerlo.
—¿Qué sentido tiene? —Parece un retroceso, y no tiene nada que ver con mi música, que es lo único que me importa.
—¿Crees que existe la posibilidad de que ese enmascaramiento se haya extendido a tu forma de tocar el violín? —inquiere.
Abro la boca para hablar, pero tardo en hacerlo.
—No entiendo. —Algo me dice que esto no me va a gustar, y estoy empezando a sudar.
—Creo que has descubierto cómo cambiarte a ti misma para hacer que los demás sean felices. Te he visto adaptar tus expresiones faciales, tus acciones, incluso lo que dices, para ser lo que tú crees que prefiero. Y ahora sospecho que estás intentando, puede que de manera inconsciente, cambiar tu música para que sea lo que le gusta a la gente. Pero eso es imposible, Anna. Porque es arte. No puedes complacer a todo el mundo. En el momento en el que la cambies para que le guste a una persona, perderás a alguien a quien le gustaba como era antes. ¿No es eso lo que has estado haciendo al ir en círculos? Tienes que aprender a escucharte de nuevo, a ser tú misma.
Sus palabras me abruman. Una parte de mí quiere gritarle que deje de decir tonterías, enfadarse. Otra parte de mí quiere llorar, porque ¿tanta lástima doy? Tengo miedo de que me haya calado. Al final, ni grito ni lloro. Me quedo sentada como un ciervo al que deslumbran los faros de un coche, que es mi reacción por defecto ante la mayoría de las cosas: la inacción. No tengo un instinto que me haga reaccionar luchando o huyendo. Tengo un instinto que hace que me quede congelada. Cuando las cosas se ponen muy mal, ni siquiera soy capaz de hablar. Me quedo muda.
—¿Y si no sé cómo parar? —pregunto finalmente.
—Empieza con cosas pequeñas y pruébalo en un entorno seguro. ¿Qué te parece con tu familia? —sugiere con amabilidad.
Asiento con la cabeza, pero eso no significa que esté de acuerdo. Todavía estoy procesándolo. Tengo la cabeza nublada cuando terminamos la sesión y no me doy cuenta de lo que me rodea hasta más tarde, cuando me encuentro en el exterior, caminando de vuelta a casa.
El móvil vibra con insistencia en mi bolso y, al sacarlo, veo tres llamadas perdidas de mi novio, Julian. Nada de mensajes de voz, odia dejar mensajes de voz. Suspiro. Solo llama así en las raras ocasiones en las que no está de viaje por trabajo y quiere quedar para salir por la noche. La terapia me ha dejado agotada. Lo único que quiero hacer ahora mismo es acurrucarme en el sofá con mi albornoz feo y mullido, pedir comida a domicilio y ver documentales de la BBC narrados por David Attenborough.
No quiero devolverle la llamada.
Pero lo hago.
—Hola, cariño —responde Julian.
Estoy caminando sola por la acera, pero fuerzo una sonrisa en la cara y entusiasmo en la voz.
—Hola, Jules.
—He oído hablar bien de esa nueva hamburguesería que hay en Market Square, así que he reservado para las siete. Voy a intentar ir al gimnasio, así que tengo que irme. Te echo de menos. Nos vemos allí —dice rápidamente.
—¿Qué nueva hamburgue…? —empiezo a preguntar, pero me doy cuenta de que ya ha colgado. Estoy hablando sola.
Supongo que esta noche salgo.